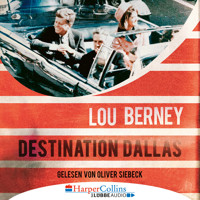7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
A Frank Guidry se le ha acabado la suerte. Fiel empleado del capo de la mafia de Nueva Orleans Marcello, Guidry sabe que todo el mundo es prescindible. Pero ahora le toca a él; sabe demasiado sobre el crimen del siglo: el asesinato de JFK. Sin apenas opciones, Guidry se echa a la carretera camino de Las Vegas para ver a un antiguo socio. Guidry sabe que la primera regla para huir es "no detenerse", pero, cuando ve a una mujer parada en la carretera con el coche averiado, dos hijas pequeñas y un perro, descubre la manera perfecta de ocultar sus pasos. Ella también ha escapado de una existencia asfixiante en un pequeño pueblo de Oklahoma. Otra regla: los fugitivos no deberían enamorarse, sobre todo el uno del otro Todo el mundo es prescindible, o debería serlo, pero ahora Guidry no puede dar la espalda a la mujer de la que se ha enamorado. Aunque eso podría costarles la vida a ambos. "Una increíble e inolvidable experiencia lectora... Berney es un escritor al que hay que leer y admirar". Don Winslow "Berney toca sus notas de manera exquisita, jugando con la melodía, construyendo personajes complejos mientras consigue que nos comprometamos con la historia de amor, incluso cuando oímos el estribillo de la melancolía y vemos la nube negra en el cielo. Una ficción perfecta". Booklist "El estilo amable y descriptivo de Berney refl eja a la perfección esa época de desilusión y de esperanza. Captura con eficacia esas pocas semanas a finales de 1963; todo lo que se perdió y todo lo que quedó inevitablemente en el horizonte". Kirkus Review "El poder del libro procede de Charlotte, que encuentra una fuerza oculta al enfrentarse a desafíos inesperados. Es algo más que un simple thriller de conspiración". Publishers Weekly
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Carreteras de otoño
Título original: November Road
© 2018, Lou Berney
© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imagen de cubierta: Getty Images
ISBN: 978-84-9139-355-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
1963
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2003
Epílogo
Agradecimientos
Para Adam, Jake y Sam
1963
1
¡Mirad! ¡La ciudad de Nueva Orleans en todo su esplendor!
Frank Guidry se detuvo en la esquina de Toulouse Street para deleitarse con aquel brillo de luces de neón. Había pasado en Nueva Orleans la mayor parte de sus treinta y siete años de vida, pero el brillo deslucido y la energía del barrio francés seguían metiéndosele en las venas como una droga. Paletos y lugareños, atracadores y estafadores, tragafuegos y magos. Una bailarina gogó se hallaba asomada a la barandilla de hierro forjado del balcón de una segunda planta, con un pecho fuera del camisón de lentejuelas, balanceándose como un metrónomo al ritmo de un trío de jazz que sonaba en el interior. Un bajo, una batería y un piano que interpretaban Night and Day. Pero así era Nueva Orleans. Incluso el peor grupo de música en cualquier antro de mala muerte de la ciudad era capaz de llevar el ritmo.
Un tipo apareció corriendo por la calle, gritando como loco. Tras él, una mujer que empuñaba un cuchillo de carnicero, gritando también.
Guidry se apartó de su camino. El policía que hacía su ronda en la esquina bostezó. El malabarista de delante del 500 Club no dejó caer una sola pelota. Era una noche de miércoles como otra cualquiera en Bourbon Street.
—¡Vamos, muchachos! —La gogó del balcón meneó el pecho para atraer a un par de marineros borrachos. Estaban tambaleándose en el bordillo, viendo a su amigo vomitar en la alcantarilla—. ¡Comportaos como caballeros e invitad a una dama a tomar algo!
Los marineros la miraron con lascivia.
—¿Cuánto?
—¿Cuánto tenéis?
Guidry sonrió. Así gira el mundo. La gogó llevaba unas orejas de gato de terciopelo negro enganchadas al pelo y unas pestañas falsas tan largas que Guidry no sabía cómo era capaz de ver. Quizá de eso se trataba.
Se metió por Bienville Street y se abrió paso entre la multitud. Llevaba un traje gris oscuro, del color del asfalto mojado, hecho de una mezcla ligera de lana y seda que su sastre encargaba directamente a Italia. Camisa blanca, corbata carmesí. Sin sombrero. Si el presidente de Estados Unidos no necesitaba sombrero, entonces tampoco Guidry.
Giró a la derecha en Royal. El botones del Monteleone se acercó a abrirle la puerta.
—¿Cómo le va, señor Guidry?
—Muy bien, Tommy —respondió Guidry—. No me puedo quejar.
El Carousel Bar estaba abarrotado, como de costumbre. Guidry dijo «hola, hola, qué tal, qué tal» mientras atravesaba el local. Estrechó manos, dio palmaditas en la espalda y le preguntó a Phil Lorenzo el Gordo si se había comido la cena o al camarero que se la sirvió. Todos se rieron. Uno de los chicos que trabajaba para Sam Saia le pasó un brazo por los hombros y le susurró al oído.
—Tengo que hablar contigo.
—Entonces hablemos —respondió Guidry.
La mesa del rincón del fondo. A Guidry le gustaba la vista. Una de las verdades indiscutibles de la vida: si algo te persigue, es mejor verlo venir.
Una camarera le sirvió un Macallan doble, con el hielo a un lado. El chico de Sam Saia empezó a hablar. Guidry dio un sorbo a su vaso y observó la actividad en el local. Los hombres manejando a las chicas, las chicas manejando a los hombres. Sonrisas, mentiras y miradas veladas por el humo. Una mano que se deslizaba por debajo de una falda, unos labios que rozaban una oreja. A Guidry le encantaba. Todo el mundo allí buscaba algo, todo el mundo tenía un plan.
—Ya tenemos el lugar, Frank. Es perfecto. El tipo es el dueño del edificio y del bar de abajo. Se conformará con una miseria. Es casi como si nos lo diera gratis.
—Juegos de mesa —dijo Guidry.
—Un tugurio de primera clase. Pero la poli no quiere hablar con nosotros. Necesitamos que tú nos allanes el camino con ese poli imbécil, Dorsey. Tú sabes cómo le gusta el café.
El arte del soborno. Guidry sabía cuál era el precio de cada uno, el aliciente indicado para cerrar un trato. ¿Una chica? ¿Un chico? ¿Una chica y un chico? El teniente Dorsey, del distrito ocho, según recordaba Guidry, tenía una esposa que agradecería unos pendientes de diamantes de Adler’s.
—Entiendes que Carlos tendrá que dar el visto bueno —dijo Guidry.
—Carlos dará el visto bueno si tú le dices que merece la pena, Frank. Te daremos un cinco por ciento por tu participación.
Una pelirroja que había en la barra se había fijado en Guidry. Le gustaba su pelo oscuro y su piel bronceada, su constitución atlética y el hoyuelo de su barbilla, el rasgado cajún de sus ojos verdes. Gracias a ese rasgado, los italoamericanos sabían que Guidry no era uno de ellos.
—¿Un cinco? —dijo Guidry.
—Vamos, Frank. Nosotros vamos a hacer todo el trabajo.
—Entonces no me necesitáis, ¿verdad?
—Sé razonable.
Guidry se fijó en que la pelirroja iba armándose de valor con cada vuelta del tiovivo. Su amiga la animaba. El respaldo acolchado de seda de cada asiento del Carousel Bar mostraba un animal salvaje pintado a mano. Tigre, elefante, hiena.
—Oh, «La naturaleza, de dientes y garras enrojecidos» —dijo Guidry.
—¿Qué? —preguntó el chico de Saia.
—Estoy citando a lord Tennyson, bárbaro inculto.
—Diez por ciento, Frank. Es lo máximo que podemos hacer.
—Quince. Y poder echar un vistazo a los libros cuando se me antoje. Ahora, pírate.
El muchacho de Saia echaba chispas por los ojos, pero esa era la cruda realidad de la oferta y la demanda. El teniente Dorsey era el policía más testarudo de Nueva Orleans. Solo Guidry tenía la capacidad de ablandarlo.
Pidió otro whisky. La pelirroja apagó su cigarrillo y se acercó. Tenía ojos de Cleopatra —la última moda— y una piel bronceada. Quizá fuera una azafata y estuviera en casa después de un vuelo a Miami o a Las Vegas. Se sentó sin preguntar, impresionada con su propio descaro.
—Mi amiga me ha dicho que me mantuviera alejada de ti —dijo.
Guidry se preguntó cuántas frases habría ensayado en su cabeza para iniciar una conversación antes de decantarse por aquella.
—Y aun así aquí estás.
—Mi amiga dice que tienes amigos muy interesantes.
—Bueno, también tengo amigos aburridos —respondió Guidry.
—Dice que trabajas para ya sabes quién —dijo ella.
—¿El famoso Carlos Marcello?
—¿Es cierto?
—Nunca he oído hablar de él.
Ella se entretuvo jugueteando de manera sugerente con la cereza de su copa. Tendría diecinueve o veinte años. En un par de años se casaría con la mejor cuenta bancaria que pudiera encontrar y sentaría la cabeza. Sin embargo, ahora buscaba una aventura. Y él estaría encantado de hacerle el favor.
—¿No sientes curiosidad? —preguntó la pelirroja—. ¿No quieres saber por qué no he hecho caso a mi amiga y me he mantenido alejada de ti?
—Porque no te gusta que la gente te diga que no puedes tener algo que deseas —dijo él.
La chica entornó los ojos, como si Guidry hubiera cotilleado dentro de su bolso cuando ella no miraba.
—No me gusta.
—A mí tampoco —dijo él—. Solo se vive una vez. Si no disfrutamos cada minuto, si no recibimos el placer con los brazos abiertos, ¿de quién es la culpa?
—A mí me gusta disfrutar de la vida —dijo ella.
—Es bueno saberlo.
—Me llamo Eileen.
Guidry vio que Mackey Pagano había entrado en el bar. Demacrado y sin afeitar, Mackey parecía haber estado viviendo debajo de una roca. Divisó a Guidry y lo saludó con un movimiento de cabeza.
Oh, Mackey. No podía llegar en peor momento. Pero tenía ojo para las oportunidades y nunca le ofrecía un trato que no diese dinero.
Guidry se puso en pie.
—Espera aquí, Eileen.
—¿Dónde vas? —preguntó ella, sorprendida.
Guidry atravesó el local y abrazó a Mackey. Dios. El olor de Mackey era tan malo como su aspecto. Necesitaba una ducha y un traje limpio con urgencia.
—Debió de ser una fiesta increíble, Mack —comentó Guidry—. Cuéntame.
—Tengo una proposición que hacerte —contestó Mackey.
—Ya me imaginaba.
—Demos un paseo.
Agarró a Guidry del codo y lo condujo de nuevo hacia el vestíbulo. Pasaron frente al puesto de tabaco, tomaron un pasillo vacío y después otro.
—¿Vamos a llegar hasta Cuba, Mack? —preguntó Guidry—. No me sienta bien la barba.
Por fin se detuvieron frente a las puertas de la entrada trasera del servicio.
—¿Qué tienes para mí? —preguntó Guidry.
—No tengo nada —respondió Mackey.
—¿Qué?
—Simplemente necesitaba hablar contigo.
—Habrás notado que tengo cosas mejores que hacer en este momento.
—Lo siento. Estoy en un aprieto, Frankie. Puede que sea algo serio.
Guidry tenía una sonrisa para cada ocasión. En esa ocasión, para ocultar la inquietud que empezó a apoderarse de él. Le apretó el hombro a Mackey con cariño. «Todo saldrá bien, viejo amigo, compañero. No puede ser tan malo». Pero observó con preocupación que a Mackey le temblaba la voz y que no le soltaba la manga de la chaqueta.
¿Les habría visto alguien salir juntos del Carousel? ¿Y si alguien doblaba esa esquina ahora y los pillaba merodeando? Los problemas en aquel negocio se propagaban con facilidad, como un resfriado o la gonorrea. Guidry sabía que podías contagiarte de problemas con un mal apretón de manos, con una mirada desafortunada.
—Me pasaré por tu casa este fin de semana —dijo Guidry—. Te ayudaré a solucionarlo.
—Necesito solucionarlo ahora.
Guidry trató de apartarse.
—Tengo que marcharme. Mañana, Mack. Te lo juro.
—Llevo una semana sin pasar por mi casa —explicó Mackey.
—Dime dónde. Me reuniré contigo donde quieras.
Mackey lo observó. Esos ojos caídos casi parecían tiernos bajo una determinada luz. Mackey sabía que Guidry mentía al asegurarle que quedarían al día siguiente. Claro que mentía. Guidry tenía un talento natural para la mentira, pero Mackey le había enseñado los matices, le había ayudado a pulir y perfeccionar su capacidad.
—¿Hace cuánto que nos conocemos, Frankie? —preguntó Mackey.
—Entiendo —dijo Guidry—. La carta sentimental.
—Tú tenías dieciséis años.
Quince. Guidry acababa de caerse del guindo, recién llegado de Ascension Parish, Luisiana, y deambulaba por el barrio de Faubourg Marigny. Vivía con lo justo, robaba latas de carne de cerdo y judías de las estanterías del supermercado. Mackey lo vio como un muchacho prometedor y le dio su primer trabajo de verdad. Cada mañana durante un año, Guidry recogía la recaudación de las chicas de St. Peter y se la llevaba a Snake González, el legendario proxeneta. Cinco dólares al día y una manera rápida de acabar con cualquier idea romántica que Guidry pudiera albergar aún sobre la especie humana.
—Por favor, Frankie —le suplicó Mackey.
—¿Qué quieres?
—Habla con Seraphine. Tantea el terreno por mí. Quizá esté loco.
—¿Qué ha ocurrido? Da igual, no me importa. —A Guidry no le interesaban los detalles del dilema de Mackey. Solo le interesaban los detalles de su propio dilema, el que Mackey acababa de plantearle.
—¿Recuerdas hace un año? —dijo Mackey—. Cuando fui a San Francisco a hablar con un tipo sobre esa historia con el juez. Carlos lo canceló todo, te acordarás, pero…
—Para —dijo Guidry—. Me da igual. Maldita sea, Mack.
—Lo siento, Frankie. Eres el único en quien puedo confiar. De lo contrario no te lo pediría.
Mackey esperó mientras Guidry se aflojaba el nudo de la corbata. ¿No consistía en eso la vida? Una serie de cálculos rápidos: el equilibrio en la balanza. La única decisión mala era aquella que permitías a otra persona tomar por ti.
—Está bien, está bien —dijo Guidry al fin—. Pero no puedo interceder por ti, Mack. Entonces me jugaría el pellejo yo también. ¿Lo entiendes?
—Lo entiendo —respondió Mackey—. Simplemente averigua si tengo que largarme de la ciudad. Me largaré esta noche.
—No te muevas hasta que yo no te avise.
—Estoy en Frenchmen Street, en casa de Darlene Monette. Pásate después. No dejes ningún mensaje.
—¿Darlene Monette?
—Me debe una —repuso Mackey. Observó a Guidry con esos ojos caídos. Suplicante. Como diciéndole: «Me debes una».
—No te muevas hasta que yo no te avise —repitió Guidry.
—Gracias, Frankie.
Guidry llamó a Seraphine desde un teléfono que había en el vestíbulo. No estaba en casa, de modo que lo intentó llamando al despacho privado de Carlos, en la autopista Airline, en el suburbio de Metairie. ¿Cuántas personas tendrían ese número? No debían de ser más de una docena. «¡Mírame ahora, mamá!», pensó.
—¿Ya no quedamos el viernes, mon cher? —dijo Seraphine.
—Sí quedamos —respondió él—. ¿Acaso un amigo no puede llamar para darle a la lengua?
—Es mi pasatiempo favorito.
—Corre el rumor de que el tío Carlos está buscando un centavo que se le ha caído. Nuestro amigo Mackey. ¿O me equivoco?
Guidry oyó un roce como de seda. Cuando Seraphine se estiraba, arqueaba la espalda como un gato. Oyó el tintineo de un cubito de hielo dentro de un vaso.
—No te equivocas —respondió ella.
Maldita sea. De modo que los miedos de Mackey no eran infundados. Carlos lo quería muerto.
—¿Sigues ahí, mon cher?
Maldita sea. Mackey le había preparado la cena a Guidry miles de veces. Le había presentado a los hermanos Marcello. Había puesto la mano en el fuego por él cuando nadie más sabía que Guidry existía.
Pero todo eso quedaba en el ayer. A Guidry solo le importaban el hoy y el mañana.
—Dile a Carlos que eche un vistazo en Frenchmen Street —dijo Guidry—. Hay una casa con contraventanas verdes en la esquina con Rampart. Es la casa de Darlene Monette. Última planta, el piso del fondo.
—Gracias, mon cher —dijo Seraphine.
Guidry regresó al Carousel. La pelirroja le había esperado. La observó durante un minuto desde la puerta. ¿Sí o no, damas y caballeros del jurado? Le gustaba que hubiese empezado a languidecer un poco, con el lápiz de ojos de Cleopatra corrido y los bucles de su melena un poco aplastados. Espantó a un tipo que intentaba pasar el rato con ella y pasó el dedo por el borde de su vaso de tubo vacío. Mientras decidía que iba a concederle a Guidry cinco minutos más, eso era todo, ni un minuto más, y esta vez hablaba en serio.
Él deseó que las cosas hubieran salido de otro modo con Mackey. Deseó que Seraphine hubiera dicho: «Te equivocas, mon cher, Carlos no está enfadado con Mackey». Pero ahora lo único que Guidry podía hacer era encogerse de hombros. El equilibrio en la balanza, la simple aritmética. Era posible que alguien lo hubiera visto con Mackey aquella noche. No podía correr riesgos. ¿Por qué iba a hacerlo?
Se llevó a la pelirroja a su casa. Vivía quince pisos por encima de Canal Street, en un moderno rascacielos hecho de acero y cemento, sellado y refrigerado desde dentro. En verano, cuando el resto de la ciudad se derretía, él no sudaba ni una gota.
—Ooh —dijo la pelirroja—. Me chifla.
El ventanal que iba del suelo al techo, el sofá de cuero negro, el carrito de bebidas de cristal y cromo, el carísimo equipo de música. Se situó junto a la ventana con una mano en la cadera y el peso en una pierna para realzar sus curvas, mirando por encima del hombro como había visto hacer a las modelos de las revistas.
—A mí me encantaría vivir en las alturas algún día —comentó—. Con todas las luces. Y las estrellas. Es como estar en un cohete espacial.
Guidry no quería que tuviera una idea equivocada sobre él, que creyera que pretendía mantener una conversación, así que la empotró contra el ventanal. El cristal vibró y las estrellas se sacudieron. La besó. En el cuello, en ese punto sensible entre la mandíbula y la oreja. Olía como una colilla de cigarrillo flotando en un charco de perfume Lanvin.
Ella enredó los dedos en su pelo. Él le agarró la mano y se la aprisionó a la espalda. Le metió la otra mano por debajo de la falda.
—Oh —murmuró ella.
Bragas de satén. De momento, se las dejó puestas y muy muy suavemente acarició los contornos de debajo, deslizando dos dedos por todos sus pliegues. Sin dejar de besarla en el cuello, cada vez con más ímpetu, dándole pequeños mordiscos.
—Oh —repitió ella, esta vez de verdad.
Guidry apartó el elástico de las bragas e introdujo los dedos en su interior. Dentro y fuera, estimulándole el clítoris con la yema del pulgar, buscando el ritmo que a ella le gustara, la presión justa. Cuando notó que se le entrecortaba la respiración y empezaba a girar las caderas, apartó los dedos. Ella tensó los músculos del cuello, sorprendida. Él esperó unos segundos y volvió a empezar. Su alivio fue como una corriente eléctrica que estremeció su cuerpo. Cuando retiró los dedos una segunda vez, ella dejó escapar un grito ahogado, como si hubiera recibido una patada.
—No pares —le dijo.
Él se echó hacia atrás para poder mirarla. Tenía los ojos vidriosos y su cara era una mezcla de felicidad y deseo.
—Di «por favor».
—Por favor.
—Dilo otra vez.
—Por favor.
La llevó hasta el orgasmo. Cada mujer se corría de un modo diferente. Con los ojos entornados o con la barbilla levantada, con los labios separados o las fosas nasales hinchadas, con un suspiro o un gemido. Sin embargo, siempre había un instante en el que el mundo a su alrededor dejaba de existir, un segundo de un blanco atómico.
—¡Oh, Dios mío! —El mundo de la pelirroja volvió a reconstruirse—. Me tiemblan las piernas.
El equilibrio en la balanza, la simple aritmética. Mackey habría hecho los mismos cálculos si hubieran estado en la situación contraria. Mackey habría descolgado el teléfono y habría hecho la misma llamada que había hecho Guidry, sin dudarlo. Y Guidry lo habría respetado por ello. C’est la vie. Al menos así era esa vida en particular.
Dio la vuelta a la pelirroja, le levantó la falda y le bajó las bragas. El cristal volvió a vibrar cuando la penetró. El casero de Guidry aseguraba que las ventanas del edificio podían resistir la fuerza de un huracán, pero eso estaba por ver.
2
Charlotte se imaginó que estaba sola en el puente de mando de un barco, en plena tormenta, con el mar invadiendo la cubierta. Las velas rasgadas y las cuerdas rotas. Y además algunos tablones astillados, ¿por qué no? El sol se desangraba y proyectaba una luz fría y sin color que hacía que ella se sintiese como si ya se hubiera ahogado.
—Mami —la llamó Rosemary desde el salón—. Joan y yo tenemos una pregunta.
—Os he dicho que vengáis a desayunar, pichoncitas —respondió Charlotte.
—Septiembre es tu mes favorito del otoño, ¿verdad, mami? Y noviembre es tu menos favorito.
—Venid a desayunar.
El beicon se estaba quemando. Charlotte tropezó con el perro, espatarrado en mitad del suelo, y perdió un zapato. Mientras atravesaba la cocina, porque la tostadora había empezado a echar humo, tropezó con el zapato. El perro se sacudió y frunció el hocico, como si le fuese a dar un ataque. Charlotte rezó para que fuera una falsa alarma.
Platos. Tenedores. Charlotte se pintó los labios con una mano mientras con la otra servía el zumo. Ya eran las siete y media. El tiempo pasaba volando. Aunque a ella no se lo parecía.
—¡Niñas! —gritó.
Dooley entró en la cocina arrastrando los pies, todavía con el pijama puesto y el tono verdoso y la postura de mártir de un santo del Greco.
—Vas a llegar tarde a trabajar otra vez, cariño —dijo Charlotte.
Él se dejó caer en una silla.
—Esta mañana me siento fatal.
Charlotte no lo dudaba. Era más de la una de la madrugada cuando por fin oyó abrirse de golpe la puerta de entrada, y a él dando tumbos por el pasillo. Se había quitado los pantalones antes de meterse en la cama, pero estaba tan borracho que se le olvidó la americana. En otras palabras, tan borracho como siempre.
—¿Quieres café? —le preguntó—. Te prepararé unas tostadas.
—Creo que podría ser gripe.
Ella admiraba la habilidad de su marido para poner cara de póquer. O quizá se creía realmente sus propias mentiras. Al fin y al cabo, era un alma confiada.
Dio un sorbo al café y después salió de la cocina para ir al cuarto de baño. Le oyó vomitar y después enjuagarse.
Las niñas se sentaron a la mesa. Rosemary tenía siete años y Joan ocho. Al mirarlas, uno nunca adivinaría que eran hermanas. La melena rubia de Joan siempre estaba tan limpia y brillante como la cabeza de un alfiler. Por el contrario, algunos de los mechones castaños y rebeldes de Rosemary ya habían escapado de la diadema de carey que llevaba puesta; en cuestión de una hora, parecería que la habían criado los lobos.
—Pero a mí me gusta noviembre —aseguró Joan.
—No, Joan, mira, septiembre es mejor porque es el único mes en todo el año en que tenemos la misma edad —dijo Rosemary—. Y en octubre es Halloween. Halloween es mejor que Acción de Gracias, claro. Así que noviembre tiene que ser tu mes menos favorito del otoño.
—Vale —dijo Joan. Siempre se mostraba dispuesta a ceder. Cosa buena, con una hermana pequeña como Rosemary.
Charlotte buscó su bolso. Hacía unos minutos lo tenía en la mano. ¿No era así? Oyó a Dooley vomitar de nuevo y volver a enjuagarse. El perro se había dado la vuelta y se había calmado. Según el veterinario, la nueva medicina tal vez redujese la frecuencia de los ataques, o tal vez no. Tendrían que esperar a ver.
Encontró el zapato perdido debajo del perro. Tuvo que sacarlo de debajo de todos aquellos pliegues de piel.
—Pobre papi —dijo Rosemary—. ¿Se encuentra mal otra vez?
—Podría decirse que sí —contestó Charlotte.
Dooley regresó del cuarto de baño con un aspecto menos verde, pero más mártir.
—¡Papi! —gritaron las niñas.
Él frunció el ceño.
—Shh. Mi cabeza.
—Papi, Joan y yo estamos de acuerdo en que septiembre es nuestro mes favorito del otoño y noviembre el menos favorito. ¿Quieres que te expliquemos por qué?
—Pero en noviembre nieva —dijo Joan.
—¡Ah, sí! —convino Rosemary—. Si nieva, entonces es el mejor mes. Joan, vamos a fingir que ahora está nevando. Vamos a fingir que sopla el viento y la nieve se nos derrite por el cuello.
—Vale —respondió Joan.
Charlotte le puso la tostada delante a Dooley y les dio un beso a las niñas en la coronilla. Su amor hacia sus hijas desafiaba al entendimiento. A veces aquella súbita e inesperada explosión la sacudía de la cabeza a los pies.
—Charlie, no me importaría tomarme un huevo frito —comentó Dooley.
—No querrás llegar tarde al trabajo otra vez, cariño.
—Maldita sea. A Pete le da igual a qué hora llegue. De todas formas, podría llamar y decir que estoy enfermo.
Pete Winemiller era el dueño de la ferretería del pueblo. Amigo del padre de Dooley, Pete había sido el último de una larga lista de amigos y clientes en hacerle un favor al viejo y contratar al descarriado de su hijo. Y el último de una larga lista de jefes cuya paciencia con Dooley se había agotado muy deprisa.
Pero Charlotte debía proceder con cautela. Poco después de casarse había aprendido que una mala palabra, un tono de voz equivocado o un ceño fruncido en el momento menos oportuno podían hacer que Dooley se enfurruñase y el enfado le durase horas.
—¿No dijo Pete la semana pasada que te necesitaba despejado y a primera hora todos los días? —le preguntó.
—No te preocupes por Pete. Dice muchas cosas.
—Pero apuesto a que cuenta contigo. Quizá si…
—Santo Dios, Charlie —dijo Dooley—. Soy un hombre enfermo. ¿No te das cuenta? Estás intentando sacarle sangre a una piedra.
Si al menos tratar con Dooley fuera tan sencillo como eso. Charlotte vaciló y se dio la vuelta.
—De acuerdo —murmuró—. Te freiré un huevo.
—Voy a echarme un minuto en el sofá. Dame un grito cuando esté listo.
Ella lo vio salir. ¿Cómo había pasado tanto tiempo? Hacía nada, ella era una niña de once años, no una chica de veintiocho. Hacía nada, caminaba descalza y bronceada en pleno verano, corriendo entre los pastos con hierbas tan altas que le llegaban hasta la cintura, saltando desde lo alto de la orilla del río Redbud, cayendo en bomba dentro del agua. Los padres siempre advertían a sus hijos que se quedaran en las zonas poco profundas, en la orilla del río que daba al pueblo, pero Charlotte había sido la nadadora más fuerte de todos sus amigos, impertérrita ante la corriente, y era capaz de llegar hasta la otra orilla, hasta lugares desconocidos, sin apenas esfuerzo.
Charlotte recordaba tumbarse bajo el sol después de nadar, fantaseando con los rascacielos de Nueva York, con los estrenos de Hollywood y con los jeeps de la sabana africana, preguntándose cuál de todos esos futuros maravillosos y exóticos le aguardaría. Todo era posible.
Alcanzó el plato de Joan y tiró sin querer su zumo. El vaso cayó al suelo y se hizo pedazos. El perro comenzó a agitarse de nuevo, con más fuerza esta vez.
—¿Mami? —preguntó Rosemary—. ¿Estás llorando o riéndote?
Charlotte se arrodilló para acariciarle la cabeza al perro. Con la otra mano recogió los trozos de cristal del vaso de zumo.
—Bueno, cariño —respondió—, creo que ambas cosas.
Al final llegó al centro del pueblo a las ocho y cuarto. Aunque la palabra «centro» era una denominación demasiado grandiosa. Una plaza de tres manzanas de ancho, un puñado de edificios de ladrillo rojo con cúpulas victorianas y molduras de piedra caliza desgastada, ninguno de más de tres plantas. Una cafetería, una tienda de ropa, una ferretería, una panadería. El primer (y único) Banco de Woodrow, Oklahoma.
El estudio de fotografía estaba en la esquina de Main con Oklahoma Street, junto a la panadería. Charlotte llevaba casi cinco años trabajando allí. El señor Hotchkiss estaba especializado en retratos formales. Futuras novias radiantes, niños pequeños con trajes de marinero almidonados, bebés recién nacidos. Charlotte mezclaba los productos químicos del cuarto oscuro, procesaba la película, imprimía las hojas de contacto y teñía los retratos en blanco y negro. Hora tras hora permanecía sentada a su mesa, utilizando aceite de linaza y pintura para añadir un brillo dorado al pelo o un destello azul a los iris.
Encendió un cigarrillo y comenzó con los niños de los Richardson, un par de gemelos idénticos con gorros de Papá Noel a juego y expresión de asombro.
El señor Hotchkiss se acercó y se inclinó para examinar su trabajo. Era un viudo de sesenta y tantos años que olía a tabaco de pipa con sabor a manzana y a fijador fotoquímico. Como preludio a cualquier declaración importante, tenía la tendencia de subirse los pantalones.
Se subió los pantalones.
—Bueno, muy bien.
—Gracias —respondió ella—. No me decidía sobre el tono de rojo para los gorros. El debate conmigo misma ha subido de tono.
El señor Hotchkiss contempló el transistor que Charlotte tenía sobre la estantería. La emisora que a ella le gustaba emitía desde Kansas City, de modo que, para cuando la señal llegaba hasta Woodrow, sonaba difusa y llena de interferencias. Incluso después de pasar un buen rato manipulando el dial y la antena, Bob Dylan seguía sonando como si cantara Don’t Think Twice, It’s All Right desde el fondo de un pozo.
—Te diré una cosa, Charlie —le dijo el señor Hotchkiss—. Ese muchacho no es Bobby Vinton.
—Estoy totalmente de acuerdo —respondió ella.
—Mucho murmurar, mucho murmurar. No entiendo lo que dice.
—El mundo está cambiando, señor Hotchkiss. Habla un nuevo lenguaje.
—No, en el condado de Logan no —dijo él—. Gracias a Dios.
No, en el condado de Logan no. Eso era cierto, y Charlotte lo sabía.
—Señor Hotchkiss —le dijo—, ¿ha tenido ocasión de echar un vistazo a la nueva foto que le entregué?
Además de sus obligaciones en el estudio, el señor Hotchkiss era editor fotográfico del periódico local, el Woodrow Trumpet. Charlotte codiciaba uno de esos encargos free lance. Varios meses atrás, había convencido al señor Hotchkiss para que le prestara una de sus cámaras.
Sus primeros intentos con la fotografía habían sido lamentables. Sin embargo, había perseverado. Practicaba en la hora de la comida, si le quedaban algunos minutos entre recados, y a primera hora de la mañana, antes de que se despertaran las niñas. Cuando llevaba a sus hijas a la biblioteca los sábados, estudiaba revistas y libros de arte. Hacer fotografías, pensar en el mundo desde una perspectiva que de lo contrario no habría tenido en cuenta, le hacía sentir como cuando escuchaba a Bob Dylan y a Ruth Brown; alegre y vital, como si su pequeña vida formase parte, por un momento, de algo mayor.
—¿Señor Hotchkiss? —preguntó.
Él estaba distraído con el correo de la mañana.
—¿Mmm?
—Le he preguntado si ha tenido ocasión de echar un vistazo a mi nueva foto.
Él se levantó los pantalones y se aclaró la garganta.
—Ah, sí. Bueno. Sí.
En la foto que le había entregado aparecían Alice Hibbard y Christine Kuriger, esperando para cruzar Oklahoma Avenue al terminar el día. El contraluz, el contraste… lo que había llamado la atención de Charlotte era que sus sombras parecían más sustanciales, casi más reales, que las propias mujeres.
—¿Y qué le parece? —le preguntó.
—Bueno. ¿Te he explicado la regla de los tercios?
Varias docenas de veces nada más.
—Sí, lo entiendo —respondió ella—. Pero, en este caso, estaba intentando capturar la…
—Charlotte —dijo él—. Querida. Eres una chica lista y adorable y soy afortunado por tenerte. La chica que tenía antes de ti… bueno… Muy torpe y sin cerebro, pobrecita. No sé qué haría sin ti, Charlie.
Le dio una palmadita en el hombro y ella estuvo tentada de presentar un ultimátum. O le daba una oportunidad en el Trumpet —aceptaría cualquier encargo, por poco que fuera—, o de lo contrario descubriría realmente qué haría sin ella.
¿Tenía talento como fotógrafa? No estaba segura, pero pensaba que tal vez sí. Al menos reconocía la diferencia entre una fotografía interesante y una aburrida. Reconocía las diferencias entre las fotos de Life y de National Geographic, que parecían saltar fuera de la página, y las del Trumpet, que estaban ahí tiradas, como cadáveres en una mesa de autopsia.
—Señor Hotchkiss —le dijo.
—¿Mmm? —murmuró él mientras se alejaba.
Pero, claro, Charlotte no podía permitirse dejar el trabajo en el estudio. El dinero que aportaba semanalmente mantenía el barco a flote. Y quizá el señor Hotchkiss tuviera razón, quizá no tenía ni idea de fotografía. Al fin y al cabo, él era el profesional, con un certificado enmarcado de la Sociedad de Periodistas Profesionales de Oklahoma. Quizá estuviese haciéndole un favor. «Gracias a Dios», diría en unos pocos años cuando mirase hacia el pasado. «Menos mal que no desperdicié más tiempo con aquello».
—Nada —le dijo al señor Hotchkiss—. No importa.
Siguió trabajando con los niños de los Richardson. Sus padres eran Harold y Virginia. La hermana de Harold, Beanie, había sido la mejor amiga de Charlotte en el colegio. Su padre había sido su director del coro en el instituto. A su madre le encantaba el pastel invertido de piña, y cada año Charlotte no se olvidaba de prepararle uno para su cumpleaños.
Virginia Richardson (de soltera, Norton) había trabajado con Charlotte en el anuario del instituto. Había insistido en que ella revisara la ortografía de todos los pies de foto que escribía. Bob, el hermano mayor de Virginia, era un guapísimo deportista del instituto y destacaba en atletismo, béisbol y fútbol. Ahora estaba casado con Hope Kirby, que un año después de graduarse había pasado de ser un patito feo a un precioso cisne. La madre de Hope Kirby, Irene, había sido la dama de honor de la madre de Charlotte.
Charlotte los conocía de toda la vida, a los Richardson, a los Norton y a los Kirby. Sabía que conocía a todo el mundo en aquel pueblo. Y todo el pueblo la conocía a ella. Siempre sería así.
¿Sería egoísta desear algo más de la vida? ¿Desear más para Rosemary y Joan? Woodrow era idílico en muchos aspectos. Pintoresco, seguro, amable. Pero también era increíblemente aburrido, tan testarudo, tan corto de miras, tan reticente a las nuevas ideas como el señor Hotchkiss. Charlotte anhelaba vivir en un lugar donde no fuera tan difícil distinguir el pasado del futuro.
Hacía algunos meses, le había sugerido a Dooley que considerasen la opción de mudarse; a Kansas City, quizá, o a Chicago. Dooley se había quedado mirándola perplejo, como si le hubiese sugerido que se arrancaran la ropa y echaran a correr gritando por las calles.
Aquel día, en la hora del almuerzo, Charlotte no tuvo tiempo para la fotografía. Devoró su sándwich, recogió la medicina del perro en el veterinario y después corrió calle abajo hasta el banco. Dooley había prometido hablar con Jim Feeney esta vez, pero a nadie se le daba tan bien evitar tareas desagradables como a su marido. Charlotte, por desgracia, no podía permitirse ese lujo.
«Oh, mierda, ¿se me ha olvidado?», diría Dooley con una sonrisa tímida, pero sin arrepentimiento, como un niño pequeño que se había salido con la suya en muchas ocasiones y ya estaba acostumbrado.
En el banco, Charlotte tuvo que esperar sentada a que Jim Feeney terminase una llamada telefónica.
El pequeño Jimmy Feeney. Charlotte y él habían ido a la misma clase desde la guardería. En el colegio, él había repetido un año porque la aritmética se le resistía. En el instituto, se había roto un brazo al intentar dar un empujón a una vaca. Y, sin embargo, allí estaba, detrás de la mesa de director adjunto, porque era un hombre. Y allí estaba ella, al otro lado de la mesa, porque no lo era.
—Hola, Charlie —le dijo—. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
¿En qué? Charlotte se preguntó si Jim disfrutaba con su vergüenza o si era ajeno a ella.
—Hola, Jim —respondió ella—. Me temo que tengo que pedir una prórroga para el pago de la hipoteca de este mes.
—Entiendo.
Bonnie Bublitz los observaba desde la ventanilla. También Vernon Phipps, que estaba cobrando un cheque. Hope Norton (de soltera, Kirby) pasó por delante y después regresó para entregarle una carpeta a Jim.
«No suplicaré», se dijo Charlotte a sí misma mientras se preparaba para hacer justo eso.
—Solo necesitamos una pequeña prórroga, Jim —le dijo—. Una semana o dos.
—Esto me pone en una situación complicada, Charlie —respondió él.
—Lo siento.
—Sería la tercera prórroga este año.
—Lo sé. Las cosas han sido difíciles últimamente, pero ya van mejor.
Jim golpeó su pluma estilográfica contra el borde de su libro de contabilidad. Pensando, o lo más cerca que estuviera de poder pensar.
—Tienes que ahorrar cada centavo, Charlie —le dijo, aunque conocía a Dooley, aunque sabía perfectamente cuál era la verdadera causa de sus dificultades económicas—. Un presupuesto detallado podría ser muy útil. Gastos de la casa y cosas así.
—Solo dos semanas más —dijo Charlotte—. Por favor, Jim.
Él siguió dando golpecitos con la pluma, cada vez más flojos, como un latido que se apaga.
—Bueno, supongo que puedo darte otra…
Earl Grindle salió del despacho del director. Miró nervioso a su alrededor, como si no lograra entender por qué todos los demás seguían sentados y tan tranquilos.
Se quitó las gafas y volvió a ponérselas.
—Alguien le ha disparado. Alguien ha disparado al presidente Kennedy.
Charlotte regresó andando al estudio de fotografía. El señor Hotchkiss no se había enterado aún de la noticia sobre el presidente. Se asomó al cuarto oscuro y lo vio trasteando, alegremente ignorante, con la lámpara de la ampliadora Beseler.
Ella se sentó a su mesa y comenzó a teñir un nuevo retrato. El bebé de los Moore, de tres meses. Estaba colocado sobre un enorme clavel de satén que necesitaba un toque sutil de marfil.
Habían disparado al presidente. Charlotte no estaba segura de haberlo asimilado aún. En el banco, había visto como Hope Norton dejaba caer las carpetas que llevaba. Bonnie Bublitz, en la ventanilla, se había echado a llorar. Vernon Phipps había salido del banco en trance, dejando tras de sí, sobre el mostrador, un fajo de billetes de cinco dólares. Jimmy Feeney no paraba de preguntar: «¿Se trata de una broma? Earl, ¿es una broma?».
El olor a aceite de linaza y tabaco de pipa con sabor a manzana. El zumbido y el crujido del radiador. Charlotte estuvo trabajando. Seguía sintiéndose indiferente, extrañamente distante, ante la noticia procedente de Dallas. Por un momento no recordaba qué día de la semana era, ni qué año. Podría haber sido cualquier día, cualquier año.
Sonó el teléfono. Oyó que el señor Hotchkiss iba a su despacho y respondía.
—¿Qué sucede? —preguntó—. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no!
Los padres del bebé Moore, el tercero, eran Tim y Ann Moore. El primer trabajo de Charlotte como canguro había sido con los hermanos pequeños de Tim. La hermana de Ann no era otra que Hope Norton, que estaba casada con el hermano mayor de Virginia Richardson, Bob. Y sí, otro eslabón en la cadena: el primo de Ann por parte de su madre era el jefe de Dooley en la ferretería, Pete Winemiller.
—Oh, no —oyó decir al señor Hotchkiss—. No me lo creo.
Habían disparado al presidente. Charlotte entendía que la gente estuviese sorprendida y triste. Temían un futuro incierto. Les preocupaba que sus vidas no volvieran a ser las mismas.
Y tal vez no volvieran a serlo. Pero ella sabía que su vida seguiría igual, su futuro, y el futuro de sus hijas, muy predecible. Una bala disparada a cientos de kilómetros de allí no cambiaría eso.
Humedeció su pincel y aplicó el rosa claro sobre la mejilla en blanco y negro del pequeño Moore. De niña, su película favorita era El mago de Oz, y su momento favorito, cuando Dorothy abría la puerta de su granja en blanco y negro y se adentraba en un extraño y maravilloso país.
Qué afortunada Dorothy. Charlotte volvió a mojar el pincel y, por enésima vez, imaginó que un tornado surgía del cielo y se la llevaba lejos, a un mundo lleno de color.
3
Guidry sintió la luz del sol y el sueño que estaba teniendo se agitó y se emborronó como la película al salirse de los engranajes de un proyector de cine. Cinco segundos más tarde, apenas se acordaba del sueño. Un puente. Una casa en mitad del puente, donde no debería haber ninguna casa. Guidry estaba de pie junto a una ventana de la casa, o tal vez fuera un balcón, y miraba hacia el agua, tratando de divisar alguna onda.
Se levantó de la cama, con la cabeza dolorida y el cerebro reblandecido como una calabaza podrida. Aspirina. Dos vasos de agua. Ya estaba preparado para ponerse los pantalones y llegar hasta el pasillo. Art Pepper. Ese era su remedio favorito para la resaca. Sacó Smack Up de su funda de cartón y lo colocó en el tocadiscos. How Can You Lose era su canción favorita de todo el álbum. Ya se sentía mejor.
Eran las dos de la tarde, o lo que los residentes del barrio francés llamaban «el amanecer». Guidry preparó una cafetera bien caliente, llenó dos tazas y añadió a la suya un generoso chorro de Macallan. El whisky era su otro remedio favorito para la resaca. Dio un trago y escuchó el saxofón de Pepper entrando y saliendo de la melodía como un perro que esquiva el tráfico.
La pelirroja seguía frita, con la sábana de su lado de la cama arrebujada a los pies y un brazo por encima de la cabeza. Pero, un momento. Era morena, no pelirroja. Tenía los labios más carnosos y no había pecas en su rostro. ¿Cómo era posible? Se quedó perplejo —¿seguiría soñando?— hasta que recordó que aquel día era viernes, no jueves, que la pelirroja había sido la de la noche anterior.
Una pena. Habría podido contar esa historia durante semanas: era tan bueno en la cama que había conseguido borrarle a la chica las pecas de la cara.
¿Jane? ¿Jennifer? Se había olvidado del nombre de la morena. Trabajaba para la aerolínea TWA. O quizá esa era la pelirroja. ¿Julia?
—Hora de levantarse, cielo —anunció.
Ella se volvió hacia él con una sonrisa somnolienta y el pintalabios corrido.
—¿Qué hora es?
—Hora de que te largues —le respondió él mientras le entregaba una taza.
En la ducha se enjabonó y planificó su día. Primero Seraphine, averiguar qué tenía para él. Después se pondría con el trato que el chico de Sam Saia le había ofrecido la otra noche en el Carousel. ¿El chico de Saia sería un habitual? Todo lo que Guidry había oído sobre él indicaba que sí, pero mejor preguntar por ahí y asegurarse antes de comprometerse.
¿Qué más? Pasarse por el bar situado frente a los juzgados para pagar algunas rondas y enterarse de los rumores. Cena con Al LaBruzzo, que Dios nos ayude. LaBruzzo estaba empeñado en comprar un antro de gogós. Guidry tendría que manejarlo con delicadeza; era el hermano de Sam, y Sam era el conductor de Carlos. Llegado el final de la cena, Guidry tendría que convencer a Al para que este se convenciera a sí mismo de que no, no, no deseaba el dinero de Guidry después de todo, lo rechazaría incluso aunque Guidry se pusiera de rodillas y le rogara que lo aceptara.
Guidry se afeitó, se arregló las uñas y buscó en el armario. Eligió un traje marrón de cuadros con solapas de muesca y corte continental. Camisa color crema y corbata verde. ¿Corbata verde? No. Quedaba menos de una semana para Acción de Gracias y quería imbuirse del espíritu de la temporada. Cambió la corbata verde por una de un color naranja sucio e intenso que recordaba al atardecer en otoño.
Cuando entró en el salón, vio que la morena seguía allí. Estaba acurrucada en el sofá, viendo la televisión, y ni siquiera se había vestido.
Guidry se acercó a la ventana y encontró su falda y su blusa tiradas en el suelo, donde habían acabado la noche anterior. El sujetador colgaba del carrito de las bebidas. Le lanzó la ropa.
—Uno —dijo—. Dos. Te daré hasta cinco.
—Ha muerto —dijo ella sin ni siquiera mirarlo—. No me lo puedo creer.
Guidry se dio cuenta de que estaba llorando.
—¿Quién?
—Le han disparado.
—¿A quién?
Miró hacia la televisión. En la pantalla, un presentador de telediario sentado a una mesa daba una profunda calada a su cigarrillo. Parecía perplejo y desconcertado, como si alguien acabara de tirarle un cubo de agua fría por encima.
—El desfile acababa de pasar por delante del Texas School Book Depository, en el centro de Dallas —dijo el presentador—. El senador Ralph Yarborough le comunicó a nuestro reportero que él iba tres coches por detrás del presidente cuando oyó los tres disparos de rifle.
«¿El presidente de qué?» Eso fue lo primero que Guidry pensó. ¿El presidente de alguna refinería? ¿De alguna república selvática de la que nadie había oído hablar? No entendía por qué la morena estaba tan destrozada por la noticia.
Y entonces se dio cuenta. Se agachó junto a ella y vio como el presentador leía de una hoja de papel. Un francotirador había disparado desde la sexta planta de un edificio de la plaza Dealey. Kennedy, que iba en el asiento trasero de un Lincoln Continental descapotable, había sido alcanzado por los disparos. Lo habían trasladado al Parkland Hospital. Un cura le había dado la extremaunción. A la una y media de la tarde, hacía una hora y media, los médicos habían declarado muerto al presidente.
El francotirador, según el presentador, se hallaba bajo custodia. Era un tipo que trabajaba en el Texas School Book Depository.
—No me lo creo —dijo la morena—. No me creo que haya muerto.
Guidry se quedó quieto durante unos segundos. No respiraba. La morena le buscó la mano y se la apretó. Pensaba que él tampoco podía creerse que una bala le hubiera volado la cabeza a Jack Kennedy.
—Vístete —le dijo poniéndose en pie y levantándola del sofá—. Ve a vestirte y lárgate.
Ella se quedó mirándolo, así que Guidry tuvo que meterle el brazo por la manga de la blusa. Daba igual el sujetador. La habría echado desnuda por la puerta si no le hubiera preocupado que montara una escena o que fuese a llorarle a la policía.
Después le metió el otro brazo. La chica había empezado a sollozar. Guidry se dijo a sí mismo que debía calmarse. Tenía una reputación en la ciudad: el hombre que nunca se agitaba, por muy fuerte que uno lo zarandeara. No podía echarla por tierra ahora.
—Cariño —le dijo, acariciándole la mejilla con el dorso de la mano—. Lo siento. Yo tampoco puedo creérmelo. No puedo creer que haya muerto.
—Lo sé —dijo ella—. Lo sé.
Ella no sabía nada. El presentador de televisión estaba explicando que la plaza Dealey, en Dallas, estaba situada entre las calles Houston, Elm y Commerce. Guidry sabía dónde era. Había estado allí hacía una semana, había dejado un Cadillac Eldorado azul del 59 en un aparcamiento a dos manzanas de Commerce.
Seraphine no solía pedirle que hiciera esa clase de trabajo. Estaba por debajo de su actual estatus. Pero, dado que Guidry ya se encontraba en la ciudad, para invitar a cenar y calmar los nervios de un alterado comisario de policía a quien Carlos quería mantener en el redil… ¿Por qué no? No le importaba, uno para todos y todos para uno.
«Ah, por cierto, mon cher, tengo un pequeño encargo para ti cuando estés en Dallas…».
Oh, mierda, oh, mierda. Un coche de intercambio para escapar era un procedimiento habitual en muchos de los asesinatos de Carlos. Cuando el sicario había terminado su trabajo, se iba directo al coche aparcado cerca de allí y huía en un vehículo limpio de huellas.
Cuando Guidry aparcó el Eldorado azul a dos manzanas de la plaza Dealey, imaginó un oscuro futuro para algún alma desafortunada: algún corredor de apuestas cuyos números no cuadraban, o el comisario de policía si Guidry no lograba calmar sus nervios.
Pero el presidente de Estados Unidos…
—Vete a casa —le dijo a la morena—. ¿De acuerdo? Lávate y después… ¿Qué quieres hacer? No deberíamos estar solos ahora mismo.
—No —convino ella—. Quiero… no lo sé. Podríamos…
—Vete a casa y lávate. Después comeremos juntos —le dijo—. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu dirección? Te recogeré dentro de una hora. Después de comer buscaremos una iglesia y encenderemos una vela por su alma.
Guidry asintió con la cabeza hasta que ella le devolvió el gesto. La ayudó a ponerse la falda, buscó sus zapatos.
Se dijo a sí mismo que tal vez fuese solo una casualidad que él hubiera dejado un coche para huir a dos manzanas de la plaza Dealey. Quizá fuese casualidad que Carlos despreciara a los hermanos Kennedy más que a ningún otro ser humano. Jack y Bobby habían arrastrado a Carlos frente al Senado y le habían meado en la pierna delante de todo el país. Un par de años después, habían intentado deportarlo a Guatemala.
Quizá Carlos lo hubiese perdonado y olvidado. Claro. Y quizá un tipo que cargaba cajas de libros en un almacén para ganarse la vida podía disparar así con un rifle; desde una altura de seis pisos, con un objetivo en movimiento, viento y árboles de por medio.
Guidry acompañó a la morena hasta el ascensor, bajó con ella, atravesaron juntos el vestíbulo de su edificio y la sentó en el asiento trasero de un taxi. Tuvo que chasquear los dedos al taxista, que estaba encorvado sobre su radio, escuchando las noticias, y ni siquiera había advertido su presencia.
—Vete a casa y lávate. —Le dio a la morena un beso en la mejilla—. Te recogeré dentro de una hora.
En el barrio, los hombres adultos lloraban por las aceras. Las mujeres deambulaban por la calle como si se hubieran quedado ciegas. Un vendedor de perritos calientes compartía su radio con un limpiabotas. ¿Cuándo en la historia de la civilización había ocurrido eso antes? El leopardo que se tumba junto a la cabra.
Guidry tenía quince minutos libres, así que entró en Gaspar’s. Nunca había entrado durante el día. Con las luces encendidas, era un antro bastante sombrío. Se veían las manchas del suelo, las manchas del techo, el telón de terciopelo remendado con cinta aislante.
Había un grupo reunido junto a la barra, gente como Guidry, que había sido atraída hasta allí por la televisión. Un presentador, distinto del anterior, pero igualmente perplejo, leía una declaración de Johnson. Ahora el presidente Johnson.
—Sé que el mundo comparte la pena que tienen que soportar la señora Kennedy y su familia —dijo Johnson—. Yo lo haré lo mejor posible. Es lo único que puedo hacer. Pido toda su ayuda… y la de Dios.
El camarero sirvió chupitos de whisky, a cuenta de la casa. La mujer que había junto a Guidry, una viuda de Garden District, vieja como el tiempo y frágil como un copo de nieve, agarró un chupito y se lo bebió de un trago.
En la televisión apareció la comisaría de Dallas. Policías de uniforme con sombreros blancos de vaquero, reporteros, mirones, todos dando empujones. Y allí estaba el tipo, en medio de todo, zarandeado de un lado a otro. Un hombre pequeño, con cara de rata y un ojo hinchado. Lee Harvey Oswald, dijeron que se llamaba. Parecía atontado y perplejo, como un niño al que acaban de sacar de la cama en mitad de la noche y espera que todo sea una pesadilla.
Un reportero lanzó una pregunta que Guidry no pudo distinguir mientras los policías metían a Oswald en una sala. Otro reportero entró en plano y habló a cámara.
—Dice que no tiene nada en contra de nadie —dijo el reportero—, y que no ha cometido ningún acto de violencia.