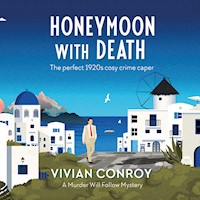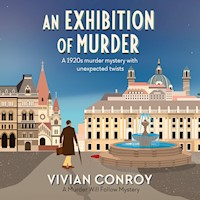5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
UNA PRECIOSA ISLA GRIEGA. UNA EXTRAÑA CON VELO. Y UNA CAÍDA FATAL DESDE LOS ACANTILADOS. Miss Atalanta Ashford está haciendo turismo cerca de Venecia cuando una enigmática dama con velo se le acerca con la petición urgente de que investigue la misteriosa muerte de su hija en la idílica isla griega de Santorini. Mientras trabajaba como acompañante de la eminente familia Bucardi, la desafortunada muchacha se precipitó desde los imponentes acantilados durante un paseo en solitario. Pero ¿ocurrió así de verdad? Navegando hasta Santorini y yendo de incógnito como la nueva acompañante, Miss Ashford pronto descubre que su cliente no le ha contado toda la verdad. Alguien la está vigilando. Ahora debe desvelar el misterio y evitar que las impresionantes vistas del mar azul se conviertan en las últimas que vea. DISFRUTA DE MÁS MISTERIOS DE MISS ASHFORD Y PREPARA TU PASAPORTE PARA VIAJAR CON ELLA A ALGUNOS DE LOS DESTINOS MÁS CODICIADOS DEL CONTINENTE: LIBRO 1: MISTERIO EN LA PROVENZA LIBRO 2: Desaparecida en Santorini
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Desaparecida en Santorini
Título original: Last Seen in Santorini
© 2023 Vivian Conroy
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por One More Chapter, una división de HarperCollinsPublishers Ltd, UK
© De la traducción del inglés, HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Imagen de cubierta: Dreamstime.com
I.S.B.N.: 9788410021709
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Agosto de 1930
Miss Atalanta Ashford no podía creer que estuviera contemplando la laguna de Venecia. El agua se mecía en innumerables tonos azules y verdes, y el sol lo hacía brillar todo: los resplandecientes colores de los barcos que llevaban a los turistas a Murano, la famosa isla de cristal; las agujas de las numerosas iglesias de Venecia a lo lejos, y, más cerca de donde estaba ella, los limones en cestas trenzadas en el muelle esperando a ser transportados.
Se respiraba un aire de expectación, todo el mundo se afanaba por realizar alguna tarea, por aprovechar al máximo aquel hermoso día. Los recién llegados discutían dónde ir primero: a un taller o al museo. Un hombre con un sombrero ladeado sobre sus rizos oscuros llevaba un gran lienzo que quería colocar en el mejor lugar posible para pintar las vistas. Y las mujeres locales ofrecían flores y dulces recién horneados. Desde donde estaba, Atalanta podía oler la mantequilla y el azúcar que llevaban. Parecía como si fuera la única que se había quedado quieta, en lugar de entrar en el café que había al lado para ocupar la mesa con la mejor vista de la laguna, o de ir a explorar la famosa cristalería de Murano creada por verdaderos artistas con el soplete. Era como una estatua en medio de la ajetreada multitud, atrapada en el momento, incapaz de apartarse de una sensación de incredulidad ante el hecho de que esta pudiera ser realmente su vida ahora.
Era tan difícil de asimilar que hacía tan solo unas semanas su rutina diaria consistiese en dar clases a los alumnos de un exclusivo internado suizo. Un estricto horario de clases de francés y música, comidas y corrección de redacciones y exámenes, con apenas media hora para sí misma en la que dar un corto paseo por el pintoresco pueblo de casas de madera y balcones decorados, o, más arriba, en la montaña, hasta las ruinas del antiguo castillo que domina el frondoso valle donde el río serpentea entre montañas nevadas.
Su pasatiempo favorito allí era pasear y fantasear que estaba en otra parte, en algún destino remoto y posiblemente exótico, viendo las maravillas del mundo. Solo las conocía por los libros y las postales que le enviaban sus alumnos durante las vacaciones de verano, pero habían cobrado vida en su imaginación: el Partenón alzándose sobre ella en columnas de mármol blanco, o los soñolientos pueblos iluminados por el sol de la campiña italiana entre viñedos y olivares. Fingía entonces estar oyendo hablar en otro idioma y mordía su sencillo sándwich de queso como si fuera un calzone. No obstante, con todo el poder mental del mundo, nunca habría sido capaz de adivinar que sus sueños estaban a punto de hacerse realidad, y que incluso iban a superar sus expectativas.
Todo por su querido abuelo.
Su muerte le había dejado una fortuna, casas en varios lugares, coches y acciones…; más dinero del que jamás podría gastar. Y una vocación poco común: seguir sus pasos y convertirse en una discreta detective para los más ricos. Su primer caso la había llevado a una exuberante finca en los gloriosos campos de lavanda de la Provenza, donde se había reunido un grupo de gente rica y famosa para la boda del conde de Surmonne. Las vistas allí eran impresionantes —era una casa encalada con elegantes torrecillas, y ricos jardines llenos de rosas, dalias y una asombrosa gruta de conchas—; sin embargo, no había podido disfrutarlas plenamente con la tensión de desentrañar pistas y enfrentarse a un astuto asesino que no se detenía ante nada con tal de mantener su secreto a salvo. Así que, tras concluir con éxito el caso, había decidido que era hora de tomarse unas breves vacaciones, unos días lejos del crimen y del complicado proceso de reflexión al que se había visto abocada por evaluar si personas de apariencia perfectamente normal podían ser asesinos a sangre fría.
Con sus fondos ilimitados, Atalanta podía ir adonde quisiera. Había recuperado la caja de recortes de artículos de revistas y postales que le habían enviado los alumnos, la caja de los lugares a los que quería ir desde mucho tiempo antes de que tuviera dinero. Era la caja de sus sueños y esperanzas, que la había ayudado a superar los momentos más difíciles tras la muerte de su padre, cuando se quedó sola en el mundo, con un montón de deudas sobre sus espaldas. Ahora que todo era mucho mejor, aquella caja seguía siendo como una vieja amiga, y abrirla le aceleraba el corazón. Cerró los ojos, rebuscó en ella y sacó una postal.
Esperó unos instantes, palpando la tarjeta, luego abrió los ojos para ver adónde se iba a ir de vacaciones.
«Venecia», pensó.
El mero nombre de la tarjeta, impreso en un amarillo oscuro casi dorado, la dejó sin aliento. Tenía que ser una ciudad mágica, con canales en lugar de calles, con innumerables y elegantes puentes sobre el agua siempre presente, con tanta historia romántica. Una ciudad de góndolas, deliciosa comida, un idioma que sonaba a poesía y recuerdos que atesorar.
Había pedido a su mayordomo Renard que le reservara pasaje y hotel. Por supuesto, él le consiguió una habitación en uno de los hoteles más ilustres, donde se habían alojado escritores y artistas famosos de todo el mundo. Sus fotografías colgaban de las paredes del alto vestíbulo con su techo estucado lleno de leones, el animal emblemático siempre presente en la ciudad flotante.
Renard, muy eficiente e ingenioso, era un tesoro que tenía contactos en todo el mundo, los cuales le resultaban muy útiles cuando ella investigaba. Sin embargo, el viaje a Venecia iba a ser solo por placer, para pasar unos días en un lugar hermoso, lejos de intrigas y asesinatos.
«Ah, sí». Con un suspiro de satisfacción, Atalanta dio la espalda a la deslumbrante vista de la laguna y comenzó a caminar, lentamente, disfrutando de cada paso, de cada cosa que veía. Aspiró hondo captando los aromas de un caluroso día de verano: cítricos, adoquines bañados por el sol, floridos perfumes…
Su mirada se posó en unas señoras con vestidos de colores y grandes sombreros, una de ellas con un perrito faldero blanco en los brazos, que ladraba frenéticamente a todo el que veía. Las fachadas de los edificios estaban llenas de arcos y pilares de piedra blanca. A primera vista eran todos iguales, pero, cuando uno los miraba más de cerca, todos estaban adornados con detalles, algunos redondos como cuentas, y otros tallados como flores.
En la esquina de una casa alta de color albaricoque había un hombre vestido con un traje claro. El sombrero panamá le tapaba los ojos, ocultándole el rostro. Pero por un momento, cuando lo vio, su respiración se detuvo e involuntariamente se echó hacia delante.
«¡Raoul!».
Era Raoul Lemont, el piloto de carreras que había conocido en Bellevue, en la Provenza, durante su primer caso, cuando él había asistido a la boda de Eugénie Frontenac y el conde de Surmonne, la gran celebración en la que Atalanta investigó discretamente si el conde había asesinado a su primera esposa, Mathilde. Raoul había sido un viejo amigo de Mathilde y, en un momento dado, incluso un sospechoso, en opinión de Atalanta. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que nunca había querido que fuera sospechoso porque…
«Basta ya». Movió de lado a lado la cabeza con impaciencia. Aquel hombre no era Raoul. Solo se le parecía un poco. Tenía que dejar de pensar en él. Estaba lejos de allí, preparándose para alguna carrera.
Como piloto de veloces coches deportivos de aquellas atrevidas carreras que habían ganado popularidad en toda Europa, arriesgaba su vida a diario, algo que Atalanta no podía entender ni aprobar. En general, Raoul era impulsivo, irreverente, testarudo y orgulloso, rasgos de carácter que lo convertían en su polo opuesto. A Atalanta le gustaba mirar antes de saltar y evaluar un asunto desde varios puntos de vista antes de llegar a una conclusión. Raoul había llegado a reprocharle que fuera demasiado racional y no se permitiera sentir. Pero los sentimientos eran engañosos y nos llevaban por mal camino. Era mucho mejor mirar el mundo con una mente analítica y clara y juzgar los hechos sin permitir que la emoción lo eclipsara todo.
Sonrió ante su propio diálogo interior con Raoul, como si él estuviera realmente allí, a su lado, y ella necesitara defenderse, y defender sus opiniones, frente a él. Pero él llevaba su vida llena de aventuras y riesgos, y ella estaba en Murano disfrutando de unas merecidas vacaciones.
Y, si no quería pensar en el asesinato, tampoco debía pensar en Raoul, que había estado tan estrechamente ligado a su caso y a su peligrosa resolución. Tenía que concentrarse de lleno en las encantadoras vistas y en el sueño hecho realidad de caminar por Venecia, en lugar de limitarse a imaginarlo y tener que volver a sus obligaciones en la escuela. Echaba de menos a sus alumnos, su entusiasmo cuando aprendían francés escuchando chansons, sus enfurruñamientos cuando se acercaba un examen, momentos en los que confiaban en ella, y Atalanta se sentía más como una hermana mayor que como una profesora. No obstante, el estricto director se había asegurado de que nunca pudiera acercarse a ninguno de ellos. Para bien, quizá, pero había sido una vida solitaria.
—¿Quiere comprar flores? —Una anciana le tocó el brazo y le tendió una gran cesta trenzada que contenía varias rosas solitarias de vivos colores, rojo, rosa, amarillo.
Los tallos estaban envueltos en tela y llevaban un alfiler para que la flor pudiera lucirse a modo de broche.
La mirada de Atalanta recorrió las flores, admirando la sedosa suavidad de los pétalos. Habían sido cultivadas con esmero. Pero negó con la cabeza y siguió caminando. Le resultaba extraño comprarse una rosa. Era algo que deberían hacer los novios o maridos que adoran a sus mujeres. Había muchas parejas entre los turistas, y muchas más llegarían más tarde. La anciana no tendría problemas en encontrar interesados en comprarle las flores.
«Estoy aquí por el vidrio», se dijo Atalanta, y se detuvo ante una mesa vencida bajo el peso de jarrones, vasijas y jarras. El sol reflejaba el arcoíris en las facetas y hacía que las piezas parecieran aún más magníficas de lo que eran debido a la artesanía con la que se habían decorado, habilidades transmitidas de generación en generación desde que Murano existía. Quería comprar algo, pero tenía que pensárselo bien. Tendría que llevárselo a casa y no debería romperse durante el viaje.
«¿Quizá sea mejor una pieza grande y sólida que esas delicadas copas de champán más pequeñas?», reflexionó.
Pero el juego de cuatro piezas era precioso, y ya se imaginaba bebiendo de una copa como aquella en casa, recordando aquel hermoso día bañado por el sol y saboreando la libertad ilimitada que le había proporcionado la herencia de su abuelo.
Cogió varios objetos en sus manos, les dio la vuelta, recorrió con el dedo el borde perfectamente liso. El vendedor intentaba explicar lo bueno que era en un inglés entrecortado, recurriendo al italiano cada tres palabras. Atalanta intentó seguir la conversación lo mejor que pudo. En el exclusivo colegio en el que había trabajado solía haber chicas italianas de familias nobles y conocía el idioma bastante bien. Pero era especial oírlo ahora en un lugar donde se había hablado durante siglos. A veces tenía que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando.
Ella dijo que volvería más tarde y que primero quería echar un vistazo. Él no paró de gritar lo buena que era su mercancía mientras ella se dirigía a la siguiente mesa y al siguiente vendedor, ansiosa por convencerla de que vendía los mejores artículos de toda la isla.
Los turistas que iban en el barco con ella habían salido y estaban de pie en varios puestos o agachándose a través de puertas bajas de los edificios para ver más en el interior. Allí dentro tenía que hacer un frescor maravilloso, a resguardo del sol veraniego, que quemaba sin piedad todo a su alrededor. Atalanta sintió que el sudor le resbalaba por el cuello y se deslizaba por debajo de su vestido ligero. En el barco ya había guardado sus guantes blancos de encaje en el bolso. Eran elegantes y una dama debería aspirar a vestir lo mejor posible en cualquier ocasión, pero bajo el sol mediterráneo resultaban más bien una carga. ¿Tal vez debería haberse sentado a tomar algo fresco? No tenía prisa por comprar nada de inmediato. Podía tomarse todo el día para explorar, y regresar a Venecia en el último barco.
De nuevo vislumbró al hombre del traje claro y el sombrero panamá. Parecía estar solo. Tal vez no fuera extraño, ya que ella misma estaba allí sin compañía. Pero la mayoría de la gente había venido en pareja o con amigos, y su figura solitaria le llamó la atención. No estaba regateando para conseguir un buen precio en cristales, ni admirando la arquitectura. Parecía casi como si…
¿La estaba observando?
Un escalofrío le recorrió la espalda. Su abuelo le había dejado claro, cuando le explicó en qué consistía su trabajo en una carta que le escribió antes de morir, que no estaba exento de riesgos, y que, en la búsqueda de la justicia, uno también puede ganarse enemigos.
Y Renard le había dicho en varias ocasiones que desconfiara de todo el mundo, que no se tomara las cosas al pie de la letra, que no se fiara ni siquiera de las historias que le contasen sus propios clientes. ¿Quizá toda esa mención a la necesidad de ser precavida y a los peligros que acechan la había vuelto cautelosa en exceso?
¿Incluso paranoica?
Estaba de vacaciones; no había nada que temer.
Aun así, una sensación de inquietud la acompañó mientras siguió buscando el recuerdo de cristal perfecto, y se sorprendió a sí misma mirando por encima del hombro en varias ocasiones. El hombre del traje claro no aparecía por ninguna parte. A su alrededor se oían voces alegres, risas y el tintineo de artículos de cristal que cambiaban de mano. Una pareja había comprado un espejo del tamaño de un hombre y vio cómo el vendedor lo metía en un cajón lleno de paja para transportarlo de forma segura.
Tres chicos se balanceaban en la barandilla de piedra de un puente, cantando un aria de El mercader de Venecia a los turistas de una góndola que se acercaba al puente. El gondolero les gritaba improperios y les advertía de que podían caerse y aterrizar en su barco. Algunos de los turistas se rieron de la travesura, pero una señora vestida de rosa se agachó y se cubrió la cabeza como si quisiera protegerse de una avalancha de niños.
De repente, los tres saltaron por la barandilla y huyeron cuando un hombre vestido con un traje oscuro los persiguió durante unos metros y luego se apoyó en la pared de una casa azul, jadeando y sacando el pañuelo para secarse el sudor de la frente. ¿Se trataba de un padre descontento? ¿De un profesor particular encargado de vigilar a aquellos revoltosos niños durante una excursión?
Atalanta sonrió para sus adentros. Ese era el tipo de deducciones inocentes en las que tenía que centrarse. ¿Por qué estropear un hermoso día preocupándose por su seguridad?
Entabló conversación con una dama inglesa que le explicó que había visitado Murano todos los veranos cuando su marido aún vivía, y que esta era la primera vez que venía sin él.
—Es como si aún estuviera aquí —le confió ella—. Puedo oír su voz y verle caminar a mi lado. Mis hijos temían que me pusiera triste de venir aquí, pero en realidad me hace feliz. Hemos pasado muchos años maravillosos aquí. Siempre apreciaré mucho esos recuerdos.
—Me alegro por usted. —Atalanta se ajustó el sombrero.
Por el rabillo del ojo vio a una mujer vestida de negro con un velo sobre la cara. Sus ropas oscuras destacaban entre los turistas vestidos de colores, y Atalanta se preguntó si sería una viuda veneciana. Pero su vestido parecía demasiado caro, y el velo estaba sujeto a un elegante sombrerito que podría haber salido directamente de una boutique parisina. ¿Quién era y qué hacía allí?
«Preguntas para las que probablemente nunca obtendrás respuesta», se reprendió a sí misma.
—Aquí hay un lugar especial —le explicó la dama inglesa que estaba a su lado—, un pequeño patio en esa calle. Puede entrar libremente en él; nadie la detendrá. Puede acercarse a una valla blanca que llega por la cintura y tiene una vista preciosa del agua, con Venecia a lo lejos. Mi marido y yo solíamos quedarnos allí un buen rato admirándola. Siempre hay algo nuevo que ver. Además, hace un día perfecto, soleado y luminoso. También hemos estado aquí cuando llueve y entonces no es tan alegre. —Tocó un momento el brazo de Atalanta—. Disfrute de su estancia aquí, querida.
Atalanta le dio las gracias y echó a andar calle abajo. Las voces de la gente se apagaron a su espalda. Allí se estaba mucho más tranquilo, sin el bullicio de los vendedores. Los aromas que salían por las ventanas abiertas sugerían que se estaban preparando almuerzos con hierbas frescas y ajo. «¡Cuantísimo ajo!», pensó Atalanta.
Atalanta respiró aliviada, dándose cuenta de que no era una persona a la que le gustaran las multitudes. De repente, en el silencio, pudo oírse a sí misma pensar de nuevo.
Se rio por lo bajo y entró en el patio que le había indicado la dama inglesa. Había adoquines desiguales de color grisáceo que conducían a una valla de madera blanca al otro lado.
Un olivo le daba algo de sombra, y desde una jaula de alambre contra la pared le piaban pequeños pájaros cantores que volaban agitados de una percha a otra. Apoyó las manos en la valla. La madera se había calentado con el sol y la pintura agrietada se sentía reconfortantemente real bajo las yemas de sus dedos. A veces esta nueva vida de riqueza era como un sueño elaborado, que la llevaba de un día maravilloso a otro, pero siempre con la conciencia de que aquello se acabaría en algún momento. No era realmente rica; no podía hacer lo que quisiera. Se despertaba en su pequeña habitación de la escuela y entonces la severa ama de llaves aporreaba su puerta para decirle que llegaba tarde a clase.
Una sombra cayó sobre ella. Se dio cuenta en el último instante, atrapada en sus pensamientos, y se volvió bruscamente, levantando la mano para apartar a quienquiera que estuviera tan cerca de ella.
Resopló, mirando fijamente los profundos ojos marrones del hombre en el que había pensado hacía media hora.
—Raoul —susurró, con la mirada fija en el ceño fruncido, las arrugas alrededor de la boca, la tirantez de los labios—. Me pareció verlo antes, pero… ¿cómo iba a imaginar que fuera a estar aquí? ¿Qué…?
Apenas tenía aliento para continuar. Tal vez era el hecho de que habían vencido al mal juntos lo que hacía que el corazón se le acelerara y la boca se le secara.
—No debería alejarse de la multitud, Miss Ashford —dijo él—. Puede que no sea seguro.
El que la llamara Miss Ashford le aclaró la mente. Se sonrojó por su propia equivocación, al usar su nombre de pila como si tuvieran tanta confianza. Puede que hubieran detenido juntos a un asesino, pero nunca habían llegado a ser amigos de verdad.
Al menos, ella no lo creía.
Sus dudas sobre lo que significaba su relación la molestaban. Se enorgullecía de su capacidad para resolver problemas difíciles, pero no sabía qué era lo que la unía a aquel hombre exasperante. Forzó una sonrisa y gesticuló a su alrededor.
—Creo que aquí no hay peligro. Estoy de vacaciones.
—Lo sé.
Él siguió mirándola, sus ojos escudriñando su expresión como si intentara encontrar algo. ¿Tanto había cambiado ella? Se había arreglado el pelo antes de salir para Venecia, pensando que necesitaba un poco de brillo para las lujosas habitaciones del gran hotel, pero había reducido el maquillaje al mínimo por la mañana, y, aunque su vestido era bastante moderno, había elegido unos zapatos que le permitieran deambular cómodamente más que con elegancia. Él aún debía de reconocer a la mujer poco convencional que había conocido en Bellevue.
Su insistencia en estudiar su rostro tenía que ver con otra cosa.
De repente todo encajó. Que él estuviera allí, buscándola lejos de los demás.
—¿Ha pasado algo? —preguntó Atalanta—. ¿Necesita mi ayuda?
Sabía, con una intensidad impresionante que haría cualquier cosa, viajaría a cualquier parte, si Raoul se lo pedía. ¿Tal vez tenía una hermana en apuros? Sabía muy poco de su vida personal. Solo que era de padre francés y madre española. No sabía si tenía hermanos o vínculos personales. Había tantos espacios en blanco que quería rellenar para entenderle mejor…
Raoul sonrió, con esa sonrisa lenta que ella conocía tan bien, la sonrisa que utilizaba para mantener a la gente a distancia, porque era un poco altiva y a ella siempre le parecía que él se divertía a su costa. ¿Había sacado Atalanta una conclusión equivocada? ¿O había mordido el anzuelo que él le había tendido adrede?
—No necesito su ayuda —dijo en voz baja—, pero usted sí podría necesitar la mía. La están vigilando.
Capítulo 2
—¿Vigilando? —repitió Atalanta.
Creía que era él quien la observaba, desde debajo de su sombrero panamá. Pero, si no era él, entonces, ¿quién?
«Y ¿por qué?», pensó.
—Calle, no tan alto —le instó Raoul, inclinándose más hacia ella—. Haga como si estuviera mirando el paisaje otra vez.
Obedientemente, Atalanta se volvió y estudió las barcas que cruzaban el agua, pero sin ver de verdad gran parte de la gloria de la laguna. El corazón se le aceleró, y en su mente resonó: «Tenía razón, algo andaba mal aquí; lo sentí, lo presentí. Mi intuición era correcta».
Una parte de ella se alegró de poder confiar en su instinto —algo que podría resultar inestimable en su nuevo trabajo—, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que eso significaba que le costaría encontrar momentos sin peligro, lejos de la investigación. ¿Era posible separar su trabajo de su vida personal? ¿Se había convertido de repente en una persona de interés allá donde fuera? ¿Como una estrella de cine que no puede moverse sin que la gente la señale, susurre o le pida autógrafos?
¿Tenía ahora dinero y oportunidades, pero no podía disfrutar de ellos debido a las tareas que, inevitablemente, los acompañaban?
—Estaba en París —dijo Raoul— y la llamé por teléfono para invitarla a cenar, pero su mayordomo me informó de que se había marchado a Venecia. Tuvo la amabilidad de darme la dirección de su hotel. En Venecia se come uno de los mejores mariscos, así que decidí caprichosamente venir unos días y, si le apetecía, invitarla a dar una vuelta por la ciudad. No le aburriría con la Piazza San Marco, sino que la llevaría a lugares menos conocidos que son igual de bonitos o más. Un amigo mío vive en el Palacio Ducal. Hay que ver todas las estancias, revivir la grandeza de antaño. Y conozco los mejores restaurantes. No puede irse de Venecia sin haber probado algunos de los platos locales. Como la sarde in saor y el risotto.
Atalanta volvió a agarrarse a la valla de madera. Un paseo por Venecia, en góndola, con Raoul a su lado, escuchándole hablar italiano con el gondolero. Las palabras sonaban aún más poéticas viniendo de él. ¿Quizá porque adoraba tanto este país?
La experiencia sería totalmente… ¿romántica?
Casi se rio de la elección de palabras. Sabiendo lo que Raoul pensaba sobre las relaciones, podía deducir que el romanticismo era lo último en que se le pasara por la cabeza y que probablemente sintiera que era su deber enseñarle el país, que para él era casi como su patria, porque participaba en muchas carreras allí. Ya le había dicho que siempre podía ponerse en contacto con él escribiendo al Hotel Benvenuto de Roma.
Raoul continuó:
—Esta mañana, cuando iba a darle una sorpresa, la vi salir del hotel y, antes de que pudiera cruzar y dirigirme a usted, vi que la seguía una mujer de negro con velo.
Atalanta entrecerró los ojos. La descripción le resultaba familiar.
—¿Una mujer de negro con velo? Ahora está en Murano. La he visto justo antes de llegar aquí.
—Y la vio venir aquí. —El tono de Raoul era sombrío—. La seguí rápidamente para evitar que viniera a por usted y… —Calló.
—¿Cree que quiere hacerme daño? —preguntó Atalanta.
La paz de aquel tranquilo patio estaba tan reñida con la idea de que alguien la siguiera con malas intenciones. Exactamente por eso ese lugar podía ser perfecto para atacar a alguien. Arrullada por el canto de los pájaros y el susurro de la brisa en las ramas del olivo, la víctima potencial estaría totalmente desprevenida.
En su mente rondaban imágenes de un puñal oculto bajo aquel traje negro y una rápida puñalada al pasar. Nadie se daría cuenta de nada y, para cuando se alertara, la agresora ya habría desaparecido y se llevarían su cadáver.
Pero ¿no era aquello demasiado dramático? ¿Por qué querría hacerle daño una desconocida vestida de negro? ¿Qué sentido tenía herirla o incluso matarla? Ella no había cometido ninguna injusticia contra nadie.
No, pero había desenmascarado a un asesino y se había asegurado de que esa persona fuera encarcelada, en espera de juicio y de la aplicación de la pena de muerte. Se perdió una vida por su investigación. ¿Podrían los familiares estar buscando venganza? ¿Era ella ahora un objetivo?
—En un principio —dijo Raoul—, yo solo quería enseñarle Venecia y asegurarme de que tuviera una experiencia mejor que la del turista medio que sigue la trillada ruta que se anuncia por todas partes. Pero quizá, al ver a esa mujer que la sigue, debería ofrecerle mi ayuda para mantenerla a salvo.
No parecía una sugerencia, sino más bien una conclusión.
—No estoy segura de que esté viendo esto bajo la luz correcta. —Atalanta trató de sonar fuerte—. Usted me vio salir de mi hotel y una mujer de negro tomó la misma ruta y ahora también está en esta isla. Puede que sea otra turista que quiere comprar souvenirs de cristal. No somos ni mucho menos las dos únicas mujeres aquí. ¿No puede ser su presencia una coincidencia?
—Por supuesto. Pero ¿de verdad quiere averiguarlo por las malas?
Atalanta respiró lentamente. ¿Qué quería? No era propio de ella entregarse a la dramática fantasía de que su vida corría peligro, pero tampoco pretendía correr riesgos innecesarios. Acababa de empezar en su nueva profesión y deseaba continuar gozando de buena salud.
Relajó las manos en la valla y preguntó:
—¿Qué sugiere usted?
—Puedo acompañarla el resto del día aquí en la isla. Cuando termine de comprar cristal —sonó irónico, como si pensara que ya se había dedicado suficiente tiempo a eso—, volvemos juntos, le enseño Venecia y cenamos. Podemos ver si la misma mujer de negro continúa siguiéndonos o si cede en cuanto se dé cuenta de que ya no está usted sola y no es vulnerable.
La palabra «vulnerable» le dolió. Sí, estaba sola, pero así eran las cosas. No podía cambiar su situación y no podía depender de la presencia de Raoul todo el tiempo.
Atalanta preguntó en voz baja:
—¿Cuánto tiempo va a acompañarme usted?
—¿Cuánto tiempo? —repitió él, como si no la entendiera.
—Sí. ¿Un día? ¿Una semana? ¿Para siempre? Si esa mujer va detrás de algo, no va a rendirse solo porque yo tenga un acompañante un día.
—¿Es una invitación? —La voz de Raoul contenía una nota de diversión.
—Es realismo. No puede protegerme de gente con malas intenciones. —Respiró hondo, intentando grabarse esa realidad en la mente. Había aceptado la vocación de su abuelo como propia y ahora tenía que lidiar con las consecuencias—. Y ni siquiera hemos averiguado si esta mujer tiene intenciones siniestras.
No quería aceptar tan fácilmente que nunca podría tener tiempo para sí misma o para hacer turismo sin mirar por encima del hombro. Apostaba a que su abuelo no había dejado que su vida quedara arruinada por el miedo a enemigos vengativos.
—Muy bien. —Raoul dio un paso atrás.
Atalanta sintió de pronto frío en los brazos. ¿Por qué lo había rechazado tan bruscamente? ¿Tenía miedo de cómo se sentiría pasando tiempo en su compañía? ¿De que el ambiente relajado de hacer turismo juntos bajara su guardia habitual y la hiciera más susceptible a sus encantos? En realidad, ¿tenía más miedo de la cercanía de Raoul que de la misteriosa mujer de negro?
—Haré como que me despido y me voy —dijo en un susurro Raoul—, mientras usted se queda a curiosear. Sin embargo, estaré cerca para acudir en su ayuda si la mujer hace algo. Manténgase en guardia todo el tiempo.
En voz alta dijo:
—Entonces nos vemos mañana. La espero con impaciencia. Hasta mañana, adiós. —Hizo una ostentosa reverencia y se alejó.
Atalanta pensó irónicamente que aquello no engañaría a nadie que conociera bien a Raoul, pero la mujer de negro era probablemente una perfecta desconocida que lo tomaría por un dandi que coqueteaba con una dama y trataba de conquistarla ofreciéndole una visita por la ciudad, o una cena, o lo que fuera que fuesen a hacer juntos al día siguiente.
Se llevó una mano a la cara sonrojada. Tenía que parecer totalmente feliz e inconsciente de cualquier amenaza a su seguridad. Forzó una sonrisa, le dio a la impresionante laguna una última mirada cariñosa y luego abandonó el pequeño patio.
Durante la hora siguiente, Atalanta deambuló entre talleres donde los artesanos blandían sus cerbatanas, con las puntas de color naranja rojizo por el calor de los hornos, mientras daban forma al legendario vidrio. En los puestos, que se combaban bajo el peso de los souvenirs, vio garrafas de aventurina, espejos de muelle y lámparas de araña, regateó con los vendedores y, finalmente, acordó comprar un juego de seis vasos que le envolverían y enviarían a su hotel por mensajero ese mismo día. Se sintió aliviada por haber cumplido su tarea de elegir un recuerdo inolvidable y, al mismo tiempo, extrañamente decepcionada porque no hubiera ocurrido nada misterioso. ¿Se había equivocado Raoul al decir que alguien la seguía?
¿Había exagerado la amenaza que podría suponer la escurridiza mujer de negro para explicar por qué debía aceptar su invitación a pasar tiempo juntos? ¿Quizá él había percibido su reticencia y creía que necesitaba un aliciente más para que aceptara?
¿Por qué no le había seguido ella el juego y había aceptado su ofrecimiento de protección, independientemente de que existiera o no un peligro inminente?
Podría haber pasado una tarde deliciosa con él en una elegante góndola deslizándose por los innumerables canales y visitando el Palacio Ducal que él había mencionado, y luego cenar marisco fresco en un pequeño restaurante íntimo. Los recuerdos de momentos despreocupados con un amigo significarían mucho más que la preciosa cristalería que acababa de adquirir.
Negando con la cabeza por su mal juicio, Atalanta giró hacia una calle lateral que conducía de nuevo al muelle. Al menos, eso creía, pero al caminar por sus adoquines desiguales se dio cuenta de que estaba dejando atrás el bullicio de los talleres de sopladores de vidrio y entrando en una zona más tranquila de casas particulares. Macetas de barro con flores y hierbas flanqueaban unas sencillas puertas de madera. Dos niños pequeños huyeron al verla acercarse, y dejaron los guijarros que habían estado lanzando para ver cuál llegaría más lejos. Una verja metálica se cerró con un ruido seco. Un perro ladró en algún lugar al otro lado de la casa.
Cuando sus agudos ladridos se apagaron, Atalanta captó el leve eco de un sonido más tenue: pisadas detrás de ella.
Se le secó la boca y cerró la mano en un puño. Si al menos llevara algo con lo que defenderse… Sus ojos buscaron un objeto adecuado que hubiera cerca —una rama gruesa, una piedra suelta—, pero no había nada más que los guijarros ridículamente pequeños. Ni siquiera había arena que coger y lanzar a los ojos de un atacante.
«Deberías haber escuchado a Raoul», se dijo Atalanta.
Las pisadas se hicieron más fuertes, como si la persona a su espalda se estuviera acercando. ¿Debía seguir caminando o darse la vuelta para ver quién era? Tal vez se tratara de un lugareño a lo suyo, algo totalmente inofensivo.
Miró por encima del hombro. Una figura alta vestida de negro…
Alargó el paso. ¿Dónde estaba Raoul? ¿Seguía observando? ¿O su respuesta incrédula lo había alejado, pensando que no necesitaba su ayuda?
Una puerta de madera permanecía abierta a su izquierda. Dentro había un espacio en penumbra iluminado por velas. Atisbó los revestimientos de oro de las paredes y la estatua de un santo en un nicho. Por impulso, entró, con la esperanza de que fuera una iglesia y hubiera gente rezando allí.
«¿O un sacerdote? Cualquier forma de compañía conlleva protección», se dijo.
Pero no había nadie dentro. En el aire flotaba el aroma de la cera de las velas. Las vacilantes llamas iluminaban los rasgos marmóreos de la santa. Atalanta no tenía ni idea de a quién representaba aquella figura femenina.
Detrás de ella algo se arrastró. Antes de girarse, supo que era la mujer de negro. De pie junto a ella, Atalanta se dio cuenta de que la mujer era de su misma estatura y complexión. Debido al velo, no podía ver sus rasgos ni tampoco determinar su edad, pero la mujer desprendía fuerza y agilidad. Definitivamente, no era una anciana viuda isleña.
—Lleva siguiéndome toda la mañana —dijo Atalanta, para controlar la situación—. Será mejor que me diga enseguida por qué.
—Estaba esperando el momento oportuno para hablarle. —La voz era baja y susurrante, casi sin aliento—. Me he preguntado varias veces si debía hacerlo. Cuando el hombre se le ha acercado, estaba segura de que la invitaría a ver la isla juntos, y mi oportunidad se esfumaría. Me he odiado por el alivio que he sentido. Por la idea de que no necesitaba actuar.
Atalanta ladeó la cabeza. La mujer no parecía hostil ni quería hacerle daño.
En cambio, sonaba… insegura e incluso asustada.
—¿En qué puedo ayudarla? —preguntó.
—Sé que es usted la heredera de Clarence Ashford. —Atalanta respiró hondo al oír el nombre de su abuelo. La mujer añadió—: No puedo explicar cómo le conocí. Tendría que dar detalles sobre una época de mi vida que preferiría olvidar. Pero hizo algo por mí que nunca podré pagarle. Salvó todo lo que yo tenía, todo lo que era. —Se quedó un momento en silencio, como si reflexionara sobre aquella época—. Me dijo que, si alguna vez volvía a necesitarle, me pusiera en contacto con él. —Rio por lo bajo—. Estaba convencida de que nunca iba a volver a necesitarlo. Había aprendido la lección. Me alejaría del peligro. Y, sin embargo, aquí estoy, pidiéndole ayuda a usted.
—¿Qué ocurre? —preguntó Atalanta.
La mujer vaciló.
—Lo que voy a decirle es lo que creo, pero no lo sé a ciencia cierta. Se basa en mi intuición. Mis instintos de madre.
Atalanta esperó. El frescor de la estancia era agradable, así como la tranquila compañía de la estatua de la santa. ¿Tal vez también era madre?
—Soy miembro de una antigua familia veneciana. Llegamos a la ciudad cuando se levantó y siempre hemos vivido aquí. Comerciábamos y viajábamos. Nos creíamos los dueños del mundo. —Había un deje de orgullo en su voz—. Construíamos casas y castillos allá donde íbamos. A lo largo de la Ruta de la Seda. —Atalanta sintió una oleada de emoción al oír hablar de aquella antigua ruta comercial que conducía al corazón de China—. Hay antiguos castillos venecianos en la isla griega de Santorini. Algunos de mis parientes lejanos aún viven allí. A principios de este verano —la voz se le entrecortó un instante—, mi hija Letitia viajó allí para acompañar a una anciana. Tenía que leerle, llevarle las cosas, pasear con ella. Era un acuerdo cómodo para ambas partes, ya que la anciana quería tener a alguien cerca, y mi hija tendría tiempo para ver la isla cuando la dama durmiera o descansara. Siempre había sido una niña indomable, con ganas de ver mundo.
—Yo era así de pequeña —dijo Atalanta con una sonrisa.
La mujer apenas parecía oír. Continuó lentamente:
—Mi hija se fue a Santorini. Recibí algunas cartas. En ellas, mi hija parecía feliz y con muchos planes. Se había llevado su cámara y estaba haciendo fotos de lugares preciosos. Las playas rojas y negras, los pintorescos pescadores faenando. Quería ser fotógrafa. Mi marido estaba en contra. Cree que las mujeres deben casarse y ser madres. Pero Titia era muy joven. Solo tenía diecinueve años.
Con un sobresalto, Atalanta se dio cuenta de que la mujer se refería constantemente a la niña en pasado. ¿Significaba eso que…?
La mujer continuó:
—La semana pasada nos dijeron que… —Tragó saliva—. Que Titia había muerto. Se cayó al mar desde unos acantilados. Ella… sufría de vértigo, y le habíamos dicho, antes de que fuera, que no se acercara a los bordes y se pusiera a mirar a través del objetivo de su cámara, ya que se marearía y podría caerse. Le habíamos dicho que no se arriesgara por… —Se le quebró la voz.
Atalanta se acercó y le puso una mano en el brazo.
—Lo siento mucho.
La mujer prosiguió, con la voz entrecortada por las lágrimas:
—No puedo creer que esté muerta. Me quedo despierta por la noche pensando que todo debe de ser un error. Que volverá a casa. Tiene que volver. —Sollozó, y las lágrimas se filtraron por debajo de su velo.
Atalanta apretó el brazo de la mujer, a sabiendas de que nada de lo que dijera podría ayudarla.
La mujer respiró hondo y prosiguió:
—No puedo creer que esté muerta. Pero tampoco puedo creer que haya tenido un accidente. Creo… que la han asesinado.
Capítulo 3
—¿Asesinado? —repitió Atalanta, perpleja—. ¿Por qué piensa eso?
—Por su última carta. Escribió que pronto tendría noticias para nosotros. Noticias impactantes. —La mujer hizo un gesto con la mano—. Pensé que habría conocido a algún joven o a alguien que alentara su deseo de ser fotógrafa. Que nos sobresaltaría a su padre y a mí casándose o marchándose a Nueva York para trabajar allí en un periódico, o alguna otra cosa que hacen las chicas tontas. —Resopló—. Pero ahora estoy segura de que lo que nos quería contar era que había descubierto un secreto peligroso y que alguien la mató para mantenerlo oculto. Tiene que ser así.
Atalanta meditó cuidadosamente su respuesta. No quería herir los sentimientos de la mujer desestimando su teoría de forma descuidada, pero al mismo tiempo no podía aceptar una relación directa entre una declaración velada en una carta y la muerte repentina y aparentemente accidental de una persona.
¿Acaso la gente no examinaba sucesos inocentes desde otra perspectiva una vez que se convencía de que algo andaba mal?
Así que dijo en voz baja:
—¿Qué enorme secreto podría haber descubierto su hija si vivía con una anciana?
—La anciana en cuestión solo se aloja en el castillo. No es su dueña. —La mujer se apresuró a explicar su teoría, con voz ronca por la urgencia—. El castillo pertenece a su sobrino Pietro Bucardi. Es un hombre de negocios de éxito. Él y su esposa Victoria suelen invitar a huéspedes al castillo para impresionarlos con el esplendor del lugar. He oído que consigue que la gente invierta en sus ideas. ¿Y si esas ideas tuvieran algún fallo y mi hija se hubiera enterado?
—Entonces, ¿cree que la mandaría matar? ¿Para proteger su secreto?
—Cuando hay dinero de por medio, la gente es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa. —La voz de la mujer era decidida—. Tiene que averiguar qué ha pasado. No puedo vivir con la idea de que mi pequeña fue asesinada y su asesino saldrá impune.
—Lo entiendo, pero… ¿cómo podría yo descubrir algo así?
—La anciana tía necesita una nueva dama de compañía. Como los Bucardi estaban tan contentos con Letitia, les he dicho que iba a preguntar por una sustituta. Puedo recomendarla. Puedo inventar algunas referencias para que la acepten. Por favor, vaya allí e investigue. Tranquilíceme. —La mujer le cogió la mano y se la apretó—. No quiero creer que fue asesinada. Sinceramente. Prefiero aceptar que fue un accidente y tener que vivir sabiendo que nunca regresará a casa. Así podré empezar a superar mi dolor. Si es que alguna vez se puede hacer tal cosa. Pero primero he de tener la certeza de cómo murió Letitia. De que tuvo un accidente cuando estaba sola en los acantilados. De que no había nadie con ella que la empujara al precipicio. Si va allí y ve las cosas por usted misma, puede averiguar lo que pasó. Sus cosas todavía están allí. Victoria prometió embalarlas y enviárnoslas, pero aún no lo ha hecho. Letitia sacó muchas fotos e hizo álbumes con ellas. Averigüe qué fotografió Letitia. Si ella hizo ese tipo de descubrimiento. Quizá incluso pueda encontrar pruebas de con qué secreto se encontró y de quién pudo sentirse amenazado por ella.
Atalanta respiró hondo. Las fotos podrían contener una pista.
Pero, incluso si lo hicieran…, la tarea parecía enorme e imposible de completar para un extraño que tendría que hacerse pasar por la nueva dama de compañía de la anciana. Podría mostrar cierto interés cortés por su predecesora, pero nada importante. Eso atraería una atención no deseada y frustraría su propósito.
—¿Por qué no va usted misma? Es de la familia y puede hacer más preguntas.
—No puedo ser objetiva. Me traicionaría a mí misma o sacaría conclusiones precipitadas. Necesito a alguien que no esté involucrado personalmente y que pueda ver las cosas con la mente abierta. Es usted capaz y está admirablemente capacitada para hacer de dama de compañía. Tiene un aspecto lo bastante sofisticado como para satisfacer las exigencias de alguien con gusto y clase. Pero sin ser superior.
Atalanta no sabía si sentirse halagada o insultada por aquella valoración de su persona.
La mujer prosiguió:
—Como dama de compañía, estará en condiciones de mezclarse con el ambiente y de continuar viéndolo y oyéndolo todo. —Apretó la mano de Atalanta con urgencia y calidez—. Le debo tanto a su abuelo. Él me devolvió la vida. Ahora necesito que usted haga lo mismo. Tranquilíceme. Por favor, considere mi petición. Le recompensaré generosamente. —Las últimas palabras fueron añadidas casi como una ocurrencia tardía.
—No necesito una recompensa generosa. —Atalanta lo dijo rápidamente—. Mi abuelo siempre creyó en ayudar a la gente, en resolver casos, porque era una obligación moral si uno tiene las habilidades para ello.
—Entonces, al menos, déjeme organizar su viaje a Santorini. Enviaré los detalles a su hotel. Una vez allí, en la isla, trabajará para la familia Bucardi y tendrá los ingresos que le paguen.
Atalanta se sentía bastante incómoda aceptando dinero por un puesto que no se había ganado, ya que apenas era una dama de compañía cualificada, pero siempre podría aclararlo más tarde. Quería ver Santorini. Sabía muy poco de la isla y ansiaba experimentar por sí misma la vida allí, explorar los paseos por los acantilados y contemplar las interminables vistas al mar, dándose cuenta de que aquellas islas habían formado parte del enorme Imperio griego sobre el cual había leído de pequeña, devorando la historia y los mitos sobre la guerra de Troya y todos los héroes y heroínas griegos. Incluso recibió el nombre de una de ellas: Atalanta, la cazadora. Un nombre elegido para ella al nacer, mucho antes de que le hubieran pedido que siguiera los pasos de su abuelo y cazara asesinos.
Atalanta asintió con la cabeza ante la mujer que tenía enfrente. Su decisión estaba tomada.
Al parecer, a pesar de estar de vacaciones, había llegado el momento de volver a cazar a un asesino.
Si realmente había habido un asesino, se recordó a sí misma, y aquella pobre madre afligida no se engañaba pensando que su hija no podía haberle sido arrebatada por un accidente sin sentido.
—No puedo prometerle resultados —la advirtió Atalanta.
—Lo comprendo. Solo quiero intentarlo. Por mi pequeña. —La mujer luchó contra nuevas lágrimas—. No estaba preparada para dejarla salir al mundo, para permitirle trabajar en América o casarse. Y ahora tengo que dejarla marchar para siempre. ¿Cómo podré soportarlo?
Atalanta bajó la cabeza y miró al suelo mientras la mujer lloraba. Era imposible decir ninguna cosa edificante. El corazón de la madre estaba roto. Y nunca volvería a repararse. La pérdida de su hija seguiría siendo una grieta que atravesaría su vida para siempre.
Lo único que Atalanta podía ofrecerle era buscar la verdad, asegurarle que efectivamente había sido un accidente, o…
Se humedeció los labios. La idea de que no hubiera sido un accidente era alarmante. No solo para la madre, que tendría que enfrentarse a esa angustia además de a su dolor, sino también para la propia Atalanta. Si iba a Santorini para ocupar el lugar de alguien que había sido asesinado, posiblemente por un descubrimiento hecho en el castillo, dentro de aquel hogar…, ¿también correría ella peligro?
Tendría que ser extremadamente cuidadosa, para proteger su tapadera y ocultar su verdadero propósito el mayor tiempo posible.
—Si se encarga usted de las presentaciones… —dijo—, puede localizarme en mi hotel. Me quedaré allí unos días más. Tenía intención de viajar a Florencia, pero eso tendrá que esperar.
—Gracias. —La mujer dio un paso atrás, casi tropezando—. Gracias. Lo prepararé todo y la avisaré.
Salió rápidamente de la estancia; su oscura figura ocultó la luz del sol durante un momento.
Vestida toda de negro porque estaba de luto por su hija. Y Raoul había pensado que era una sicaria vengativa…
De todas formas, aunque esa idea había quedado descartada, su situación seguía requiriendo reflexión. Había aceptado un encargo de gran envergadura que le había llegado con muy poca información. Solo que una joven de diecinueve años había muerto al caer por un acantilado. ¿Por dónde empezaría?
Atalanta se llevó una mano a la cara. ¿Cómo abordar la tarea que tenía por delante? ¿Con quién podía hablar? Y, sobre todo, ¿cómo deducir algo útil sin llamar la atención sobre ella misma? Porque, si su interés por la muerte de su predecesora se hacía notar, eso podría convertirse en su propia perdición.
Una nueva sombra oscureció la entrada. ¿Volvía la mujer? Atalanta se quedó rígida, con todos los sentidos en alerta mientras miraba fijamente a la figura que entraba. Alto, ancho, con traje claro y sombrero.
«Raoul», pensó.
A pesar de la débil luz de las velas, pudo ver las sombras en sus ojos.
—¿Por qué ha aceptado? —preguntó él en voz baja—. No pude escucharlo todo desde lejos, pero me hago una idea general. Va a ponerse en peligro para averiguar qué le pasó a esa joven.
—Es una madre destrozada. No podía rechazarla. Además, siempre he querido ver Santorini.
Raoul negó con la cabeza.
—Lo toma a la ligera, Atalanta. Pero sabe tan bien como yo lo que implica. Perseguir la verdad nunca es gratis. Tiene un precio. Y usted sabe muy poco.
—Sabía muy poco cuando acepté en París la petición de Eugénie Frontenac de investigar la carta anónima que había recibido, carta en la que se acusaba a su futuro marido de asesinato. Me zambullí sin pensarlo mucho, acompañándola a la Provenza, y salió bien. —Se dio cuenta de lo desconsiderada que sonaba y añadió apresuradamente—: Gracias también a su ayuda, claro.
Raoul le dedicó una sonrisa cínica.
—Y ¿quién le ayudará ahora? Estará sola en esa casa. Podrían estar implicados miembros de la familia, o alguien al acecho entre el personal. Conozco a los Bucardi. Son una pareja encantadora cuando organizan una cena de sociedad, pero ambos proceden de familias poderosas y les gusta hacer las cosas a su manera.
Parecía que iba a añadir más detalles, y Atalanta esperó con impaciencia para empezar a formarse una idea sobre el círculo familiar en el que se estaba adentrando. Quizá Raoul también conocía a la anciana para la que ella iba a trabajar, y podría decirle si sería muy exigente. Necesitaría tener algo de tiempo para sí misma, para dedicarse a sus tareas como detective. ¿O podría averiguar mucho simplemente estando presente en la casa, en la cena o en otros momentos en los que la familia se reunía, para percibir las tensiones y entender la dinámica?
Raoul añadió exasperado:
—¿Por qué ponerse en peligro porque una mujer que ni siquiera da la cara se lo pida? Toda su historia podría ser una invención.
—¿Con qué fin? Acaba de decir usted que conoce a los Bucardi.
—De las carreras.
¿Significaba eso que nunca había intercambiado más que unas pocas palabras de cortesía con ellos?
—Pero podría averiguar si tienen un castillo en Santorini, ¿no? Y si el señor Bucardi tiene una tía anciana que necesita una dama de compañía porque la anterior murió en un desgraciado accidente. Entonces sabremos si esos detalles son ciertos. Además, la mujer de negro me ha prometido presentarme a la familia. Los Bucardi le han pedido que busque una nueva dama de compañía para la anciana. ¿No apoya eso su historia?
—Eso parece. Y los Bucardi tienen un castillo en Santorini donde pasan los veranos.
—Ya está; todo encaja. —Atalanta sintió un alivio al saber que no le habían mentido. Raoul pensaba que era tan ingenua que creía cada palabra que le decían, pero ella le iba a demostrar lo contrario. Le puso una mano tranquilizadora en el brazo—. Le pediré a Renard que investigue un poco más. Suele ser muy meticuloso. Pero estoy segura de que su historia será cierta en lo que respecta al empleo de su hija en el castillo de Bucardi. Por supuesto, de momento no sabremos si a Letitia la empujaron. Eso es simplemente lo que su madre piensa. ¿No puede la madre haber llegado a la conclusión de que debe de tratarse de juego sucio simplemente porque no puede aceptar que la muerte arrebate a una joven? Una muerte así parece tan impensable que debe de haber otra razón. Una mano detrás, alguien que decidió activamente hacerlo. Pero no tiene por qué ser así. Si consigo probar que en realidad fue un accidente, eso la tranquilizará. O, si no, seguirá preguntándoselo el resto de su vida.
—Entiendo lo que quiere decir. —Se quedó pensando un momento, con el ceño fruncido—. Pero no se puede juzgar desde aquí —señaló a su alrededor— sobre lo que ocurrió en una isla muy lejana. Debe ir allí para averiguarlo, y entonces podría ponerse en peligro. Un castillo como ese tiene altas torres de vigilancia y mazmorras profundas, oscuras y húmedas; una terraza con vistas al mar con solo un bajo muro de piedra entre usted y el océano. Un empujón entre los omóplatos mientras admira la vista y…
Atalanta casi sintió el repentino empujón en la espalda, que la hizo caer y su cuerpo hundirse en las aguas. Suspiró. Pero él solo la estaba poniendo a prueba para ver si lo había meditado.
—Si hay un asesino, seguro que no es tan tonto como para volver a matar tan pronto. Un accidente podría pasar, pero ¿dos seguidos?
Raoul negó con la cabeza.
—Esa no es la cuestión. Debe pensar en lo que se está jugando. —Tras unos instantes, añadió—: No hace falta que lo haga sola.
Atalanta lo miró fijamente. ¿Quería decir lo que ella creía?
Hoy le había dicho que no y se había arrepentido poco después. No debía volver a cometer el mismo error. Pero ¿por qué le ofrecía eso?
—¿De verdad vendría si se lo pidiera? ¿O solo está deseando que lo invite para poder decirme que no tiene tiempo?
Ella buscaba las razones de él para involucrarse en el caso, un caso por el que él acababa de reprenderle al considerarlo demasiado peligroso que ella lo hubiera aceptado. Atalanta tenía que hacerle preguntas, aun a sabiendas de que Raoul era demasiado inteligente y demasiado reservado como para revelar de más.
Raoul le sostuvo la mirada.
—Solo quiero saber si cree que mi presencia fue útil la última vez.
Útil y confusa, exasperante y distractora; todo al mismo tiempo. La retó a que analizara el caso, pero también a sí misma, sus motivaciones, pensamientos y sentimientos.
—Sí —respondió ella vacilante.
Raoul rio entre dientes.
—Eso no suena muy convincente.
—Sí, lo fue; sabe que lo fue —dijo impaciente—. Nunca podría haber capturado al asesino sin su ayuda.
—Eso es lo que quería oír. Si cambio mis planes para sumergirme en este asunto, quiero saber que soy un verdadero activo valioso, un socio igualitario. No solo alguien que ha de prestar sus músculos cuando el asesino ha sido acorralado por sus brillantes deducciones.
Atalanta se mordió el labio. Intentó aparentar que estaba realmente indecisa.
—¿Un socio igualitario? No sé si contribuyó tanto la última vez. Constantemente me ponía en el camino equivocado.
Raoul parecía ofendido.
—Estaba poniendo a prueba sus teorías, haciendo preguntas válidas. Necesita a alguien que la desafíe y que no siga dócilmente cada cosa que usted sugiere.
Atalanta tuvo que admitir que tenía razón, aunque nunca se lo diría a la cara. En lugar de eso, le preguntó:
—¿Qué quiere decir con cambiar sus planes? ¿No está volcado en las carreras?
—En realidad, tengo dos semanas libres. Pensaba aprovecharlas para ir a ver a unos patrocinadores, pero también me había propuesto estudiar la posibilidad de hacer una carrera en una isla parecida a Creta. Y Santorini surgió como un posible lugar para hacerlo. No tengo ni idea de si hay posibilidades reales de un buen circuito, así que podría viajar allí supuestamente para investigar las oportunidades de hacer una carrera insular, mientras en verdad investigo la muerte de la joven con usted. —Sus ojos marrones brillaron—. ¿Qué le parece?
—Me parece una idea brillante.
Atalanta reprimió la oleada de alegría que la inundaba ante la idea de ver más a Raoul. No debía sobrestimar las ventajas de trabajar juntos. Probablemente él solo la irritaría con sus comentarios y las formas en que quería abordar el asunto.
—Bien, de acuerdo entonces. —Raoul se dio la vuelta.
Atalanta se apresuró a decir:
—Ya he comprado cristal. Si aún quiere ir a ver Venecia y el Palacio Ducal de su amigo, y luego cenar esta noche…
Raoul se detuvo. Por un momento estuvo segura de oírlo reír por lo bajo.
—Me temo que no puedo —contestó él—. Verá, si tengo que viajar en los próximos días a Santorini, para ayudarla, necesito terminar mis asuntos aquí… antes de irme. Y eso significa que debo cumplir mi promesa de llevar a otra dama a cenar. Esta noche.
Atalanta detestaba el rubor que le subía por las mejillas. Siempre le pasaba lo mismo. Decía una cosa, pero quería decir otra. La hacía girar en círculos y la dejaba preguntándose qué acababa de pasar.
—Lo siento —dijo ella—. No quise molestarle. —Qué tonto de su parte recordarle su ofrecimiento anterior.
—No se preocupe. Pronto vamos a pasar bastante tiempo juntos —repuso Raoul.
—No parece que lo esté deseando —le dijo ella cuando salía.
Desapareció de su vista y luego volvió para asomar la cabeza y replicó:
—Hable por usted, Miss Ashford. Estoy deseando ir a Santorini, porque es una isla increíble. Y, en cuanto a si disfrutará de mi compañía o no, eso depende, sobre todo, de usted.