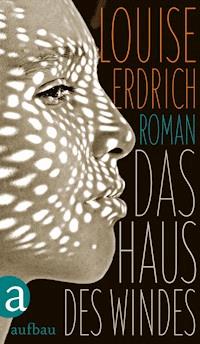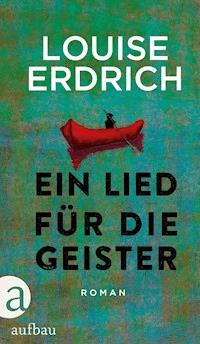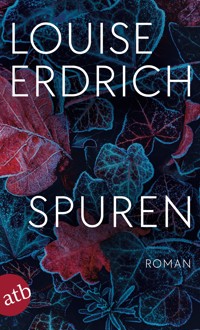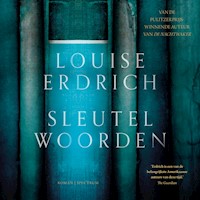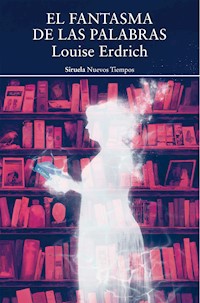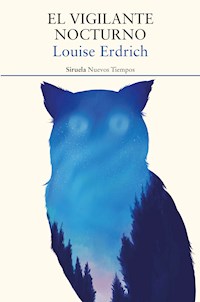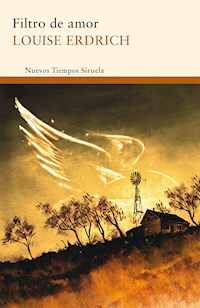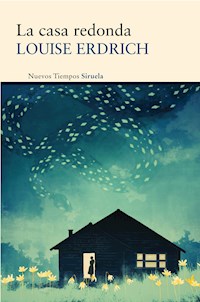Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
«Lo que confiere a Huellas su resonancia es la extraordinaria capacidad de Erdrich para crear, no una aproximación al pasado, sino algo que parece una evocación viva y palpitante del mismo». The Guardian «Louise Erdrich es una escritora poseída por la grandeza». Times Literary Supplement Situada en Dakota del Norte en los primeros años del siglo XX, cuando los pueblos indios luchaban por mantener lo que quedaba de sus tierras, Huellas es una historia de pasión y desasosiego construida alrededor de Fleur Pillager, que ha roto todas las reglas que gobiernan a las mujeres ojibwe, pero a la que siguen respetando por su fuerza y su clarividencia. Cuando Nanapush, uno de los ancianos de la tribu, la salva de una enfermedad que la medicina occidental no puede curar, se ponen en marcha una serie de acontecimientos que empujarán a la tribu hacia nuevos límites de resistencia. Traicionados por sus opresores y sumergidos en luchas internas, los indígenas disminuyen también a causa de la enfermedad, tanto física como espiritual. Huellas combina mito, historia, amor y tragedia para contar la memoria de una cultura que cae y seguirá cayendo, como la nieve.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Agradecimientos
Notas
Créditos
Michael:
La historia es diferente cada vez
y no tiene fin,
pero siempre comienza contigo
CAPÍTULO 1
Invierno de 1912
Manitú-geezisohns
Sol del pequeño espíritu
Nanapush
Empezamos a morir antes de la nieve y, como la nieve, seguimos cayendo. Era sorprendente que hubiera todavía tantos de nosotros por morir. Lo que bajó del norte en 1912 nos parecía imposible a los que habíamos sobrevivido a la enfermedad moteada del sur, a la larga lucha en el oeste hasta que llegamos al territorio Naduissioux, donde firmamos el tratado, y luego al viento del este que trajo el exilio entre una tolvanera de papeles del gobierno.
Pensábamos que seguramente, para ese momento, el desastre ya habría perdido la fuerza, que la enfermedad ya se habría llevado a todos los anishinabe que la tierra podía contener y sepultar.
Pero la tierra no tiene fin y tampoco la suerte, ni tenía fin en un tiempo nuestro pueblo. Nieta: eres la hija de los invisibles, los que desaparecieron cuando descendió la nueva plaga junto con el primer duro castigo del invierno. «Consunción», la llamaba el joven padre Damien, quien ese año reemplazó al sacerdote que sucumbió a la misma devastación de su rebaño. Esa enfermedad era diferente de la viruela y de la fiebre porque venía despacio. Sin embargo el resultado era igualmente fatal. Entre tus parientes, familias enteras yacían postradas y sin aliento. Los clanes disminuían en la reserva, donde estábamos obligadamente muy juntos. Nuestra tribu se destrenzaba como una gruesa cuerda deshilachada en ambos extremos, porque tanto caían los viejos como los jóvenes. Uno a uno se borró mi familia y solo quedó Nanapush. Y entonces, aunque no había vivido más de cincuenta inviernos, me consideraron un anciano. Había visto bastante para serlo. En esos años había visto más cambios que en los cien más cien anteriores.
Muchacha, vi tiempos que no conocerás.
Fui el guía de la última cacería de búfalos. Vi matar al último oso. Atrapé al último castor cuyo pelaje pasaba de dos años. Leí en voz alta las palabras del tratado del Gobierno y me negué a firmar las escrituras que nos arrebataban nuestros bosques y el lago. Derribé con el hacha el último abeto más viejo que yo y salvé a la última Pillager.
A Fleur, a la que no quieres llamar madre.
La encontramos una fría tarde al final del invierno, en la cabaña de tu familia cerca del lago Matchimanito, adonde tenía miedo de ir mi compañero Edgar Pukwan, de la policía tribal. Rodeaban el agua los robles más altos y los bosques habitados por los espectros y los Pillager, que conocían las maneras secretas de curar y de matar, hasta que su arte los abandonó. Mientras arrastrábamos nuestro trineo hasta el claro vimos dos cosas: la chimenea de latón, sin humo, que sobresalía del techo, y el agujero vacío, en la puerta, de la cuerda que la retenía desde el interior. Pukwan no quería entrar; temía que los espíritus insepultos de los Pillager lo agarraran por el cuello y lo convirtieran en un windigo. De modo que fui yo quien rompió la piel bien raspada que servía de ventana. Yo me dejé caer al suelo en el silencio maloliente. Y también fui yo quien encontró al anciano y a la anciana, tus abuelos, al hermano pequeño y a las dos hermanas, fríos como piedras y envueltos en mantas grises de caballo, los rostros vueltos hacia el oeste.
Asustado como estaba, paralizado por sus formas inertes, toqué cada uno de los bultos en la oscuridad de la cabaña y deseé a cada espíritu buen viaje en el camino de los tres días, el camino de los viejos tiempos, tan recorrido por nuestro pueblo en esa época mortal. Luego algo se agitó en un rincón. Abrí la puerta de par en par. Era la hija mayor, Fleur, de unos diecisiete años en aquel entonces. Tenía tanta fiebre que había arrojado a un lado las mantas y estaba acurrucada contra la fría cocina de leña, temblando y con los ojos muy abiertos. Era tan salvaje como un lobo enfurecido, una chica alta y huesuda cuyas bruscas explosiones de energía y de gruñidos sordos aterrorizaban a Pukwan. De modo que fui yo quien la ató con dificultad a los sacos de provisiones y las tablas del trineo. La envolví en mantas que también até.
Pukwan nos retuvo, convencido de que debía cumplir las instrucciones de la Agencia al pie de la letra. Clavó con cuidado la señal oficial de cuarentena y luego, sin sacar los cuerpos, trató de quemar la casa. Pero aunque arrojó varias veces queroseno contra los troncos e incluso inició un fuego de astillas y corteza de abeto, las llamas se achicaban y encogían y se convertían en volutas de humo. Pukwan maldecía y se desesperaba atenazado entre sus obligaciones oficiales y su miedo a los Pillager. Este último triunfó. Finalmente dejó caer sus astillas y me ayudó a llevar a Fleur por el sendero.
Y así dejamos cinco muertos en Matchimanito, congelados detrás de la puerta de la cabaña.
Algunos dicen que Pukwan y yo deberíamos haber hecho lo que correspondía y haber enterrado en seguida a los Pillager. Dicen que la inquietud y la maldición de las aflicciones que afectaron a nuestro pueblo en los años siguientes fue obra de los espíritus insatisfechos. Yo sé cuál es la realidad y nunca he tenido miedo de hablar. Nuestras dificultades se debían a nuestra vida, al alcohol y a los dólares. Nos atropellábamos por el cebo que nos ofrecía el Gobierno y nunca bajábamos la vista ni veíamos cómo a cada paso nos arrebataban la tierra bajo los pies.
Cuando a Edgar Pukwan le llegó el turno de arrastrar el trineo, salió como si lo persiguieran los demonios, haciendo saltar a Fleur sobre los pozos como si fuera un tronco, y en dos ocasiones la dejó caer en la nieve. Yo seguía al trineo, animaba a Fleur con canciones y le gritaba a Pukwan que tuviera cuidado con las ramas ocultas y las cuestas engañosas, y finalmente logré llevarla a mi cabaña, una cajita repleta de cosas que dominaba el cruce de caminos.
—Ayúdame —grité mientras cortaba las cuerdas, sin tocar siquiera los nudos. Fleur jadeaba con los ojos cerrados y sacudía la cabeza de un lado a otro. De su pecho brotaban ruidos, se esforzaba por respirar y me echó los brazos al cuello. Débil todavía por mi propia enfermedad, vacilé, caí, y me debatí por entrar en la cabaña con esa chica tan fuerte. No me quedaba aire para maldecir a Pukwan, que miró todo y se negó a tocarla, se volvió y desapareció con el trineo lleno de provisiones. No me sorprendió ni me dio mucha pena lo que me dijo luego el hijo de Pukwan, también llamado Edgar y también de la policía tribal: su padre había vuelto a casa, se había arrastrado hasta la cama y no había probado alimento desde ese momento hasta que exhaló el último aliento.
En cuanto a Fleur, cada día mejoraba con pequeños cambios. Primero pudo enfocar la vista y la noche siguiente su piel estaba fresca y húmeda. Tenía la cabeza despejada y una semana más tarde recordaba lo que le había sucedido a su familia: que habían enfermado repentinamente y muerto. Con su memoria volvió la mía, solo que demasiado nítida. Yo no estaba preparado para pensar en la gente que había perdido ni para hablar de ellos, aunque lo hicimos, cuidadosamente, sin dejar que se perdieran sus nombres en un viento que pudiera llegar a sus oídos.
Temíamos que nos escucharan y no descansaran, que volvieran compadecidos de nuestra soledad. Se sentarían en la nieve del otro lado de la puerta y esperarían hasta que nos reuniéramos con ellos de puro afligidos. Entonces todos haríamos juntos el viaje hasta el pueblo del fin del camino, donde la gente juega día y noche sin perder su dinero, come sin llenarse el estómago y bebe sin perder la cabeza.
La nieve se retiró lo suficiente para que fuera posible cavar la tierra con picos.
Como policía tribal, el hijo de Pukwan estaba obligado por los reglamentos a prestar ayuda para enterrar a los muertos. De modo que una vez más recorrimos el oscuro camino de Matchimanito, ahora con el hijo y no con el padre. Pasamos el día abriendo la tierra hasta que hicimos un hoyo suficientemente grande y profundo para sepultar hombro contra hombro a los Pillager. Luego los cubrimos y construimos cinco casitas de tablas. Yo grabé toscamente con el hacha la marca de su clan, cuatro osos y una marta, y luego Pukwan Junior se echó al hombro los picos y palas del Gobierno y se marchó por el sendero. Yo me quedé junto a las tumbas.
Les pedí a los Pillager, como había pedido a mis propios hijos y mujeres, que nos dejaran y no volvieran. Les ofrecí tabaco y fumé una pipa de sauce rojo en honor del anciano. Les dije que no acosaran a su hija por haber sobrevivido, ni a mí por haberlos encontrado ni a Pukwan Junior por irse demasiado pronto. Les dije que lo sentía, pero que ahora debían abandonarnos. Insistí. Pero los Pillager eran tan obstinados como el clan Nanapush y no se alejaban de mis pensamientos. Creo que me siguieron hasta mi casa. A lo largo de todo el sendero, justamente más allá del límite de mi visión, titilaban finos como agujas, sombras atravesando la sombra.
El sol se había puesto cuando regresé, pero Fleur estaba despierta, sentada en la oscuridad como si supiera. No se movió para encender el fuego, no me preguntó de dónde venía. Tampoco se lo dije, y a medida que pasaban los días hablábamos menos todavía, siempre con grandes precauciones. Sentíamos tan cerca los espíritus de los muertos que finalmente dejamos de hablar.
Eso empeoró las cosas.
Sus nombres crecían dentro de nosotros, subían hasta nuestros labios, nos abrían los ojos en mitad de la noche. Estábamos llenos del agua fría y negra de los ahogados, un agua sin aire que lamía nuestras lenguas selladas o rezumaba lentamente de nuestros ojos. Sus nombres se movían dentro de nuestros cuerpos como astillas de hielo. Cuando esas astillas se unieron y nos cubrieron, nos volvimos tan pesados, cargados con esa escarcha de plomo, que no podíamos movernos. Nuestras manos yacían en la mesa como bloques nebulosos. La sangre se nos espesaba. No necesitábamos alimento, y solo nos hacía falta muy poco calor. Pasaron días y semanas y no salíamos de la cabaña por temor a quebrar nuestros cuerpos fríos y frágiles. Nos habíamos convertido a medias en windigos. Supe más tarde que eso era común, que muchos de nosotros habían muerto así, de aquella enfermedad invisible. Algunos no podían tragar un bocado de comida porque los nombres de sus muertos les inmovilizaban la lengua. Otros dejaban que su sangre se detuviera y seguían también el camino del oeste.
Pero un día el nuevo sacerdote, que en realidad apenas era un muchacho, abrió nuestra puerta. Una luz cegadora y dolorosa inundó la cabaña y nos rodeó a Fleur y a mí. Se ha encontrado a otro Pillager, dijo el sacerdote; Moses, el primo de Fleur, estaba vivo en el bosque. Torpes y estúpidos como osos en su cubil de invierno, parpadeamos ante la silueta delgada del sacerdote. Teníamos los labios apergaminados, pegados. Apenas pudimos articular un saludo, pero nos salvó un pensamiento: el huésped debe comer. Fleur ofreció su silla al padre Damien y echó leña sobre las brasas grises. Buscó harina. Yo salí a traer nieve para derretirla y preparar el té, pero para mi asombro la tierra estaba a la vista. Me sorprendí tanto que me incliné y toqué el suelo blando y húmedo.
Al principio, cuando traté de usarla, mi voz vacilaba un poco; pero aceitado por el pan, el tocino y el té fuerte, empecé a hablar. Ni siquiera un martillo puede contenerme cuando me lanzo. El padre Damien parecía sorprendido y luego asustado mientras yo me ponía en marcha. Tomé velocidad. Hablaba en las dos lenguas en torrentes que corrían uno al lado del otro por encima de todas las rocas y alrededor de todos los obstáculos. El sonido de mi propia voz me convenció de que estaba vivo. Tuve al padre Damien escuchando toda la noche, con sus ojos verdes redondos, su fina cara tensa por el esfuerzo para comprender, su extraño pelo castaño lleno de rizos y nudos cortados. De vez en cuando respiraba como para añadir alguna observación, pero yo lo aplastaba con mis palabras.
No sé cuándo fue que tu madre se deslizó afuera.
Era demasiado joven y no tenía historias ni una profundidad de vida en la que se pudiera confiar. Lo único que tenía era pura fuerza y los nombres de los muertos que la llenaban. Ahora puedo decirlos. Ya no se interesan por ninguno de nosotros. Viejo Pillager. Ogimaakwe, la Jefa, su esposa. Asasaweminikwesens, Cereza Silvestre. Bineshii, Pajarito, llamada también Josette. Y el último, el niño Ombaashi, Alzado por el Viento.
Y otro, un primo Pillager llamado Moses. Sobrevivió pero, como dijeron más tarde de Fleur, ya no sabía dónde estaba, si en esta reserva o en el otro sitio, sin límites, donde los muertos se sientan a conversar, ven demasiado y consideran tontos a los vivos.
Y lo éramos. El hambre hace un tonto de cualquiera. En el pasado, algunos habían vendido sus parcelas asignadas por un saco de harina. Otros, desesperados por quedarse, pedían ahora que nos uniéramos y volviéramos a comprar nuestra tierra, o que pagáramos impuestos y rechazáramos el dinero de las hipotecas que barrerían las marcas de nuestros terrenos como si fueran de paja. Muchos estaban decididos a no permitir que los inspectores contratados, incluso los de nuestro pueblo, entraran en los bosques. Hablaban de los guías Hat y Many Women, ahora muertos, que habían recibido la paga del Gobierno.
Pero esos forasteros de primavera iban como antes, y algunos de los nuestros también. La finalidad era medir el lago. Solo que ahora caminaban sobre las tumbas frescas de los Pillager y atravesaban los caminos de la muerte para calcular las aguas profundas donde el monstruo del lago, Misshepeshu, estaba escondido y aguardaba.
—Quédate conmigo —le dije a Fleur cuando vino a visitarme.
Ella se negó.
—La tierra se perderá —le dije—. La medirán y la venderán.
Pero ella se echó atrás el pelo y se marchó por el sendero, sin otra cosa para comer hasta el deshielo que un saco de avena y unas cuantas de mis cebollas.
¿Quién sabe qué sucedió? Volvió a Matchimanito y se quedó sola en esa cabaña que ni siquiera el fuego había querido. Nunca una chica había hecho eso antes. Oí decir que en esos meses le pidieron el dinero de la contribución por las cuatro parcelas, incluida la isla en que se escondía Moses. El agente fue allí, se perdió, pasó toda una noche siguiendo las luces y las lámparas de personas que no le respondían, pero que hablaban y reían entre ellas. Solo le permitieron marcharse al amanecer porque era demasiado estúpido. Sin embargo volvió a pedirle dinero a Fleur, y lo último que supimos de él era que vivía en el bosque, comía raíces y jugaba a los naipes con los fantasmas.
Cada año hay más gente que viene en busca de lucro y traza líneas a lo largo de la tierra con cuerdas y banderas amarillas. A veces desaparecen, y ahora hay tantos jugando a los dados por la noche cerca de Matchimanito que uno se pregunta cómo hace Fleur para dormir, o si duerme alguna vez. ¿Por qué habría de hacerlo? Prescinde de tantas cosas. La compañía de los seres vivos. Munición para su rifle.
Algunos tienen ideas. Ya sabes cómo parlotean las gallinas viejas. Así fue como empezaron los cuentos, los chismes, las conjeturas, todas las cosas que la gente dice sin saber y luego se cree, puesto que ha oído cada palabra con sus propios oídos y de sus propios labios.
Yo nunca me preocupé por las habladurías de los que engordan a la sombra de la tienda del nuevo agente. Pero he visto los carros que entraban por el surcado camino de Matchimanito. Pocos han regresado, es verdad, pero ya eran demasiados los que volvían cargados hasta el tope de dura madera verde. Desde donde estamos ahora, nieta mía, he oído crujir y quebrarse los árboles, he sentido temblar el suelo cuando cada uno caía a tierra. Me he convertido en un anciano a medida que un roble era derribado, y otro y otro, que aquí se formaba un vacío y allí un claro y entraba la luz del día.
CAPÍTULO 2
Verano de 1913
Miskomini-geezis
Sol de la frambuesa
Pauline
La primera vez que se ahogó en las aguas frías y cristalinas del Matchimanito, Fleur Pillager solo era una niña. Dos hombres vieron inclinarse el bote, la vieron debatirse entre las olas. Remaron hasta el sitio donde había caído y saltaron. Cuando la alzaron por encima de la borda, estaba dura y fría al tacto, de modo que la abofetearon, la sacudieron sostenida por los tobillos, le movieron los brazos y le golpearon la espalda hasta que tosió agua del lago. Se estremeció íntegra como un perro y luego respiró. Pero poco después esos dos hombres desaparecieron. El primero se extravió y el otro, Jean Hat, murió bajo las ruedas de su propio carro de inspector.
Era de esperar, dijo la gente. Estaban en lo cierto. Al salvar a Fleur Pillager, ellos dos se habían perdido.
La siguiente vez que cayó en el lago, Fleur Pillager tenía quince años y nadie la tocó. El agua la llevó a la costa, la piel de un color gris opaco y muerto, pero cuando George Many Women se inclinó y la miró de cerca, vio que su pecho se movía. Ella abrió de pronto sus ojos de límpida ágata negra y lo miró. «Ocupa mi sitio», dijo entre dientes. Todo el mundo se dispersó y la dejaron allí, de modo que nadie sabe cómo se arrastró hasta su casa. Poco después observamos que Many Women cambiaba, parecía asustado, no salía de su casa y se negaba a acercarse al agua o a guiar a los cartógrafos en el bosque. Gracias a esas precauciones, vivió hasta el día en que sus hijos le regalaron una tina de baño nueva. La primera vez que la usó resbaló, se dio un golpe y respiró agua mientras su mujer preparaba el desayuno en la cocina.
Después de que se ahogara por segunda vez, los hombres no se acercaron a Fleur Pillager. Aunque era guapa nadie se atrevía a cortejarla porque era evidente que Misshepeshu, el hombre del agua, el monstruo, la quería para él. Es un demonio hambriento de amor y lleno de deseo, a quien enloquecen las muchachas, en especial las que son fuertes y atrevidas, como Fleur.
Nuestras madres nos han advertido de que lo encontraremos hermoso porque se presenta con una piel de cobre, ojos verdes, una boca tierna como la de un niño. Pero si caes en sus brazos le brotan cuernos, garras, colmillos, aletas. Tiene los pies unidos y su piel de escamas de bronce tintinea cuando la tocas. Estás fascinada, no te puedes mover. El pone a tus pies un collar de nácar, llora lascas brillantes que se convierten en mica sobre tus pechos. Te retiene debajo de él. Toma la forma de un león, de un gran gusano oscuro, de un hombre que conoces. Está hecho de oro. Está hecho del musgo de la playa. Es una cosa de espuma seca, una cosa de la muerte de los ahogados, la muerte a la que un chippewa no puede sobrevivir.
A menos que seas Fleur Pillager. Todos estamos al tanto de que no sabía nadar. Después de la primera vez, pensábamos que se retiraría, que viviría en paz y dejaría de matar hombres, de ahogarlos en el lago. Pensábamos que seguiría el buen camino. Pero después del segundo retorno, y después de que el viejo Nanapush la cuidara durante su enfermedad, supimos que estábamos frente a algo mucho más serio. Allí, sola, enloqueció, perdió el control. Se metía con el mal, se reía de los consejos de las viejas y se vestía como un hombre. Tomaba medicamentos casi olvidados, estudiaba cosas de las que no deberíamos hablar. Algunos dicen que lleva en el bolsillo el dedo de un niño y un polvo de conejitos nonatos en una bolsita de cuero colgada del cuello. Pone sobre su lengua el corazón de un búho para ver por la noche y sale a cazar, ni siquiera en su propio cuerpo. Lo sabemos con seguridad porque a la mañana siguiente, en la nieve o en el polvo, hemos seguido las huellas de sus pies descalzos y hemos visto cómo cambian, cómo asoman las garras, cómo se le ensancha el talón y se hunde en el suelo. Por la noche oímos su áspera tos, la tos del oso. De día nos asustan su silencio y la ancha sonrisa que muestra para que bajemos la guardia. Algunos piensan que habría que expulsar a Fleur Pillager de la reserva, pero nadie que lo haya dicho se ha atrevido. Y finalmente, cuando la gente estaba a punto de unirse para echarla, ella se marchó por su propia cuenta y no volvió en todo el verano. Eso es lo que voy a contar.
Durante esos meses, mientras Fleur vivió en Argus, unas pocas millas al sur, ocurrieron cosas. Casi destruyó la ciudad.
Cuando llegó, en el año 1913, Argus era solo seis calles a cada lado de la estación del tren. Había dos elevadores de granos, uno en el centro, otro a unas millas al oeste. Dos tiendas competían por los trescientos habitantes, y tres iglesias se disputaban sus almas. La luterana era un edificio de madera, la episcopal uno muy pesado de ladrillo y la católica uno largo y estrecho, de tablas. Esta última tenía un fino campanario, dos veces más alto que cualquier otro árbol o edificio.
Sin duda, mientras se acercaba a pie por el camino, Fleur vio el campanario que se erguía sobre los trigales, una sombra fina como una aguja. Quizá la atrajo en aquel espacio abierto, así como un árbol solitario atrae el rayo. Quizá la culpa sea, finalmente, de los católicos. Porque si no hubiera visto esa señal de orgullo, esa delgada plegaria, esa señal, podría ser que hubiese continuado su camino.
Pero Fleur Pillager se detuvo, y el primer sitio al que se dirigió en la ciudad fue la puerta trasera de la residencia del sacerdote, junto a la iglesia de la señal. No fue a pedir limosna, aunque se la dieron, sino trabajo. También lo encontró, o la encontramos nosotros. Es difícil saber quién lo pasó peor, si ella o los hombres o la ciudad, aunque como siempre Fleur sobrevivió.
Los hombres que trabajaban en la carnicería habían faenado en conjunto unas mil reses, la mitad de vacunos y la mitad de cerdos, corderos y piezas de caza como venados, ciervos y osos. Para no mencionar a las gallinas, que no se podían contar. Pete Kozka era el propietario y empleaba a tres hombres: Lily Veddar, Tor Grunewald y Dutch James.
Yo fui a Argus por Dutch. Él había ido a llevar un pedido a la reserva y conoció allí a Regina, la hermana de mi padre, que era una Puyat y fue una Kashpaw por su primer matrimonio. Dutch no le cambió el nombre en seguida; eso vino después. Y nunca adoptó a su hijo, Russell, cuyo padre vivía entonces en alguna parte de Montana.
Durante el tiempo que pasé con ellos, casi nunca vi a Dutch y a Regina hablarse o mirarse a los ojos. Tal vez era porque, aparte de mí, los Puyat eran conocidos como una familia tranquila y con poco que decir. Cazábamos y vendíamos las pieles, éramos mestizos y pertenecíamos al clan que perdió su nombre. En la primavera anterior a ese invierno que se llevó a tantos chippewas, le pedí a mi padre que me enviara al sur, a la ciudad blanca. Yo había decidido aprender con las monjas el oficio de encajera.
—Allí te perderás —dijo, y me recordó que yo era menos oscura que mis hermanas—. Cuando vuelvas ya no serás una india.
—Entonces quizá no vuelva —le dije. Yo quería ser como mi madre, que alardeaba de su piel clara. Quería ser como mi abuelo, canadiense puro. Yo sabía desde niña que quedarse atrás era morir. Veía a través de los ojos del mundo que nos rodeaba. Me negaba a hablar en nuestra lengua. Le dije en inglés a mi padre que debíamos construir una letrina con una puerta que pudiera abrirse y cerrarse.
—¿Cómo vamos a tener una cosa así en casa? —Se echaba a reír. Pero se enfadaba cuando yo me negaba a ensartar cuentas o a pincharme con plumas, o cuando me escondía para no frotar con sesos las duras pieles de los animales.
—Nací para cosas mejores —le dije—. Envíame a casa de tu hermana. —Y así lo hizo. Pero no aprendí a enhebrar ni a trabajar con carretes y bolillos. Barrí el suelo de una carnicería y cuidé a mi primo Russell.
Todos los días lo llevaba a la carnicería y nos poníamos a trabajar: esparcíamos serrín, llevábamos un paquete de salchichas a la esquina o un hueso de jamón para la olla de frijoles de un cliente al otro lado de la calle. Russell trabajaba más y se ocupaba de más pedidos. Aunque pequeño, era rápido y seguro. Nunca se detenía para ver pasar una nube o para mirar una araña que capturaba a una mosca con la misma precisión veloz con que Pete envolvía un grueso filete para el doctor. Russell y yo éramos diferentes. Él nunca se sentaba a descansar ni deseaba tener un par de zapatos como los que llevaban en los pies las chicas blancas, zapatos de cuero rojo verdadero adornado con agujeritos. Nunca escuchaba lo que esas chicas decían de él ni se las imaginaba volviéndose para cogerlo de la mano. En verdad, yo apenas si pasaba por los pensamientos de las chicas blancas.
No recibimos noticias de mi familia ese invierno, aunque Regina preguntó. Nadie sabía aún cuántos se habían ido; la gente no llevaba registros. Oímos decir que no se podía cortar madera con rapidez suficiente para construir las casitas de las tumbas, y de todos modos había tan poca gente con fuerzas para trabajar que, cuando empezaron, la maleza había crecido y ocultaba la tierra recientemente removida y las señales de las tumbas. Los sacerdotes trataban de oponerse a la costumbre de sepultar a los muertos en los árboles, pero los pocos que pudieron bajar no tenían nombres, solo algunas pertenencias escasas. A veces brotaba en mi cabeza una fantasía que no lograba disipar. Veía a mis hermanas y a mi madre mecerse en las ramas, tan altas que no se podían alcanzar, envueltas en los encajes que nunca hice.
Me esforzaba por no recordar cómo era tener compañía, tener cerca a mi madre y a mis hermanas, pero cuando ese mes de junio vino Fleur lo recordé. Busqué pretextos para trabajar a su lado, le hice preguntas, pero ella se negaba a hablar de los Puyat y del invierno. Movía la cabeza y apartaba la vista. Una vez me tocó la cara, como por casualidad, o para tranquilizarme, y me dijo que tal vez mi familia se había marchado al norte para evitar la enfermedad, como habían hecho algunos mestizos.
Yo tenía quince años, estaba sola y era tan poca cosa que resultaba invisible para la mayoría de los clientes y los hombres de la carnicería. Cuando no me necesitaban, me confundía con las paredes oscuras manchadas, una chica flaca de nariz grande y ojos curiosos.
Aproveché eso tanto como pude. Como podía desaparecer en un rincón o debajo de un estante, lo sabía todo: cuánto dinero había en la caja, sobre qué bromeaban los hombres cuando no había nadie cerca, y qué le hicieron a Fleur.
Carnes Kozka servía a los granjeros de cincuenta millas a la redonda tanto para el sacrificio de sus reses, porque disponía de un corral especial y un matadero, como para ahumar las carnes o agregarles especias y elaborar salchichas. El depósito era una maravilla: estaba hecho de muchos espesores de ladrillo, aislamiento de tierra y maderos de Minnesota, y revestido interiormente con virutas de madera y vastos bloques de hielo cortados en la parte más profunda del Matchimanito, que se llevaban todos los inviernos desde la reserva en trineos arrastrados por caballos.
Junto al depósito había un destartalado edificio de tablas, mitad matadero y mitad tienda. Allí trabajaba Fleur. Kozka la había empleado por su fuerza. Podía alzar un cuarto trasero o llevar una enorme carga de salchichas sin trastabillar, y pronto aprendió los cortes con Fritzie, una rubia flaca como un hilo que fumaba sin parar y manejaba con despreocupada precisión unos cuchillos filosos como navajas junto a sus dedos manchados. Las dos mujeres trabajaban por la tarde; envolvían la carne en papel y Fleur llevaba los paquetes al depósito. A Russell le gustaba ayudar. Desaparecía cuando yo lo llamaba, no escuchaba mis órdenes y pronto vi que siempre estaba cerca de Fleur, pellizcando un pliegue de su falda con tanta delicadeza que ella podía fingir que no lo advertía.
Por supuesto que sí. Sabía el efecto que provocaba en los hombres, incluso en los más jóvenes. Los hacía pisar en falso, los atontaba, les despertaba la curiosidad, los atraía con descuidada facilidad y luego los hacía a un lado con la misma indiferencia. Era buena con Russell, es verdad, incluso se preocupaba por él como una madre, lo peinaba con los dedos y me reprochaba si yo le daba un puntapié o lo molestaba.
Fleur ponía terrones de azúcar entre los labios de Russell cuando nos sentábamos a la mesa o le daba cucharadas de crema a espaldas de Fritzie. Le entregaba paquetes pequeños para llevar cuando ella y Fritzie apilaban la carne cortada junto a las pesadas puertas del depósito que solo se abrían a las cinco de la tarde, antes de que los hombres cenaran.
A veces Dutch, Tor y Lily se quedaban después de la hora de cerrar y cuando lo hacían también Russell y yo nos quedábamos, para limpiar el suelo y alimentar el fuego en el cuarto de ahumado del frente, mientras los hombres comían lonchas de arenque con galleta marinera alrededor de la pesada cocina de hierro fundido. Jugaban largas partidas de póker o cribbage sobre una mesa hecha con la tapa pulida de un cajón de sal. Hablaban. Comíamos pan y los extremos de las salchichas, mirábamos y escuchábamos aunque no había mucho que oír, puesto que casi nunca sucedía nada en Argus. Tor estaba casado, Dutch vivía con Regina y Lily leía circulares. Hablaban sobre todo de equipos, de las próximas subastas o de mujeres.
De vez en cuando Pete Kozka venía a jugar al whist y dejaba a Fritzie, que fumaba sus cigarrillos y freía buñuelos en la cocina. Jugaba unas pocas partidas pero se guardaba sus pensamientos. Fritzie no toleraba que hablara a espaldas de ella, y el único libro que él leía era el Nuevo Testamento. Si decía algo, era sobre el tiempo o los excedentes de trigo. Tenía un talismán de la buena suerte, la lente opalina de un ojo de vaca. Mientras jugaba al rummy la hacía girar entre los dedos. Ese suave roce y las cartas que caían eran casi la única conversación.
Finalmente, Fleur les ofreció un tema.
Tenía unas mejillas anchas y chatas y manos grandes, agrietadas, musculosas. Sus hombros eran fuertes y curvados como un yugo, sus caderas angostas, escurridizas como un pez. Llevaba un viejo vestido verde ceñido a la cintura, gastado en el trasero. Sus trenzas brillantes eran como colas de animales y se sacudían cuando ella se movía trabajando lenta, abstraída, deliberadamente, domesticada a medias. Pero solo a medias. Yo lo sabía; los otros jamás lo advirtieron. No miraban sus astutos ojos castaños ni reparaban en sus dientes fuertes, afilados y muy blancos. Llevaba las piernas desnudas y como usaba mocasines adornados con cuentas nunca observaron que le faltaban los meñiques de los pies. No sabían que se había ahogado. Estaban ciegos, eran estúpidos, solo la veían en la carne.
Y sin embargo, no fue porque fuera una chippewa y ni siquiera porque fuese una mujer, y tampoco porque fuera guapa y estuviera sola, que sus cerebros empezaron a zumbar. Era por la forma en que jugaba a las cartas.
Habitualmente las mujeres no jugaban con los hombres, de modo que la noche que Fleur arrimó una silla a la mesa de los hombres, hubo una conmoción de sorpresa.
—Qué es esto —dijo Lily. Era gordo, con unos ojitos claros de serpiente y una piel maravillosa, tersa y blanca como el lirio, a la que debía su nombre. Lily tenía un perro, una especie de ternero mocho con la panza dura como un tambor de tanto comer cortezas de cerdo. Al perro le gustaba la baraja tanto como a Lily, y se le sentaba en los gruesos muslos durante todas las partidas de stud, rum poker o vingtun. Esa primera noche el animal amagó un mordisco al brazo de Fleur pero retrocedió con un gruñido congelado cuando ella ocupó su lugar.
—Pensé —dijo Fleur con voz suave y acariciante— que me dejaríais jugar.
Entre la lata de harina y la pared había un espacio donde cabíamos a duras penas Russell y yo. Él trató de acercarse a la falda de Fleur y acomodarse contra ella. Quién sabe, tal vez podía darle suerte, como el perro a Lily, pero yo sentí que si los hombres reparaban en nosotros nos echarían y lo retuve por los tirantes. Nos acurrucamos; yo le rodeaba el cuello con el brazo. Russell olía a pimienta y alcaravea, a polvo y mugre agria. Miró el juego con interés un minuto o poco más y luego se apoyó en mí con la boca abierta. Yo mantuve los ojos abiertos, vi el pelo negro de Fleur sobre la silla y sus pies afirmados en las tablas del suelo. No podía ver la mesa donde las cartas restallaban, de modo que cuando estuvieron entregados al juego empujé hacia abajo a Russell y me erguí en las sombras contra el marco de la ventana.
Vi las manos de Fleur mientras dividían la baraja, la mezclaban, dejaban caer las cartas ante los jugadores en un destello, las cortaban y volvían a barajar. Tor, bajo y flaco, cerró un ojo y le guiñó el otro a Fleur. Dutch atornilló los labios alrededor de un puro húmedo.
—Tengo que ver a un hombre —murmuró, y se levantó para ir al aseo. Los otros dejaron sus cartas y salieron, y Fleur se quedó sola bajo una lámpara que iluminaba la curva de sus pechos. La miré fijamente, y me concedió su atención por primera vez. Se volvió y me miró a los ojos con la blanca sonrisa de lobo que los Pillager dedican a sus víctimas, solo que no era a mí a quien perseguía.
—Pauline —dijo—, ¿cuánto dinero tienes?
Ese día nos habían pagado a todos la semana. Tenía en el bolsillo ocho centavos.
—Préstame. —Extendió sus largos dedos. Puse las monedas en su palma y volví a confundirme con la nada, parte de las paredes y las mesas, entrelazada con Russell. Pronto comprendí algo que aún ignoraba. Los hombres no me hubieran visto hiciera lo que hiciera. Porque mi vestido colgaba informe y tenía los hombros encorvados como una vieja. El trabajo me había encallecido, leer me había fatigado la vista, olvidar a mi familia me había endurecido el rostro y frotar las tablas desnudas había vuelto gruesos y enrojecidos mis nudillos.
Cuando los hombres volvieron y se sentaron alrededor de la mesa, se habían puesto de acuerdo. Se miraban unos a otros, se abultaban las mejillas con la lengua, se echaban a reír de pronto para desconcertar a Fleur. Pero a ella no le importaba. Jugaban al vingt-un con calma mientras Fleur ganaba poco a poco. Los centavos que yo le había dado aumentaron y atrajeron monedas de diez hasta que tuvo delante una pequeña pila.
Después fue el juego de las cinco cartas, nada especial. Dio, descartó, sacó y luego suspiró y sus naipes temblaron un poquito. Los ojos de Tor brillaron y Dutch se enderezó en su silla.
—Pago por ver esa mano —dijo Lily Veddar.
Fleur la mostró y no tenía nada, nada de nada.
Tor desplegó su fina sonrisa y también mostró sus cartas.
—Bueno, ahora sabemos una cosa —dijo, echándose atrás—. La india no sabe echarse un farol.
Luego me dejé caer en un montón de serrín y me dormí. Desperté en mitad de la noche, pero ninguno se había movido y por lo tanto yo tampoco podía. Más tarde los hombres deben de haberse ido, o quizá Fritzie interrumpió el juego porque unos brazos de mujer me alzaron y me acunaron tan suavemente que no abrí los ojos mientras Fleur nos ponía primero a mí y luego a Russell en un armario de ovillos de hilo, papel parafinado y gruesos archivadores que acomodó como un colchón.
El juego prosiguió después del trabajo la noche siguiente. Russell se durmió, yo recuperé mis ocho centavos multiplicados por cinco y Fleur guardó el resto del dólar que había ganado. Esa vez no jugaron hasta tan tarde, pero sí sin cesar. Continuaron con póker o alguna variante durante una semana, y cada noche Fleur ganaba exactamente un dólar, ni más ni menos, demasiada regularidad para que fuera pura suerte.
Para entonces, Lily y los demás estaban tan intrigados que indujeron a Pete a jugar con ellos. Estaban concentrados, el perro inquieto sobre el regazo de Lily Veddar, Tor parecía lleno de sospechas, Pete prevenido y Dutch se frotaba la enorme frente cuadrada. Lo que los ponía así no era que Fleur ganara, porque también perdía. Era que nunca tenía un juego excepcional, apenas alguna escalera. Fleur debería haber sacado alguna vez un full o un póker. Lo irritante era que ganaba con parejas y nunca se marcaba faroles, porque no podía, y sin embargo terminaba cada noche exactamente con un dólar. Lily no podía creer, en primer lugar, que una mujer fuera capaz de jugar a la baraja e, incluso si lo era, que fuese tan estúpida como para hacer trampas por un dólar. De día yo veía cómo le daba vueltas al problema y se frotaba los nudillos, con la cara blanca como el tocino, hasta que finalmente creyó tener la solución: Fleur era una jugadora moderada y cautelosa, y bastaría con subir las apuestas para derrotarla.
Lo que más deseaba era que Fleur no terminara con un dólar. Dos centavos menos o diez más; la suma no importaba mientras se rompiera la racha.
Noche tras noche ella jugaba, ganaba su dólar y se retiraba a un sitio que solo Russell y yo conocíamos. Fritzie había hecho dos cosas importantes por Fleur. Le había regalado un paraguas negro de buen material y con un mango fuerte, y le permitía dormir en la casa. Todas las noches Fleur se bañaba en la tina de las matanzas y luego se retiraba al ahumadero fuera de uso detrás del depósito, un recinto sin ventanas cubierto de grasa derretida en el interior. Cuando le rozaba la piel sentía el leve olor a quemado de esas paredes. Desde la noche en que me llevó al armario ya no me inspiró temor ni celos; la seguía de cerca como Russell, estaba a su lado como una sombra movediza que los hombres jamás advertían, una sombra que hubiera podido salvarla.
Agosto, el mes de los frutos, llegó a la carnicería y Pete y Fritzie se marcharon a Minnesota para huir del calor. En un mes Fleur había ganado treinta dólares y solo la presencia de Pete había mantenido a Lily a raya. Pero ahora Pete se había ido, y un día de paga, tan caluroso que nadie podía moverse excepto Fleur, los hombres se sentaron a jugar y esperaron a que terminara su trabajo. Las barajas sudaban en sus dedos, la mesa estaba resbaladiza de grasa y hasta las paredes despedían calor. El aire no se movía. Fleur estaba en la habitación vecina cociendo cabezas.
El vestido verde, empapado, la envolvía como una hoja transparente. Una piel de plantas acuáticas del lago. El pelo negro se le pegaba a los brazos. Tenía las trenzas deshechas atadas detrás del cuello en un grueso moño. En medio del vapor, revolvía con un cucharón de madera las cabezas en la olla. Cuando las hebras de carne afloraban a la superficie, se inclinaba a recogerlas con un colador de latón. Ya había·llenado dos fuentes.
—¿No basta con eso? —dijo Lily—. Estamos esperando. —El perro mocho se estremecía en su regazo, furioso. Jamás me advertía cuando estaba cerca la piel olorosa a humo de Fleur. En el rincón el aire pesaba sobre Russell y sobre mí. Fleur se sentó con los hombres.
—¿Y ahora qué dices? —le preguntó Lily al perro. Este ladró. Era la señal para que empezara de verdad el juego.
—Pongamos la baza —dijo Lily, que acechaba esa noche desde semanas atrás. Tenía en el bolsillo un rollo de billetes. Fleur tenía cinco dólares en su vestidito. Cada uno de los hombres había reservado la paga entera que el empleado del banco había retirado de la cuenta de los Kozka.
—Un dólar, entonces —dijo Fleur, y puso el suyo. Perdió pero dejaron que lo recobrara centavo a centavo. Y luego ganó un poco. Jugaba de modo desigual, como si solo contara con la suerte. Los iba engatusando. El juego proseguía. Ahora el perro estaba inmóvil sobre las rodillas de Lily, una pelota de músculos malignos, los ojos amarillos concentrados. Daba consejos, parecía oler las cartas de Fleur, erguía las orejas. El pozo crecía y crecía, hasta que por fin allí estuvo todo el dinero. Nadie abandonaba. Se dio la última carta y todos guardaron silencio. Fleur recogió la suya y respiró hondo. El calor bajó como una campana. La carta temblaba, pero ella no la arrojó.