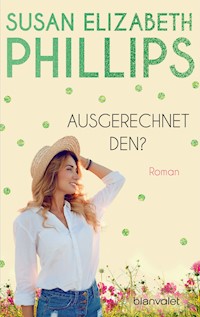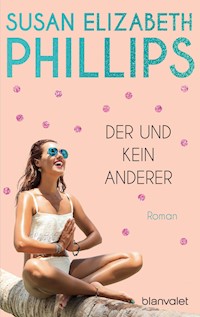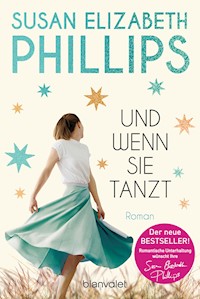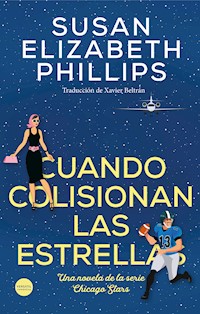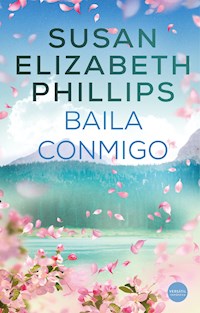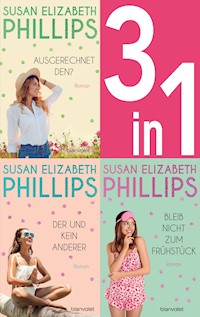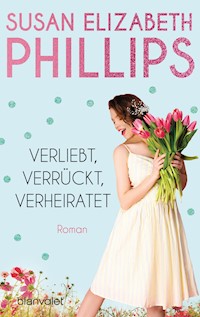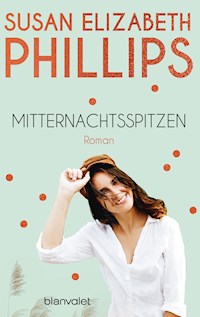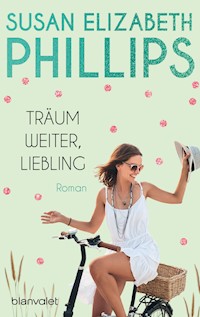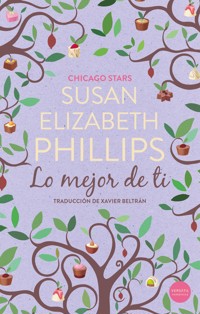
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Brett Rivers es el representante de deportistas más despiadado. Se mueve rápido, es implacable y fracaso es una palabra que no figura en su vocabulario. Rory Garrett es un desastre. Tiene un corazón enorme, la cuenta bancaria vacía, pasión por elaborar chocolate de altísima calidad y un tremendo complejo de inferioridad por haberse pasado la vida a la sombra del cliente más importante de Brett: su propio hermano, una leyenda viva del fútbol americano. Brett y Rory no deberían haberse conocido y jamás habrían tenido que lidiar con las consecuencias de un encuentro ebrio y desafortunado, una mentira espantosa, una carrera que pende de un hilo, un futbolista desaparecido... y un cadáver más frío que el hielo. Una mujer que no ha alcanzado ninguna meta y un hombre que las ha alcanzado todas se enfrentan juntos al mayor reto de sus vidas mientras procuran seguir adelante sin matarse el uno al otro. Cuando se trata de enamorarse, ¿qué precio estarías dispuesto a pagar para mostrar lo mejor de ti?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Simply the Best. Chicago Stars 10
© 2024 by Susan E. Phillips, LLC. A Imprint of HarperCollins Publishers
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: mayo 2024
____________________
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2024: Ediciones Versátil S.L.
Calle Muntaner, 423, planta 2
08021 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
Para Vicky Joseph, amiga querida y referente, cuya visión y trabajo duro han mejorado la vida de incontables familias.
Prólogo
Rory tendió los brazos y ofreció el fardo.
—Oiga, señora, ¿quiere a este bebé? Se lo puede llevar gratis.
—¿De dónde lo has sacado, niña?
—Lo he encontrado… en unos arbustos. Casi no llora. Se porta muy bien, y no tendrá que pagar por él. Se lo lleva y listo.
Pero en lugar de llevarse a su hermano pequeño, la mujer llamó a la policía.
Capítulo 1
Rory estaba borracha y se había ganado el derecho a estarlo. Y todo aquel que quisiera juzgarla podía irse a la mierda.
—Julieta —dijo, y extendió una mano hacia el hombre que había salido al balcón del hotel a su lado—. Julieta Capuleto.
—Darth —respondió él—. Darth Vader.
El tío hablaba con una voz ronca maravillosa y esbozaba una ligera sonrisa, y Rory se sorprendió a sí misma soltando una carcajada.
—Dígame, señor Vader, ¿de verdad es usted tan malvado?
Los labios de él, finos y delicados, se curvaron un poco más.
—Depende de a quién se lo pregunte.
—Se lo pregunto a usted. —Los tres cócteles bien cargados que había apurado de un trago en un intento por olvidar el resentimiento que sentía por haber tenido que asistir a una fiesta en la que no encajaba le facilitaban coquetear con ese tío arrogante, creído y supersexi que tenía las palabras deportista y dinero escritas en toda la cara, desde el pelo repeinado con gomina hacia atrás hasta su cuerpo atlético y el reloj de marca.
—Me salto las normas de vez en cuando. —Con la punta del índice tocó la flor de terciopelo rojo que llevaba ella en el pelo—. Dígame que en realidad no tiene trece años, señorita Capuleto. —El dedo llegó a su mejilla.
Rory permitió la caricia durante unos segundos antes de beber un buen sorbo de su cuarto cóctel.
—¿Usted qué cree?
—Creo que los trece le quedan un poco lejos ya.
Veintiún años, concretamente, así que ¿cómo iba a ofenderse? Movió sus rizos rubios como una profesional hacia ese hombre gigantesco e hipermasculino.
—Correcto. ¿A qué se dedica usted, señor Vader? Cuando no está ocupado destruyendo a caballeros jedi, quiero decir.
—A ganar dinero.
—No me diga. —La mirada de él era directa y peligrosa, justo lo que ella necesitaba en esos instantes, y gracias al alcohol que le entumecía el cerebro le pareció de lo más apropiado acariciarle la parte delantera de la camisa—. ¿Alguna idea de cómo podría ganar dinero yo?
—Se me ocurren unas cuantas. —Y le lanzó una sonrisa petulante de las que quitan el aliento.
***
Cuando se despertó, Rory estaba sola, mareada y desnuda, a excepción de la flor de terciopelo rojo que llevaba torcida en la oreja, un liguero negro y unas medias de rejilla. Parpadeó ante la luz de la farola que se colaba por la ventana de una habitación de hotel que recordaba situada en el mismo pasillo que la suite de la fiesta. Después de un par de años de desenfreno sexual, se había vuelto muy pícara.
Creía recordar haber usado un preservativo, pero quizá no. ¿Y si el tío tenía una alergia o algo que le impedía usar condones? La habitación daba vueltas, igual que el estómago de ella. Rory ya había tenido rollos de una noche —algo que podía tachar de su lista de cosas pendientes, aunque nunca había figurado en esa lista—, pero estaba triste y se había comportado como una estúpida, sin ser ella misma, y el cachas millonario que hacía gala de una arrogancia propia de quienes reciben muchos halagos le pareció la vía de escape perfecta. Rory no solo lo había consentido, sino que lo había iniciado.
En la fiesta había mujeres guapísimas mucho más jóvenes que ella, todas con vestidos cortitos y zapatos de tacón y melena sedosa y ondulante que intentaba llamar la atención de los jugadores de fútbol americano profesionales presentes. Con treinta y cuatro años, rizos rebeldes y un viejo vestido tipo cóctel que en ese momento formaba un charco negro en el suelo de la habitación del hotel, Rory se había sentido un tanto marginada, y aun así, Vader se fijó en ella.
Apenas recordaba la constitución de quarterback de él, su altura ni sus hombros anchos. Su arrogancia de capullo y el pelo engominado deberían haberla ahuyentado. Sin embargo, en su cerebro se encendió un enorme letrero: «Tíratelo». Y así era como se encontraba en una habitación de hotel a las tres de la madrugada, con las tripas revueltas y odiándose a sí misma por haberse acostado con un desconocido que poseía todas las cualidades que más le desagradaban —y que casi con toda seguridad estaría casado—.
Con un gruñido, se tambaleó hacia el cuarto de baño, se apartó el pelo de la cara y vomitó. Se limpió la boca y se echó agua a la cara mientras intentaba no mirar al desastre que le devolvía el espejo, pero no pudo evitar fijarse en el rímel corrido debajo de los ojos, el borrón del pintalabios rojo y la explosión de rizos alrededor de la cara. Por lo menos aún estaba oscuro. Podría escabullirse del hotel con la esperanza de no toparse con nadie.
Estaba torpe y le latía la cabeza, así que tardó una eternidad en volver a vestirse. Cogió el bolso de satén rojo, que era lo único que le quedaba de su madre —«¿Estás orgullosa de mí, mamá?»—, y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a la mesa de la entrada de la habitación, se dio cuenta de que había algo. Algo que no debería estar ahí.
Cinco billetes de cien dólares.
El desconocido la había confundido con una prostituta.
***
La fiesta estaba llegando a su fin. Los miembros del cáterin se habían ido junto al camarero, pero en la suite quedaban tres parejas y unos cuantos colgados. Clint Garrett, el cliente más importante de Brett Rivers, estaba sentado en el sofá, solo, con la cabeza entre las manos.
Brett había organizado la fiesta de aquella noche para, en teoría, celebrar el cumpleaños de Clint, pero, en realidad, su objetivo era recuperar su relación, que estaba pasando por un inesperado bache por culpa de un pequeño error de Brett. Y no solía cometer errores. Los errores eran algo propio de los perdedores. También arrepentirse. Los ganadores, en cambio, arreglaban lo que había ido mal y salían más fuertes del proceso.
Brett pensó cómo entablar de nuevo conversación con él. Clint era un cliente modelo: listo y talentoso, con muy buen carácter y un brazo excelente que lo ponía en la misma categoría que Robillard, Tucker, Brady y Manning. Ficharlo como cliente había convertido a Brett en un firme candidato a la vicepresidencia de la empresa Champion, Gestión Deportiva. Todo fue como la seda hasta que Brett advirtió a Clint de que su novia solamente estaba con él por su dinero.
Brett siempre calaba bien a la gente. Lo llevaba en el ADN. Pero esa vez se había equivocado. No solo había malinterpretado a saco la personalidad de Ashley Hart, sino que también había subestimado la profundidad de los sentimientos de Clint. Intentó recular, pero la acusación ya estaba en el aire, y Clint no lo había perdonado, ni siquiera cuando Ashley lo dejó. Brett había insultado a la mujer a la que amaba su cliente.
Y Brett detestaba equivocarse. Iba en contra de su forma de ser. De los pilares sobre los que había construido su carrera. Y de ahí su insistencia en arreglar el desaguisado.
Las puertas del balcón se abrieron y apareció Darius Beale, un veterano defensa de los Chicago Stars, con el brazo alrededor de la cintura de una morena despampanante de piernas interminables.
—¿Qué pasa, tío? —Darius le hizo el gesto a Brett de levantar el pulgar—. Laila, te presento a mi barracuda personal, Brett Rivers. Es el mejor representante de la liga.
Brett sonrió a la joven, bastante seguro de que no era la misma mujer con la que el defensa había llegado a la fiesta.
—Es fácil hacer bien tu trabajo cuando tienes al gran Darius Beale como cliente.
—¿Ves lo que te decía? —Darius sonrió—. Es un tío rápido e implacable, no tiene piedad. ¿Dónde te habías metido?
—Tenía asuntos que atender. —No hacía falta que su cliente se enterara de que los asuntos de Brett los había protagonizado una mujer de lo más excéntrica con carita redonda, mejillas de muñeca y unos alocados rizos rubios. Últimamente, los servicios de acompañantes de la ciudad ofrecían una gran variedad.
La mujer no encajaba del todo en el molde de las acompañantes de lujo, salvo por esos labios enormes y rojos, y por el liguero de encaje negro. No era una veinteañera que debía pagarse la universidad, un punto a su favor. Seguro que la había cabreado al dejarle solo quinientos pavos, pero era todo el dinero que llevaba encima.
Nunca había entendido la necesidad de pagar para follar con alguien, pero había sido una semana muy dura y había pasado mucho tiempo desde la última vez que pudo incluir a una mujer en su agenda, y algo en ella le llamó la atención al instante.
Laila, la amiguita de Darius, resultaba ser una estudiante de Economía de la Universidad de Chicago. Mientras hablaba con los dos, Brett seguía vigilando a Clint. A pesar de la presencia de mujeres muy atractivas, la fiesta no lo había animado lo más mínimo. Si acaso, parecía más deprimido todavía, y Brett debía arreglarlo.
Se disculpó de Darius y se dirigió hacia el sofá en el que estaba Clint, que seguía con la cabeza entre las manos. Brett rompió el hielo.
—Las cosas siempre pintan mejor por la mañana.
Clint le lanzó la copa vacía sin siquiera levantar la cabeza.
—Tráeme otra.
A Brett no le gustaba la agresividad de Clint. No le gustaba ni un pelo. Sin embargo, se tragó la dignidad.
—Voy.
Garrett estaba borracho, pero Brett era su representante, no su madre, algo que deseó con todas sus fuerzas haber recordado antes de soltarle a Clint que con casi total seguridad a su querida le importaba más su dinero que el propio quarterback. Pero la mujer lo había dejado, subrayando así el error de la acusación de Brett, y Clint estaba embargado por el resentimiento. Perder credibilidad ante un cliente le provocaba un sudor frío. Por el momento, su jefe no se había enterado del problema, y él tenía la intención de evitar por todos los medios que eso cambiase.
Cogió un agua con gas para sí mismo y añadió un poco de whisky Glenlivet en el vaso de Clint, además de unos cuantos cubitos de hielo y una generosa cantidad de agua. Al meter un último cubito en la copa de Clint, pensó en «Julieta» y deseó que a esas horas ya se hubiera marchado del hotel, en lugar de haberse quedado en busca de otro cliente.
Había reservado habitaciones extras para invitados a la fiesta que acabaran demasiado perjudicados como para coger el coche hasta casa, pero en ningún momento pensó que fuera a usar una él. Tenía treinta y cinco años, era demasiado disciplinado como para tener rollos de una noche, y su encuentro con Julieta había sido impropio de él. Pero es que la chica tenía la expresión pasémoslo bien escrita en la cara, y Brett estaba bajo muchísima presión. Uno no llegaba a la cúspide de ese gremio dudando de sí mismo, y no pensaba fustigarse por lo ocurrido ni de coña.
Era consciente de sus fortalezas. Quizá era un poco arrogante, pero ¿quién decía que eso era negativo? También era inteligente, decidido y, como Darius había comentado, implacable cuando sabía que llevaba razón. Tenía un instinto muy afilado y trabajaba más y mejor que casi todo el mundo. Nada iba a interponerse en su camino. Antes de que terminara el verano, lo habrían nombrado vicepresidente y el posible sucesor de su jefe en Champion, Gestión Deportiva. Tan solo debía reparar su relación con uno de los principales clientes de la agencia.
Brett llevó la bebida aguada hasta el sofá. Clint la aceptó con un gruñido.
—¿Contento?
—No estoy para nada contento. Sé lo mucho que la querías. —Algo de lo que ojalá se hubiera dado cuenta antes.
—Aún la quiero. —Clint observó el vaso—. Es guapa y lista. Sabe de deportes, es divertida y se preocupaba por mí como persona, no como jugador de fútbol americano. —Sus ojos se oscurecieron por la rabia—. ¡Mi dinero le importaba una mierda!
Era cierto. Al dejar a Clint, Ashley le había demostrado a Brett que la había juzgado mal. Debería haber sabido que no era quién para meterse en la vida sentimental de un cliente. Ashley estaba buena, era una de las mujeres más atractivas que Brett había conocido, pero percibió un aire de avaricia en ella, de ansia. Aun así, de haber cerrado el pico, no se encontraría en esa posición.
—Me equivoqué. —Las palabras eran veneno en su boca.
—No hace falta que lo jures. Y ahora está saliendo con Karloh Cousins, que no gana ni la mitad que yo. —Los ojos inyectados en sangre de Garrett adoptaron un destello de mezquindad, una actitud que Brett jamás habría asociado con su cliente—. ¿Los has emparejado tú?
Brett nunca perdía los nervios, tanto daba cuánto lo provocaran, pero a duras penas consiguió no salirse de sus casillas.
—Pues claro que no. —Cousins era un atacante de los Chicago Bulls y un tío estupendo, pero, como Clint había dicho, no estaba para nada en la misma liga económica que él. Brett se sentó en el sofá y se atrevió a poner una mano sobre el hombro fornido de Clint—. Yo solo quiero lo mejor para ti. Ya lo sabes.
—No sabes qué es lo mejor para mí. Pero crees que sí. —Garrett le apartó la mano—. Ashley me quería, pero no pudo soportar la presión cuando la prensa empezó a perseguirla y la gente no paraba de hacerle fotos. Se puso histérica. —La expresión de Clint se volvió más amarga—. Deberías haberte ocupado tú de la prensa. Deberías habérsela quitado de encima.
A Brett le pagaban para hacer más fácil la vida de sus clientes, pero su poder era limitado en lo que respectaba a controlar a los medios de comunicación. Aunque de haber sabido que era un problema, se habría esforzado más.
Clint se frotó la barba, que parecía más la un vagabundo que la de un tío acicalado.
—No la conocías lo más mínimo. Iba a llevarla a Las Vegas y a pedirle que se casara conmigo. Tenía el anillo y todo preparado. Así de serio iba con ella. Me costó un cuarto de millón. —Garrett se pasó el vaso frío por la frente y empezó a hablar arrastrando las palabras—. Un día, Ashley y yo estábamos bien. Y al siguiente, ya no.
—No me gusta verte pasarlo mal.
Clint bebió un buen trago poco a poco.
—Si te equivocaste con ella, ¿con qué otras cosas te habrás equivocado? —Sin avisar, echó atrás su brazo de treinta y cuatro millones de dólares y lanzó el vaso por la sala. El cristal se hizo añicos al estamparse contra la pared y provocó algún que otro grito ahogado de los demás invitados—. Tú y yo. Una vez rota la confianza, ¿qué nos queda?
El estómago de Brett, que por lo general era de hierro, dio un vuelco. La cosa no iba bien. De hecho, iba peor de lo que había calculado.
Garrett se levantó entre tambaleos y, mientras se dirigía a la barra, lanzó una mirada a Darius.
—¿La has visto irse?
—¿A quién? —Darius apartó la atención del vaso roto.
—A mi hermana.
Un gélido escalofrío recorrió la columna de Brett.
—¿Tu hermana?
Garrett llenó otro vaso de whisky hasta los topes, y el líquido se derramó por el borde. Irradiando hostilidad, miró hacia Brett.
—Antes te he visto hablando con ella. ¿Adónde se ha ido?
El destino no podía ser tan hijo de puta. No con él. Era Brett Rivers, un tío rápido e implacable. Nunca la cagaba.
—He hablado con un par de mujeres. No sé a cuál… —Pero sí lo sabía, y el escalofrío se convirtió en una jarra de agua.
—Pelo rubio rizado, vestido negro rarísimo. —Clint bebió otro trago de whisky—. Se comportaba de forma extraña. No suele beber. Odia este tipo de fiestas. No le caigo demasiado bien. Solo ha venido porque es mi cumpleaños y la obligué.
Un gélido temor lo inundó por dentro. Con cuidado para que no pareciera que tenía prisa, se levantó del sofá y se encaminó hacia la puerta. Nunca hay que mostrar debilidad. Siempre hay que tener el control.
—Voy a echar un ojo a ver si sigue en el hotel. —A ver si seguía en la habitación en la que él había dejado quinientos dólares.
Dobló el recodo del pasillo. Si Garrett se enteraba de lo ocurrido, lo despediría. En cuanto al jefe de Brett… Como supiera que se había acostado con la hermana de uno de los clientes más importantes de la agencia, ya podía despedirse de su carrera.
Empezó a sudar. Siempre tenía cuidado. Siempre lo planeaba todo. Lo analizaba con antelación. Se posicionaba donde quería. No podía estar pasándole eso. A él no.
Aceleró el paso hasta que prácticamente estaba corriendo. Hacía poco que la había dejado en la habitación. Seguro que seguía dormida. Y arreglaría el lío. Se guardaría el dinero en el bolsillo y se iría sin despertarla.
Pero ¿y si se despertaba? Entonces, ¿qué?
Ya se le ocurriría algo. Siempre se le ocurría algo. Haría lo que tuviera que hacer. Lo que fuese necesario. Fracasar no era una opción. Él nunca había perdido a un solo cliente, y no tenía ninguna intención de comenzar a hacerlo.
Le costó meter la tarjeta en la ranura, pero al final consiguió abrir la puerta.
La cama estaba vacía, pero el dinero seguía ahí. Todos los billetes estaban rasgados por la mitad.
***
Rory bajó a toda prisa las escaleras del edificio Ravenswood de tres plantas donde llevaba seis meses viviendo. En una mano sujetaba la última infracción que le había comunicado la ciudad de Chicago. Atravesó el descansillo, dejó atrás la puerta del piso de Ashley de la segunda planta y tomó otro tramo de escaleras hacia la planta baja, donde vivía su casero. Al fondo del pasillo, abrió la puerta mosquitera.
Aquella mañana de junio ya hacía mucho calor, un mal presagio para el verano que se avecinaba. Sus zapatillas tamborilearon sobre el suelo de madera del porche. Saltó desde el primer escalón, esquivó una espantosa rana verde de cerámica y corrió por delante del huerto del señor Reynolds rumbo al viejo garaje de madera que se había visto obligada a alquilar por cien dólares más al mes.
Cinco veces cien dólares equivalía a quinientos dólares, la cantidad exacta que tres noches antes aquel gilipollas le había dejado en la habitación de hotel.
Cuando pensaba que ya no podía cagarla más, conoce en una fiesta a un tío muy sexi y, en un arrebato de ebriedad, tristeza y falta de juicio, decide que es una idea estupenda darse un revolcón con él. Últimamente se había topado con demasiados gilipollas, y la única culpable era su maldita falta de juicio.
Metió la llave en la cerradura y abrió de un empujón la puerta lateral y combada del garaje. Con un chirrido, apareció ante ella el Palacio Real del Dulce, una vieja gastroneta de color rosa y lila. Por lo menos el capullo de Jon no se había largado con su camioneta.
Bajo la luz tenue que entraba por la ventana del garaje, cubierta de telarañas, se quedó mirando el sobre que llevaba en la mano. Procedía de Chicago. Su supuesto socio había garabateado un par de frases en el dorso. «Me piro de la ciudad. Demasiadas normas, joder».
En el interior del sobre había una citación judicial por haber violado una de las rígidas leyes de Chicago sobre la venta de comida en la calle. La primera multa les había costado mil dólares. La segunda iba a costarle dos mil a ella sola.
Antes de haberse mudado de Manhattan a Chicago, antes de que hubiera invertido todos sus ahorros en la gastroneta que Jon había encontrado en eBay, Rory debería haberse acordado de la fea costumbre de su antiguo compañero de piso, que solía embarcarse sin parar en nuevos proyectos que abandonaba en cuanto perdía el interés.
Abrió la puerta rosa y lila del copiloto del Palacio Real del Dulce, entró en el vehículo y se retorció hasta sentarse en la hendidura con forma de culo del asiento del conductor. ¿De dónde iba a sacar dos mil dólares? Ya trabajaba doce horas al día y seis días a la semana. Como Jon se había largado, iba a tener que trabajar los siete días.
En el otro lado del parabrisas, se encendió la bombilla del techo del garaje, y Ashley Hart apareció en el sombrío garaje como una reina en la casa de un ciudadano cualquiera. Preciosa, carismática y egocéntrica, Ashley Hart tenía veintiséis años, el pelo rojizo y sedoso, tetas grandes, piernas interminables y risa ronca. No era de extrañar que todos los hombres a los que conocía cayeran rendidos a sus pies, incluido el hermanastro de Rory.
Rory quería ocultarse. Ashley no sabía hasta qué punto había traicionado su amistad, y no quería tener que enfrentarse a ella. No podían ser más diferentes, y Rory dudaba de que hubieran llegado a ser amigas si Ashley tuviera otra y si ella no hubiese estado tan sola ni tenido tantas ganas de compañía femenina después de haberse mudado a Chicago. Ashley era superficial y narcisista, pero se había criado allí. Fue generosa con su tiempo y le enseñó a Rory la ciudad y a orientarse un poco.
—Por fin te encuentro —dijo Ashley con su voz gutural. Se detuvo delante de la puerta abierta de la camioneta, pero no se subió. La realeza solo se montaba en carruajes, no en gastronetas de mierda. Con su desconcierto habitual, se quedó mirando los pantalones cortos amarillos de Rory y su vieja camiseta de Scooby-Doo. A ella le gustaba vestirse así, por más que su malvada madrastra y Ashley lo detestaran. Las prendas que encontraba Rory en sus visitas a tiendas de segunda mano (algunas vintage, otras baratas sin más) le permitían vestirse con conjuntos muy interesantes sin invertir una fortuna.
Ashley meneó su larga melena de anuncio de champú.
—¿Qué haces ahí sentada, corazón? —Todo lo que decía Ashley sonaba seductor, incluso cuando le pedía a Rory que le diera de comer al gato.
—Jon se ha ido —respondió Rory—. Me daba miedo que se hubiera largado con la camioneta.
—Que Jon se haya ido es maravilloso. —Los labios perfectos de Ashley formaron un mohín—. Te puedes dedicar a algo muchísimo mejor que a vender caramelos baratos en una gastroneta. Jon era un perdedor.
Ashley lo supo ver desde el principio y Rory debería haberle hecho caso antes de gastarse sus últimos ahorros en abastecer las estanterías con una nueva remesa de caramelos, chicles y polvos picapica. Iba a tener que buscar dónde tendrían lugar los próximos partidos de béisbol para aparcar cerca, así como localizar más festivales callejeros y piscinas. Le tocaría trabajar más horas. Tal vez incluso pudiera convencer al señor Reynolds de que le prorrogara el contrato de alquiler, pero ¿y después qué?
Ashley, que seguía de pie en el agrietado suelo de cemento, apoyó uno de sus elegantes brazos en la puerta de la camioneta y ladeó la cabeza para que el pelo le cayera en una perfecta cascada sobre el hombro.
—Anoche volví a salir con Karloh Cousins.
La tranquilidad con la que Ashley había pasado de Clint, el hermanastro de Rory, al jugador de baloncesto debería justificar lo que había hecho Rory, pero Clint estaba destrozado y ella, cada vez más preocupada por él. No le había cogido el teléfono en los tres días que habían pasado desde la fiesta de cumpleaños, cuando Rory se había acostado con un desconocido.
—A Karloh le encantaron las trufas de chocolate que me diste —añadió con su carisma seductor e innato—. ¿Podrías preparar unas cuantas más, porfa?
¿Cómo iba alguien a resistirse a Ashley cuando ponía esos ojillos de Bambi, como si la otra persona fuera la más fascinante de todo el planeta?
—Y ¿a lo mejor podrías poner el logo de los Bulls encima?
A Rory no le apetecía desprenderse de otra tanda de sus trufas de chocolate y chile, y mucho menos añadirles encima el logo de los Chicago Bulls, pero traicionar a la única amiga que había hecho en los seis meses que llevaba en la ciudad requería algún tipo de penitencia.
—La semana que viene las preparo.
—¡Eres la mejor! —La frente lisa de Ashley se arrugó con un encantador ceño fruncido—. Odio tener que pedírtelo, pero te querré eternamente si se las puedo dar mañana.
—Claro. —Vivir con la culpa era una auténtica putada.
—La puerta de tu piso no estaba cerrada con llave, y sabía que no te importaría, así que te he cogido prestado el bolsito retro, que hace juego con mi vestido negro. —Ashley se la quedó mirando con aire malévolo—. A Karloh le encantan las prendas ceñidas. A Clint también. —Durante una fracción de segundo, Ashley pareció enternecerse. Quizá sí que se había enamorado. Pero el amor no era lo que motivaba a su amiga. O quizá Rory había cometido un error colosal al meterse por medio.
Cometer errores era lo que mejor se le daba. Confiar en Jon, mentirle a Ashley y traicionarse a sí misma acostándose con un rico jugador de fútbol americano que le había dejado dinero en la mesita de noche. Como no iba a tener que verlo nunca más, tarde o temprano pasaría página de ese error, pero los otros no se esfumarían con tanta facilidad. ¿Quién era ella para jugar a ser Dios con las vidas de los demás, sobre todo cuando la suya se desmoronaba?
Ashley se recompuso enseguida.
—Me tengo que ir. Gracias por el bolso, corazón. —Con un saludo rápido, una sonrisa radiante y un meneo de su espectacular melena, Ashley se marchó del garaje.
Una vez más, Ashley la había manipulado. Sabía con creces que Rory no le dejaría así como así el bolso de su madre, así que había entrado en su piso y lo había cogido. Siempre que Rory abría el bolsito de satén rojo, se imaginaba que dentro aún perduraba el olor del perfume de su madre. Pero Ashley siempre conseguía lo que quería, ya fuera un bolso, unas trufas de chocolate artesanales o un atleta rico.
Rory clavó la mirada en el sucio parabrisas. Cuando murió su madre, ella tenía solo cinco años, y ya no estaba segura de qué recuerdos eran reales y cuáles había creado ella con el tiempo. Menuda ironía. Dos años atrás, al fallecer su padre de un infarto, se quedó triste y sorprendida, pero como él siempre fue una persona emocionalmente distante, por quien más lloraba Rory era por su madre.
No podía quedarse ahí sentada, compadeciéndose de sí misma, solo porque su vida no iba a ninguna parte. Tenía que encontrar a Clint. Hablar con él. Asegurarse de que estaba bien, porque la última vez que lo había visto no se lo había parecido. Y debía ir a trabajar.
Cuando se giró para bajar de la camioneta, vio algo en lo que no se había fijado al subirse.
Las estanterías que hacía nada había llenado con caramelos y chuches estaban vacías. Antes de marcharse por patas, Jon se lo había llevado todo menos la camioneta.
Capítulo 2
La casa de Clint era excesiva en todos los sentidos. Una mansión que recordaba a un castillo de caliza blanca con chimeneas, balcones, tejado de pizarra a dos aguas y una torrecilla. Nada era demasiado para el hijito de Gregg y Kristin Garrett. La casa no podía ser más diferente de la de estilo colonial, de ladrillo rojo, del lago Harriet de Mineápolis donde habían crecido Rory y Clint. Rory aparcó el Palacio Real del Dulce detrás de la casa, lejos de la vista de los demás residentes del pudiente barrio de Burr Ridge. Cruzar la autopista por el carril derecho con una vieja gastroneta rosa y lila que traqueteaba agotada había sido humillante, pero por culpa de sus malas decisiones, aquella tartana de petróleo era su único modo de transporte. Apretó el volante con las manos y apoyó la frente en él. Rory tenía treinta y cuatro años, ya no era una niña, y tan solo había entrado en el negocio de los food trucks porque lo había interpretado —erróneamente— como un trampolín para alcanzar su verdadera pasión. Desde el primer año de universidad, en el que faltó a Psicología para asistir a un taller de elaboración de chocolate, había soñado con ser chocolatera.
Con los años, había trabajado en restaurantes y en empresas de cáterin para mantenerse mientras hacía prácticas no remuneradas con todo aquel chocolatero que la aceptara. Aprendió a atemperar como era necesario ese ingrediente tan técnico teniendo en cuenta el clima, la temperatura y la humedad. Estudió cómo moldearlo y rematarlo, y descubrió que era capaz de identificar de dónde procedía un haba de cacao solamente por el olor. Con el paso de los años, había entendido que un chocolate elaborado con maestría despertaba todos los sentidos: la vista y el olfato, el sabor y el apetito, incluso el oído gracias al conocido crujido de una tableta bien hecha. A diferencia de los seres humanos, un chocolate elaborado de forma impecable jamás decepcionaba.
Rory se obligó a bajar de la camioneta. La larga ventana que se abría para vender las mercancías estaba cerrada, así que el toldo rosa y lila estaba guardado en el vacío interior. Tuvo que cerrar la puerta dos veces antes de que el pestillo se enganchara. Por duro que hubiera trabajado, no estaba en absoluto más cerca de hacer realidad sus sueños y ganarse la vida como chocolatera que cuando empezó. Estaba paralizada, atascada, sin planes para el futuro y sin idea de cómo seguir adelante.
Rodeó la casa y se dirigió hacia el camino de entrada. A ambos lados de la gigantesca puerta principal de la mansión había podas ornamentales. Vio su propio reflejo en una de las ventanas: rizos rubios recogidos en un moño alto, blusa sin mangas roja y blanca con collar de Peter Pan, pantalones piratas azules de los años cincuenta, chanclas de Walmart y pendientes de baquelita roja con forma de corazón que no la habían animado como había esperado.
Llamó al timbre y oyó el lejano tañido, que reproducía la melodía de Hail to the Victors, la canción de guerra de la Universidad de Míchigan. «¿En serio?». La Universidad de Boston, la que habría sido su alma mater de haber terminado la carrera, contaba con una canción de guerra, pero no con un equipo de fútbol, y esa fue la razón principal por la que la había elegido, además de la gran distancia que la separaba de su casa de Minnesota.
Nadie respondió. El timbre era inalámbrico, así que Rory probablemente aparecería en el móvil de Clint. Lo saludó. Intentó sonreír. Nada. ¿No debería tener mayordomo o algo?
Se sometió a otras dos rondas de Hail to the Victors, pero nadie apareció en la puerta. Pensó en todas las veces en las que había deseado que Clint la ignorase y que vengarse así era una puta mierda.
Hurgó en el bolso de cuero remendado, una de sus mejores compras de mercadillo, y sacó la llave que Clint le había dado, a pesar de cuánto había protestado ella con que jamás la usaría. Pero su hermano había estado en lo cierto, como siempre. Era el hijo pródigo, con una lista de logros que hacía que la vida de Rory resultara todavía más patética en comparación. Rory Meadows Garrett había dejado la universidad, era la propietaria de un negocio fallido y un desastre con patas. Clint Garrett era un quarterback multimillonario de la Liga Nacional al que todo el mundo adoraba.
Rory entró en el recibidor de mármol y observó los pedestales griegos, los candelabros resplandecientes y la consola dorada.
—¡Clint! ¡Clint, soy Rory!
En la casa vacía había eco. Rory la recorrió a toda prisa: un comedor elegante, un salón espacioso, otra sala fastuosa… Todas las estancias eran caras y estaban decoradas en exceso, aunque ¿quién era ella para criticar la decoración de nadie? Regresó al recibidor y volvió a llamar a su hermano a voz en grito, pero allí no parecía haber nadie.
Su vista se clavó en el techo abovedado. En uno de los frescos, varios querubines traviesos bailoteaban alrededor de los candelabros y se mofaban de ella. Los querubines quizá fueran un reflejo de la parte sensible de su hermanastro o quizá fueran un detalle irónico. Con Clint nunca se sabía, y les hizo una peineta.
La cocina se encontraba al final del largo pasillo de mármol. Otros dos candelabros de cristal colgaban sobre la isla central. Por supuesto que había candelabros en la cocina de Clint. ¿Qué quarterback profesional y multimillonario con pies rápidos y brazo de oro no los tenía? Rory reparó en el suelo de piedra, en los armarios blancos lacados y en las frías encimeras de granito negro, cuyos bloques habrían servido sin problemas como lápidas. O para atemperar chocolate a mano. Ojalá estuviera atemperando chocolate en aquellos momentos.
Dejó el bolso en la encimera. En la cocina había una barra de cafetería con una máquina para preparar expresos. Clint Garrett no era de los que bebían cafés normaluchos.
Por toda la cocina retumbó Hail to the Victors. ¿Sería su hermano? A lo mejor se había emborrachado y había perdido la llave. Tras ignorar a los querubines que retozaban por encima de ella, Rory corrió por el resbaladizo suelo de mármol negro del pasillo. Era su oportunidad de arreglar las cosas. Abrió la puerta de par en par.
Y se encontró con nada menos que con Darth Vader.
***
Rory le cerró las puertas en las narices y se apresuró a cruzar el pasillo de mármol en dirección a la cocina.
¿Cuánto tiempo había transcurrido de verdad antes de que Darth la hubiera sacado de la fiesta cuatro noches atrás? ¿Veinte minutos? ¿Treinta?
O sería más preciso decir que ella lo sacó a él de la fiesta.
«¿Adónde podemos ir?». Se estremeció al recordar haber pronunciado esas tres palabras.
Era un deportista con ropa de diseñador —casi con toda seguridad, un deportista casado—, y esa voz susurrante y ebria no debería haberle pertenecido a ella. Pero él fue muy hábil y muy seductor, y Rory estaba muy mareada y muy necesitada.
«Me alojo en este hotel», le susurró él.
«Enséñame tu habitación».
El alcohol y la autocompasión formaban una combinación letal.
***
Mientras Brett contemplaba la puerta que le habían cerrado en toda la cara, su cerebro se puso en marcha y sopesó su siguiente movimiento. Aquel lío no se arreglaría por sí solo, y él no era de los que huían de los problemas. Necesitaba analizar a su rival, descubrir sus puntos débiles y usarlos en beneficio propio. En función de cómo reaccionase su rival, tal vez debiera ponerla a la defensiva o tener que conquistarla. En el peor de los casos, podía echar mano de un amor a primera vista, aunque le costaría la vida decírselo. Era un tipo agresivo y en ocasiones implacable, pero jamás hacía nada inmoral.
Aquel aprieto lo iba a poner contra las cuerdas.
***
Una nueva ronda de Hail to the Victors atronó por toda la casa. Rory se tapó los oídos con las manos y se desplomó en un taburete de cuero blanco de la cocina. La imagen de esos cinco billetes de cien dólares estaría eternamente grabada a fuego en su cerebro; era el pago por sus servicios.
La puerta trasera se abrió con cuidado. Rory levantó la cabeza.
Darth Vader entró en la cocina, y su presencia enseguida se adueñó de la estancia. Ella saltó del taburete.
—¡Lárgate!
Pero se quedó donde estaba, fulminándola con esos ojos gris acero. En la fiesta, la luz de la terraza era tenue y en la habitación estuvieron casi a oscuras, y verlo de pronto fue como ver a alguien a quien solo reconoces ligeramente pero sabes que no quieres volver a ver. Llevaba camisa sin una sola arruga, pantalones oscuros con una raya perfecta y mocasines granates que lucían el logo de Gucci. Todo en él desprendía manipulación y mente perversa.
—Julieta —la saludó con un asentimiento—. ¿Dónde está Clint?
—Dímelo tú —le contestó.
Era un hombre alto y esbelto, y seguramente tendría la misma edad que ella, con el pelo oscuro como los bombones de licor que preparaba Rory. Tenía la mandíbula demasiado cuadrada, los pómulos demasiado marcados y los ojos demasiado atentos para ser el chico mono que era. En él todo era dominación y control.
—¿Tu esposa conoce tu sucia costumbre de acostarte con mujeres borrachas? —Lo taladró con la mirada.
—¿Esposa? —Bajó un poco la nariz para lanzarle una mirada de depredador.
—Es fácil olvidar a la mujer que te espera en casa, ¿verdad? La que mira al reloj mientras los niños duermen en el piso de arriba y tú andas por ahí tirándote a todo lo que se mueve. —Se le ocurrió una nueva y espantosa idea—. ¡Fijo que está embarazada! Más te vale que yo no lo esté, porque te juro por Dios que, si lo estoy, te mataré con mis propias manos y convenceré a tu esposa para que me ayude a ocultar el cadáver.
—Cálmate, anda. —Curvó los labios—. Cuando uno tiene cuatro hijos, de vez en cuando necesita descansar.
—¡Cuatro! —¿Se estaba riendo de ella?
—Cinco. Me olvidaba a Roland. Nos deshicimos de él porque hacía demasiado ruido. Y, si te digo la verdad, Ambrose está a punto de correr su misma suerte. Tiene asma.
Rory soltó un inesperado suspiro de alivio.
—No tienes hijos.
—No.
—¿Esposa?
—Tampoco.
—¿Prometida? —Una vez más, se cabreó con él—. ¡No me mientas! Sé que hay alguien a quien le has sido infiel.
Él vaciló durante unos segundos antes de tomar la palabra.
—A mis principios.
—¿A tus principios? ¿Qué me dices de los míos?
—No tengo ni idea de cuáles son los tuyos —terció con voz serena—. No nos conocemos, ¿recuerdas?
—¡Exacto! —Rory se tomó unos instantes para recomponerse—. ¿Cómo has entrado?
—Tengo una llave.
«¿A cuánta gente le ha dado Clint una llave?».
—¿Quién eres? —le preguntó—. Además de una cara que recé por no volver a ver jamás.
Los ojos fríos y acerados de él se volvieron más fríos y más acerados si cabe.
—Soy el representante de Clint. Brett Rivers. Y tú eres Rory Garrett, su hermana, una información que ojalá me hubieras facilitado antes de nuestro… encuentro.
¿En serio la culpaba a ella de lo ocurrido?
—Soy Rory Meadows. Y ¿por qué debería habértelo contado? ¿Para que me hicieras la pelota?
—En lugar de hacerte otras cosas… —La comisura de los labios de él se alzó—. Perdona. Mi lengua a veces tiene vida propia.
Rory se lo quedó mirando con incredulidad.
Él no parecía avergonzado en absoluto por el comentario sumamente inapropiado que acababa de hacer.
—¿Está tu hermano por aquí?
—Mi hermanastro, y no, no está, así que lárgate.
—¿Dónde está?
—No lo sé.
Brett sacó el móvil, echó un ojo a la pantalla y lo volvió a guardar en el bolsillo antes de dirigirse hacia la cafetera.
—¿Hay café?
—¿Por qué? ¿Necesitas contrarrestar la borrachera? ¿Otra vez?
—Con el debido respeto, señorita Garrett…
—Y dale. Que es Meadows. Utilizo el apellido de soltera de mi madre.
—Señorita Meadows, pues. Hace cuatro noches, yo no fui el único que bebió demasiado. —Ahora que la tenía donde quería, no pensaba cortarse—. Usé protección, así que, si estás embarazada, yo no soy el responsable del bombo.
Rory intentó recordar el momento en el que vio a Brett Rivers desnudo. Tenía un poco de vello oscuro en el pecho musculoso y un culo estrecho y duro que sin duda ella había estrujado con los dedos. No se acordaba de gran cosa, tampoco del preservativo. Sin embargo, en eso sí se fiaba de él. Era demasiado calculador como para arriesgarse.
—Claro. Eres uno de esos que va por ahí con los bolsillos llenos de condones por si se topas con una…, con una mujerzuela. —Aquella palabra se materializó en su mente directa desde el cartel de los años veinte del siglo pasado que había sobre la librería de su destartalado piso.
—¿Una mujerzuela? —Brett arqueó una ceja oscura—. Tu actitud hacia tu propio sexo está pasada de moda y resulta ofensiva. —Con cierta decepción, como si Rory hubiera suspendido su examen de corrección política, se encaminó hacia la cafetera.
No podía creerse que ese tío hubiera logrado ponerla a la defensiva. Expulsó de su cabeza el indeseado recuerdo del largo y profundo beso que le ofreció con esa boca frívola y engañosa.
—Oye, que no soy yo la que va por ahí con puñados de condones en los bolsillos, y seguro que cerca de aquí hay un Starbucks, por si eres un adicto a la cafeína.
—Es probable, y los condones estaban en la habitación del hotel. —Levantó la tapa del depósito del grano y vertió unos cuantos en el molinillo. Mientras la máquina los molía, Brett la observó como si tuviera que asimilar lo que tenía ante sí: a una mujer rara de pelo rizado que no guardaba gran parecido con su famoso hermano, a excepción del color de los ojos, y que no se asemejaba en nada a las mujeres que sin duda habría guardado en la agenda, seguramente ordenadas por el tamaño de las tetas.
Rellenó de agua la cafetera y empezó a preparar café. Mientras esperaba, sacó de nuevo el móvil del bolsillo.
El silencio la estaba poniendo nerviosa, y el nudo de tensión que se le había formado en el estómago se volvió casi insoportable.
—¿Cuándo lo viste por última vez? —le preguntó.
—En la fiesta. Hace cuatro noches. ¿Y tú?
—Igual. Y no está aquí, así que ya te puedes ir.
Brett se recostó en el borde de la barra con el teléfono en la mano.
—¿Dónde va cuando lo está pasando mal? Eres su hermana. Seguro que se te ocurre algo.
—Hermanastra —repitió.
Clint y ella nunca se habían llevado superbién y, a pesar de sus buenas intenciones, Rory debería haber dejado que la aventura con Ashley se desarrollase por su cuenta. Tarde o temprano, Clint habría entrado en razón. Pero había muchos números de que hubiera sido después de un rápido viajecito a Las Vegas para casarse sin hacer separación de bienes.
Se metió la punta de los dedos en los bolsillos de los piratas.
—No tengo ni idea.
—¿Y eso? —Él se la quedó mirando con más atención—. Tengo entendido que eres su única hermana.
—Tiene seis años menos que yo. No estamos demasiado unidos.
—La noche que nos conocimos, recuerdo que lo llamaste capullo.
—Ni de coña. —Pero estando borracha era algo plausible.
—En ese momento, pensé que no eras una amante de los deportes, pero veo que había algo más. —La señaló con el móvil—. Es interesante que Clint se preocupara por ti la noche de la fiesta, cuando desapareciste.
—¡Desaparecí contigo! —No podía seguir conteniéndose—. ¡Y me dejaste dinero!
Brett alzó la mano que tenía libre. Era enorme y ancha, con dedos puntiagudos del tamaño perfecto para encontrar los nudos de una pelota de fútbol americano.
—Un error de cálculo que lamento profundamente.
—¿Quién hace eso? ¿Quién deja dinero así como así? ¿Qué clase de tío eres, además de un antiguo jugador de fútbol que no era lo bastante bueno en el campo de juego y que decidió hacerse pasar por representante de deportistas?
—Ahora te estás pasando. —Le tocaba a él ponerse al ataque—. Para refrescarte la memoria, te diré que estábamos manteniendo una conversación sobre ganar dinero.
—¿Y?
—Me preguntaste si se me ocurría alguna idea de cómo podías ganar dinero.
—Y ¿pensaste que eso significaba que me estaba ofreciendo?
—Fue por la forma en la que lo dijiste. —Dejó a un lado el café que estaba a punto de servirse—. Te pusiste en plan coqueta.
—¿Coqueta? Yo no me he puesto coqueta en mi vida.
—Y tanto que sí. Y todos sabemos que algunos de los que asistieron a la fiesta suelen aparecer por ahí con guapas acompañantes de lujo.
Rory puso las manos en las caderas de sus pantalones azules.
—Si crees que me parezco en algo a una guapa acompañante de lujo, más vale que vayas al oculista. —Se detuvo antes de enumerar sus defectos: pelo demasiado rizado, ojos demasiado grandes, cara demasiado redonda, boca demasiado pequeña, piernas demasiado cortas…
—Ahora que es de día, veo que me equivoqué. Eres guapa, pero no es una guapura superficial. Eres demasiado interesante para quedarte ahí. Por eso me intrigaste.
—Eres un fantasma. —Lo miró con el gesto torcido.
En lugar de negarlo, Brett sonrió.
—Soy representante. Hay que saber adaptarse a la situación.
Su encanto profesional y ensayado tal vez funcionara con atletas egocéntricos, pero no con ella.
—¿Tienes alguna idea de lo insultante que fue que me dejaras pasta?
—La forma en la que rompiste los billetes me lo dio a entender.
—Y ¡ese dinero me habría ido de perlas!
Brett se la quedó mirando por encima de la taza de café.
Rory se encogió.
—Creo que hemos terminado.
Él bebió un lento sorbo de café. Olía bien, pero Rory no pensaba servirse uno ni de coña. Con una víbora como ese tío, pensaba mantener las distancias.
—Esa gastroneta lila y rosa aparcada ahí detrás… —Ladeó la cabeza—. El Palacio Real del Dulce. Supongo que es tuya, ¿no? Es raro ver algo como eso cerca de la casa de Clint.
—Mi coche está en el taller. —Cuando lo vendió para pagar las provisiones, su viejo Nissan necesitaba pastillas de freno, así que a lo mejor era verdad—. De hecho, soy chocolatera. —Una chocolatera sin negocio. Algún día lo resolvería. Aunque llevaba años diciéndoselo.
—No parece que tengas gran cosa que vender —comentó él.
—¿Has entrado en la camioneta?
—No estaba cerrada con llave. —En lugar de seguir con la conversación, Brett cogió la taza de café y cruzó una puerta cerca de la sala del mayordomo.
Rory echó a correr tras él.
—¿Adónde vas?
—A ver si hay alguna pista.
—No puedes registrar su casa sin permiso.
—Ven conmigo para asegurarte de que no robo nada.
En realidad, Rory no creía que fuese a robar nada, pero lo persiguió como alma que lleva el diablo —o lo más cerca a eso que le permitían las chanclas de Walmart— y se detuvo en seco.
Solo había estado una vez en la casa de Clint, pero no había llegado más allá del despacho. De un techo desprovisto de querubines colgaba un triple candelabro de cristal. Las molduras de cornisa, además de la elaborada chimenea de mármol, lucían una sucesión de volutas y hojas de acanto. Una alfombra persa cubría el suelo de piedra y un par de librerías empotradas con más volutas presumían de una colección de libros que probablemente su hermano no había leído. El detalle más impresionante de la habitación era la enorme cristalera de altas ventanas que daba al cuidado jardín. Era una estancia rara pero llamativa, siempre y cuando a uno le gustara la decoración recargada y barroca.
En el centro de la ventana cuadrada que daba directamente al jardín, se encontraba su mesa, un escritorio estilo Luis algo con adornos en los extremos, patas cabriolas y marquetería de latón. Era un escritorio ridículo para un jugador de fútbol americano, y Rivers había empezado a abrir los cajones.
De pronto, la parte superior de la mesa se abrió y apareció un moderno ordenador del interior, como si se tratara del fantasma del entrenador Vince Lombardi. Brett lo encendió.
—A ver qué tenemos aquí.
—Prueba «SOYELMEJOR» como contraseña. Una sola palabra, todo mayúsculas.
—Veo que le tienes algo más que un poco de rabia a tu hermano. —No levantó la vista del ordenador.
—Es la típica rivalidad fraternal. —No tan típica. Crecer a la sombra de un hermano menor que sobresalía en todo, mientras que Rory solo sobresalía en meterse en problemas, le había causado heridas que ya deberían haberse curado. Aun así, se preocupaba lo suficiente por él como para haberlo librado de Ashley, ¿o no?
Aunque aquello tampoco le había salido demasiado bien.
Se toqueteó uno de los pendientes de baquelita.
—A lo mejor necesita pasar tiempo a solas. —Pero Clint era un animal social, y solamente una crisis enorme lo habría llevado a marcharse solo.
—Lo conozco y sé que no es eso. —Rivers seguía con lo suyo.
¿De verdad se había acostado con ese capullo arrogante que pintaba tan poco en su vida como un vestuario de la Liga Nacional?
—Estamos en junio —insistió—. Los entrenamientos no empiezan hasta el mes que viene, así que ¿por qué tienes tanta prisa?
Por lo visto, «SOYELMEJOR» no era la contraseña correcta, como tampoco las otras que Brett había probado, porque había dejado a un lado el ordenador.
—Tengo que encontrarlo y punto.
—Yo también tengo que encontrarlo. —Le lanzó la misma mirada terca que él le había dedicado.
Brett se marchó de la habitación y la dejó persiguiendo el rastro de su carísima loción de afeitado. Rory quería decirle a Clint que había hecho lo imposible para impedir que su representante arrasase su casa sin permiso.
—¡Para!
Rivers la ignoró, que fue una suerte, ya que ella también tenía ganas de saber si Clint había dejado alguna pista sobre su paradero.
Pasaron de una habitación a otra, mientras Brett se detenía de vez en cuando para escribir un mensaje de texto. Echaron un vistazo al gimnasio y a la sauna. En la casa había zonas clásicas, otras más modernas, una sala de cine gigantesca, un gimnasio y cinco dormitorios. Nadie debería tener tantísimo dinero.
Clint le había ofrecido dinero a Rory más de una vez, y cada oferta era un recordatorio tangible de la distancia que los separaba. Con los dientes apretados, ella le daba las gracias por su generosidad y le aseguraba que se las apañaba bien por su cuenta. Si su hermano sabía que le mentía, no se lo había echado en cara. Rory se pasaría la vida entera sirviendo mesas antes de aceptar el dinero de su hermano pequeño.
—¿Has hablado con tu madre? —le preguntó Rivers cuando se acercaron al dormitorio principal.
—Mi madre murió cuando yo tenía cinco años.
—Perdona. Y sé que tu padre falleció hace dos. ¿Has hablado con la madre de Clint?
—Kristin y yo nos evitamos tanto como nos es posible.
—Tu hermano, tu madrastra, yo. Menuda lista de enemigos que tienes. Pero vas a tener que llamar a Kristin. Si la llamo yo, solo conseguiré que se preocupe.
Era cierto. Kristin era una experta en lo que respectaba a preocuparse por su hijito.
—Clint no ha vuelto a Mineápolis.
—¿Estás segura?
—Está triste por la ruptura con Ashley Hart, y la última persona a la que visita cuando está triste es a su madre. ¿No conoces a Kristin?
—Claro. Es muy maja.
No era la palabra que Rory usaría para describir a su criticona madrastra.
—Clint sabe que, si va a casa, lo único que hará Kristin es llevárselo a comer un helado y comprarle un nuevo videojuego.
Rivers no tenía los recuerdos asfixiantes de Kristin mimando a Clint, por lo que sonrió.
—No suena mal. —Abrió la puerta del dormitorio de Clint.
Todos los dormitorios estaban bien amueblados, pero aquel parecía los aposentos personales de María Antonieta. En el techo azul había un fresco de nubes esponjosas, árboles frondosos y pastoras de mejillas rubicundas. Una imponente chimenea ocupaba casi toda una pared y un par de puertas altas y estrechas daban a uno de los pequeños balcones que Rory había visto desde detrás de la casa.
—No sé cómo puede dormir aquí. —Pero aun al decirlo pensó que tal vez fuera tranquilizador quedarse dormida ante la atenta vigilancia de esas pastorcillas de mejillas coloradas.
Mientras ella se acercaba a las puertas del balcón, Rivers se quedó mirando el techo.
—Seguro que aquí no solamente duerme. —Se aproximó a la mesita de noche, pero titubeó antes de abrir el cajón—. Quizá sería mejor que tú le echaras un vistazo.
—Ni lo sueñes. —A saber cuántos juguetes sexuales podía haber ahí. Rory se estremeció, abrió una de las puertas y salió al pequeño balcón con barandilla de hierro. Desde donde estaba, veía los jardines traseros y la piscina, que brillaba bajo el sol de media tarde.
Otra cosa llamó su atención. Era algo que estaba tan fuera de lugar que Rory tardó unos instantes en saber de qué se trataba.
Debajo del balcón había un cuerpo sobre el patio de piedra, con el torso torcido, las largas piernas separadas y el pelo rojizo y sedoso empapado en un charco de sangre.
Capítulo 3
Ashley llevaba un vestido veraniego, pulseras de plata y las mismas sandalias que llevaba el día anterior cuando hablaron por última vez en el garaje. Incluso muerta estaba guapa, siempre que no la mirasen a la cabeza. Rory no podía dejar de temblar. El sol de junio incidía en ella, implacable. El cuerpo de Ashley estaba en el patio, delante de ella.
—Debe de haber…, de haberse caído del balcón.
Rivers era un tío frío y eficiente, parecía como si cada dos por tres se topara con un cadáver, aunque ese comportamiento tal vez formara parte de su versión de supervillano, porque estuvo a punto de caérsele el móvil cuando se lo guardó después de llamar a la policía. Levantó la vista hacia el balcón.
—Las puertas estaban cerradas hasta que tú las has abierto.
Un hecho que Rory ya había tenido en cuenta, pero que no había podido asimilar aún. Histérica, pasó la mirada por la piscina y por el jardín.
—A lo mejor no se ha caído. A lo mejor ha venido aquí, ha resbalado con una de las piedras y se ha dado un golpe en la cabeza.
—¿Eso crees?
No, no lo creía. Las losas del suelo eran lisas, y hasta para un ojo inexperto como el de Rory había algo raro en el ángulo de los brazos de Ashley, así como el estado de su pelo, que sugería que se había caído desde arriba.
—Tiene que haber una explicación lógica.
—Seguro que sí —asintió él—. Pero puede que no nos guste.
—¿A qué te refieres con eso? —Ya sabía a qué se refería Brett. Si Ashley había salido al balcón y se había caído por accidente, las puertas habrían estado abiertas cuando Rivers y ella entraron en el dormitorio.
Rivers había echado un vistazo por la ventana del garaje con espacio para cinco vehículos y la había informado de que faltaba el Range Rover de Clint. Rory no sabía que Clint tuviera un Range Rover ni ninguno de los otros tres coches que según Brett seguían en el interior del garaje. ¿Dónde estaba Clint?
—Entra en la casa y espera a que llegue la policía —le pidió—. Yo me quedo aquí.
Rory no pensaba esconderse dentro mientras él montaba guardia fuera, pero no podía mirar al cuerpo de Ashley. Al darse la vuelta, recordó la absurda frase de una camiseta que algunos amigos le habían regalado antes de que se mudara: «El chocolate es para una mujer lo que la cinta americana para un hombre. Lo arregla todo».
Pero ni siquiera el chocolate arreglaría lo que había sucedido.
***
Rivers se marchó con el más joven de los detectives, mientras que el otro, el inspector Strothers, un hombre que recordaba a una versión muy poco simpática de Eddie Murphy con grandes entradas, gafas de montura negra y un bigote cuidado con esmero, la interrogaba a ella en la cocina.
—¿El señor Rivers y usted se encontraban en el dormitorio del señor Garrett porque los dos estaban preocupados por él?
Rory ya había pasado por aquello.
—No me cogía el teléfono, y necesitaba hablar con él.
—Cuénteme de nuevo por qué era tan urgente.
No solía ser una mentirosa, pero no pensaba confesar el papel que había tenido en romperle el corazón a su hermano.
—Su madre y yo tenemos una relación complicada. Quería hablar con él al respecto.
—¿Durante cuánto tiempo estuvieron saliendo su hermano y la señorita Hart? —El tipo se frotó el bigote con el pulgar.
—Unos cuantos meses. Mi hermano sale con muchas mujeres, y Ashley era una de ellas. —No pensaba decirle que Clint se había enamorado de su amiga.
—Pero ha comentado que habían roto, así que ¿por qué cree usted que vendría aquí?
Era una pregunta que Rory ya se había hecho varias veces. La única respuesta que se le ocurría era demasiado horrible como para pensarla siquiera. ¿Y si Ashley había descubierto que Rory le había mentido y había ido hasta la casa con la esperanza de reconciliarse con Clint?
—No tengo ni idea.
Supuso que el detective insistiría, pero pasó a otra cuestión.
—Las puertas que dan al balcón. Según usted, estaban cerradas. ¿Con llave?
—Solo con el pestillo, así que es posible que el viento las hubiera cerrado de un golpe. —En toda la mañana no se había levantado ni un poco de viento.
—¿Por qué las ha abierto?
Porque necesitaba hacer algo que no fuera mirar a Rivers y recordar los detalles de la noche que compartieron.
—Quería admirar las vistas.
—Usted conoció a la señorita Hart el día que se mudó a su piso. —Se subió las gafas por el puente de la nariz—. De eso hace seis meses, ¿no es así? ¿Por qué se mudó a Chicago?
Ya le había formulado esa pregunta.
—Porque un antiguo compañero de piso quería que fuera su socia para llevar una gastroneta que vende chucherías.
Como Chicago era la ciudad de Clint, Rory había dudado en trasladarse allí, pero Jon había insistido erróneamente en que Chicago era el mejor lugar donde arrancar el negocio. También había estado dispuesta a hacer un cambio, y en algún lugar de su cabeza vender caramelos y chucherías en una gastroneta era dar un paso en dirección a convertirse en chocolatera a tiempo completo.
—La camioneta que está aparcada ahí detrás. —El inspector se acarició el bigote—. Usted la ha conducido hasta aquí desde su piso. Hay unos treinta kilómetros de distancia.
—Ahora mismo, es mi único modo de transporte.
—Pero su hermano es un hombre muy rico.
No era buena idea perder los estribos con la policía, y Rory se obligó a hablar con calma.
—Clint es muy rico. Yo no.
—Ya veo. —El detective Strothers se pasó una mano por la solapa de su americana—. ¿Alguno de los dos ha entrado en el cuarto de baño del dormitorio del señor Garrett?
—No. Allí todavía no hemos mirado.