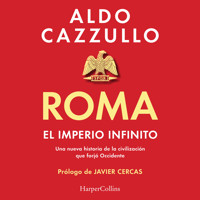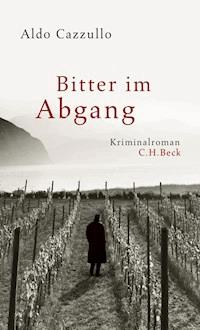10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: HarperCollins No Ficción
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Todos los imperios de la historia se han presentado como herederos de los antiguos romanos: el Imperio romano de Oriente, el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlomagno, Moscú, «la tercera Roma», los imperios napoleónico y británico, los regímenes fascista y nazi, el imperio americano o el virtual de Mark Zuckerberg, un gran admirador de Augusto. Este libro explica la legendaria fundación de Roma, desde el mito literario de Eneas y de Rómulo, hasta la cristianización del imperio, pasando por la era republicana, la extraordina- ria historia de Julio César y de Octavio Augusto o la época de Constantino. A través de un relato repleto de detalles y de datos curiosos, al alcance de cualquier lector, Aldo Cazzullo reconstruye el mito de Roma a partir de los personajes y las historias hasta llegar a las ideas y a los símbolos. Un recorrido apasionante y único por una de las etapas más decisivas de nuestro mundo. Prólogo de JAVIER CERCAS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Roma. El imperio infinito
Título original: Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: L’impero infinito
© 2023, HarperCollins Italia S.p.A., Milano
© 2023, Aldo Cazzullo
© 2024, de la traducción, Xavier González Rovira
© Del prólogo, Javier Cercas
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Para las citas de Memorias de Adriano, se ha utilizado con autorización la siguiente edición: Yourcenar, Marguerite, Memorias de Adriano, traducción de Julio Cortázar, Barcelona, Edhasa, 1982.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Diseño de cubierta: Falcinelli&Co. / Riccardo Falcinelli
Ilustración de cubierta: © Dervish45 / Shutterstock
I.S.B.N.: 9788419883414
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Cita
Prólogo
Roma. El imperio infinito
Roma nunca cayó
1. Eneas
2. Morir por la patria
3.Revolucionariosygolpistas
4. César
5. Augusto
6. Constantino
7. El imperio infinito
8. Roma vive
Fuentes
Agradecimientos
Otros habrá —no tengo dudas— que esculpirán mejor estatuas de bronce que parezcan respirar, o tallarán figuras vivas en el mármol; que sabrán defender con una oratoria más aguda sus causas, y acertarán a trazar los movimientos del cielo con el compás y a predecir la salida de los astros. Pero tú, romano, recuerda tu misión: gobernar a los pueblos con tu mando. Estas serán tus artes: imponer tus leyes de paz, perdonar a los vencidos, a los débiles, y abatir a los soberbios.
VIRGILIO, Eneida
Prólogo
Por Javier Cercas
Aldo Cazzullo es uno de los grandes periodistas de la Italia de hoy; también es uno de sus grandes escritores, porque hay grandes escritores que no son grandes periodistas, pero no hay grandes periodistas que no sean grandes escritores.
Cazzullo es ahora mismo el periodista estrella del Corriere della Sera, el periódico más leído de Italia, un país con una gran tradición de escritores periodistas o periodistas escritores, como Dino Buzzati, que también trabajó durante muchos años en el Corriere. En este periódico, Cazzullo publica desde hace años un artículo casi diario, pero, además, ha cubierto acontecimientos fundamentales de las últimas décadas, desde el Brexit hasta los Juegos Olímpicos, y ha entrevistado a personajes de primera fila, desde Bill Gates, Steven Spielberg o Keith Richards hasta Rafa Nadal. Cazzullo, sin embargo, no sólo es justamente celebrado por sus escritos para la prensa, sino también por sus libros, en los que, igual que en su periodismo, maneja un italiano fresco, preciso y enérgico, una inteligencia restallante y una cultura vastísima. El libro que el lector tiene en las manos es, si no me engaño, el primero que Cazzullo publica en España; por el bien de los lectores españoles, espero que no sea el último.
La pregunta es: ¿qué hace un hombre que se ocupa a diario del presente escribiendo sobre el pasado? ¿Qué pinta un periodista publicando un libro sobre la Roma imperial? La respuesta más sencilla es una mera constatación bibliográfica: muchos de los libros de Cazzullo —sobre Dante, sobre Mussolini, sobre la Resistencia antifascista— constituyen indagaciones acerca del pasado italiano; a continuación, me gustaría ensayar, no obstante, una respuesta algo más elaborada.
Este libro podría calificarse como un ensayo de alta divulgación. Cazzullo no es historiador, ni pretende serlo, pero Roma. El imperio infinito puede o incluso debe leerse, de entrada, como un libro de historia: un libro en el que Cazzullo narra el itinerario del Imperio desde sus orígenes legendarios, recreados por los hexámetros suntuosos de la Eneida, hasta su final simbólico y casi secreto, el 4 de septiembre de 416 —cuando Rómulo Augústulo, el último emperador de Occidente, fue depuesto por el bárbaro Odoacro—, pasando por la República, el Imperio, la conversión de Roma al cristianismo y su división en Imperio de occidente y de oriente, esa parte del todo originario que perduró hasta la caída de Constantinopla, en 1453. Cazzullo refiere esta historia con un profundo conocimiento de causa y una prosa vibrante, que tiende a lo epigramático, pródiga en anécdotas y no exenta de sentido del humor. Pero, además de leerse como un libro de historia, Roma. El imperio infinito puede leerse como un libro de aventuras, casi diría como una novela de aventuras, si no fuera porque todos sus protagonistas son seres de carne y hueso y porque, aunque a veces parezcan surgidos de una novela del realismo mágico —héroes ciclópeos, villanos abyectos, asesinos de una crueldad inhumana—, el relato de sus peripecias no se aparta un milímetro de los hechos (aunque no excluye muchas leyendas, que a su modo también forman parte de la realidad). Cazzullo sobresale en el retrato de esos personajes desmesurados, a la vez reales y extraordinarios, como Espartaco, el esclavo inverosímil que, al mando de un ejército de esclavos, humilló nueve veces a las legiones romanas y, antes de ser derrotado, sublevó a la península itálica entera, o como César Augusto, creador del Imperio y encarnación misma de la racionalidad («El imperio de Augusto es el imperio de la razón»), pero sobre todo como Julio César, a quien Cazzullo considera «uno de los hombres más grandes que han existido, en cualquier lugar y en cualquier época».
Hasta aquí, dos formas legítimas de leer este libro; hay sin embargo una tercera, que no las contradice, sino que las complementa, y que juzgo esencial. De un tiempo a esta parte habitamos una dictadura del presente, una tiranía en gran parte creada o fomentada por el poder abrumador, ya casi omnímodo, de los medios de comunicación, para quienes las urgencias de la actualidad informativa lo absorben todo; en ellos, el pasado casi no existe, o es apenas perceptible: lo que ocurrió ayer —no digamos la semana pasada, no digamos el año pasado, no digamos el pasado siglo— quedó para siempre atrás, convertido en un cadáver llamado historia, que permanece disecado en la morgue de los archivos y las bibliotecas, acumulando polvo, de vez en cuando visitado por los historiadores, del todo ajeno al presente, perfectamente irrelevante para él. Esa visión es ahora mismo la dominante, porque los medios de comunicación determinan por completo nuestra percepción de la realidad, hasta el punto de que, en cierto sentido, lo que no existe en los medios no existe a secas. Es una visión miope, plana y empobrecedora, que falsifica el presente porque lo amputa y lo deja flotando en una actualidad perpetua y sin trasfondo. EnRéquiem por una mujer, William Faulkner escribió famosamente: «El pasado no ha muerto; ni siquiera es pasado». Por supuesto que no: no se trata sólo de que no podamos entender el presente sin el pasado; se trata de que el presente es mucho más denso, más profundo, más complejo y más amplio de lo que a menudo pensamos, mucho más en todo caso que esa simplificación del presente que es el mero ahora mediático: en realidad, el presente abarca o contiene de algún modo el pasado; en realidad, el pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado.
Esa es la idea que subyace en Roma. El imperio infinito, y por eso el libro puede y acaso debe leerse como una batalla de la guerra contra la dictadura del presente que, consciente o inconscientemente, ha entablado desde hace años Cazzullo. Éste, a lo largo de las páginas que siguen, conecta una y otra vez el Imperio romano con su historia posterior, y sobre todo con la actualidad, reconociendo en ella sus ecos y reverberos, de los más palmarios a los más ocultos; ese ir y venir entre pasado y presente constituye uno de los rasgos más insólitos y atractivos del libro y, a la vez, el reflejo de su tesis central. Cazzullo la formula desde las primeras líneas: «El Imperio romano nunca cayó realmente, ni caerá jamás», escribe. «Ha seguido viviendo en las mentes, en las palabras, en los símbolos de los imperios que vinieron más tarde». Aludiendo a los romanos, prosigue: «No solo habitamos la misma tierra, vivimos en las ciudades fundadas por ellos, recorremos las carreteras trazadas por ellos: Roma vive en nuestra lengua, en nuestros edificios, en nuestros pensamientos. En nuestra forma de hablar, de construir, de pensar, ha permanecido algo de la antigua Roma. Y, si hoy somos cristianos, es porque Roma se hizo cristiana (…). Ninguna época ha influido tanto en las generaciones siguientes». Hacia el final del libro, Cazzullo insiste: «Cada vez que pronunciamos las palabras de la política, de la religión, de la vida pública, sin darnos cuenta estamos pagando tributo a la antigua Roma». Cazzullo es un periodista que escribe sobre el pasado porque sabe que no basta con el presente para hacerse cargo por completo del presente.
Podríamos ir incluso más allá. Cuenta Enrique Vila-Matas que, el 20 de febrero de 1974, Philip K. Dick, tras haber soñado tiempo atrás que buscaba un libro titulado El imperio nunca cayó, «confirmó que seguíamos en el Imperio romano cuando, al abrir la puerta a la empleada de farmacia que le subía unos analgésicos, advirtió que ésta llevaba un colgante en forma de Ichthys (el símbolo del pez cristiano) que el escritor percibió rodeado de un halo sobrenatural e interpretó como una señal de que iba a poder revivir, como así ocurrió, episodios de su antigua vida como cristiano de primera hora». El visionario norteamericano llevaba una vez más razón: el Imperio nunca cayó, todos somos ciudadanos de Roma. Este libro de Aldo Cazzullo lo demuestra.
ROMA.EL IMPERIO INFINITO
Roma nunca cayó
El Imperio romano nunca cayó realmente, ni caerá jamás. Ha seguido viviendo en las mentes, en las palabras, en los símbolos de los imperios que vinieron más tarde.
Los pueblos latinos —españoles, italianos, franceses— no son descendientes directos de los antiguos romanos (antes estuvieron los celtas, los griegos, los fenicios; luego llegaron los bárbaros). Pero podemos reivindicar la herencia de los romanos. No solo habitamos la misma tierra, vivimos en las ciudades fundadas por ellos, recorremos las carreteras trazadas por ellos: Roma vive en nuestra lengua, en nuestros edificios, en nuestros pensamientos. En nuestra forma de hablar, de construir, de pensar, ha permanecido algo de la antigua Roma. Y si hoy somos cristianos, es porque Roma se hizo cristiana.
Roma ha inspirado las novelas, los cómics, las películas que vimos de niños: de Quo Vadis a Astérix, pasando por Ben-Hur (mucho antes que Gladiator). Ninguna época ha influido tanto en las generaciones siguientes; entre otras cosas, porque los años de la fundación del imperio son los mismos que los de otro acontecimiento que cambió la historia de la humanidad: el nacimiento y la crucifixión de Jesús.
El estilo de la antigua Roma nunca ha muerto y resurge periódicamente en la historia. Desde el Renacimiento al Neoclasicismo, desde Palladio hasta Canova, desde Juan de Herrera a Juan de Villanueva, algunos de los más grandes artistas de Occidente han diseñado, esculpido, pintado como lo hacían —o pensaban que lo hacían— los antiguos romanos.
Todos los emperadores de la historia se han sentido como el nuevo César, y todos los revolucionarios de la historia se han sentido como el nuevo Espartaco. Todos los imperios de la historia se han creído y se han presentado como herederos de los romanos. Bizancio. Moscú: la «Tercera Roma». El Sacro Imperio Romano de Carlomagno. Carlos V, en cuyo imperio nunca se ponía el sol. El Imperio austrohúngaro y el alemán, que se proclamaron continuadores del Sacro Imperio Romano.
Y luego el Imperio británico, que sojuzgaba a la India con un puñado de soldados que eran casi todos indios, igual que Roma mantenía a raya a los bárbaros con ejércitos compuestos y dirigidos por bárbaros, que a menudo podían mantener su grito de guerra.
Napoleón adoraba a César, escribió un libro sobre él y no quiso ser coronado rey de los franceses, sino emperador.
El imperio americano, al igual que el romano, se construyó tendiendo alianzas y pactos diferentes con pueblos diferentes, y considerando la influencia militar y cultural como más importante que la ocupación de los territorios en sí, puesto que el verdadero poder no está en la tierra, sino en las almas, así como en la economía.
No es casualidad que, hoy en día, también los emperadores digitales —de manera declarada Mark Zuckerberg y Elon Musk, pero no solo ellos— miren a los emperadores romanos: los primeros que se encontraron gobernando inmensas comunidades de personas que nunca se habían reunido físicamente, que hablaban lenguas diferentes, rezaban a dioses distintos, pero que nacían, vivían y morían bajo el mismo César, y que, por tanto, necesitaban reconocerse en los mismos rostros, en las mismas historias, en las mismas ideas.
Porque uno podía convertirse en romano fuera cual fuera su origen, fuera cual fuera el color de su piel, fuera cual fuera su dios. Y uno podía convertirse en romano sin dejar de ser hispano, galo, tracio, sirio, griego, egipcio, nubio… Los problemas a los que tuvo que enfrentarse Roma —los flujos migratorios, la integración de los extranjeros, el estado de guerra permanente— son los mismos a los que nosotros hemos de enfrentarnos. Y hay que recordar que los romanos, por muy íntimamente convencidos que estuvieran de su superioridad, no eran racistas, salvo con los godos, de quienes se burlaban porque eran demasiado altos y demasiado rubios.
Lo que hoy llamamos Occidente es una construcción que se erige sobre los cimientos de la antigua Roma.
En todo Occidente, el lenguaje de la política y del poder es el mismo que se hablaba en Roma hace dos milenios. Emperador y pueblo son palabras latinas. Como dominio y libertad. Dictador y ciudadano. Ley y orden (aunque sea en una acepción diferente). Rey y justicia. Héroe y traidor. Cliente y patrón. Candidato y electo. Autoridad y dignidad. Patricios y plebeyos. Poderosos y proletarios. Pretor y príncipe. Ira y clemencia. Infamia y honor. Conjura y sedición.
Colonia es una palabra romana, como tratado, como sociedad, como sufragio, de la que tomaron su nombre las mujeres que lucharon por su derecho al voto, las sufragistas. Palacio procede del Palatino, la colina de Roma sobre la que se levantaba el palacio imperial. El fascismo toma su nombre y su símbolo de las fasces que portaban los lictores: palos atados a un hacha que simbolizaban el poder de la vida y de la muerte; sin embargo, también son un símbolo de la democracia americana. Socialismo y comunismo también descienden de palabras latinas: societas y communio. La propia palabra presidente procede del latín praesidere, ‘presidir’. Los gladiadores eran los voluntarios que en los planes de la CIA deberían haber resistido a la invasión soviética; hoy sobre los gladiadores, los de verdad, se siguen realizando grandes películas.
Y muchos líderes, para asegurarse elconsensus, se hacen propaganda y siguen repartiendo panem et circenses, expresión acuñada por uno de los padres de la sátira, Juvenal.
España, Italia, Francia, Estados Unidos tienen hoy un Senado, como la antigua Roma. Zar y káiser derivan de césar, y así cada emperador se ha sentido descendiente del verdadero fundador del Imperio romano. Pero en cierto sentido esto también vale para muchos presidentes de los Estados Unidos de América. Civis romanus sum (soy un ciudadano romano), repitió John Kennedy. Muchos líderes norteamericanos han sentido que tienen en común con los romanos el «destino manifiesto» de dominar y gobernar el mundo. Y el símbolo del poder de América es el mismo que el de Napoleón y Roma: el águila.
Luego, claro está, no todos y no siempre sienten nostalgia de la dominación romana. Tanto los franceses, como los alemanes, como los británicos erigieron en el siglo XIX estatuas a veces gigantescas a los grandes enemigos de Roma, transformados en héroes nacionales: Vercingétorix es honrado en la cima del monte Auxois, donde se alzaba la fortaleza de Alesia, escenario de su postrera y desesperada resistencia; un Arminio de hierro y cobre, de casi treinta metros de altura, vela en el bosque de Teutoburgo, donde el Arminio verdadero aniquiló a los legionarios de Augusto; y la reina rebelde, la heroica Boudica, bendice Londres junto a sus hijas desde el puente de Westminster. Y, pese a todo, franceses, alemanes e ingleses no serían lo que son sin Roma.
La lengua de la religión también nace en la ciudad eterna. Fe, religión, pontífice son palabras latinas. Como creer. Como dios (del griego Zeus). Como, para llegar al lenguaje de la guerra, arma, ejército, general, soldado (de solidarius, el que recibe una paga). Y también son palabras latinas concordia, amistad, amor, familia, matrimonio; aunque la novia no vistiera de blanco, sino de amarillo.
Muchas ciudades catalanas, andaluzas, aragonesas y castellanas tienen nombres romanos, porque fueron fundadas o refundadas por los romanos. Barcelona es Barcino (y no tiene nada que ver con Amílcar Barca), Badalona es Baetulo, Lérida es Ilerda, Gerona es Gerunda. Málaga es Malaca, Córdoba es Corduba, Cádiz es Gades, Mérida es Augusta Emerita, Zaragoza es César Augusta, Valencia es Valentia, Cartagena (Murcia) es Carthago Nova, Toledo es Toletum, Salamanca es Salmantica, Astorga es Asturica Augusta…
Obviamente, no se trata solo de palabras. Detrás de las palabras hay cosas. Quienes en cada época de la historia se han encontrado gobernando vastos territorios e influyendo en diferentes pueblos han visto un modelo en el Imperio romano. Las leyes. Las carreteras. El calendario: en todas las lenguas de Occidente los nombres de los días (excepto el sábado, que procede del hebreo) así como de los meses, de enero a diciembre, son latinos; y millones de personas nacen y mueren en los meses que tomaron el nombre de Julio César —julio— y Octavio Augusto, agosto, evidentemente. Y luego está la estrategia militar. El arte de dividir y de mandar, pero también el arte de incluir a los extranjeros, de acoger a los inmigrantes, de crear nuevos ciudadanos. La capacidad de respetar las costumbres y las divinidades locales, pero también de poner en común una idea de justicia y de civilización, aunque sea a costa de un gran sufrimiento, de crueldad, de esa sangre con la que están pavimentados los caminos de la historia.
Gran parte de esa sangre fue derramada por los primeros cristianos. Mártires: testigos de una fe profesada en silencio, en la sombra, pagando con dolor y muerte. Se piensa en los emperadores romanos como crueles perseguidores de los secuaces de Jesús; y algunos de ellos, de Nerón a Diocleciano, de hecho, lo fueron. Pero si hoy en día el cristianismo es la religión de Occidente, si el papa está en Roma, si muchos de nosotros pensamos en Jesús como nuestro Dios encarnado entre nosotros, se lo debemos al imperio. A Constantino y a su madre Helena, quien llevó a Roma la Vera Cruz, el madero en el que, según la tradición, fue clavado Jesús. Se lo debemos a esa extraordinaria decisión política, si no mesiánica, de hacer cristiano el imperio de Roma.
La historia romana no es solo una historia de victorias militares y de sabio ejercicio del poder. Es también una historia de valores morales y cívicos. De mujeres y hombres dispuestos a morir por la patria, por la comunidad, por algo que estaba más allá de sí mismos. Nosotros no sabemos en la actualidad si Clelia realmente escapó a nado del campamento del rey etrusco Porsena, poniendo a salvo a sus compañeras, para luego entregarse de nuevo como rehén; o si Atilio Régulo regresó realmente a Cartago para ser asesinado de un modo atroz, solo para cumplir con su palabra. Pero lo cierto es que los antiguos romanos lo creían firmemente.
República también es una palabra latina. Como Constitución. Y en Roma nació el embrión de lo que hoy llamamos democracia. Es cierto que las asambleas del pueblo ya se reunían en la antigua Grecia, pero solo Roma creó un sistema codificado y duradero de elecciones, con mítines, campañas electorales, apretones de manos de los candidatos, votaciones, proclamaciones. En la época de Cicerón, era el pueblo, y no el Senado, el que elegía a los magistrados; era el pueblo, y no el Senado, quien hacía las leyes. La plebe tenía sus representantes, sus derechos, sus poderes, incluido el de veto: otra palabra latina que ha entrado en el lenguaje universal de la política.
República, además, significa ‘cosa pública’: en Roma nace la idea de que el Estado es de todos. Y si para los griegos la dimensión política era la ciudad, para los romanos se convirtió en el mundo, y un hombre de otro color, de otra lengua, de otra religión podía llegar a ser romano.
Naturalmente, Roma nunca fue una democracia en el sentido moderno.
La política excluía a las mujeres, aunque, en comparación con otras civilizaciones antiguas, incluida la griega, las mujeres romanas gozaban de mayor libertad, no estaban encerradas en casa, asistían a las arenas circenses y a las termas, cenaban con los hombres; además, las esposas no llevaban el apellido del marido y podían poseer, comprar, vender; esos derechos les fueron reconocidos a nuestras abuelas hace poco más de cien años. Y la primera manifestación feminista de la historia fue aquella en la que las matronas romanas ocuparon el Foro para protestar contra el delito de honor, la ley impulsada por Augusto para exonerar a los hombres que mataban a sus esposas sorprendidas con otro hombre.
La política también excluía a los esclavos, a los que los romanos llamaban siervos, otra palabra aún viva. Pero los esclavos a veces eran liberados (y podían llegar a ser muy poderosos). A veces se rebelaban. La revuelta de Espartaco también ha inspirado a generaciones de revolucionarios: espartaquistas se llamaron los comunistas alemanes que se sublevaron al final de la Gran Guerra. Como Espartaco, también Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht tuvieron un terrible final, pero es increíble que en el Berlín de 1918 hubiera rebeldes dispuestos a luchar y morir en nombre de un misterioso esclavo que había hecho lo mismo dos mil años antes.
Una historia inmensa, que duró doce siglos —desde la legendaria fundación de Roma hasta lo que se conoce como la caída del imperio—, no puede contarse en su totalidad. Se correría el riesgo de acabar como Funes el memorioso, el personaje de Borges dotado, o más bien condenado, con una memoria prodigiosa: recordándolo todo, en realidad no sabía nada, y se perdía en millones de detalles insignificantes, sin retener las cosas importantes. Aunque hay historias que no pueden no contarse. Empezando por la de Julio César —quizá el hombre más grande que haya existido— y la de su heredero Augusto, la de sus enemigos Pompeyo y Marco Antonio, la de sus nobles oponentes Cicerón y Catón, la de las mujeres poderosas como Cleopatra y Livia. Recordando siempre que, aunque poblada de figuras excepcionales, Roma fue ante todo un sistema: una cultura política, una maquinaria militar, una construcción marcada por un terrible realismo y por una carga mítica y literaria igualmente grande.
De Roma quedan muchos vestigios, que sobre todo son signos. Los templos de la antigua capital han sido destruidos en gran parte: el único que resiste íntegro es el Panteón, que está consagrado a todos los dioses, incluido el único dios que acabaría imponiéndose a los demás. De la que fue la plaza más grande y espléndida, el Foro, quedan columnas derruidas, así como tres grandes arcos (y en el de Tito está esculpida la Menorah, el candelabro de siete brazos sustraído del templo de Jerusalén y que tal vez acabó en Bizancio). El mismo Coliseo corre el riesgo de convertirse en una decepción: es el monumento más visitado de Italia; sin embargo, por dentro no hay nada, y es increíble que nunca se haya organizado nada allí, aparte de la presentación del libro del futbolista Totti. Algunos expertos dicen que eso convertiría el Coliseo en una arena. ¡Pero es que el Coliseo es una arena! Y solo tiene sentido si sigue siéndolo.
¿Cómo no comprender que la diferencia entre los vestigios romanos y los de otras grandes civilizaciones radica precisamente en que los romanos están vivos? Las pirámides también son extraordinarias, pero son monumentos muertos de una civilización muerta. La civilización romana no está muerta, y no solo porque el Panteón se haya convertido en una iglesia donde reposa un artista maravilloso como Rafael, donde está enterrado el rey que hizo Italia. Como también están vivas las construcciones romanas incorporadas a las ciudades españolas, desde el acueducto de Segovia hasta el teatro de Sagunto, desde las murallas de Lugo hasta el puente de Córdoba, desde los mosaicos de Palencia hasta el anfiteatro de Mérida, pasando por el faro de Finisterre, en La Coruña, que lleva dos mil años funcionando y que en la antigüedad marcaba el límite del mundo.
La única clave para explicar más de mil años de historia es comprender lo que nos queda. Explicar las razones, las cosas, las historias por las que la civilización romana sigue viva; y nosotros, los latinos, aunque muy diferentes, somos sus indignos herederos, y deberíamos ser más conscientes y estar más orgullosos de ello.
Roma es también historia de grandes artistas. Pintores, escultores, arquitectos. Y poetas, que aprendieron la lección de los griegos, se apropiaron de ella y la llevaron hasta las fronteras del mundo conocido, y hasta los límites de lo que llevamos en nuestro interior.
Por eso, para comprender cómo Roma sigue formando parte de nuestras vidas y de nuestras almas, hemos de empezar por el origen.
Como siempre, todo comienza con un gran viaje. Desde una ciudad en llamas, en la costa occidental de lo que hoy llamamos Turquía. Con un héroe que huye con su padre y con su hijo, en busca de una nueva patria, al otro lado del mar. Y con un poeta, Virgilio, quien, muchos siglos después, inventó esa historia y, al escribirla, la hizo auténtica.
1 Eneas
EL MITO DE LA FUNDACIÓN
Algunos afirmaban que los romanos descendían de Ulises.
Varios mitos relacionaban los nostoi, los regresos de los héroes de la Ilíada, con el nacimiento de Roma, y algunos apuntaban como fundador de la ciudad al rey de Ítaca. Pero Virgilio estaba absolutamente en desacuerdo, y muchos con él.
Los romanos no quieren como fundador al héroe que sí, ha ganado la guerra, pero mediante el engaño, de modo cobarde, con astucia y no con valor, y de hecho Ulises en la Eneida es tratado con especial desprecio, más que el resto de los aqueos. Tampoco está fascinado Virgilio por Aquiles, el mayor guerrero de todos los tiempos, porque el propósito del poema no es honrar la guerra. Al contrario, tras años de conflicto, el auténtico triunfo que Virgilio atribuye a su emperador, Augusto, es precisamente haber restablecido la paz.
El héroe que los romanos eligen como fundador es Eneas: un héroe derrotado. Un hombre que huye de las ruinas de su patria, que ha conocido inmensos sufrimientos y es consciente de los horrores de la guerra, pero que, en medio de mil penurias, persevera en su empresa, alcanza su meta y lucha para darles a su familia y a su pueblo una nueva patria. Eneas es el héroe elegido, porque los romanos ven en él las cualidades que prefieren: la lealtad, la responsabilidad, el sentido del deber.
Eneas no decide su propio destino. Nunca hace lo que quiere. Le gustaría quedarse a luchar por Troya, pero tiene que huir. Le gustaría llevarse consigo a la mujer que ama, pero tiene que abandonarla. Le gustaría quedarse junto a su nuevo amor, pero también tiene que dejarla a ella. El héroe no elige. El destino lo ha elegido a él para crear Roma.
Eneas no es el más astuto, ni el más fuerte. Es el más piadoso. Su epíteto es precisamente pío. Y la pietas es la más romana de las virtudes. Significa fuerza moral. Devoción a los dioses, a los ancestros, a la patria. Capacidad de reconocer el propio deber y de llevarlo a cabo. Responsabilidad. Que viene de otra palabra latina, res pondus, saber llevar el peso de las cosas.
No es ninguna casualidad que la imagen más célebre que nos queda de Eneas no sea su victoria en la guerra contra los itálicos, sino su huida de Troya, con su hijo Julo —también llamado Ascanio— de la mano y su padre Anquises sobre sus hombros, cojo o ciego por una baladronada viril (había revelado que la madre de Eneas era Venus). Eneas es el héroe que se preocupa de los ancianos y de los descendientes, que se hace cargo del pasado y del futuro, que conserva la memoria y la confianza, que mira tanto hacia atrás como hacia delante.
Virgilio, uno de los más grandes poetas que ha conocido la humanidad, escribió la Eneida al final del periodo más tumultuoso de la historia de Roma. Ciertamente, la ciudad había conocido momentos dramáticos, por ejemplo, cuando parecía a merced de los galos, o de Aníbal, pero el enemigo procedía de fuera. La Roma de Virgilio salía de veinte años de guerras civiles, en las que el enemigo era el propio compatriota, a veces el propio hermano. Y, al final, las guerras civiles también habían acabado con lo que los romanos consideraban más valioso: la república. Nace un nuevo gobierno, una nueva era, pero aún no se sabe cómo será.
Virgilio interpreta esta necesidad de renacimiento y escribe un poema sobre la identidad romana, para que sirva sin duda como apoyo al nuevo líder, pero que sobre todo resucite el orgullo nacional y refuerce la unidad: ser romano es una suerte y un destino. Por eso reconstruye el origen mítico de la ciudad —y de la gens Iulia, de la que desciende Augusto—, narrando la llegada de Eneas al Lacio y engastando la historia de Roma en la historia más grande jamás contada: la guerra de Troya.
UNA MUJER PERDIDA Y UNA MUJER RECHAZADA
Virgilio construye la tradición romana vinculándola a la cultura griega. Y comienza su historia donde Homero la había dejado, pese a que habían transcurrido unos setecientos años entre él y Homero —o quienquiera que fuese el verdadero autor de la Ilíada y la Odisea—, el mismo periodo de tiempo que nos separa de Dante, quien, como sabemos, adoraba a Virgilio y lo eligió guía en su viaje a los infiernos.
Es posible que Homero no haya existido nunca. Ya los filólogos de Alejandría, que vivieron dos siglos antes que Virgilio, habían supuesto que se trataba de un nom de plume, un nombre artístico atribuido a varias personas que en distintas épocas habían construido monumentos gigantescos como la Ilíada y la Odisea.El propio nombre de Homero parece inventado. Significa ‘el que no ve’; a menudo, en el mundo griego, los poetas y videntes son ciegos, porque ven con los ojos de su mente cosas que a nosotros se nos niegan.
Virgilio, en cambio, es una figura histórica. Conocemos su fecha de nacimiento, el 15 de octubre del año 70 a.C., y la de su muerte, el 21 de septiembre del año 19 a.C., o sea, antes de cumplir los cincuenta y un años. Su epitafio tal vez no fue escrito por él, pero sin duda lo representa: Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces, es decir, «nací en Mantua, morí en Calabria (tierra que por entonces incluía también Brindisi, donde en efecto falleció Virgilio), descanso en Nápoles; canté a los pastos, campos, caudillos». No se podría imaginar una síntesis más sencilla y humilde de su vida.
Virgilio era tímido. No era noble, ni siquiera era ciudadano romano, se había convertido en uno: César había extendido la ciudadanía a su región cuando él ya era un adolescente. Estudió para abogado, pero lo abandonó a la primera arenga porque no sabía hablar en público. Tartamudeaba y su amigo Horacio se burlaba por ello de él. Augusto le rogaba que le leyera la Eneida delante de los cortesanos, y eso lo incomodaba. Virgilio debía de ser un hombre adorable.
Los romanos tenían con los griegos la misma relación que los alemanes tienen con los italianos —y, tal vez, un poco con los españoles— y viceversa. Los romanos amaban a los griegos, su poesía, su arte, aunque se consideraban incomparablemente superiores a ellos en fuerza militar y política. Los griegos admiraban a los romanos y, al mismo tiempo, los detestaban como feroces soldados e infatigables organizadores. En literatura, los romanos empezaron imitando a los griegos y acabaron emulándolos: del copia-pega al intento de hacerlo mejor aún.
Virgilio retoma los personajes y los versos de Homero. Juega con ellos. Lo contradice, no con arrogancia, sino con una familiaridad que casi es afectuosa. Eneas es un héroe completamente distinto al de los textos homéricos, un héroe sufridor, que no busca la gloria, sino la salvación de sus compañeros, y que siempre está a merced de fuerzas superiores. Lo vemos desde el principio del poema.
Juno, enemiga histórica de los troyanos desde que Paris le otorgó a Venus, y no a ella, la manzana destinada a la más bella, desencadena una tempestad, que está a punto de hundir las naves de Eneas. Neptuno, el dios del mar, las salva y las empuja hacia Cartago. Allí, Eneas le cuenta a la reina Dido su historia, a partir de la caída de Troya, igual que Ulises relata su viaje cuando desembarca en la isla de los feacios y de Nausícaa. El flashback ya ha sido inventado.
Eneas evoca el engaño del caballo, sin ocultar su desprecio por la forma cobarde en la que Ulises y los aqueos consiguieron al final, después de diez años, vulnerar las murallas de la ciudad sitiada. Revela cómo los troyanos fueron traicionados por la reconfortante idea de que la guerra había terminado, y engañados por el espía dejado por los griegos, Sinón, quien los convenció de que el caballo era un regalo propiciatorio para Minerva. Entre los troyanos se alzan algunas escasas voces contra la idea de llevar el caballo al interior de las murallas; una de ellas es la de Casandra, hija del rey Príamo, quien posee el don de la profecía, pero también la condena a no ser creída. Otra, la del sacerdote Laocoonte, quien es aplastado junto con sus hijos por dos serpientes marinas. Así que todos piensan que esa es la voluntad de los dioses.
Virgilio nos ha dejado un relato crudo y evocador de la violencia de la guerra. Eneas recuerda el trauma de despertarse en una ciudad ya en llamas, y el dolor de ver a su gente asesinada y humillada: Casandra, Andrómaca, Príamo y sus esposas. Víctimas inocentes que buscan en vano la salvación y que son tratadas sin piedad, mientras Helena, traicionera, finge bailar con antorchas para enviar señales luminosas a los guerreros que aguardan al acecho.
Ante todo esto, el héroe se ve impotente. Ni siquiera se le permite luchar y morir por su patria. Mientras aún está durmiendo, se le aparece en sueños un simulacro de Héctor, aún sangrante, cubierto de polvo y desfigurado por su combate contra Aquiles y por la profanación de su cadáver, que le ordena huir, salvar la estirpe de los troyanos, llevar a sus dioses al Lacio. Y así, el héroe caído, Héctor, confía a Eneas el mando de sus compatriotas supervivientes. No puede echarse atrás, ni siquiera cuando se da cuenta de que durante la huida ha perdido a su esposa, Creúsa.
No quiere abandonarla, así que intenta volver a la ciudad, atravesar las llamas, salvar su vida. Pero entonces se le aparece la imagen de Creúsa, que ha muerto de una forma desconocida, y le revela que ella nunca estuvo destinada a huir de Troya. En el Lacio, a Eneas le espera una nueva esposa y un nuevo reino. No es una tierra prometida: es casi una condena. Pero antes lo aguarda otra prueba.
Dido es una heroína trágica. Desde el principio sabemos que su destino es el de ser abandonada: Eneas no puede quedarse en Cartago. Sin embargo, la llegada del héroe trastorna a la reina y esta no puede evitar enamorarse de él, entre otras cosas debido a la intervención de Venus, preocupada por la acogida que recibirá su hijo Eneas.
Dido es una mujer fuerte y desventurada. De origen fenicio, antaño reinaba al lado de su amado esposo Siqueo, quien, sin embargo, fue víctima de una conspiración urdida por el hermano de Dido, Pigmalión. Ella entonces huyó y desembarcó en la costa africana, donde consiguió convencer con su astucia a los jefes locales de que le concedieran un territorio en el que establecerse: todo lo que necesitaba era el espacio que pudiera cubrirse con la piel de un buey. Pero Dido demuestra su ingenio cortando la piel en finísimas tiras que, dispuestas en fila una tras otra, delinean un vasto perímetro, lo bastante grande como para fundar una ciudad.
Esta reina formidable ha gobernado sola desde entonces, rechazando todas las proposiciones de los soberanos vecinos para mantenerse fiel a la memoria de Siqueo. Sin embargo, la llegada de Eneas la induce a romper su promesa y acoger al troyano como nuevo esposo. Pero Eneas no está destinado a quedarse con ella. Júpiter le envía a su mensajero, Mercurio, para forzarle a que se marche, para recordarle que su destino está en otro lugar.
Eneas también ama a Dido. Él no querría abandonarla. Pero sabe que no puede elegir. No puede renunciar a su misión. Así que prepara su marcha en secreto. Dido, sin embargo, tiene un presentimiento, lo descubre, se enfrenta a él. La conversación final entre los dos amantes es dramática. Recuerda a la mantenida entre Jasón y Medea en la tragedia de Eurípides. Ella, loca de amor, ora acusa a Eneas, ora le suplica. Le reprocha las promesas hechas, lo que ella ha sacrificado por él, el cruel destino al que la condena al abandonarla. Pero Eneas se muestra frío, distante. Le explica que su decisión no depende de él, sino de la voluntad divina.
En el momento culminante de la tragedia, incapaz de soportar el dolor, Dido se apuñala con la espada y se arroja a la pira donde arden los regalos que había recibido de su amado. Y al morir, lanza una maldición a la raza troyana, vaticinando que Cartago será su mayor enemigo; mientras tanto, las naves de Eneas navegan a lo lejos, y él contempla cómo se elevan las volutas de humo, sin saber el atroz final de la mujer a la que amó y las terribles guerras contra los cartagineses que les esperan a sus descendientes.
El personaje de Dido no fue inventado por Virgilio; sin embargo, es él quien manipula la versión más difundida del mito, según la cual Dido se quita la vida para huir de las presiones de los reyes libios y poder así seguir siendo leal a Siqueo. A Virgilio le interesa, por supuesto, la premonición de la enemistad entre Roma y Cartago, del enfrentamiento con Aníbal. Pero por detrás de Dido no es difícil vislumbrar a otro personaje, otra mujer, que vivió en tiempos de Virgilio: Cleopatra, la soberana extranjera que seduce y corrompe al comandante romano.
A diferencia de Marco Antonio, que se deja corromper y llevar a la derrota por la reina de Egipto, Eneas es consciente de sus responsabilidades y sacrifica el amor y la felicidad a sus deberes.
Pero, al igual que Cleopatra finalmente fue admirada por los poetas latinos, incluido Horacio, que brindó por su muerte, Virgilio siente respeto y piedad por Dido. Y la pone en escena en el infierno, donde se niega a hablar con Eneas. Entonces parece ser ella quien triunfa: Dido se ha reunido con su marido, mientras que Eneas sufre, intenta disculparse, se desespera. Ya no es el gélido hombre de la despedida. Le habla «con dulce amor», le asegura que fue culpa de los dioses, que él hubiera preferido, con creces, quedarse con ella, pero que no se le permitió. Dido se niega incluso a mirarlo. Él llora, ella se muestra impasible. Luego se da la vuelta y se reúne con su marido Siqueo, «quien corresponde a su afecto»: la ha perdonado, y Dido tiene, a su manera, su final feliz.
El destino de Roma es mucho mayor que el de Eneas. Por eso es un héroe que nos inspira más compasión que admiración, al verlo continuamente expulsado de un lugar a otro, sin poder recuperarse nunca del tormento de haber perdido su hogar, porque esfuerzos y dolores se apoderan de él en cada nueva etapa.
Cuando llega a Creta, planea quedarse allí, funda la ciudad de Pérgamo, pero una epidemia de peste lo obliga a marcharse. Luego se detiene en las islas Estrófades, para recuperarse de una terrible tempestad, pero las islas están habitadas por las arpías, horribles monstruos mitad mujer, mitad pájaro, que atormentan a los troyanos ensuciándoles la comida; a Eneas se le niega incluso un placer tan simple como sentarse y comer, porque las arpías acuden a molestarlo desde todas partes cada vez que se detiene. Luego encuentra un lugar acogedor cuando en el Epiro conoce a Héleno, el nuevo marido de Andrómaca, que ha fundado una nueva Troya, pero, pese a que ese lugar es lo más cerca que puede estar de su patria perdida, tampoco puede quedarse allí.
Anquises muere. Un año después, Eneas se detiene en Sicilia para celebrar las exequias en honor de su padre. La malvada Juno envía a su mensajera, Iris, el Arco Iris, para inducir a las mujeres a prender fuego a las naves, que se salvan gracias a una lluvia providencial; sin embargo, casi todas las mujeres mayores se quedarán en Sicilia. Los troyanos están exhaustos. Ya no pueden seguir desplazándose. En cada etapa, el mensaje ha sido claro: este no es el lugar apropiado para vosotros, aquí no debéis deteneros, ni siquiera para recuperar el aliento.
Ni siquiera en un lugar seguro, entre amigos y aliados, podrá Eneas encontrar la paz, hasta que haya llegado a su meta definitiva, la señalada por el destino: Italia, la tierra de procedencia de Dárdano, cuyos descendientes fundaron Troya. Así pues, será un retorno al lugar de origen de los troyanos. Para Virgilio, el Lacio es un territorio que Eneas conquista luchando, con esfuerzo y sufrimientos, pero es también un retorno al hogar, a su tierra ancestral.
Roma ha de ser fundada, no puede ser de otra forma. Los oráculos lo predicen. Los dioses lo hablan entre ellos: Juno se queja sobre el asunto, porque sabe que no puede hacer nada al respecto, e incluso una deidad como ella no tiene poder contra el destino, mientras que Júpiter tranquiliza a Venus, preocupada por la suerte de su hijo, diciéndole que los romanos están destinados a un futuro glorioso, a un imperium sine fine, un imperio infinito.
Eneas oye repetidas veces que ha de ir a una nueva tierra, Italia, dicho por los espectros de sus queridos difuntos, Héctor, Creúsa, Anquises, y luego por los profetas y por los dioses. Una serie de repeticiones que casi parece redundante. Hasta el punto de hacernos pensar que esta profecía es uno de los puntos que Virgilio habría arreglado si no hubiera muerto. Como si aún no hubiera decidido quién debía ser el mensajero adecuado, cuál debía ser el momento revelador.
El más poderoso de los vaticinios es el de las arpías: los troyanos sabrán que han llegado cuando estén tan hambrientos que se coman las mesas, es decir, los panes secos que utilizan como platos, y este es el indicio de que su empresa no traerá a Eneas más que sufrimiento.
Las constantes referencias a la futura gloria de Roma eran sin duda para los lectores de Virgilio un motivo de orgullo, la confirmación de su grandeza, visto que tantas fuerzas sobrehumanas se habían puesto en marcha para que naciera su ciudad. Pero para Eneas es también una enorme carga la certeza de que un futuro tan monumental depende de él. Y hay dos pasajes que son clave: el descenso a los infiernos y la entrega del escudo.
LA CARGA DEL HOMBRE ROMANO
También en el Hades, donde lo acompaña la Sibila cumana, Eneas demuestra ser un héroe diferente. La hazaña lo vincula con otros célebres personajes: Hércules, Orfeo, Teseo. Pero ellos habían descendido a los infiernos para realizar hazañas extraordinarias: Hércules, para capturar al perro de tres cabezas Cerbero (uno de sus trabajos); Orfeo, para recuperar a su esposa Eurídice; Teseo, para llevarse a Proserpina. De hecho, Caronte, el barquero infernal, al principio se niega a dejar pasar a Eneas, diciendo que todos los demás héroes que habían entrado vivos en el inframundo solo habían causado problemas. Pero la Sibila lo hace callar y lo tranquiliza (como hará Virgilio con Caronte en laDivina comedia): Eneas es diferente, no causará problemas. Solo quiere poder hablar con su padre. No es la gloria lo que lo empuja, sino la pietas. Y lleva consigo una rama de oro, que con el tiempo se convertirá en el símbolo del poder mágico, y en el título del famoso ensayo de James Frazer: La rama dorada.
En el infierno, Eneas ve a muchos muertos de la guerra de Troya: los aqueos lo evitan, los troyanos salen a su encuentro para hablar con él, quieren saber qué suerte han corrido los supervivientes. En los Campos Elíseos encuentra a su padre, Anquises, quien le enseña la procesión de almas que descienden a bañarse en el río Leteo, para purificarse, olvidar su existencia pasada y regresar a una nueva vida en la tierra. Eneas descubre así a los romanos del futuro, soberanos y soldados, que culminan obviamente con la gens Iulia y, en particular, con Augusto, quien conducirá a Roma a su edad de oro.
Por supuesto, este es el pasaje más abiertamente propagandístico de la Eneida. Virgilio ensalza a su emperador como descendiente de Eneas, y lo consuela por la prematura muerte de su tan querido sobrino Marcelo, al que había elegido sucesor. Pero no se trata solo de propaganda. Y el desfile no solamente sirve para recordar a los romanos su ilustre pasado, para mostrar a Eneas el futuro resultado de su empresa. Anquises describe lo que se espera de un ciudadano romano: rigor, constancia, firmeza moral. Y sostiene que los romanos tienen derecho a regere imperio populos, a gobernar a los pueblos. Hace la comparación con los griegos, y reconoce que de ellos es la excelencia en las artes y las ciencias; el gran talento y la gran misión de los romanos es gobernar, legislar, administrar. La carga del hombre romano.
Anquises también profetiza la conquista de Grecia; y entonces, cuando los descendientes de los troyanos sometan a los de los aqueos, Troya será vengada.
Una función similar se le asigna al escudo de Eneas, forjado por Vulcano y que le es entregado por Venus, al igual que Tetis le entregó las armas a Aquiles, su hijo, antes de su combate con Héctor. En el escudo aparecen imágenes que muestran los mitos de Roma, uniendo la leyenda y la historia: Rómulo y Remo amamantados por la loba, el rapto de las sabinas, los siete reyes y sus guerras por la conquista del Lacio. Luego, Porsena, que intenta restaurar en el trono al rey etrusco Tarquinio el Soberbio; Horacio Cocles, que cierra el paso al invasor defendiendo, él solo, el puente de entrada a la ciudad; Clelia, que logra escapar de Porsena con las demás muchachas romanas tomadas como rehenes. El escudo muestra luego las invasiones de los galos y los gansos del Capitolio, cuyos graznidos advierten a los ciudadanos dormidos de la llegada de los enemigos.
Son acontecimientos que conocemos. Los hemos estudiado en el colegio. Hablaremos de ellos en el próximo capítulo, para comprender lo que esos héroes y esas historias representaban para los romanos, quienes, al leerlos en un gran poema épico como laEneida, sin duda se sentirían orgullosos. Pero Eneas no sabe nada de ellos. Ve imágenes que no puede comprender. Sin embargo, obtiene de ellas confirmación, seguridad, confianza. Va a la batalla protegido por su futuro.
En el escudo está grabada una visión del infierno, con la imagen de Catón, autor de leyes justas, acogido en los Campos Elíseos, mientras que el único personaje romano mencionado de forma negativa es Catilina, que atentó contra la solidez del Estado y por ello es castigado en el Tártaro, donde está colgando de un acantilado y es atormentado por las Furias. En cambio, la culminación del triunfo de Roma sigue siendo Augusto, representado en el centro del escudo como vencedor en la batalla de Accio.
Virgilio no habla de ella como de una guerra civil, sino como de un conflicto entre italianos y extranjeros. Marco Antonio se puso al frente de un ejército de bárbaros. En el escudo están representados los dioses de Roma luchando contra Anubis, el chacal, el dios egipcio protector del mundo de los muertos. La historia termina con el triunfo de Augusto y con el desfile de todos los pueblos sometidos a Roma: gobernarlos es un honor, pero también una responsabilidad.
La entrega del escudo es la señal de que también para Eneas la guerra es ahora inevitable; de hecho, está a punto de empezar. Los troyanos se ven de nuevo obligados a luchar. Vuelven a caer en la misma tragedia de la que habían huido.
AQUILES SERÁ DERROTADO
Como en la Ilíada, el casus belli es una mujer, Lavinia, hija del rey Latino. Una profecía ha señalado que tendrá que unirse a un extranjero, así que se compromete con Eneas, despertando la ira de los demás mandatarios itálicos, en especial de Turno, jefe de los rútulos.
La guerra en el Lacio también está provocada por fuerzas mayores: es Juno quien azuza los ánimos de los pueblos locales contra los troyanos, no para obstaculizar la fundación de Roma —a estas alturas ya se ha resignado: nada ni nadie podrá impedirla—, sino solamente para infligir a los troyanos tantas pérdidas y sufrimientos como sea posible. Esta certeza hace que la guerra sea aún más insensata, ya que no tiene ningún propósito, solo sirve para provocar dolor. Para Virgilio, la guerra es el peor crimen de la humanidad. Bella horrida bella… («guerras, horribles guerras, y el Tíber espumoso de sangre»).
En definitiva, el mayor elogio que hace de Augusto no es haber vencido, sino haber restablecido la paz. Y sus héroes son fugitivos de una ciudad en llamas.
Esta vez los troyanos saben que están destinados a ganar esta nueva guerra. Lo han oído repetir muchas veces, pero después de tantos horrores vividos no tienen deseo alguno de celebrar un triunfo militar, y no solo porque saben que muchos de ellos tendrán que morir, sino porque saben que en la guerra no hay verdaderos vencedores. Así que no sienten ninguna alegría al infligir dolor, y se quedan sin fuerzas cuando se ven asediados de nuevo, esta vez por las tropas de Turno.
La prueba de la desesperación y