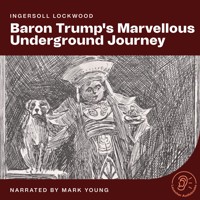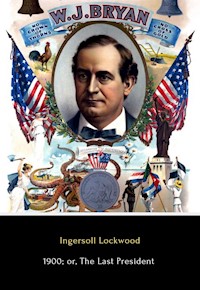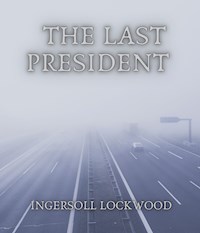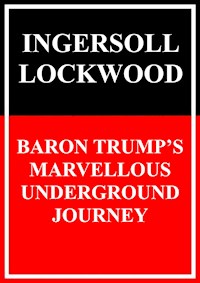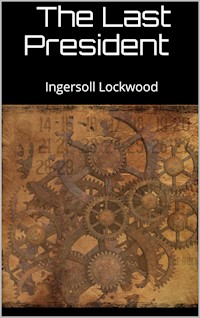Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BookThug
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Realmente predijo Ingersoll Lockwood la llegada al poder de Donald Trump y la caída de los Estados Unidos? Teorías alocadas se atreven a postular incluso, que Donald Trump es un viajero en el tiempo y que una novela como ésta, escrita hace más de 120 años, lo demuestra. Dejemos las conclusiones para el lector de esta excelente novela breve, llena de alusiones satíricas, que más allá de ser o no premonitoria, refleja de una manera increíblemente actual el devenir político de los Estados Unidos y el mundo occidental.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 58
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
.
La Plataforma de Chicago asume, de hecho, la forma de una propaganda revolucionaria. Encarna una amenaza de desintegración y destrucción nacional.
Garret A. Hobart.
Capítulo I
Esa fue una noche terrible para la gran ciudad de Nueva York: la noche del martes 3 de noviembre de 1896. La ciudad tambaleó golpeada como si fuera un enorme transatlántico que se hunde a toda velocidad por el tremendo choque contra un poderoso iceberg, y retrocede destrozado y temblando como un álamo.
Las personas, alegres y confiadas, estaban reunidas, cenando, cuando llegó la noticia. Fue como un trueno en un cielo azul: “AltgeldsostieneIllinoiscon fuerza y rapidez en la línea demócrata. ¡Esto erige a Bryan como presidente de los Estados Unidos!”.
Por extraño que parezca, la gente en la parte alta de la ciudad no hizo ningún movimiento para salir corriendo de sus casas y reunirse en los parques públicos; aunque la noche era clara y hermosa. Se sentaron como paralizados con un temor sin nombre, y cuando conversaron fue con el aliento contenido y los corazones palpitantes.
En menos de media hora, policías montados corrieron por las calles gritando: “Manténgase dentro de sus casas; cierren sus puertas y coloquen barricadas. Todo el lado este está en un estado de alboroto. Grandes multitudes se organizan bajo la dirección de anarquistas y socialistas, y amenazan con saquear y despojar a las casas de los ricos que los han perjudicado y oprimido durante tantos años. Manténganse puertas adentro. Apaguen todas las luces”.
Afortunadamente el gobernador Morton estaba en la ciudad. Mientras hablaba una palidez profunda se instaló en el tono ceniciento de su edad, sin embargo no hubo temblor en su voz: “Que se ordenen y preparen sus armas los regimientos séptimo, vigésimo segundo y septuagésimo primero”. Unos minutos más tarde, se escuchó a cientos de mensajeros corriendo por las calles silenciosas, convocando a los miembros de estos regimientos a sus armerías.
Lentamente, pero con un nerviosismo y una estabilidad asombrosos, las turbas empujaron a la policía hacia el norte, y aunque la fuerza resistió el ataque con un valor magnífico, aún vencidas surgieron nuevamente las oscuras masas de seres enfurecidos, con ira y fuerza renovadas. ¿Llegarán a tiempo las tropas para salvar la ciudad? fue la pregunta susurrada entre los oficiales de policía que dirigían los movimientos de sus hombres.
Alrededor de las nueve, con gritos ensordecedores y como un monstruo de cuatro cabezas que respiraba fuego y llamas, la turba corrió, se despedazó, estalló, y entró furiosa en Union Square.
La fuerza policial estaba exhausta, pero su frente todavía parecía un muro de piedra, salvo que era móvil. La muchedumbre lo acorralaba constantemente hacia el norte, mientras el aire temblaba y se quebraba con las voces locas de los vencedores: “¡Bryan es elegido! ¡Bryan es elegido! Nuestro día ha llegado por fin. ¡Abajo nuestros opresores! ¡Muerte al hombre rico! ¡Muerte a los insectos de oro! ¡Muerte a los capitalistas! Devuélvannos el dinero que nos han quitado. Devuélvannos la médula de nuestros huesos que han usado para engrasar las ruedas de sus carros”.
La fuerza policial estaba ahora casi indefensa. Los hombres todavía usaban sus palos, pero los golpes no eran efectivos y sólo servían para aumentar la ira de las vastas hordas que ahora avanzaban sobre Madison Square.
El hotel Fifth Avenue será el primero en sentir la furia de la multitud. ¿Llegarán las tropas a tiempo para salvarlo?
Se eleva un medio aliento, medio grito de alegría. Es inarticulado. Los hombres respiran hondo; las mujeres se arrodillan y tensan los ojos; pueden escuchar algo, pero aún no pueden ver, porque las cámaras de gas y las plantas eléctricas han sido destruidas más temprano por la multitud. Prefirieron luchar en la oscuridad o ante las llamas de las moradas de los hombres ricos.
Se levanta otra ovación, más fuerte y más clara esta vez, seguida de gritos “están viniendo, están viniendo”.
Sí, estaban viniendo: el vigésimo segundo por Broadway, el séptimo por la Avenida Madison, ambos a toda velocidad.
Por unos momentos hubo algunas llamadas de corneta, y algunos comandos verbales sonaron claros y certeros; y luego los dos regimientos se extendieron por toda el parque, literalmente de pared a pared, en la línea de batalla. La multitud estaba ante ellos. ¿Podría esta delgada línea de tropas contener una masa tan poderosa de hombres decididos?
La respuesta fue una descarga ensordecedora de armas de fuego, un tremendo estallido como el que hacen algunos rayos cuando explotan. Un muro de fuego ardió en la plaza. Una y otra vez se encendió. La multitud se detuvo, se puso de pie rápidamente, vaciló, retrocedió y avanzó de nuevo. En ese momento llegó un traqueteo como de enormes cuchillos a distancia. Fue el valiente Septuagésimo primer escuadrón ocupando la calle Veintitrés, y tomando a la multitud en el flanco. Llegaron como un muro de hierro erizado de hojas de acero.
No hubo protestas ni vítores desde el regimiento. Repartían la muerte en silencio, salvo cuando dos bayonetas se cruzaban y se enfrentaban al derribar a un enemigo doblemente vigoroso.
Cuando sonaron las campanas de medianoche, los últimos restos de la multitud debieron cubrirse, pero las ruedas de los carros de muertos resonaron hasta el amanecer.
Y luego el anciano gobernador, en respuesta al: “¡Gracias a Dios, hemos salvado la ciudad!” del alcalde, dijo: “Sí, pero la República...”.
•
Capítulo II
Por mucho que se asombró el mundo ante el levantamiento de las “masas en lucha” del Señor Bryan en la ciudad junto al mar, y ante el estrecho escape de sus magníficas casas del fuego y la marca, aún más grande fue la sorpresa cuando se corrió la voz a lo largo del territorio: Chicago no necesitaba un solo soldado federal.
“Chicago está enloquecida, pero con la locura de la alegría. Chicago está en manos de una multitud, pero es una multitud compuesta por su propia gente: ruidosa, violenta y bulliciosa, el regocijo natural de una clase repentinamente enardecida. Pero sólo dirige su malicia ante la gloria de las almas malvadas y egoístas que han molido los rostros de los pobres y oprimido los corazones de la “gente común” con el despiadado poder social y político, hasta haber exprimido su última fibra, y hasta que la desesperación presionó su rostro lupino contra la puerta del hombre trabajador”.
Y, sin embargo, en este momento en el que el aire nocturno temblaba con las voces locas de la “gente común”, en el instante en que el Señor había sido bueno con ellos, en que los malvados cambistas habían sido expulsados del templo, en que los usureros de corazón de piedra eran derribados por fin, en que el “Guillermo del Pueblo” estaba ahora al timón, en que la paz y la abundancia regresarían a las cabañas de los pobres, en que Silver era Rey, sí, Rey por fin, el mundo todavía se preguntaba por qué la anarquía de ojos rojos, mientras estaba de pie en Haymarket Square con los brazos delgados en alto, con una actitud salvaje y un gesto aún más salvaje, no sacó una bomba de dinamita y la arrojó a los odiados secuaces de la ley que eran espectadores silenciosos de este delirio de alegría popular.