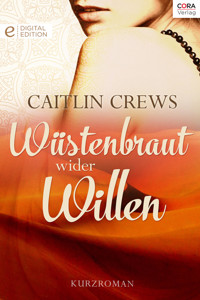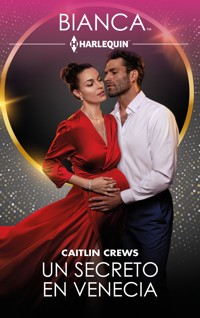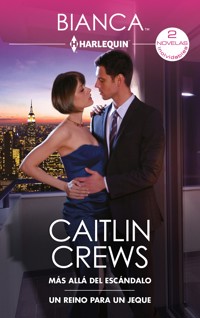2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
La delgada línea entre la pasión y la venganza no tardó en desvanecerse Paige Fielding estuvo esperando durante diez años el regreso de Giancarlo Alessi a su vida. Pero el hombre al que se había visto obligada a traicionar no estaba interesado ni en hacer preguntas ni en oír disculpas. Ingratamente sorprendido al descubrir que Paige trabajaba como asistente personal de su madre, Giancarlo sintió renacer su sed de venganza. Obligó a Paige a trasladarse hasta la Toscana, donde la obligó a someterse a todas sus órdenes. Y cuando Giancarlo descubrió que Paige estaba embarazada, no pudo evitar preguntarse si, en realidad, no era a ella a quien tan desesperadamente deseaba, y no la venganza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Caitlin Crews
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
A las órdenes del conde, n.º 2399 - julio 2015
Título original: At the Count’s Bidding
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6771-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Debe de ser una alucinación. Y Dios se apiade de ti en el caso de que no lo sea.
Paige Fielding no había vuelto a oír aquella voz desde hacía diez años. La envolvió al tiempo que la atravesaba, disolviendo aquella ventosa tarde de Southern California. Haciendo desaparecer por completo de su mente el correo electrónico que había estado escribiendo. Haciéndole olvidarse del año y del día en que vivía. Disparándola de vuelta al turbio y doloroso pasado.
Aquella voz. Su voz.
Una voz implacablemente viril. Tan imperiosa como incrédula. La leve insinuación de sexo y el eco italiano de aquella voz se deslizaron sobre Paige como un calor arrollador. Sintió la presión tras ella, haciéndola desear retorcerse en su asiento. O descontrolarse instantáneamente, como le había ocurrido cada vez que la había oído.
Se volvió en la silla, sabiendo exactamente a quién iba a ver en la puerta de arco que conducía al interior de aquella mansión de Bel Air llamada La Bellissima en honor a su famosa propietaria, la leyenda del cine Violet Sutherlin. Sabía con quién se iba a encontrar y, aun así, algo similar a una premonición hizo que se le pusieran los pelos de punta segundos antes de que su mirada lo descubriera en el umbral, mirándola con expresión de odio y desprecio.
Giancarlo Alessi. El único hombre al que había amado con cada milímetro de su desafortunado e ingenuo corazón, pese al poco bien que eso les había hecho a los dos. El único hombre que la había hecho gritar y sollozar pidiendo más, hasta enronquecer y enmudecer de deseo. El único hombre que todavía la obsesionaba y que, según sospechaba, continuaría haciéndolo durante el resto de sus días a pesar de todo.
Porque era también el único hombre al que había traicionado.
El estómago se le revolvió, como si él quisiera recordarle lo que había hecho con un acceso de náusea. Como si ella lo hubiera olvidado. Como si alguna vez fuera a ser capaz de hacerlo.
–Puedo explicarlo –comenzó a decir, demasiado deprisa, demasiado nerviosa.
No recordaba haberse levantado de la mesa en la que estaba sentada, trabajando bajo la luz del sol, como solía hacer por las tardes, pero estaba de pie, con las piernas temblorosas. Y tan perdida en aquella mirada oscura y furiosa como lo había estado diez años atrás.
–Puedes explicárselo a los de seguridad –replicó él.
Cada una de sus palabras fue como una bofetada. Paige enrojeció, sintiéndose expuesta. Marcada. Como si pudiera ver a través de ella el sórdido pasado que los había arruinado a los dos.
–No me importa lo que estés haciendo aquí, Nicola. Quiero que te vayas.
Paige esbozó una mueca al oír aquel nombre. Aquel odioso nombre que no había vuelto a utilizar desde el día en que perdió a Giancarlo. Oírlo de nuevo después de todo aquel tiempo, y pronunciado por aquella voz, le resultó físicamente inquietante. Se le revolvió el estómago.
–Yo no…
Paige no sabía qué decir, ni cómo. No sabía cómo explicar lo que había sucedido a partir de aquel odioso día de hacía diez años, el día en que lo traicionó a él y los destrozó a los dos. ¿Qué podía decir? Nunca le había contado la verdad completa, aunque podría haberlo hecho. Nunca había sido capaz de soportar la idea de que él supiera la clase de ambiente del que había procedido. Y se habían enamorado tan rápido, la conexión física entre ellos había sido tan explosiva e intensa durante los dos meses escasos que habían estado juntos, que ni siquiera habían tenido tiempo de llegar a conocerse. No de verdad.
–Ya no utilizo ese nombre.
Giancarlo permanecía clavado en el marco de la puerta, mirándola con un furioso asombro que parecía reverberar como un trueno ensordecedor y resonaba dentro de ella como un grito.
Y dolía. Dolía mucho.
–Yo nunca…
Aquello era terrible. Peor de lo que había imaginado, y se lo había imaginado muy a menudo. Sintió una suerte de dolor entre los senos, como si se le estuviera acumulando un sollozo en el pecho que amenazara con brotar, algo que sabía que debía reprimir. Sabía que él no reaccionaría bien. De hecho, era una suerte que estuviera hablando con ella y no hubiera llamado todavía a los guardias de seguridad de Violet para que la echaran de la propiedad. Pero ella continuó hablando, como si eso pudiera ayudarla.
–En realidad, ese es mi segundo nombre. Yo er… me llamo Paige.
–Curiosamente, la asistente personal de mi madre también se llama Paige.
Por el tono amenazadoramente bajo de su voz, ella comprendió que lo sabía. Que no tenía ninguna duda, ni le estaba pidiendo explicaciones. Que había averiguado, en cuanto la había visto, que era ella la que estaba detrás del nombre que había figurado en los correos electrónicos de su madre durante todos aquellos años.
Y sabía cómo se sentía él después de aquella revelación. Estaba escrito en cada línea de su atlético cuerpo.
–Pero ella no puede ser tú –cambió de postura y Paige perdió el aliento, como si el movimiento de su perfecto cuerpo hubiera sido un golpe dirigido contra ella–. Asegúrame, por favor, que no eres nada más que una desagradable aparición procedente de mi pasado más sombrío. Que no te has infiltrado en mi familia. Si lo haces ahora mismo, puede que te deje salir de aquí sin llamar a la policía.
Diez años atrás, Paige habría pensado que era un farol. El Giancarlo de antaño se habría arrojado por un puente antes que denunciarla a la policía. Pero el hombre que tenía delante era diferente. Aquel era el Giancarlo que ella misma había creado, algo de lo cual no podía culpar a nadie salvo a sí misma.
Bueno, a casi nadie. Pero no tenía ningún sentido meter a su madre en aquello y Paige lo sabía. Era por su propia madre por la que Giancarlo estaba preocupado y, además, Paige no había vuelto a hablar con la suya desde hacía una década.
–Sí –contestó, y se sintió temblorosa y vulnerable, como si acabara de ocurrírsele de pronto que su presencia en aquella casa era, como poco, sospechosa–. Llevo casi tres años trabajando para Violet, pero Giancarlo, tienes que creerme, yo nunca…
–Stai zitto.
A Paige no le hizo falta saber italiano para comprender aquella brusca orden, bastó con la manera en que cortó el aire con la mano, ordenándole silencio. Obedeció. ¿Qué otra cosa podía hacer?
Paige siempre había sabido que llegaría aquel día. Que la nueva y tranquila vida que se había creado casi por accidente tenía unos cimientos muy frágiles y que bastaría la reaparición de aquel hombre para acabar con ella. Giancarlo era el hijo de Violet, su único hijo. El fruto de su legendario segundo matrimonio con un conde italiano que el mundo entero había contemplado como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. ¿Había imaginado Paige que aquello habría podido terminar de otra manera? Había estado viviendo un tiempo prestado desde el instante en que acudió a aquella entrevista de trabajo y respondió a todas las preguntas que los representantes de Violet le dirigieron, consiguiendo el empleo. Todo ello gracias a la privilegiada información de que había dispuesto sobre la verdadera vida de Violet detrás de las cámaras, cortesía de la breve aventura vivida años atrás con Giancarlo.
Era consciente de que muchos podrían juzgarla con dureza. Especialmente el propio Giancarlo. Pero ella tenía buenas intenciones. ¿Aquello no contaba? «Sabes perfectamente que no», le contestó aquella severa voz de su mente que era el único vínculo que la unía todavía a su madre. «Tú sabes muy bien cuál es el valor de las buenas intenciones».
Y hacía mucho tiempo que lo sabía. El problema fue que comenzó a tener esperanzas. A esperar que Giancarlo se quedara en Europa para siempre, oculto en su lujoso hotel de las colinas de la Toscana, tal y como había hecho durante la última década, desde que Paige lo había traicionado y aquellas fotografías íntimas y sórdidas habían aparecido en todos las publicaciones sensacionalistas imaginables. Se había dejado engañar ella misma por una falsa sensación de seguridad.
Porque Giancarlo estaba en aquel momento ante ella, y ya nunca más volvería a sentirse segura. Y, sin embargo, lo único que deseaba era perderse en su mirada. Volver a relacionarse con él. Recordarse a sí misma lo que había perdido. Lo que había echado a perder.
Había visto fotografías de Giancarlo por toda la casa durante los años que llevaba trabajando allí. Siempre misterioso y elegante. Bastaba una simple mirada para saber que Giancarlo no era americano. Incluso diez años atrás, a pesar del mucho tiempo que había pasado en Los Ángeles, había tenido aquel aire que sugería era el producto de largos siglos de sangre azul europea. Había algo especial en aquella contención suya, distante y desdeñosa, un aroma a lugares milenarios y antiguos dioses que impregnaba su aristocrático cuerpo y acechaba detrás de su oscura y tranquila mirada.
Paige había esperado que Giancarlo conservaría su atractivo, por supuesto, en caso de que volviera a encontrárselo alguna vez. Lo que no había esperado, o lo que se había permitido olvidar, era la crudeza de aquel atractivo. Verlo fue como recibir un golpe terrible en la cabeza que le dejó los oídos silbando y el corazón palpitante. Como si fuera consciente de ello, Giancarlo ladeó la cabeza mientras lo miraba. Parecía estar desafiándola a que continuara hablando cuando le había ordenado que se callara.
Pero ella no parecía capaz de hacer otra cosa que no fuera mirarlo fijamente. Como si la última década no hubiera sido más que una larga película en blanco y negro y allí estuviera él otra vez, resplandeciente y a todo color. Tan deslumbrante que apenas podía mirarlo.
Era, en parte, por la ropa que llevaba, que le sentaba a la perfección. Pero era algo más que eso. Tenía un cuerpo delgado y fuerte, una sinfonía de fuerza y sensualidad que Paige sentía como una caricia salvaje y carnal pese a los cinco pasos que los separaban. Aunque sabia que él nunca volvería a tocarla otra vez. Eso se lo había dejado muy claro.
Giancarlo seguía siendo hermoso, sí, pero había algo tan viril en él, emanaba una masculinidad tan rampante que a Paige se le secó la garganta. Era peor en aquel momento, diez años después. Mucho peor. Llevaba pantalón oscuro, botas y la clase de cazadora que Paige asociaba con las sexis motocicletas Ducati y los lugares míticos con los que una chica como ella, de un destartalado pueblo de Arizona, solo podía fantasear, como la costa de Amalfi. Y, sin embargo, destilaba un refinamiento que le habría permitido entrar tal como iba vestido en una fiesta de gala y no desentonar….o meterse en la cama para disfrutar de un largo fin de semana de sexo feroz y abrasador, sin barreras.
Pero no le hacía ningún bien recordar aquel tipo de cosas. Porque su cuerpo parecía prepararse para su posesión como si hubieran pasado solamente diez segundos desde la última vez que se habían tocado, en lugar de diez años. Como si desearlo fuera una especie de virus que continuaba latente y para el que no existía cura.
La clase de virus que hacía que sintiera pesados los senos y el vientre tenso y tembloroso a la vez. La clase de virus que la hacía desear bailar como cuando estudiaba en el instituto, de manera obsesiva y constante, como si aquellos movimientos amplios y desinhibidos fueran la única manera de superarlo. Él. Su maravillosa boca se apretaba conforme se prolongaba el silencio, y Paige elevó una silenciosa plegaria de agradecimiento porque no le se hubiera ocurrido todavía quitarse las gafas de sol. No quería saber lo que la haría sentir su oscura mirada cuando volviera a ver sus ojos. No quería saber qué efecto le causaría. Seguía recordando lo que había ocurrido la última vez, la corta y tensa conversación mantenida en la puerta de su apartamento aquella mañana final, cuando él le puso delante aquellas fotos y ella tomó conciencia de lo que le había hecho. Cuando la miró como si solo entonces, en aquel preciso instante, hubiera visto su verdadero rostro… y hubiera sido el del mal.
«Contrólate», se ordenó ferozmente. No había vuelta atrás. Demasiado bien lo sabía.
–Lo siento –logró decir antes de que él volviera a interrumpirla. Antes de que se desbordaran las lágrimas, las mismas que sabía que derramaría más tarde, en privado. Antes de que el dolor y el vacío que había simulado superar durante años la inundaran de golpe–. Giancarlo, lo siento mucho.
Se puso tan rígido como si lo hubiera abofeteado, y sin embargo fue ella la que se sintió abofeteada. Le dolía todo el cuerpo.
–No me importa por qué estés aquí –su voz era áspera. Una garra que la desgarraba en canal–. No me importa a qué juego estés jugando esta vez. Tienes cinco minutos para marcharte.
Pero lo único que Paige podía escuchar era lo que se agitaba detrás de aquellas palabras. Rabia. Traición. Como un fuego furioso y abrasador que todavía ardiera entre ellos. Y sintió náuseas, porque en lugar de sentirse aterrorizada, algo en su interior se alegraba de que no le resultara indiferente.
–Si no te vas voluntariamente –continuó Giancarlo con perversa deliberación, y ella supo que lo hacía porque deseaba hacerle daño–, me proporcionará un gran placer sacarte yo mismo de aquí.
–Giancarlo… –empezó, intentando adoptar un tono tranquilo.
Pero se alisó con manos nerviosas la fina blusa y la falda de tubo que llevaba. Y aunque no podía verle los ojos, los sentía clavados en ella, dibujando la curva de sus caderas y de sus piernas, como si dirigiera a propósito su mirada hacia aquellas partes de su cuerpo que antaño había afirmado venerar. ¿Acaso ella lo había hecho de manera intencionada?
Pero él volvió a interrumpirla.
–Puedes llamarme conde Alessi durante los cuatro minutos que te quedan hasta que te eche a patadas –le dijo con voz áspera–. Pero si sabes lo que te conviene, sea cual sea el nombre que estés usando o la estafa que estés planeando hoy o hayas planeado durante años, te sugiero que no digas nada.
–Yo no estoy planeando ninguna estafa…
Paige enmudeció de pronto, porque todo aquello era demasiado complicado y ella debería habérselo esperado. Debería haberse preparado lo que debía decirle a alguien que no tenía razón alguna para escucharla. Y que no se creería una sola palabra de lo que le dijera. ¿Por qué no se había preparado para ese momento?
–Sé que no quieres oír nada de lo que tenga que decirte, pero esto no es absoluto lo que tú piensas. Como tampoco lo era entonces.
Giancarlo pareció expandirsecomo una gran ola. Como si la fuerza de su furia lo desbordara y rompiera contra la gran terraza, el jardín en cuesta, los cañones que rodeaban la casa, el caos de Los Ángeles extendiéndose al fondo. Una ola que se derramó en cascada sobre ella, erizando hasta el último pelo de su cuerpo. Giancarlo apretó los labios mientras se arrancaba por fin las gafas de la cara, lo cual no mejoró en absoluto su aspecto. Porque los ojos que clavó en ella ardían con un brillo dorado de imperiosa furia sin que tuviera la menor intención de disimularlo.
A Paige le entraron ganas de volver a sentarse, no fuera a terminar cayendo al suelo. La preocupaba que pudieran fallarle las piernas. Quería ponerse a llorar como lo había hecho diez años atrás, con tanta intensidad y durante tanto tiempo que había terminado por caer enferma. Se sentía peligrosa, vertiginosamente vacía.
–Explícamelo entonces –sugirió él con un sedoso tono de amenaza y una vibrante violencia acechando detrás de su aspecto elegante.
O quizá no acechara realmente detrás, pensó Paige, cuando por fin pudo ver su hermoso y terrible rostro en toda su furiosa perfección.
–¿Qué parte es la que se me escapa? –continuó Giancarlo–. ¿El hecho de que nos fotografiaras mientras disfrutábamos del sexo, pese a que estoy seguro de que te conté lo mucho que detestaba salir en los medios después de haberme pasado toda la vida bajo los focos por culpa de mi madre? ¿O el hecho de que vendieras aquellas fotos a revistas sensacionalistas?
Dio un paso hacia ella; tenía los puños a los costados, y ella no entendía cómo podía desear salir huyendo como si le fuera en ello la vida y al mismo tiempo correr hacia él.
–¿O quizá estoy malinterpretando el hecho de que te has infiltrado en la casa de mi madre para seguir curioseando sobre mi familia? –sacudió la cabeza–. ¿Qué clase de monstruo eres tú?
–Giancarlo…
–Yo te lo diré exactamente.
Paige conocía demasiado bien aquella mirada. Estaba grabada en sus recuerdos y le revolvía el estómago con la misma sensación de vergüenza y arrepentimiento del pasado. Enrojeció furiosamente.
–Eres una perra mercenaria y eso creo que te lo dejé perfectamente claro hace diez años. Yo nunca, jamás, quise volver a mirarte a la cara.
Paige no fue capaz de protestar. No podía negar nada de lo que él le había dicho. Y, sin embargo, sus palabras no la hicieron encogerse y hacerse un ovillo allí mismo, al igual que lo había hecho la última vez que Giancarlo la había mirado así y le había dirigido insultos que se había merecido de sobra. No, había algo que la hacía mantenerse erguida en lugar de encogerse. Algo que le daba la fortaleza necesaria para resistir aquella terrible mirada, para alzar la barbilla ante aquel gesto furioso y condenatorio.
–Yo la quiero.
Aquella frase permaneció suspendida entre ellos, cruda y densa. Era, según se dio cuenta tardíamente, un eco de la confesión que le había hecho a él mismo diez años atrás, cuando ya había sido demasiado tarde. Y él la había creído todavía menos de lo que la creía en aquel momento.
–¿Qué has dicho?
El tono de Giancarlo era demasiado tranquilo. Tan suave y deliberadamente amenazador que la hizo temblar por dentro. Se obligó a erguirse todavía más.
–¿Qué es lo que te has atrevido a decirme?
–Esto no tiene nada que ver contigo.
Y era cierto, a su manera. Paige no era ninguna lunática, pese a lo que él pudiera pensar. Ella simplemente había comprendido hacía mucho tiempo que lo había perdido, y eso era irrevocable. Lo había aceptado. No se trataba de hacerle volver. Se trataba de pagar una deuda de la única manera que podía.
–Esto nunca ha tenido nada que ver contigo –continuó cuando estuvo segura de que su temblor interior no se reflejaba en su voz–. No de la manera en que tú estás pensando. De verdad que no.
Giancarlo sacudió la cabeza ligeramente y masculló algo en aquella suave lengua italiana que ella sintió, injustamente, como si fuera una caricia. Porque no lo era. Era todo lo contrario.
–Esto es una pesadilla –volvió a clavar en ella su furiosa mirada. Aquella vez fue todavía más dura. Más feroz. Una furia dorada y oscura–. Pero las pesadillas se acaban. Sigues igual, tantos años después. Fueron dos meses escasos y demasiadas fotografías explícitas. No tenía que haber confiado en una mujer como tú, pero para mí eso ya está superado. ¿Por qué no te marchas de una vez, Nicola?
–Paige –no podía aguantar aquel nombre. Nunca más. Era el símbolo de todas las cosas que había perdido, de todas las terribles decisiones que se había visto obligada a tomar, de todos los sacrificios que había hecho por alguien tan indigno de los dos que sentía en la boca el sabor amargo del arrepentimiento–. Antes preferiría que me llamaras «perra mercenaria».
–No me importa cómo prefieras llamarte –no fue un grito, pero de todas formas su voz sonó como una ráfaga de balas, y ella no pudo evitar esbozar una mueca–. Quiero que te vayas. Quiero ese veneno tuyo lejos de mi vida, lejos de mí. Me repugna que hayas estado aquí durante todo este tiempo sin que yo lo supiera. Como un cáncer maligno escondiéndose a plena vista.
Paige sabía que debía marcharse. Aquella era una situación retorcida e incómoda al margen de la pureza de sus intenciones. ¿Qué importaban todas sus racionalizaciones, todas sus excusas, cuando su presencia en aquella casa solo servía para infligir todavía más dolor a aquel hombre? Él nunca se lo había merecido. Ella era realmente un cáncer. Su propia madre siempre lo había pensado.
–Lo siento –dijo de nuevo.
Su mirada oscura y ardiente seguía clavada en ella. Exigente, airada, todavía dolida, y ella se sabía culpable. Le despertaba sensaciones casi fantasmales de dolor y pasión a la vez.
–Más de lo que tú crees –añadió–. Pero no puedo abandonar a Violet. Se lo prometí.
Giancarlo la miró de tal manera que Paige necesitó de todo su valor para no retroceder cuando él avanzó hacia ella. O para no dar media vuelta y echar a correr como había deseado hacerlo desde el momento en el que había oído su voz. Quería correr para no detenerse más. El impulso de hacerlo le latía en la sangre.
Pero no lo había hecho diez años atrás, y de gente mucho más temible que Giancarlo Alessi. No lo haría en ese momento. Por muy fuerte que le latiera el corazón en el pecho. Por muy grandes y dolorosos que fueran los sollozos que se negaba a dejar escapar.
–Pareces pensar que estoy jugando a algo contigo –dijo Giancarlo con voz suave, muy suave, destilando una amenaza que Paige sintió como una mano cerrándose sobre su garganta–. Y no es así.
–Entiendo que esto es difícil para ti, y seguro que no me creerás si te digo que esa no fue nunca mi intención.
Paige intentó adoptar un tono conciliatorio. Pero su tono había sonado asustado, y el miedo era tan inútil como el arrepentimiento. No tenía espacio ni para uno ni para lo otro. Aquella era la vida que se había construido.
–Pero mi lealtad es para con tu madre, no para ti –añadió.
–Te pido disculpas –fue una sarcástica bofetada, que no una disculpa–, pero la ironía de la situación me ha dejado temporalmente sordo. ¿Tú… has pronunciado la palabra «lealtad»?
Paige apretó los dientes. No agachó la cabeza.
–Tú no me contrastaste. Fue ella.
–Un argumento irrelevante si te matara con mis propias manos –rugió.
Paige debería haber sentido miedo, pero no fue así. No tenía ninguna duda de que la expulsaría de la propiedad, pero daño no le haría. No físicamente. No Giancarlo.
Quizá aquel fuera el último vestigio de la jovencita que había sido, pensó. Aquella niña insoportablemente ingenua y estúpida que había imaginado que un nuevo y radiante amor lo podía arreglar todo. Había aprendido bien la lección y de la peor de las maneras, pero seguía creyendo que Giancarlo era un buen hombre. Pese al efecto que había tenido en él su traición.
–Sí –dijo con una voz enronquecida por toda la emoción que sabía no podía demostrarle. Porque solo serviría para que la odiara más–. Pero no lo harás.
–Por favor –suspiró–. No me digas que eres tan ingenua como para imaginar que no te destrozaría si pudiera.
–Por supuesto. Si pudieras. Pero tú no eres así.
–El hombre al que creías conocer está muerto, Nicola –pronunció aquel nombre como si fuera un puñetazo, y Paige retrocedió un paso–. Murió hace diez años y no lo reanimarás con tus mentiras y tus patéticas pretensiones de lealtad. No resucitará. Puede que me parezca al hombre que conociste durante aquellos dos meses tan profundamente estúpidos de mi vida, pero fíjate en lo que digo: ese hombre está tan muerto como si nunca hubiera existido.
Aquello no debería resultarle tan triste, porque no era más que la simple verdad. No era ninguna sorpresa. No había absolutamente ninguna razón por la que debiera sentirse presa de aquel absurdo e imposible dolor, pero lo sentía como si nunca hubiera desaparecido, como si ni siquiera se hubiera atenuado durante todo aquel tiempo.
–Acepto toda la responsabilidad y me culpo de lo que sucedió hace diez años.
Lo dijo con el tono más pragmático posible, sin descubrirle lo mucho que aquello le costaba, lo muy vulnerable y desequilibrada que se sentía. Como tampoco sabría que aquellos meses que había vivido con él habían sido los mejores de su vida, y que por tanto habían justificado todo lo que había ocurrido después. Incluido aquello.
–No puedo hacer nada más –añadió–. Pero le prometí a Violet que no la abandonaría. Castígame si tienes que hacerlo, Giancarlo. Pero no la castigues a ella.
Giancarlo Alessi era un hombre compuesto casi enteramente de defectos, un hecho con el que estaba demasiado familiarizado después de lo sucedido durante la última década y el precio que había pagado por su propia estupidez, pero quería a su madre. Su complicada, grandiosa e impresionante madre. Sabía que ella también lo quería, pero a su manera. No importaba cuántas veces lo hubiera vendido a la prensa por sus particulares propósitos: para combatir rumores acerca de su matrimonio en crisis, para dar a las revistas algo de lo que hablar aparte de su vida amorosa, o para servir a un determinado objetivo de su carrera.