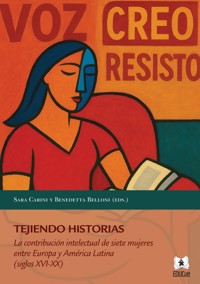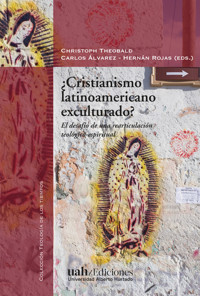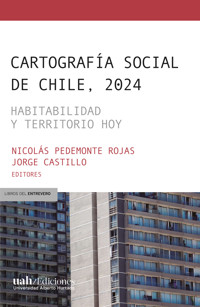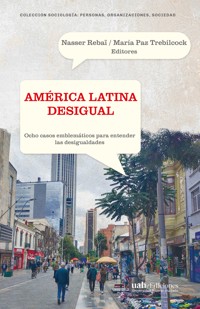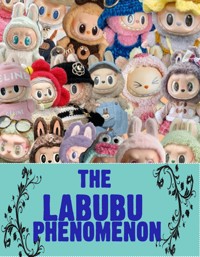3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sportula Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Akasa-Puspa, "flor que brilla en el cielo", es sin la menor duda el más fascinante escenario que ha dado la ciencia ficción española. Fue creado a finales de los ochenta por Juan Miguel Aguilera y Javier Redal en las novelas Mundos en el abismo e Hijos de la Eternidad y, desde entonces, no ha dejado de cautivar la imaginación de los lectores. Diecisiete autores (narradores, ensayistas, ilustradores) dan su personalísima visión de Akasa-Puspa e invitan al lector a un viaje sin duda fascinante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Copyright © 2012, Sportula por la presente compilación
© 1992, Juan Miguel Aguilera y Javier Redal por «Ari el tonto»
© 1995, Juan Miguel Aguilera y Javier Redal por «Maleficio»
© 1989-2004, Juan Miguel Aguilera por las ilustraciones «Mondes et démons», «La Vajra», «La esfera»
© 1989-1990, Toni Garcés por las ilustraciones «Mundos en el abismo» e «Hijos de la Eternidad»
© 1992-1997, Paco Roca, por las siguiente ilustraciones: «Angriff», «Cofradita», «Shaktistas», «El bosque de hielo», «En un vacío insondable», «El refugio», «Todos»
© 2012, José Antonio Cotrina por «Ciudades»
© 2012, Rafa Fontériz por la ilustración «Colmeneros, Jonás y Lilith»
© 2012, Rafael Marín por «Avatar»
© 2012, Sergio Mars por «La vida dentro de veinticinco yugas: el paisaje evolutivo de Akasa-Puspa»
© 2012, Felicidad Martínez por «La textura de las palabras»
© 2012, Alfonso Mateo-Sagasta por «La velocidad de las sombras»
© 2012, Daniel Pérez Navarro por «La armonía de la esfera»
© 2012, Domingo Santos por «Juan Miguel Aguilera, Javier Redal, la saga de Akasa-Puspa y la ciencia ficciónhardespañola»
© 2012, José Carlos Somoza por «Cuatro confesiones»
© 2012, José Manuel Uría por «Escatología física en la saga de Akasa-Puspa»
© 2012, José Miguel Vilar-Bou por «El misterio de Rosetta»
© 2012, Yoss por «Póker para cinco ases y tres comodines»
© 2012, Jesús Yugo por la ilustración «Serpiente»
Primera edición en ebook: Mayo, 2012
Segunda edición en ebook: Setiembre, 2012
Ilustración de portada: © 2012, Juan Miguel Aguilera
Diseño: Sportula
Revisión de textos: Antonio Rivas
Mecenazgo: Marisa Cuesta
SPORTULA
www.sportula.es
Este libro es para tu disfrute personal. Nada te impide volver a venderlo ni compartirlo con otras personas, por supuesto, y nada podemos hacer para evitarlo. Sin embargo, si el libro te ha gustado, crees que merece la pena y que el autor debe ser compensado recomiéndales a tus amigos que lo compren. Al fin y al cabo, no es que tenga un precio exageradamente alto, ¿verdad?
Lo que estás a punto de leer, si bien tiene el mismo contenido, no es exactamente el mismo libro que puedes encontrar en rústica bajo el mismo título y con los mismos autores.
Dicen que el medio es el mensaje. Y, en este caso, el formato condiciona la presentación. En ambas ediciones (la electrónica y la de papel) se ha intentado ofrecer un aspecto lo más coherente posible y se ha intentado respetar la idea original de maquetar el libro como si se tratara un número más de la mítica revistaNueva dimensión. Un propósito que tenía sentido, habida cuenta de que tanto Aguilera como Redal iniciaron en sus páginas su carrera literaria y que Domingo Santos, director de la publicación durante muchos años, tuvo mucho que ver con queMundos en el abismoeHijos de la Eternidad, las primeras novelas de Akasa-Puspa, fueran publicadas.
En ese aspecto, ambos libros buscan (y esperamos que lo consigan) el homenaje a esa revista que marcó una época en la ciencia ficción española.
Sin embargo, para la edición electrónica, nos ha parecido conveniente una cierta «recolocación» de los distintos elementos que componen el libro.
Así, si en la edición en papel, artículos, relatos e ilustraciones se van alternando, aquí hemos optado por otro orden. Tras la presentación de rigor del volumen, el lector podrá sumergirse sin más en los distintos relatos que lo componen y, acabados éstos, se encontrará con las ilustraciones, que actúan en cierto modo como pivote del libro. Tras ellas, vienen los distintos artículos que complementan los relatos y, esperamos, dan más densidad al libro.
En cualquier caso, tanto en papel como en e-book, hemos procurado que la experiencia de lectura sea lo más satisfactoria posible. Esperamos haberlo conseguido, amable lector.
Presentación, por Rodolfo Martínez
Maleficio, por Juan Miguel Aguilera y Javier Redal
Avatar, por Rafael Marín
La velocidad de las sombras, por Alfonso Mateo-Sagasta
La armonía de la Esfera, por Daniel Pérez Navarro
Ciudades, por José Antonio Cotrina
El misterio de Rosetta, por José Miguel Vilar-Bou
Cuatro confesiones, por José Carlos Somoza
La textura de las palabras, por Felicidad Martínez
Póker para cinco ases y tres comodines, por Yoss
Ari el tonto, por Juan Miguel Aguilera y Javier Redal
Akasa-Puspa en imágenes, por Juan Miguel Aguilera, Rafa Fontériz, Toni Garcés, Paco Roca, Jesús Yugo
Juan Miguel Aguilera, Javier Redal, la saga de Akasa-Puspa y la ciencia ficción hard española, por Domingo Santos
Escatología física en la saga de Akasa-Puspa, por José Manuel Uría
La vida dentro de veinticinco yugas: el paisaje evolutivo de Akasa-Puspa, por Sergio Mars
Glosario, por Juan Miguel Aguilera
Quién es quién
Este proyecto nació en 2010 durante la celebración del Vigésimo Octavo Congreso Español de Ciencia Ficción y Fantasía (HispaCon) en la localidad valenciana de Burjassot.
Allí, en el acto dedicado a Juan Miguel Aguilera y Javier Redal, y mientras los dos autores iban detallando, con su característico estilo, cómo nació su más famoso escenario y como fueron escribiendo la primera de las novelas allí ambientadas, Mundos en el abismo, se me ocurrió pensar que Akasa-Puspa era perfecto para eso que tan de moda está en la ciencia ficción anglosajona y que sin embargo, por estos lares, apenas se ha hecho: el universo compartido; un escenario que sirva de telón de fondo para que distintos autores ambienten en él sus relatos.
Ni corto ni perezoso, les pregunté si alguna vez habían pensado en permitir que otros autores escribieran historias ambientadas en Akasa-Puspa. A Juan Miguel y a Javier no sólo no les pareció mal la idea, sino que la posibilidad que planteaba les resultó interesante.
Y de aquellos polvos vienen estos lodos, como se suele decir.
No habían pasado ni unos minutos desde la charla cuando ya le estaba dando vueltas a la idea de compilar una antología que recogiera relatos de distintos autores encuadrados en el escenario de Juan Miguel y Javier. Y no transcurrieron muchos minutos más hasta que me puse a hablar con ellos y les planteé la idea.
¿Su reacción?
Bueno, estás leyendo este libro, ¿no?
Pero… ¿qué es Akasa-Puspa?
En términos estrictamente físicos es un cúmulo globular; es decir, un grumo de estrellas, una de las pequeñas mini galaxias que orbitan nuestra Vía Láctea como planetas alrededor de un sol. El número de estrellas que poseen es mucho menor que en una auténtica galaxia, y la distancia entre las mismas también, lo que permite crear una civilización interestelar sin echar mano de «atajos científicos» como el hiperespacio o la conducción warp. Es decir, usando estrictamente los principios físicos que conocemos, podríamos llegar a crear una civilización bien comunicada en el entorno de un cúmulo globular.
En términos narrativos (es decir, en los verdaderamente importantes) es, en la nada humilde opinión de quien escribe estas líneas, el más atractivo, vital y fascinante escenario que ha creado la ciencia ficción española. Un lugar poblado no sólo por humanos, sino por inquietantes (y, en ocasiones, letales) especies alienígenas como los angriff, los colmeneros, los juggernauts o las cofraditas. Un entorno en el que un imperio humano en retroceso (pero aún vital y enormemente avanzado en tecnología) compite por el poder con la Hermandad (una curiosa orden religiosa sincrética que fusiona el cristianismo, el islam y el hinduismo) y la Utsarpini (un imperio embrionario y en expansión).
¿Cómo han llegado allá los humanos? ¿Qué hacen allí las otras especies? ¿Qué ha sido de la Tierra? ¿Qué pasa en la galaxia?
Esas preguntas (y unas cuantas más) se formularon y respondieron en las dos primeras novelas del ciclo: Mundos en el abismo (1988) e Hijos de la Eternidad (1989). El escenario se ampliaría con cuentos como «Ari, el tonto» (1992), «Maleficio» (1995) o la novela corta En un vacío insondable (1994). Incluso podemos considerar que otros trabajos, tanto de Aguilera y Redal como del primero en solitario, se desarrollan en el mismo escenario varios millones de años antes; como podrían ser «El bosque de hielo» (1995) o El refugio (1994), recientemente reelaborada como Némesis (2011).
Posteriormente, las dos primeras novelas se fusionarían en una sola, Mundos en la Eternidad (2000), que incorporaría casi íntegra la primera pero dejaría fuera muchas de las tramas de la segunda. Por suerte, la aparición de Mundos y demonios (2005), ya de Juan Miguel en solitario, retomaría esas tramas, además de incorporar elementos originalmente aparecidos en En un vacio insondable.
Todas estas obras van construyendo, cada una con su propia aportación, un escenario ambicioso, a una escala monumental y que combina con coherencia dos de las corrientes más antagónicas de la ciencia ficción:
Por un lado, el space opera. Lo que podríamos llamar la aventura espacial pura y dura, el western interestelar, la capa (y, sí, digámoslo claro, a veces la caspa) y espada galáctica.
Y, por el otro, la ciencia ficción hard: aquella que es rigurosa en sus especulaciones científicas y tecnológicas y no se permite atajos o trampas en ese terreno.
Ambos se fusionan en Akasa-Puspa. Y lo hacen a la perfección. El amante de la ciencia ficción más orientada a la aventura encontrará aventura de sobra en ese escenario. El que quiere plausibilidad en los elementos científico-tecnológicos, no quedará defraudado. Y el simple aficionado a la buena ciencia ficción, sin más etiquetas, se dará un festín.
Porque, ¿lo he dicho ya?, Akasa-Puspa es el escenario más atractivo, vital y fascinante que ha creado nuestra ciencia ficción.
Durante varios años, Juan Miguel y yo hablamos de hacer algo en conjunto. Incluso, por qué no, de prolongar la trama iniciada en Mundos y demonios y pergeñar a medias la siguiente novela de Akasa-Puspa.
Por un motivo o por otro, este deseo nunca ha llegado a materializarse. O, quizá, desde otro punto de vista lo está haciendo ahora mismo, en el libro que tienes en las manos, amable lector.
Pero no adelantemos acontecimientos.
Leí Mundos en el abismo a principios de los años noventa. Conocía a Javier Redal como uno de los colaboradores habituales de la revista nueva dimensión y como especialista en escribir cuentos «a la manera de…». De Juan Miguel sólo sabía que, en colaboración con Javier, había publicado un cuento en esa misma revista llamado «Sangrando correctamente» que me pareció simpaticote. Además, el cuento estaba escrito por alguien que, sin la menor duda, era fan de Supertramp; y dado que eran uno de mis grupos fetiche en aquella época, por fuerza tenían que caerme bien los autores de aquello.
Así que le di una oportunidad a Mundos en el abismo. Y, casi literalmente, la devoré. Me fascinó desde el primer momento y no dejé de leer hasta el final, sólo para correr entonces a buscar su continuación, Hijos de la Eternidad, que no me defraudó en absoluto. La historia estaba llena de buenas ideas, grandes momentos, drama, humor, acción, especulaciones de largo alcance… Unos años atrás, Rafael Marín me había sorprendido con su Lágrimas de luz. Juan Miguel y Javier me llevaron un paso más allá; si Rafael me había demostrado que la ciencia ficción española no tenía por qué competir en segunda división en lo literario, las novelas de Akasa-Puspa me dejaron claro que tampoco tenía por qué hacerlo en el terreno de la ambición y los grandes planteamientos bien resueltos.
Las novelas de Akasa-Puspa siguen siendo hoy, veintipico años más tarde, uno de los hitos fundamentales en la moderna ciencia ficción española. Podemos marcar 1988 como el año en que, definitivamente, dejamos atrás los complejos, dejamos de sentirnos meros imitadores del modelo anglosajón y aceptamos, por fin, que podíamos hacerlo tan bien como cualquier otro y que, además, podíamos hacerlo a nuestra manera. Que no teníamos que pedir permiso a nadie para hacer lo que nos gustaba. Que estábamos allí, fuera donde fuera, por derecho propio.
Nuevas generaciones de lectores —y escritores— han aparecido desde entonces. Y, si bien es cierto que Akasa-Puspa nunca ha estado del todo ausente del mercado (Mundos en la Eternidad en 2000 y Mundos y demonios en 2005 se encargaron de ello), la sensación general es que Akasa-Puspa es parte del pasado, un momento de la historia de nuestro género.
Esta antología pretende demostrar que eso no es cierto. Y algunas cosas más.
Por un lado, quería recuperar dos relatos del ciclo escrito por sus autores originales: «Maleficio» y «Ari, el tonto», nunca reeditados desde su primera publicación y que, en su momento, no tuvieron la difusión que se merecían.
Por otra parte, me interesaba el reto que suponía coordinar a varios escritores que se enfrentan a un escenario que no es propio y lo hacen suyo; ver cómo, sin dejar de hacer sus propias historias, hacen también historias de Akasa-Puspa. Algunos de esos escritores iniciaron su andadura en la misma época que Juan Miguel y Javier. Otros llevan menos tiempo publicando. Hay quien es un recién llegado a estas lides. Pero todos encararon su tarea con el mismo entusiasmo e ilusión y se implicaron en el proyecto enseguida.
Añadamos además que esta antología suple una carencia, a mi entender, importante: la ausencia casi total de material ensayístico sobre Akasa-Puspa. Así, los relatos se complementan con varios artículos que detallan algunos de los aspectos más importantes del escenario, ya sea físicos, biológicos o históricos.
Pero no se vayan todavía, aún hay más. Durante este tiempo, Akasa-Puspa ha generado un importante material gráfico. Empezando por las cubiertas originales de Toni Garcés, los diseños de naves y criaturas que el propio Juan Miguel Aguilera realizó o ciertos momentos y personajes ilustrados por Paco Roca. Recuperar en la medida de lo posible todo ese material gráfico me pareció tarea obligada.
Y, por último… bueno, ya lo decía más arriba. Al final sí que ha sido posible una colaboración entre Juan Miguel y yo. No es la novela que esperábamos escribir algún día, pero sí un libro del que —así lo creemos— nos podemos sentir orgullosos. Porque la implicación de Juan Miguel fue más allá de simplemente acceder a que existiera este proyecto y dar su permiso para la reimpresión de los dos relatos ya mencionados. Suya es la ilustración de cubierta y su ayuda ha sido fundamental para recuperar el material gráfico que reproducimos más adelante. Sin él, este libro sin duda sería mucho peor de lo que es.
Este libro no existiría sin Juan Miguel Aguilera y Javier
Redal, es cierto. Pero no lo es menos que no existiría tampoco sin José Antonio Cotrina, Marisa Cuesta, Rafa Fontériz, Toni Garcés, Rafael Marín, Sergio Mars, Felicidad Martínez, Alfonso Mateo-Sagasta, Daniel Pérez Navarro, Antonio Rivas, Paco Roca, Domingo Santos, José Carlos Somoza, José Manuel Uría, José Miguel Vilar-Bou, Yoss y Jesús Yugo. Todos se volcaron en el proyecto, cada uno aportó algo esencial para que el libro llegara a existir y trabajar con ellos ha sido un auténtico placer.
Y ahora, amable lector, pasa página y sal fuera de la Vía Láctea. Cruza el vacío y adéntrate en un coágulo de estrellas llamado Akasa-Puspa, donde la humanidad comparte el espacio con otras especies y los misterios se agazapan cercanos, tal vez en la siguiente estrella, a pocos meses de viaje.
Akasa-Puspa.
Flor que brilla en el cielo.
Allá Vamos.
RODOLFO MARTÍNEZ
Una fascinante especie alienígena, las cofraditas. Una sociedad humana no menos fascinante (a su repugnante manera), los shaktistas. Y un misterio científico que hay que resolver y cuyas consecuencias pueden ser mortales para la vida. Con esos mimbres, Aguilera y Redal construyen un de sus mejores historias de Akasa-puspa; y uno de sus relatos más entretenidos y trepidantes.
Como guinda que corona el pastel, nos encontramos un juego de referencias que los aficionados a los shooters en primera persona deberían reconocer enseguida. Y es que el propio título del relato lo dice todo, al fin y al cabo.
UNO
La chica caminaba por el corredor, atenta a los números en las puertas de las cabinas. Se cruzó con pocas personas en su camino, y todas ellas deambulaban con la decisión del que está muy ocupado; ahora que las tres naves estaban cerca de su meta, en la Pusparatha se palpaba la atmósfera de urgencia. Intercambió cabezazos y atareados «hola»; sólo los ksatryas se llevaban los dedos índice y medio a la sien, en un informal saludo semimilitar.
Localizó la puerta que buscaba y la abrió.
—Con permiso, hermano —dijo. No obtuvo respuesta.
Un hombre relativamente maduro, pero con el pelo completamente blanco, vestido con un blusón pardo de mangas holgadas, faja y pantalón del mismo color, estaba de pie ante una pizarra cubierta por hileras de ecuaciones, letras griegas y sánscritas, números y otros esotéricos símbolos matemáticos. De vez en cuando borraba con el puño y escribía de nuevo.
Llevaba un par de auriculares en los oídos. La chica oyó un débil «chiss, chiss» procedente de ellos, y era obvio que la música le impedía oír.
La cabina era pequeña y atestada. Un ordenador de monitor panorámico era el rasgo más sobresaliente, pero no el único. Las paredes estaban recubiertas por estanterías «hágalo usted mismo», casi visiblemente curvadas por el peso de discolibros, holocristales de datos, cartuchos de ordenador, e incluso libros de papel. La habitación era una península rodeada de libros por todas partes excepto una, que era la puerta... debido a que allí colgaba su ropa el ocupante. La litera plegable parecía avergonzada de ocupar un modesto metro y medio cuadrado de mamparo, bajo una estantería.
La chica se dirigió al ordenador. Localizó en la pantalla el icono de un disco óptico, y lo cerró tocándolo con un dedo. Al instante, el hombre se dio la vuelta. Sus ojos grises expresaban sorpresa.
—Hermano Hari Pramantha, Almirante quiere verte.
—¿Uh? Eres tú, Mahal. —Se quitó los auriculares—. ¿Almirante me llama? ¿Para qué?
—No lo sé. Está muy excitado, ahora que Kaliloka II está casi a la vista. Te espera en su apartamento privado.
—Tiene el don de llamar a la gente en el momento más inoportuno —suspiró, presionando un conjunto de teclas en el ordenador.
—El contenido de la pizarra ha cambiado —dijo éste—. ¿Desea guardar los cambios efectuados?
—Sí.
La pizarra se apagó y quedó convertida en una deslustrada superficie de vidrio gris.
—¿No prefieres el espacio virtual? —Mahal señaló los guantes y las gafas, arrinconados.
—No, recuerda que provengo del Límite. Me siento como un tonto moviendo algo invisible, como si fuera el traje nuevo del Rajatiraja. Mi realidad virtual está aquí. —Se tocó la frente con el índice—. Aquí quiero que siga.
—¿Es esa una norma de la Hermandad?
—¡Por favor, olvida eso! —Acarició brevemente el símbolo dorado que llevaba prendido en el pecho: una rueda, una cruz, y una media luna entrelazadas—. Pertenecí a la Hermandad, es cierto, pero si mis antiguos hermanos dieran conmigo ahora... Bueno, mi vida no tendría ningún valor en manos de los dharmamahamatras.
La chica alzó una ceja.
—¿Dharmamahamatras?
—Inquisidores, en la lengua del Límite. Afortunadamente hace años que me mantengo fuera de su alcance. Y esto ha resultado ser un ejercicio muy saludable.
Abandonaron el camarote, y caminaron por el anillado corredor central.
—Sin embargo, aún llevas sus símbolos —dijo ella, ajustando su paso al del hombre. El se encogió de hombros.
—Aún sigo buscando la comprensión racional del Universo, así como la función de la inteligencia dentro del mismo, y las consecuencias éticas que de ello derivan..., como mis antiguos hermanos. Ahora sé que sus métodos no son correctos, pero sigo creyendo en sus objetivos.
Mahal fijo la vista en el suelo, con expresión amarga.
—Dios ha sido cruel conmigo —dijo finalmente, en voz baja—. Permitió el ataque angriff sobre Sarvaniloka, mi planeta natal, con todo el dolor y la muerte que representó para tantas hermanas. No es un Dios justo... Perdona, no quisiera parecer poco respetuosa...
—No me lo pareces.
Mahal era, como él la llamaba no sin humor, «el brazo derecho» de Almirante. También era una mujer joven y atractiva, casi de la altura de Hari, y de complexión mucho más atlética, como correspondía a una ex amazona de Sarvaniloka.
—Debemos entender a Dios como... una inteligencia encerrada en una singularidad —añadió él—. No podemos aplicarle nuestras leyes físicas, ni realizar predicciones sobre su comportamiento.
Hari y Mahal se encontraron con una parte de Almirante apenas entraron en el corredor que llevaba a su apartamento. Al verles, el básico giró sobre sus seis patas, y corrió hacia la puerta del apartamento. Era evidente que Almirante estaba ansiosa por ver a Hari.
Siguieron a la pequeña criatura que corría con su vientre pegado al suelo metálico. El básico desapareció por una especie de gatera junto a la puerta de un cubículo. Por la pequeña abertura emanaba una inconfundible luz rojiza.
—Hasta luego —dijo Mahal despidiéndose con un gesto de la mano.
—¿No me acompañas?
—Almirante sólo quiere verte a ti
Mientras la chica se alejaba por el corredor, la puerta se deslizó y Hari se vio ante lo que parecía ser un trozo de selva encerrado en el corazón de aquella nave.
Dio unos pasos adelante. Una vegetación húmeda y sofocante le rodeó; árboles rechonchos como zanahorias, de ramas retorcidas y grandes hojas escamosas. En la lejanía se adivinaban unas montañas en el horizonte neblinoso, bajo un cielo azafrán dominado por un gigantesco sol rojo.
El básico que les había esperado en el corredor, o al menos uno muy parecido, corría sobre la alfombra de hojas muertas y llegaba hasta Almirante, perdiéndose entre la maraña de patas y cuerpos que cubrían el cuerpo del alienígena. Hari pensó que era fácil perder la calma en presencia de Almirante, o de cualquier otra cofradita. De cerca siempre puedes ver cosas entrando, saliendo, corriendo en torno a ti, reptando a tu espalda.
Almirante le saludó formando un brazo de una longitud semejante a la de uno humano y alzándolo, mientras el último básico extendía sus seis patas. Una buena imitación del saludo más típicamente humano, con la palma de la mano abierta. A las cofraditas les encantaba hacer este tipo de cosas. Hari devolvió el gesto y se esforzó por ver a Almirante como a otro ser racional. Como algo creado, al igual que el Hombre, a imagen de un Dios multifacético.
No era fácil. El cuerpo de Almirante era un tronco de cono de casi dos metros de altura y unos cincuenta centímetros en su diámetro mayor. Originalmente, este tronco poseía una textura y un color semejante al de los árboles que les rodeaban, pero las cofraditas solían decorarlos a lo largo de sus vidas con elaboradas pinturas y valiosos adornos hasta convertirlos en auténticas obras de arte ambulantes. Aunque invisible, Hari sabía que en el interior de aquel tronco había una criatura semejante a un gordo y blanco gusano del tamaño de un bebé humano: el «útero». Este contenía los órganos sexuales de la cofradita, el estómago y el nexo cerebroide principal.
Sobre el tronco, alrededor de él, entrando y saliendo por sus aberturas superior e inferior, un hervidero de básicos, dotados de pequeños cerebros secundarios pero carentes, en general, de órganos sexuales. Cada básico era semejante a un escorpión de seis patas del tamaño de una mano humana. La cola del básico no terminaba en un aguijón venenoso, sino que estaba recubierta, en su cara inferior, de palpitantes terminaciones nerviosas. Mientras los básicos permanecían sobre el tronco, o cerca de él, las colas siempre estaban en contacto unas con otras, entrelazándose en complejas danzas cuyo significado los humanos apenas lograban entrever. De la misma forma, varios básicos podían sujetarse unos a otros para formar tantos miembros como el cofradita necesitara en un determinado momento; las seis patas articuladas de cada básico eran tan buenas como una mano humana de cinco dedos.
El brazo que había saludado a Hari se disgregó en sus componentes individuales, que se confundieron rápidamente con el resto. No pudo distinguir a cuál había estrechado las patas.
—Siéntese, Hari. Hay un taburete por ahí. —La voz de Almirante semejaba un millar de chicharras cantando a coro.
Unas veinte patas apuntaron al mueble.
—¿Contenta por estar de vuelta, Almirante? —dijo Hari mirando la parte superior del cono. Por supuesto el rostro, y los ojos, de la cofradita no estaban allí. Había un par de centenares de ojos estudiándolo en aquellos momentos desde todas las direcciones posibles, pero Hari necesitaba buscar elementos cotidianos en medio de tanta extrañeza. Y si no los encontraba, necesitaba inventarlos.
—Una gran satisfacción. Usted no vino en la primera expedición, Hari, y no puede imaginar la sorpresa que nos llevamos. ¿Se da cuenta de lo que significa? Un planeta habitable, en un sistema estelar doble cuya secundaria es un agujero negro.
Hari asintió; era un argumento mil veces repetido. Un agujero negro significa mucha gravedad.
Y gravedad significa energía.
Las cofraditas provenían del otro extremo de Akasa-Puspa, y circunnavegar el cúmulo globular, incluso con sus avanzadas naves dotadas de poderosos motores de fusión, representaba interminables años de viaje. Las cofraditas eran comerciantes, y les gustaba hacer negocios con los humanos del otro extremo de Akasa-Puspa. Hacía incontables generaciones que buscaban un paso a través del denso núcleo del cúmulo.
—Me costó bastante convencer a aquellos testarudos shaktistas de Tamahloka para me renovaran el mando, a pesar de lo de la Dharani. Me han dicho usted que tenía una idea sobre eso, Hari.
—Sobre... Quiere decir, ¿la destrucción de la Dharani mientras estudiaba el agujero, Almirante?
—¡Claro está! —Varios básicos giraron sobre sí mismos, probando varios enlaces a la vez, muy cerca de la abertura superior. Equivale a un gesto de impaciencia, recordó Hari—. Estamos muy cerca ya, y no quisiera que esta flotilla corriera la misma suerte. ¿Qué hicimos mal la primera vez que nos acercamos a ese agujero negro?
—La fuerza centrífuga —dijo Hari concluyente—. Cerca de un agujero negro, se dirige hacia dentro.
Configuración en anillo de los básicos centrales: «extrañeza, desorientación»
—Disculpe, pero la mitad de mis básicos están alimentándose, y esta mañana me siento algo estúpida. No acabo de entender.
—Bueno... Imagine que está dentro de un tubo hueco que rodeara Tamahloka, por ejemplo.
—¿Un tubo circular, en órbita?
—Sí.
—Me lo imagino. ¿Y...?
—Coge una linterna y proyecta un rayo a lo largo del eje del tubo. Vamos a suponer que tiene el planeta a babor, ¿de acuerdo? La luz dará contra la pared exterior del tubo, a estribor.
—Sí. Porque el rayo de luz va en línea recta, y el tubo es circular...
Un breve apunte de una nueva danza de impaciencia.
—Excepto que el rayo de luz no va en una línea recta perfecta —dijo Hari.
—No, claro. La gravedad desvía un poco el rayo de luz. —Los básicos completaron la danza—. Y en un agujero negro, ¿qué pasaría?
—A cierta distancia, sucede algo extraño: la gravedad es tan fuerte que el rayo de luz se curva en torno al agujero negro formando un círculo. No chocaría con la pared del tubo. Se vería a sí misma a lo lejos, iluminando con la linterna.
—Comprendo. Más bien, vería muchas copias de mí misma, ¿no?
—Cierto. Ahora, si se mueve a lo largo del tubo, no sentiría ninguna fuerza centrífuga. Fuese cual fuese su velocidad.
Composición orbicular en el centro del cono.
—¿Por qué no?
—Porque, aunque sería curvo para un observador exterior, para usted el tubo sería recto.
Un bis de la anterior.
—No entiendo.
—Un rayo de luz se mueve en línea recta, excepto si es reflejado o refractado, ¿cierto? La gravedad puede curvar su trayectoria; pero eso, según la relatividad general, es una línea «recta» en un espacio-tiempo curvado.
—Una geodésica.
—Sí. En este caso, la geodésica es un círculo. Y el movimiento a lo largo del tubo sería siempre rectilíneo. Por tanto, nada de fuerza centrífuga. ¿Se sorprende? La gravedad es una deformación del espacio-tiempo, piense en términos de relatividad.
—Intento hacerlo, pero carezco de básicos apropiados para las matemáticas. Mi fuerte ahora son las relaciones con los humanos, pero si es necesario generaré unos cuantos procesadores matemáticos. En un par de días.
Hari sonrió, y alzó ambas manos.
—No será necesario. Permítame que siga con mi experimento imaginario, y lo comprenderá. Si el tubo está situado más cerca del agujero negro, el rayo de luz tendería a caer hacia él. Por tanto, iluminaría el lado interno del tubo. Y si usted se mueve a lo largo del tubo a gran velocidad, experimentará una fuerza centrífuga que le lanzará contra el lado interno.
—Así sería. Creo que lo entiendo... Entonces...
—Entonces, debido a esta insólita deformación espaciotemporal, el ordenador de la Dharani cometió un pequeño error al calcular la órbita. Un error muy pequeño, pero...
—Sí, tuvieron suerte de salir con vida. Suerte y habilidad. Es evidente que carecemos de experiencia en todo lo relativo a agujeros negros. Por eso su presencia aquí es tan valiosa, Hari.
—Gracias, pero no podemos confiarnos. Nadie había encontrado nunca un agujero negro en Akasa-Puspa. Casi todos nuestros datos son teóricos, o fruto de la observación del agujero negro situado en el centro de la Galaxia. Aún podemos encontrarnos con más sorpresas.
—Es posible, pero las cofraditas somos una raza que aprende de sus errores. No volveremos a descuidarnos. En cualquier caso, me hubiera gustado tenerlo en mi primer viaje.
—No sé si hubiera podido serle útil, Almirante —dijo Hari—. La ciencia muele fino, pero lento.
Una nueva configuración sorprendió a Hari, los básicos se dispusieron formando líneas paralelas longitudinales al tronco. Hari no pudo imaginar el significado de aquel gesto.
—Lástima que muchos de nuestros socios shaktistas no pudieran volver en las otras dos naves —dijo la cofradita con un zumbido grave—; los sistemas de soporte vital se habrían sobrecargado. Pero los dejamos bien provistos, y nos estarán esperando allá abajo, con los brazos abiertos.
Sonó una voz humana, desde algún altavoz oculto.
—Almirante, se solicita su presencia en el puente. Estamos entrando en zona de comunicación.
—¿Me acompaña, Hari? Los de la Dharani llevan dos años de vacaciones, pero se alegrarán de escuchar voces amigas.
Hari dejó pasar a la cofradita, cuyo tronco era transportado sobre una palpitante alfombra de básicos.
El puente de la Pusparatha era una amplia rotonda adyacente al ordenador de a bordo. Una pantalla de trescientos sesenta grados formaba la pared, y bajo ella se situaban las oficiales de puente: Astrogadora, Gestora de Operaciones, Táctica. Todas cofraditas. El suelo del puente parecía un hormiguero cruzado en todas las direcciones por velocísimos básicos que se escabullían incluso entre las piernas de los escasos tripulantes humanos. Al principio Hari se había concentrado en no pisarlos, pero más tarde comprendió que esto era casi imposible, los básicos eran muy rápidos y tenían buenos reflejos.
Esa era, junto con los gestos-danza, la forma original de hablar de las cofraditas. Cada uno de aquellos básicos que corría por el suelo poseía un diminuto pero efectivo cerebro que contenía una fracción de los pensamientos de la cofradita emisora. Llegaba hasta la receptora, descargaba su información, y regresaba con la respuesta. Aparentemente parecía algo tosco y lento, pero todas las cofraditas allí presentes poseían básicos especializados en la comunicación sonora humana, y raramente los usaban, excepto con los humanos. Su sistema era algo semejante a la telepatía con un medio físico, y sin duda les parecería mucho más fiable que la imprecisas lenguas humanas. Se decía que en toda la historia cofradita jamás se había producido un malentendido.
El puesto de mando era una plataforma circular situada en el centro del puente y rodeada por terminales de enlace sináptico con el ordenador. Estaba ocupado por otra cofradita a quien los humanos llamaban Capitana. Al acercarse Almirante se produjo una auténtica marea de intercambio de básicos entre las dos criaturas. En beneficio de Hari, zumbaron los básicos emisores de sonido de ambas criaturas:
—¿Ya han contactado con Base Aleph?
—No, Almirante.
—Estamos a su alcance, supongo.
—En efecto, Almirante, pero...
—¿Radiofaro?
—Ninguno, Almirante.
—¿Algo en otras frecuencias?
—Solamente descargas de estática atmosférica y viento solar.
Almirante conferenció rápidamente con Capitana y la oficial de comunicaciones. Esta vez olvidaron la traducción y Hari, sintiéndose algo fuera de lugar, se limitó a mirar las pantallas.
Algunas pantallas mostraban a las otras dos naves que completaban la expedición. Una de aquellas naves presentaba un casco negro azabache, cubierto de atormentados dibujos rojo sangre característicos de Tamahloka. La otra, el afilado diseño, semejante a una punta de lanza erizada de mortíferas armas, típico de las naves de la Ksatra. Hari reprimió un estremecimiento; los tripulantes de aquellas naves eran tan humanos como él, pero a Hari se le antojaban mucho más extraños que las cofraditas.
Tras las naves, la estrella Kali A, una G-7, iluminaba el disco de su segundo planeta, Kaliloka II. Los brillantes blancos y azules apenas dejaban entrever el pardo rojizo de los continentes. No pudo distinguir el pequeño planeta interior, Kaliloka I.
Ni, por supuesto, a Kali B, el agujero negro que acompañaba a la estrella principal. Si estuviese más cerca, aquel sistema sería un infierno: capturaría materia de su luminoso hermano, creando un disco de acreción que envenenaría el espacio con rayos X y gamma, tal vez con explosiones periódicas de nova. Pero Kali B estaba demasiado lejos; sólo le llegaba una débil cola de gas generada por el viento solar.
Una pantalla mostraba el mapa del planeta. Una gran masa continental cubría buena parte del hemisferio norte; de ella se prolongaban seis grandes penínsulas acabadas en punta, desde los cuarenta grados de latitud norte hasta unos treinta sur. El polo norte estaba ocupado por un pequeño mar, parcialmente helado. Las aguas cubrían la mayor parte del hemisferio sur, interrumpidas por tres pequeños continentes, o islas gigantescas, según se mirase. Había también otro pequeño continente antártico cubierto de hielo.
—Hemos localizado la base —zumbó la oficial de comunicaciones.
Una luz roja parpadeó sobre una de las penínsulas puntiagudas del norte. Ahí estaba el radiofaro, señalando incansable su posición.
—Mis felicitaciones —dijo Almirante—. Enfoquen el haz y envíen un saludo a Base Aleph.
Los básicos de la Gestora de Operaciones vibraron en un tono frenético tras varios infructuosos minutos.
—Ninguna respuesta, Almirante, Base Aleph no responde.
Almirante miró la pantalla y algunos de sus básicos ejecutaron una danza que combinaba las configuraciones de perplejidad con la de impaciencia. Se situó en el centro del puesto de mando, generó media docena de brazos, y empezó a sinapsiar las terminales.
—¿Preocupado, Hari? —preguntó sin dejar de mover los pseudobrazos.
—Sí... Es decir, no... Bueno...
—No es un accidente demasiado raro en casos como éste. Comprenda que lo de allá abajo es una instalación provisional.
—Sí, por supuesto. —¿Por qué entonces ese cosquilleo en la nuca?
—Puede que tengan problemas con la emisora —configuración circular—. O no nos oyen o no pueden responder. Los aparatos que se quedaron no son adecuados para la comunicación interplanetaria. Afortunadamente, podremos guiarnos con el radiofaro para aterrizar.
DOS
Los ksatryas trotaban en círculo, bajo la vigilancia de un sargento. El sudor corría, abundante, por sus cabezas rapadas.
El coronel War-Zen presenciaba la instrucción con las manos a la espalda y la fusta bajo el brazo. La bodega de la Ragda disponía de algún espacio libre para adiestramiento de las tropas, aunque no mucho.
—Parece que los hombres están de buen humor, teniente —se dirigió a uno de sus oficiales.
—Sí, señor. Están ansiosos por desembarcar, mi coronel.
—Bien —dijo War-Zen con aire ausente. Su frente estaba dividida por un surco vertical. Le preocupaba aquella misión aparentemente rutinaria. Los informes de la primera expedición eran todo menos claros; la exploración había sido somera y War-Zen no quería correr el menor riesgo.
Cuando se avanza hacia lo desconocido, pensó, hay que esperar siempre lo inesperado.
Una breve señal acústica de su ordenador de pulsera le recordó su cita en la Avidya.
—Prosigan con el ejercicio, teniente.
—A la orden, señor —contestó este, cuadrándose.
El coronel abandonó la bodega y ascendió a la cubierta C, donde estaban los hangares para vehículos auxiliares. Había dos cúter espaciales, una pinaza fuertemente armada, un par de lanzaderas pesadas y un transporte anti-G. Ante la inminencia del desembarco, un grupo de marinos los estaban aprovisionando de combustible, mientras varios soldados acoplaban los módulos de los todoterreno en los cúter y cargaban las lanzaderas. Tomó un pequeño transporte E.V. y ordenó al piloto que le condujera hasta la negra nave de los shaktistas.
El camarote de Jeldis Talnago era un típico diseño de Tamahloka: paredes forradas de mimbre verde, valiosos muebles de madera lacada en negro, amplios sillones tapizados de cuero de lagarto de un discreto color marrón. Su piso estaba alfombrado, y en él se esparcían almohadas de suave pluma. Las puertas metálicas había sido disimuladas con sedosas cortinas color marfil. Del techo colgaba un lámpara de hierro; las bombillas eléctricas resplandecían tras sus vidrios artísticamente grabados con lentes anulares. El servicio estaba formado por un pequeño grupo de lázaros, aunque, como deferencia a sus invitados, ahora sólo contaba con su camarero particular, humildemente arrodillado a sus pies. Con un gruñido, tomó un zunqat de una bandeja de frutas y le dio un mordisco.
Jeldis Talnago era un hombre alto y delgado, de pesados párpados y con una pequeña barba en punta, vestido con la larga dalmática negra de la Orden Samedi, y la cabeza envuelta en un turbante negro. Sobre su pecho pendía un medallón plano, adornado con joyas, que acariciaba nerviosamente. El medallón se dividía en compartimentos modulares, en los que podían engarzarse distintos amuletos, según el diferente efecto que se esperaba obtener. En este momento llevaba cuatro: la Mano Protectora de Zogdoaf, el Gran Sello Romboédrico, el Ojo Que Todo Lo Escudriña, y las Tablillas Crípticas. Alguien versado en el simbolismo de Tamahloka habría leído en la combinación de talismanes: «Reunión trascendental ante futuro incierto».
Talnago acabó su zunqat y tiró la semilla al suelo. El camarero la recogió y, con una servilleta, limpió los labios de su amo. Talnago se fijó en él. ¿Había empeorado? No; la piel amarillenta del lázaro, reseca y pegada al hueso, tenía el mismo aspecto de siempre; su cabeza, cubierta de escasos mechones de pelo color ceniza.
Quizás debería aumentarle la ración de comida; los lázaros nunca sienten hambre, y esto les expone a la muerte... esta vez definitiva. Allá en casa no le habría preocupado: se habría limitado a comprar otro. Pero allí, perdido en mitad de la nada, no había tal posibilidad, y mucho menos la de hacer uno por su cuenta. Sí, le aumentaría la dosis de papilla...
Estaba tomando nota de ello cuando llegaron sus invitados.
Hari miró al lázaro con disgusto, arrodillado sin la menor expresión en su grisáceo rostro. El coronel ksatrya parecía pensar lo mismo; a nadie del Límite le gustaban los shaktistas y sus lázaros, que parecían muertos salidos de su tumba... Cosa que eran en realidad.
A su vez, Talnago se sentía desazonado ante la actitud de aquella gente: en su planeta, un lázaro en tan perfectas condiciones era símbolo de dignidad, y todos lo habrían saludado y admirado su porte. Por fortuna aquellos sorprendentes alienígenas, las cofraditas, no parecían compartir los escrúpulos de sus compañeros de especie.
—Esto es una maldita locura —refunfuñó a guisa de saludo. La diplomacia no era el lado fuerte de los shaktistas.
Su camarero lo oyó, pero como no expresaba ninguna petición, nada dijo. Se limitó a mantener sus ojos inexpresivos fijos en el suelo, mientras su amo despotricaba.
—Son mis hermanos los que están en ese planeta endemoniado. Y tú, Almirante, la responsable de haberlos abandonado en él.
Almirante hizo zumbar sus básicos adaptados al habla humana.
—Conoces perfectamente en que circunstancias fueron dejados tus compañeros de raza. No podía hacer otra cosa, y ellos se mostraron de acuerdo. Tu acusación es injusta.
War-Zen resolvió no ceder a la provocación del shaktista y se volvió hacia Hari y la cofradita.
—Mis hombres están preparados para desembarcar. Tan sólo deme una orden y... —El ksatrya los miraba con gravedad y determinación.
—Muy peligroso, hasta que no sepamos lo que ha sucedido exactamente. —Los básicos de Almirante se retorcían en una complicada danza en ocho, y por enésima vez Hari se preguntó si aquello tenía algún significado.
—Pero no lo sabremos hasta que hayamos desembarcado. Almirante, tarde o temprano habrá que hacerlo.
—¿Y espera averiguarlo sentado cómodamente en su camarote, rascándose los dedos de los pies? —se impacientó Talnago.
—No exactamente —replicó Hari—. Propongo enviar primero una sonda no tripulada, pertrechada con los mejores detectores biológicos de que dispongamos. Luego será el momento del coronel.
Talnago se inclinó hacia adelante, entrelazó sus dedos bajo su afilada barbilla y preguntó con aire despectivo:
—Perdone un momento, hermano... pero ¿puedo saber con qué objeto? Ese planeta ya fue analizado en su día. Carece de formas superiores de vida; tan sólo unas estúpidas e inofensivas algas flotando en sus mares.
—Es posible, pero he repasado los informes de la primera misión, y sus estudios fueron bastante... apresurados. Supongamos lo peor, y no arriesguemos más vidas antes de disponer de datos mejores.
—¡Está usted insultando a los técnicos shaktistas que realizaron esos informes! —exclamó Talnago. Descargó uno de sus puños sobre la palma de la otra mano—. Averiguaremos lo que ha pasado de inmediato. Coronel, ordene a sus soldados que se preparen para desembarcar.
El ksatrya se volvió hacia la cofradita, esperando. Este dijo:
—Coronel, la sugerencia del hermano es prudente. Mandaremos antes una sonda.
—A la orden —dijo War-Zen, abriendo su intercomunicador.
Jeldis Talnago se maldijo. Debería haber llevado además el Pentáculo de Ziemolu y la Lengua Persuasiva, la combinación ideal para «Argumentación elocuente y sagaz».
TRES
Cuando la flotilla se hubo acercado lo bastante adoptó una órbita geosincrónica. El silencio de radio proseguía y la tensión se palpaba en el ambiente. Se lanzó una sonda atmosférica estándar, que entró en la atmósfera sin problemas y aterrizó en paracaídas a no más de seis kilómetros de Base Aleph.
Las fotos que envió durante el descenso confirmaron sus peores temores: no se veía un alma. Los datos biológicos, sin embargo, confirmaron los de la primera exploración: no había microorganismos de ningún tipo en aquella atmósfera. La única vida parecía concentrada en los mares, y se trataba de algas unicelulares extremadamente sencillas. Eran las responsables del oxígeno de aquella atmósfera, pero difícilmente podrían agredir a organismos más complejos.
Un solo transbordador se separó de la Ragda, llevando consigo al coronel y un selecto grupo de ksatryas.
—Quince minutos, mi coronel —anunció el piloto.
—Bien.
El vehículo estaba equipado para transporte de personal; sus trece toneladas de carga le permitían acomodar una veintena de asientos antiaceleración, quedando hasta treinta kilos de equipo por persona. Aquello bastaba para los planes del coronel.
El transbordador deceleró hasta velocidad subsónica, acompañado de fuertes vibraciones y sacudidas.
War-Zen consultó su cronógrafo a la luz roja de la cabina. Si se cumplía la programación, en estos momentos la Ragda estaría lanzando el siguiente grupo: cuatro lanzaderas pesadas llevando vehículos todoterreno y hovers armados; aquel sería su respaldo si algo salía mal. Sus oficiales había propuesto que el coronel bajase con el segundo grupo, pero él se negó. Quería estar en primera línea para mejor valorar la situación.
—Diez minutos, mi coronel.
—Enterado. —Se levantó—. ¡Bien, todos listos y en pie!
Los hombres se ajustaron los cascos de vuelo y cogieron su equipo. Iban armados con rifles automáticos, subfusiles, pistolas, bayonetas y sables cortos de hoja ancha. Dos de ellos llevaban rifles de partículas de diseño imperial, con sus pesados generadores.
—Preparados para abrir la compuerta —les llegó la voz del piloto.
—¡Adelante!
Se abrió una compuerta en el piso, cerca de la popa, con un repentino huracán de aire frío. No pudieron ver el suelo, ya que era noche cerrada. War-Zen vigilaba una luz verde; cuando se encendió, dio orden de saltar. En fila, los hombres fueron lanzándose al vacío. El coronel se arrojó el último.
El cielo y la tierra giraban a su alrededor. Tuvo un atisbo de la mole oscura del transbordador, que se elevó velozmente de regreso a la órbita.
Sintió un fuerte tirón cuando su arnés se activó y empezó a reducir su velocidad. Encendió el visor: el ojo izquierdo intensificaba la luz de la luna menor de Kaliloka II, el ojo derecho era infrarrojo. Con un poco de práctica no resultaba difícil coordinar ambas imágenes. Miró al suelo tratando de orientarse.
Base Aleph estaba erigida sobre una amplia llanura fluvial, en un valle encerrado entre montañas. Su línea de descenso, como estaba calculado, le llevaría a una cortadura excavada por el río en las montañas. Pero el panorama era confuso. Consultó el mapa informático que lucía en su antebrazo izquierdo. La pantallita le deslumbró, pero logró orientarse. Corrigió su descenso mediante los pequeños chorros impulsores del arnés.
El altímetro estaba calibrado para la presión atmosférica de Kaliloka II. El arnés iba ralentizando su caída de modo que se posaría con velocidad cero; por precaución, lo controló manualmente en los últimos metros. Sus botas tocaron el suelo con la ligereza de una pluma.
Se encontraba en medio de un mar de rocas. Extrañas, porosas como esponjas, cortantes y negras como el alma de un shaktista.
No había signos de vida de ningún tipo.
Se arrodilló bajo una roca, desprendiendo el subfusil del arnés. Con un dedo encendió la radio.
—Aquí War-Zen. Informen por orden de lista —susurró.
Uno a uno, sus hombres fueron contestando. Todos se había posado y sabían a dónde dirigirse, aunque se esparcían en un radio de más de cincuenta kilómetros.
Lentamente, se quitó la máscara y aspiró el aire de un planeta extraño. Olía a azufre y a cal, pero no cayó muerto tal como había temido Hari Pramantha.
Levantó el visor. La noche era silenciosa y oscura, apenas iluminada por la luna externa, que se pondría muy pronto. Además, el cielo se estaba encapotando. Los expertos de la Pusparatha pronosticaban lluvia al amanecer, cosa que complació al coronel. Le gustaban las visitas sorpresa.
Miró al cielo, donde orbitaban invisibles los tres navíos de línea, con sus numerosos pasajeros y tripulantes a bordo. Qué extraño pensar que media hora antes aún estaba allí, encerrado entre paredes de acero.
Aspiró profundamente el aire alienígena y se puso en marcha. Debía descender por una trocha que le llevaría a la orilla de un riachuelo, y luego sólo tenía que seguirlo.
Reguló el arnés para que compensara la mayor parte de su peso. No podía hacer nada con su inercia, pero le permitiría caminar casi como si no llevara carga. Un par de veces resbaló, pero un toque en el mando le permitió elevarse. Con el visor podía ver como a pleno día, aunque en blanco y negro. A medida que aumentaba su confianza, descendió a grandes saltos.
Pronto encontró huellas de la presencia humana.
Los shaktistas había construido un acueducto que llevaba hasta la base el agua de un manantial de montaña. Este acueducto seguía aproximadamente el camino del coronel. La tubería cruzaba sobre un barranco soportada por arcos y paralelo a ella había un sendero artificial, lo bastante ancho para recorrerlo a pie. Todo muy tosco, todo construido a mano, piedra sobre piedra; evidentemente, obra de los esclavos lázaros.
El sendero ascendía hasta la ladera de la garganta. El coronel anduvo con el río a su izquierda, sesenta o setenta metros más abajo, y la montaña a su derecha. La pendiente era fuerte, de acaso cuarenta y cinco grados, pero con el arnés no representaría un problema si tenía que abandonar el sendero.
De vez en cuando podía ver alguno de los pozos de ventilación del acueducto, sobresaliendo del suelo. El desfiladero que seguía se ensanchó en la confluencia con el río principal. El acueducto cruzaba sobre éste, pero el coronel sobrevoló el río con el arnés. El sendero continuaba al otro lado; el río, abajo y a su izquierda como antes, describía amplios meandros.
Empezaba a amanecer y el cielo estaba sombrío por los almohadones grises de las nubes. Un relámpago brilló, seguido de un trueno retumbante y, como si fuera un pistoletazo de salida celeste, empezó a llover torrencialmente.
Oculto tras una roca, War-Zen examinó Base Aleph con los binoculares. Era una agrupación de edificios rodeados por una reja de alambre, casi simbólica, pues apenas tenía tres metros de alto. Era sólo una precaución contra posibles animales salvajes. No había torres de vigilancia, ni casamatas, ni una miserable garita. Estúpidos. Pobres estúpidos, pensó el coronel. En aquel momento ya no albergaba ninguna duda de encontrarlos a todos muertos.
La estructura de la base era muy regular. El lado norte limitaba con un río que corría hacia el este. Los edificios se disponían en parrilla, dejando calles ortogonales. Dos grandes avenidas en cruz lo atravesaban, rematando en las cuatro puertas de la cerca. Entre los edificios prefabricados observó uno o dos de piedra negra, sin duda construidos también por los lázaros con recursos locales.
Los soldados se habían desplegado. El coronel consultó el mapa: los hombres armados con rifles de partículas estaban situados para enfilar las avenidas principales, el resto formaba un tosco círculo en torno a la base. Todo parecía tranquilo y no había nadie a la vista, humano o no.
El cielo encapotado era de un blanco marfileño y caía una suave cortina de lluvia. Dio la orden de avanzar a sus aún invisibles tropas.
No era momento de andar con sutilezas. Abandonó su escondrijo y corrió el centenar de metros de terreno despejado que le separaba de Base Aleph. Dos soldados surgieron de los márgenes del terreno y le siguieron. Cuando llegaron a la cerca, sencillamente la saltaron, gracias a los arneses giroscópicos. Enfrente suyo, otros cruzaban el río volando.
Se posó en el interior del cercado y corrió hasta el edificio más próximo. Abrió la puerta de una patada.
Y allí estaban los colonos. O lo que quedaba de dos de ellos.
En la casa no había nadie más, ni en los dormitorios ni el aseo. No esperó. Se asomó por la puerta, salió, y se dirigió al próximo.
El registro se completó en poco más de quince minutos. Finalmente, los hombres se reunieron en un gran edificio de piedra, en el mismo centro de la base. Su interior era una amplia sala, provista de filas de sillas plegables, muy deterioradas por el tiempo.
Los ksatryas eran soldados curtidos por los horrores de cientos de guerras libradas en decenas de planetas. La muerte era una compañera habitual de aquellos mercenarios; su presencia ya no podía causarles la más mínima sorpresa... y sin embargo, War-Zen creyó ver algo en los ojos de sus hombres. Algo casi desconocido para aquellos duros muchachos. Pero allí estaba, quizá por primera vez: miedo, horror, puro y seco horror.
El coronel ordenó a su ayudante de campo:
—Organice turnos de guardia, el resto de los hombres pueden descansar. Y que traigan el transmisor, informaré personalmente a la Pusparatha.
—Mi coronel, ¿qué hay del segundo grupo? —recordó el oficial con voz abatida.
—Oh, sí. Dígales que se reúnan con nosotros. Envíe alguien a la puerta para guiarlos.
—A la orden.
Mientras los soldados se acomodaban, contempló pensativo la base. La llovizna seguía cayendo del cielo pajizo; empapando los montones de huesos esparcidos por las calles. Huesos humanos sin duda alguna; cegadoramente blancos en medio de la negra base shaktista.
CUATRO
La lanzadera se posó a cinco kilómetros de Base Aleph, en una extensión llana y cubierta de gravilla, enfáticamente llamada «campo de aterrizaje». Había media docena más de naves, de las que se estaban descargando equipo y vehículos. Algunos de los miembros del personal científico bajaron de la lanzadera, con sus bultos de mano al hombro.
El firmamento era de un índigo oscuro. El sol Kali A relucía en el cenit como una gruesa naranja. Aunque había grandes nubes blancoamarillentas sobre las montañas, el tiempo era cálido y el suelo se había secado.
Era el olor lo que resultaba alienígena. El primer asalto de un mundo nuevo, pensó Hari, es olfativo. Y aquel planeta olía como un sepulcro recién abierto.
Un vehículo todoterreno los condujo hasta la base y los dejó en su centro, cerca del gran edificio de piedra que llamaban el «Hounfor». Un oficial con insignias de teniente les llevó a sus alojamientos, situados a lo largo de la calle principal, y los distribuyó en grupos.
Hari abrió la puerta del apartamento que le habían asignado. Era un edificio prefabricado estándar. Tenía capacidad para seis personas: Una sala, tres dormitorios con dos literas cada uno, un cuarto de baño y una pequeña cocina. Demasiado espacio para él solo, pensó. Pero no lo estaba.
En el centro de la sala flotaba una especie de huevo transparente, dotado en su parte inferior de diminutos mecanismos para su sustentación. Del ecuador del huevo surgían delgados filamentos plateados, articulados de forma semejante a las patas de una araña. Moviéndose con la perezosa gracia de un manojo de algas bajo el agua.
Hari dio un paso hacia aquella cosa y vio la conocida forma de un básico flotando en el centro del huevo, con su cola conectada a un complejo enlace sináptico El artefacto emitió una perfecta simulación de una voz humana.
—Saludos, Hari. Espero que haya tenido un buen descenso.
—¿Almirante? ¿Es usted?
—Solo una mínima expresión de mi persona, pero está enlazada con el resto de mi totalidad a través del haz.
Instintivamente, Hari miró hacia lo alto. En aquellos momentos, el cuerpo de la cofradita se podría considerar que abarcaba miles de kilómetros
—¿Ha visto la base?
—Solo desde la ventanilla del todoterreno. Un lugar tétrico.
—Eso me ha dicho Mahal. Claro, que esa expresión no puede guardar un mismo significado para nuestras dos especies... Pero me preocupa el efecto que ese ambiente pueda tener en la moral de las tropas del coronel.
Hari se dejó caer en uno de los sillones. Era indecentemente confortable.
—Sinceramente, yo no me preocuparía por eso. La moral de un ksatrya ocupa un lugar muy secundario con relación a su sentido del deber.
—Lo sé, pero ese es un lugar de muerte. Muerte inexplicable por otro lado... Y ese Jeldis Talnago que no hace otra cosa que hablar de maleficios, magia negra, lugares malditos...
Hari observó, extrañado, al objeto flotante.
—¿A qué se refiere exactamente?
—Venga conmigo, Hari. Quiero mostrarle esto.
—Un momento —pidió.
Hari abrió su bolsa de viaje, y extendió su contenido sobre una de las literas. Se guardó una terminal de ordenador en el cinturón, y dijo:
—Listo, Almirante. Detrás de usted.
Hari caminó, siguiendo al flotante huevo, entre los edificios prefabricados. Por todas partes veía soldados ksatryas perfectamente armados: patrullando por las calles, o subidos en lo alto de los edificios para ver mejor. Sin duda llevaban el arnés al mínimo: vio que pasaban de uno a otro con una fácil zancada.
Base Aleph estaba dividida en cuatro «barrios» por la cruz que formaban las avenidas principales. Cada «barrio» estaba formado por nueve, en un cuadrado de tres por tres. Cada edificio estaba decorado con iconografías de significado desconocido para él, símbolos arcanos y emblemas místicos policromados en rojo, amarillo y blanco. Las calles de negra tierra batida estaban salpicadas de esqueletos humanos dispuestos en apretados montones. Era el tétrico complemento a un no menos tétrico decorado.
Almirante se detuvo sobre uno de ellos. Los huesos estaban relucientes, como si hubieran recibido un tratamiento especial para limpiarlos. Ni una sola mancha enturbiaba su blancura.
—Fíjese, Hari; como mucho, los colonos murieron hace dos años. Y la ropa también ha desaparecido casi en su totalidad. Solo las partes metálicas de amuletos, medallas y hebillas permanecen.
Reprimiendo su repugnancia, Hari cogió un fémur con sus manos y lo levantó. Le sorprendió lo poco que pesaba, y supuso que estaría perfectamente hueco. Las vértebras formaban un montoncito a sus pies. Ni rastro de la médula espinal.
Hari soltó el hueso, mientras su corazón empezaba a latir con fuerza. No podía imaginar qué podría haber hecho eso, a no ser... Sí; a no ser que, a pesar de los resultados de la sonda, allí proliferara alguna especie de microorganismo espantosamente activo... que quizá ahora él mismo estuviera respirando.
Y en ese caso tampoco había salvación posible para aquellos que, como él, habían bajado al planeta.
—Creo que ha sido muy inteligente al permanecer en la nave, Almirante.
—Las cofraditas navegamos entre las estrellas, pero no nos gusta descender al fondo de un pozo a menos que sea realmente necesario.
Hari se rascó la barbilla.
—Sí, muy inteligente.
Almirante le condujo hasta una de las negras viviendas shaktistas.
—He reservado esta para usted. Nadie ha entrado aquí, y no se ha tocado nada. Quiero su opinión de humano inteligente, Hari.
—Gracias, Almirante —dijo Hari, sonriendo levemente ante la torpe adulación del alienígena.
La disposición de la vivienda era idéntica a la suya, salvo los toques personales. En las paredes había cuadros representando temas de la cultura shaktista: simples adornos o iconos de culto. Al mirar de cerca vio que estaban impresos a color. Oleos y acuarelas no debían ser demasiado abundantes en la pequeña colonia.
Un haz de luz surgió del huevo trasparente iluminado el polvoriento suelo frente a Hari.
¿Qué buscar?, se preguntó Hari. Registró uno por uno los dormitorios: literas, escritorios abatibles, sillas plegables. Las literas conservaban sus colchones de espuma.
Sacó la terminal, llamó al bloc de notas, y empezó a escribir una lista de cosas que nunca faltan en una vivienda humana, sea cual sea la raza o la cultura de sus ocupantes. ¿Qué falta? Veamos, ropa, calzado, comida...
Entonces recordó algo que nunca puede faltar. Se dirigió a la cocina, siempre seguido por el huevo flotante, y rebuscó por todos los rincones. Bueno, o aquella gente había sido fanática de la limpieza, o no había ni un solo gramo de basura en toda la casa. Observó las ollas y cacerolas, parecían usadas, pero ni rastro de hollín en su parte inferior.
—¿Qué le parece, Hari? ¿Cuál es su opinión de todo esto?
—No sé qué demonios ha podido pasar aquí, pero es evidente que toda la materia orgánica que los colonos trajeron consigo, incluida la que constituía sus propios cuerpos, ha desaparecido.
—¿Un proceso normal de corrupción?
—No. Una corrupción explosiva, asombrosamente rápida. Como una combustión que no dejara ningún rastro tras sí...
El Hounfor era una gran edificio de madera, sobre un basamento de piedra y ladrillo; una construcción sólida y hasta atractiva a su modo.
El lúgubre fantasmón de Jeldis Talnago, acompañado por dos de sus sirvientes lázaros, les esperaba a la puerta.
—¿Ha encontrado ya la causa de este terrible desastre, Hari Pramantha?
—Ese no es mi trabajo, Talnago.
El huevo flotante intervino con su bien modulada voz:
—Un equipo de biólogos están estudiando las muestras recolectadas por la primera sonda.
El shaktista emitió una teatral carcajada.
—Biólogos cofraditas. ¿En serio?
—Nuestro equipo es perfectamente fiable, Jeldis. Encontraremos la causa de la muerte de sus hermanos.
—Solo si se trata de una causa natural, circunscrita dentro de los angostos márgenes de su sobrevalorada ciencia.
—¿Qué otra cosa podría ser? —preguntó Hari
Talnago se apoyó en uno de sus lázaros y miró a Hari pensativo.
—¿Y usted fue un hombre de Dios? ¿Quizá aún pretende serlo? ¿Por qué cierra sus ojos a la Verdad?
Hari no se inmutó.
—¿Su verdad es ese conjunto de supersticiones que controlan cada aspecto de su vida?
—Ustedes, los bhaktas de la Sagrada Hermandad, llaman superstición a toda aquella fe ajena sus preciosas Sastras.
—Señores —dijo Almirante, flotando entre ellos—, no se enzarcen en una discusión que no puede conducirles a ningún resultado constructivo.
Hari asintió lentamente.
—Tiene razón. Discúlpeme, Talnago, no quise parecer poco respetuoso
—Disculpas aceptadas. El respeto es algo extraordinariamente raro en esta expedición. Los ksatryas han estado pisoteando nuestro Hounfor, sin la menor reverencia por este lugar sacrosanto —rezongó Talnago, adelantándose a los otros.
Por primera vez, Hari le había visto separarse de sus lázaros. Les había ordenado esperar en el exterior del Hounfor, y caminaba ante ellos arrojando sobre su hombro derecho un polvillo negro que extraía de una bolsa de cuero.
Recorrieron la gran sala, atravesando el pasillo que separaba las dos filas de asientos tapizados en negro. Casi todos los bancos contenían un desordenado montón de inmaculados huesos. El suelo estaba sembrado de amuletos semejantes a los que Talnago llevaba siempre consigo. En el extremo frontero a la puerta había un estrado y un gran lienzo de tela roja, con multitud de extraños signos bordados.
—Parece un escenario —dijo Hari.
Talnago sacudió la cabeza, escandalizado.
—Este es un lugar santificado —dijo—. Una mezcla de capilla y senado. Estos que ve aquí eran mis hermanos. Los esqueletos que han encontrado en el exterior pertenecían a sus lázaros.
Hari sintió un escalofrío repentino.
—Vinieron aquí porque estaban asustados —comprendió.
—Ellos sabían lo que estaba sucediendo. Lo sabían y se reunieron aquí para deliberar, para buscar una solución que nunca llegó. La muerte los encontró aquí reunidos. Los esclavos dispersos por las calles... ¿Se ha fijado en esos montones de huesos? La carne se desintegró, así... —Talnago chasqueó los dedos—. Dejó de sujetar a los huesos, y estos se derrumbaron como castillos de naipes.
—¿Ha encontrado algún documento, algún archivo informático que aclare si ellos sabían lo que estaba pasando? —preguntó Almirante.
Talnago sacudió la cabeza.
—Ilegibles por entero. Algunos componentes de los ordenadores han sufrido el mismo destino que la carne de mis hermanos. Tampoco he encontrado ningún rastro de papel. ¿Siguen pensando que todo esto puede haber sido obra de una humilde bacteria?
—No desprecie así a las bacterias —dijo Almirante