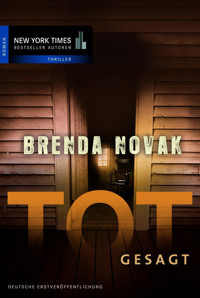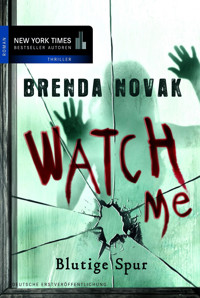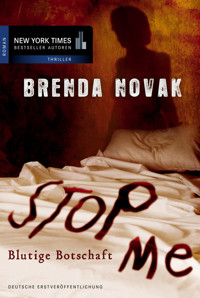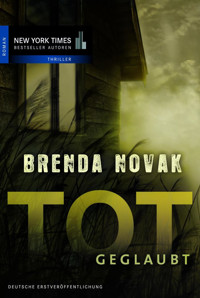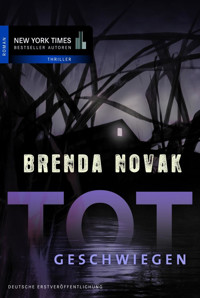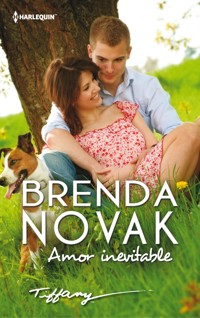
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tiffany
- Sprache: Spanisch
Jaclyn Wentworth estaba sola al cuidado de sus tres hijos. Había estado casada con el niño bonito de la pequeña ciudad de Nevada en la que había vivido. Su matrimonio había resultado un desastre porque su marido no había conseguido madurar y menos aún convertirse en un buen padre. Ahora Jaclyn vivía en Reno y allí un día se encontró ni más ni menos que con Cole Perrini, que siempre había sido el máximo enemigo de su exmarido y el dueño de la peor reputación de Nevada. Y parecía seguir siendo muy diferente a su inmaduro esposo…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Brenda Novak. Todos los derechos reservados.
AMOR INEVITABLE, Nº 74 - octubre 2013
Título original: We Saw Mommy Kissing Santa Claus
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicado en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Tiffany son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3850-5
Editor responsable: Luis Pugni
Imagen de cubieta: DOREEN SALCHER/DREAMSTIME.COM
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Aquella era la gota que colmaba el vaso. Jackie Wentworth ya no aguantaba más.
Permanecía paralizada en el asiento de su nuevo Suburban, con el motor en marcha y la mirada fija en la camioneta de su marido. Se había pasado horas buscándolo. Había vuelto de Utha, de casa de una amiga, un día antes de lo previsto y había descubierto que tanto su cama como toda la sección de la casa de sus suegros en la que vivían ella y Terry con sus hijos estaba completamente vacía. A pesar de que eran más de las doce de la noche, había ido a buscarlo a casa de sus dos mejores amigos y a casa de sus hermanas. Al no encontrarlo allí, se había acercado hasta la montaña de arena, su lugar de diversión favorito.
Pero había hecho el ridículo, por supuesto. Porque el buggy estaba todavía en el garaje.
Aun así, no se había atrevido a pensar en lo peor, al menos en un primer momento. Después de todas las sesiones con el consejero matrimonial, las consiguientes promesas, las duras confesiones por las que ambos habían tenido que pasar, le parecía imposible que Terry hubiera vuelto a las andadas.
Qué pérdida de tiempo. Jackie cerró los ojos, con la esperanza de encontrarse algo diferente al abrirlos. Pero la escena era idéntica. La camioneta de su marido estaba en el aparcamiento de Maxine’s, una de las casas de prostitución de la zona situada en el yermo desierto, justo a las afueras de Feld, Nevada.
Detrás de Jackie, estaban Mackenzie y Alex en pijama, peleándose por las galletas saladas. Alyssa, de solo dos años, gemía tristemente en su sillita. Eran casi las tres de la madrugada. Jackie no podía culparlos por estar tan inquietos. Pero percibía su alboroto como si estuvieran a kilómetros de distancia. Los oídos le pitaban y el corazón le latía con demasiada fuerza para percibir los sonidos externos.
Abrió la puerta, temiendo estar a punto de vomitar, apoyó la cabeza entre las piernas y tomó una bocanada de aire.
«No pasa nada», se decía, «estás bien, Jackie. Estás bien».
Pero no estaba bien. Y no sabía si volvería a estarlo jamás en su vida. Lo único que sabía era que iba a dejar a Terry.
–¿Mamá? ¿Qué te pasa? Parece que vas a vomitar.
–Mamá, Alex me está pegando.
–Cállate. Eres una pesada.
–Cállate tú, que eres el que has empezado.
Jackie no podía contestar. Se enderezó, pensando en Lo que el viento se llevó. Se imaginó a Scarlett O’Hara llorando y jurando que no volvería a pasar hambre en su vida, y comprendió perfectamente la profundidad de su resolución. Porque ella se sentía exactamente igual que Scarlett O’Hara.
–A Dios pongo por testigo de que no volveré a depender de otro ser humano en mi vida –musitó.
–¿Mamá, estás hablando sola? ¿Qué te pasa?
–Déjala en paz, ¿no ves que va a vomitar?
Alyssa gritaba con fuerza.
–¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
–Sí, cariño –dijo Jackie, volviéndose hacia sus tres hijos–. Nos vamos a ir. Muy pronto.
Se irían de Feld. De Nevada. Se alejarían por fin de aquel matrimonio sin amor.
Terry pensaba que la tendría siempre a su disposición. Desde el accidente de coche que se había llevado a sus padres seis años atrás, Jackie no tenía ningún familiar con el que desahogarse. Había gastado el dinero de la herencia intentando dejarlo en otra ocasión. Y se había casado con él nada más abandonar el instituto, de manera que no tenía educación universitaria, carecía de preparación para incorporarse al mercado laboral... y tenía tres hijos.
¿A dónde iba a ir sin él? ¿Cómo se las iba a arreglar? Vivían en el rancho de la familia de Terry, con sus padres. Terry sabía que algún día heredaría toda la propiedad, pero en realidad no disponían de dinero propio. Él continuaba saliendo con los mismos amigos del instituto y lo hacía con la misma frecuencia que entonces. Engañaba a su esposa y, cada vez que se metía en un lío, recurría a su padre.
La vida de Jackie estaba resultando ser muy diferente de todo lo que había planeado. Se había casado con Terry Wentworth porque creía en su potencial, por la dulzura que había encontrado en él. Ella quería verlo desarrollar todas sus capacidades. Pero a los dieciocho años, probablemente Jackie no estaba muy preparada para juzgar su carácter. Desde entonces, se había dado cuenta de que Terry era demasiado perezoso y débil para luchar contra las malas influencias. No tenía ambición ni determinación, porque no había un solo problema que no pudiera resolverle su padre.
Excepto aquel, se prometió Jackie. Burt Wentworth era un enemigo formidable, pero aunque intentara impedirle que se divorciara, y estaba segura de que lo haría, ella estaba dispuesta a luchar.
Pensó en entrar en Maxine’s para decírselo así a Terry, pero inmediatamente se arrepintió. No quería ponerlo en una situación embarazosa. Dejaría que se divirtiera. Porque no tardaría en verse obligado a enfrentarse a la más dura realidad.
Sin embargo, no podía marcharse sin hacerle saber que había sido atrapado con las manos en la masa. De otro modo, Terry intentaría convencerla de que había confundido su camioneta con la de otro. Lloraría y se haría el mártir. Y Jackie ya estaba harta de aquellas estratagemas.
Sacó el coche del aparcamiento y lo dejó en un lugar desde el que los niños no pudieran ver la camioneta de su padre. Sacó el cuchillo que llevaba en la guantera, salió y le rajó metódicamente las cuatro ruedas. El sonido del aire escapando de los neumáticos la siguió mientras regresaba a su coche. Para entonces, Alyssa estaba callada y los dos mayores habían dejado de pelear; estaban intentando averiguar a dónde había ido su madre.
–¿Qué has hecho? –le preguntó Alex en cuanto se montó en el coche.
Jackie metió el cuchillo en la guantera y puso el motor en marcha.
–He ido a dejarle un mensaje a papá.
I
Un año después...
Jackie acababa de conseguir la sentencia de divorcio, pero no tenía muchas ganas de celebrarlo. Su suegro y su exmarido habían convertido su vida en un infierno con todas aquellas argucias legales y sus carísimos abogados. Jackie se había gastado prácticamente todo lo que había ganado trabajando como camarera con un patético abogado que no había conseguido que su marido tuviera que pasarle una pensión. Lo único que había obtenido había sido una pensión miserable para sus hijos.
Pero había conseguido escapar. Por fin. Había ganado en lo que más importaba: el tribunal le había dado permiso para dejar Feld siempre y cuando no se alejara a más de dos horas de donde vivía el padre de sus hijos. En aquel momento estaba viviendo en Reno, Nevada, una ciudad con unos cuantos casinos, un flujo constante de camiones, máquinas tragaperras en todas las gasolineras y buenos almacenes. No era exactamente lo que Jackie tenía en mente cuando había dejado el rancho de los Wentworth, pero era mejor que Feld. Por lo menos allí podía construir su propia vida al margen de la influyente familia de Terry y no tenía porqué sufrir sabiendo que su exmarido estaba en otra cama.
Para bien o para mal, Jaclyn estaba sola. Completamente sola, comprendió mientras levantaba el cuchillo con el que pensaba cortar un trozo de tarta para la mesa número cinco. Era verano, de modo que los niños estaban de vacaciones. Terry había ido a Feld para llevárselos al rancho y Jackie tenía tres días por delante en los que iba a estar sin ellos. Aquella noche tenía que trabajar, y también al día siguiente pero, para variar, el miércoles tenía el día libre. ¿Y qué iba a hacer durante tanto tiempo sola?
Quizá pudiera cambiarle el turno a alguna de las otras camareras. Ya tenía cubiertas las cuarenta horas de aquella semana, pero el cielo sabía la falta que le hacía aquel dinero.
–Acabo de preparar otra mesa en tu sección –le informó la encargada–. ¿Podrás arreglártelas o quieres que llame a Nicol?
–No, no la llames, ya me encargo yo.
–Son dos hombres –respondió la encargada–. Y uno está para comérselo.
A Jaclyn no le importaba que fueran o no atractivos. No tenía ninguna gana de tener otra relación.
Se acercó a servir el postre a las cuatro ancianas que estaban cenando juntas en la mesa cinco y después a la mesa de los recién llegados. Los encontró examinando la carta.
–¿Quieren beber algo? –les preguntó.
–Yo un refresco de cola –dijo el hombre que estaba a su derecha. Debía tener unos cuarenta años y disimulaba la falta de cabello peinando los pocos que le quedaban sobre su calva. Desde luego, no estaba para comérselo, lo cual quería decir...
El hombre que estaba a su izquierda bajó la carta. Tenía los ojos castaños, el pelo negro y el rostro de una atractiva dureza acentuada por un mentón ligeramente partido por un hoyuelo. El tono bronceado de su piel parecía indicar que trabajaba al aire libre, a pesar del traje de ejecutivo.
–Eh, ¿no nos hemos visto en alguna parte? –preguntó.
Jaclyn sacudió la cabeza. Trabajando en una cafetería que abría veinticuatro horas al día, estaba acostumbrada a oír frases de ese tipo. Aun así, tenía que admitir que sonaban mucho mejor cuando procedían de un hombre que parecía recién salido de un anuncio.
–Lo dudo. Acabo de venir a vivir a Reno.
El hombre frunció el ceño.
–Yo nunca olvido una cara. ¿Dónde vivías antes?
–En un pueblo diminuto al que se accede por la carretera más solitaria de América.
–En el kilómetro cincuenta de la autopista. Eres de Feld –contestó–. Eres la chica de Terry.
Jaclyn pestañeó sorprendida.
–Sí. ¿Cómo lo sabes?
–Estuve una temporada viviendo allí.
Ni siquiera en Reno podía escapar completamente de Feld o de Terry. Jaclyn se devanaba los sesos, intentando recordar quién era aquel tipo. Debía tener su edad. Si hubiera vivido mucho tiempo en Feld, seguramente lo conocería.
Y de pronto cayó. Era Cole Perrini, el chico que había llegado a Feld en el último año del instituto. Pero había crecido por lo menos diez centímetros y había engordado unos veinticinco kilos, todos ellos puro músculo. Su mirada y su sonrisa esquiva habían desaparecido, junto con aquella expresión dura y amarga con la que parecía querer advertir a todo el mundo que guardara las distancias si no quería correr riesgos.
–Oh, eres Cole –le dijo, recordando en aquel momento mucho más que su nombre.
Cole era el hijo mayor de una familia sin recursos. La familia vivía en una viejo módulo prefabricado y se desplazaba en una desvencijada camioneta. Aquel año, Terry había sido elegido como el candidato a joven con más futuro del año. Y, si hubiera habido una categoría para ello, probablemente Cole Perrini habría sido elegido como el que más probabilidades tenía de dejar a alguna de sus compañeras embarazada. Que fue, exactamente, lo que hizo. Las chicas lo adoraban porque era atractivo y peligroso y, por lo que Jaclyn había oído, muy bueno con las manos. Terry y sus amigos lo odiaban por las mismas razones.
–Te casaste con Rochelle –añadió.
–Ahora estamos divorciados.
–Lo sé –la historia de Cole y Rochelle había sido la comidilla de Feld durante algún tiempo.
Rochelle se había enamorado de Cole y había estado persiguiéndolo durante más de un año. Al final, se había quedado embarazada y se había casado con él. Del resto se había enterado años atrás, al encontrarse con Rochelle. Cole le había sido infiel y el matrimonio había terminado unos meses antes de que Rochelle sufriera un aborto.
–¿Todavía sigues con Terry? –preguntó él.
–No.
–Lo siento.
–No tienes por qué. Ahora mi vida es tal y como quiero.
–Me alegro por ti. Estabas embarazada cuando me fui de Feld, ¿verdad?
¿Se acordaba de eso? La última vez que Jaclyn se había encontrado con Cole Perrini en la tienda de ultramarinos había sido hacía diez años, un mes antes de que naciera Alex. La había mirado con su enigmática sonrisa y había sacudido la cabeza justo antes de salir a grandes zancadas de la tienda. Y no habían vuelto a verse desde entonces.
Jaclyn se había preguntado entonces qué pretendería decirle con aquel gesto y había imaginado que pensaba que estaba loca por casarse con Terry. Ya le había dicho en una ocasión, en el instituto, durante un partido de fútbol americano, que sería una estúpida si hiciera algo así. Pero ella se había reído de Cole y le había preguntado que si él se creía mejor candidato. Cole no había contestado.
–Tengo tres hijos –le explicó–. Alex está a punto de cumplir once años, Mackenzie tiene cinco y Alyssa dos.
–De modo que hace poco que te has divorciado.
–Muy poco. De hecho, hoy mismo me han concedido el divorcio.
Cole arqueó las cejas y miró alrededor del restaurante, obviamente extrañado por el hecho de que después de doce años de matrimonio aquello fuera todo lo que había encontrado Jaclyn Wentworth.
Jaclyn se sonrojó avergonzada. Trabajar de camarera no era exactamente lo que esperaba estar haciendo a los treinta y un años. Había deseado ser madre y esposa, ayudar a Terry a dirigir el rancho, envejecer a su lado. Nunca había llegado a imaginar que se vería obligada a hacer otra cosa. Pero la vida la había obligado a poner rápidamente en funcionamiento el plan B.
Por supuesto, su plan de reserva no consistía en pasarse el resto de su vida sirviendo mesas. Esperaba encontrar otra cosa en cuanto su situación se hubiera estabilizado.
–¿Continúas haciendo portes?
Cole se echó a reír.
–No, eso lo dejé cuando me divorcié –como si con su pregunta acabara de recordarle que no le había presentado a su acompañante, dijo–: Este es Larry Schneider, del Banco de Reno. Larry, esta es una antigua amiga del instituto, Jackie Rasmussen.
–Jaclyn Wentworth –le corrigió, sonriéndole a Larry.
Todo el mundo en Feld la llamaba Jackie, pero había comenzado a utilizar el nombre de Jaclyn cuando se había mudado a Reno. Le habría gustado recuperar también su apellido de soltera, pero no quería llevar un apellido diferente al de sus hijos.
–¿A qué te dedicas ahora? –le preguntó a Cole.
Cole tenía todo el aspecto de un hombre de éxito con aquel traje. Había conseguido escapar de Feld y forjarse su propia vida. Algo que ella envidiaba.
–Construyo casas.
–¿Eres albañil?
Larry soltó una sonora carcajada.
–No, Cole podría hacer un magnífico trabajo en ese terreno, pero no es albañil. Es promotor inmobiliario. Y condenadamente bueno. ¿Alguna vez has oído hablar de Viviendas Perrini?
Jaclyn sacudió la cabeza.
–Llevo menos de un año viviendo aquí.
–Bueno, pues cerca del campo de golf hay una nueva urbanización. Son viviendas con cinco y cuatro dormitorios. Deberías pasarte por allí a echar un vistazo si estás buscando casa.
Jaclyn dudaba que pudiera permitirse el lujo de comprar una vivienda de esas dimensiones al menos en los veinte próximos años. Apenas podía pagar el alquiler de la casa en la que estaban viviendo. Era pequeña y más vieja que las montañas sobre las que había sido construida, pero la había elegido por el jardín. Acostumbrada a los espacios abiertos, se negaba a dejar que sus tres hijos crecieran en un apartamento.
–Sí, me gustaría.
–Estoy interesado en levantar otra zona de viviendas en unos terrenos situados a cuantos kilómetros al este de Reno –le explicó Cole–, en Sparks. En realidad ese es el motivo por el que he venido a ver a Larry.
–Parece que te van bien las cosas –comentó Jaclyn.
Cole se encogió de hombros.
–Bastante bien, supongo.
Una pareja que estaba sentada en otra de las mesas que atendía Jaclyn comenzó a girar la cabeza, sin duda buscándola para que les llevara la cuenta. Tenía que ponerse en funcionamiento.
–¿Tú qué vas a tomar? –le preguntó a Cole.
–Un té con hielo –le respondió él.
Jaclyn se alejó, seguida por la mirada de Cole. ¿Quién iba a decirle que volverían a encontrarse? Y además en un momento en el que hasta el orgullo era un lujo que no podía permitirse.
Se metió en la cocina y rápidamente preparó la cuenta para la mesa tres, pero cuando asomó la cabeza, el hombre ya se había levantado.
–Llevamos diez minutos esperando mientras tú te dedicas a coquetear con esos tipos –le reprochó.
Jaclyn se sonrojó, consciente de que estaba llamando la atención de otros clientes.
–Lo siento.
Le habría gustado negar que había estado coqueteando con nadie, pero le tendió la cuenta y comenzó a recoger los platos en silencio. A veces, lo más inteligente era conformarse con una disculpa. No quería que le montaran una escena estando Cole Perrini a menos de dos metros de distancia y Rudy Morales, su jefe, en la cafetería.
–Creo que nos merecemos una rebaja... por la espera –insistió él–. Por tu culpa vamos a llegar tarde al cine.
–No creo que me haya retrasado más de cinco minutos –respondió Jaclyn–. Solo estaba saludando a un viejo amigo.
–Pues quizá deberías visitar a tus amigos en tu tiempo libre.
–Ya le he pedido disculpas –contestó–. Si eso le hace sentirse mejor, no deje propina.
–No pensaba dejar propina.
Jaclyn sintió que el enfado bullía dentro de ella. Aquel tipo era un oportunista, estaba intentando aprovecharse de ella. Su instinto la impulsaba a ponerlo en su sitio. Pero el miedo a perder su trabajo la ayudó a mantener un tono frío y educado de voz.
–¿Y qué le parece si le envío a casa dos raciones de tarta? ¿Eso serviría de algo? –preguntó.
–No quiero ninguna tarta. Creo que deberías pagar tú nuestra cena.
–¿Por haber esperado cinco minutos? –preguntó Jaclyn–. En ningún momento me ha dicho que tuviera prisa.
–No tengo por qué informarte de mi horario cuando me siento a tomar algo. Y ahora, ¿piensas solucionar esto de alguna manera o voy a tener que hablar con tu jefe?
Jaclyn sintió un nudo de tensión en el vientre. Cuando había comenzado a trabajar en Joanna’s, Rudy había estado acosándola agresivamente. Jaclyn se había mantenido firme en sus negativas y él se había mantenido distante desde entonces.
–Muy bien, yo pagaré la cuenta –le dijo–. ¿Y ahora, por qué no se va tranquilamente al cine?
–Esto no va a quedar así –contestó el hombre, pasándole el brazo por los hombros a su acompañante–. Es increíble, ¿qué tipo de lugar es este?
–Es un restaurante –contestó una voz masculina–. En un restaurante, uno pide la comida, come y paga. Y además, se deja una propina.
Jaclyn alzó la mirada, vio a Cole Perrini dirigiéndose hacia la pareja y comprendió que su día iba de mal en peor.
–Esto es asunto mío –intervino rápidamente–. Ya me encargo yo de resolverlo.
–Sí, deje que sea ella la que lo resuelva –dijo el tipo–, nosotros nos tenemos que ir.
Cole sonrió y levantó las manos, pero le bloqueó el paso. La dureza de su mirada desmentía su aparente calma.
–Me parece muy bien. Pague su cuenta antes de marcharse y así no habrá ningún problema.
El rostro del hombre se puso rojo como la grana. Farfulló algo y parecía dispuesto a llegar hasta el final, pero tras considerar la altura y complexión de Cole, pareció convencerse de que era mejor la retirada. Dejó un billete de veinte dólares en la mesa, agarró a su compañera del brazo y salió.
Antes de que Jaclyn hubiera podido decir nada, apareció Rudy a su lado.
–¿Qué estaba pasando aquí, Jaclyn?
Jaclyn observó la puerta cerrarse detrás de la pareja.
–Nada, ¿por qué?
Rudy miró a Cole con expresión dubitativa. Este sonrió y se encogió de hombros.
–Ese tipo era un viejo amigo mío –le contestó y volvió a su asiento.
¿Qué estaría haciendo Jackie Rasmussen, Jaclyn Wentworth, se corrigió, sirviendo mesas?
Cole continuaba comiendo e intentaba mantener un discurso coherente sobre el proyecto de Sparks, pero no conseguía concentrarse. Al ver a Jaclyn había revivido algunos de los años más dolorosos de su vida. Los recuerdos se filtraban en cada una de sus frases, flotaban en toda la conversación, como una suerte de hilo invisible. Por primera vez desde hacía ocho años, no era capaz de apartar de su mente Feld y el viejo remolque en el que vivían. Recordaba el olor empalagoso de la enfermedad, a su pobre madre, pálida y demacrada, sus hermanos hambrientos, su padre ausente... Y Rochelle. Dios, Rochelle. Le bastaba pensar en ella para sentir que se ahogaba.
Con un gesto rápido y desesperado, se aflojó el nudo de la corbata y se desabrochó el primer botón de la camisa.
Larry lo miró sorprendido.
–¿Te ocurre algo, Cole?
–No.
Cole tomó aire y bebió agua. Era libre. Feld había pasado a la historia. Rochelle tenía su propia vida. Su madre y su padre habían muerto.
–¿Queréis tomar postre?
Jaclyn permanecía a un lado de la mesa, esperando para tomar nota. Ella también había dejado Feld, algo que Cole jamás habría imaginado que haría. Pensaba que se ataría a Terry y viviría para siempre bajo el techo de Burt Wentworth. O al menos hasta que Terry heredara el dinero y las tierras de su padre. ¿Qué podría haberle ocurrido?
–Yo solo tomaré un café –dijo Larry.
–Yo también –añadió Cole y Jackie se fue para regresar con un par de tazas humeantes.
–¿No queréis nada más?
Cole sacudió la cabeza. Ni siquiera podía mirarla. Cuando la miraba, veía en su rostro a Feld y al desierto. Y sentía cosas que no quería sentir.
–Me alegro de haber vuelto a verte, Cole –dijo ella, mientras dejaba la cuenta en la mesa.
A Cole le habría gustado poder decir lo mismo.
–Estás magnífica, Jackie –contestó él.
Jaclyn sonrió. Pero su sonrisa solo era una sombra de la sonrisa que Cole recordaba.
–Gracias. Tú siempre has sabido tratar a las damas.
Por el tono de su voz, Cole no podía estar seguro de que fuera un cumplido. Pero Jaclyn se alejó en aquel momento, de modo que lo que único que quedaba por hacer era pagar la cuenta, marcharse y fingir que nunca la había visto.
Jaclyn observó a Cole marcharse y se alegró de que se fuera. Lo último que necesitaba era que le recordaran lo diferente que era su vida de lo que todo el mundo esperaba, incluyéndose a sí misma, claro. Tenía que enfrentarse diariamente a ese hecho, cada vez que se ponía el uniforme y se veía obligada a dejar a sus hijos con Holly Smith, una joven madre que vivía en su misma calle, o cuando firmaba un cheque siendo consciente de que apenas le quedaba dinero en la cuenta.
¿Por qué habría tenido que encontrarse con Cole?, se preguntó a sí misma mientras recogía la mesa. Los clientes de Joanna’s solían pagar en la caja registradora, pero Jaclyn pudo ver bajo el borde de la factura su propina. Apartó la cuenta, esperando encontrar diez, incluso veinte dólares, pero encontró cincuenta.
Fijó la mirada en el billete, sorprendida y asqueada por lo que eso significaba. Aquella propina era una limosna. Cole había comprendido la situación en la que se encontraba y se había compadecido de ella.
Maldito fuera. En otro tiempo Jaclyn había sido la reina del instituto. Nadie dudaba que se casaría con Terry y serían eternamente felices. Pero su vida no había tenido un final de cuento de hadas. Su situación era suficientemente patética como para que un viejo amigo se sintiera obligado a dejarle una más que generosa propina al verla.
Las lágrimas inundaron sus ojos y comenzó a preguntarse si no habría sido una locura intentar escapar de Terry. Podría haber continuado siendo su esposa, ¿pero qué clase de vida habría llevado entonces? Tenía derecho a luchar para conseguir algo mejor. Le habría gustado volver a estudiar y llegar a ser enfermera, o profesora, tener alguna profesión. Quería demostrarse a sí misma y demostrarles a los demás que podía superar perfectamente su divorcio.
Pero para ello necesitaba tiempo y dinero.
Jaclyn se metió el dinero en el bolsillo del delantal y terminó de fregar los platos. Tenía que olvidarse de Cole, se dijo a sí misma. Cole no le importaba. Lo único realmente importante era sobrevivir.
–¿Jaclyn?
Se volvió al oír la voz de Rudy y descubrió a su jefe prácticamente a su lado.
–¿Sí?
Rudy le dirigió una falsa sonrisa, dejando al descubierto sus colmillos. Aquella era la primera señal de que se avecinaban problemas. Sus palabras fueron la segunda.
–Acaba de llamarme un caballero para decirme que un amigo tuyo lo ha amenazado hace unos minutos. ¿Puedes venir a mi despacho?
II
–Me temo que voy a tener que despedirte.
Rudy permanecía sentado tras el escritorio. Alzó la mirada hacia ella, con aquellos ojos diminutos que eran poco más que dos hendiduras en su carnoso rostro. Tenía el expediente personal de Jaclyn delante de él.
Jaclyn permanecía cerca de la puerta, apoyada contra la pared para mantenerse en pie.
–Pero... no puedes despedirme –farfulló.
La sonrisa de Rudy le demostró algo que Jaclyn sospechaba desde hacía tiempo. Rudy estaba disfrutando con aquello. Aquel era el momento que había estado esperando desde la última vez que lo había rechazado.
–Claro que puedo. Por si lo has olvidado, te recuerdo que yo soy el jefe. Y la queja que acabo de recibir se merece una respuesta seria.
–¿Una respuesta seria? –repitió Jaclyn con un hilo de voz–. He sido una empleada modelo desde hace casi un año.
–Una empleada modelo no amenaza a sus clientes.
–Sabes perfectamente que no he amenazado a nadie. Y tampoco...
Rudy alzó la mano para interrumpirla.
–Una empleada modelo nunca abandona su turno.
–Yo nunca he faltado al trabajo.
–Mira esto –señaló su informe–. El cuatro de agosto no apareciste a trabajar...
–Estaba enferma y llamé.
–No viniste a trabajar, y eso es lo que importa. Recibiste un aviso por escrito. El diez de octubre llegaste tarde al trabajo, segundo aviso. Y el nueve de diciembre, al final no apareciste...
–Y recibí el tercer aviso. Pero aquel día no pude venir. Mi hija pequeña estaba enferma y no encontré a nadie que pudiera sustituirme.
–Porque no avisaste con tiempo.
–¡A mí tampoco me avisó con tiempo la varicela! ¿Qué esperabas que hiciera?
–Siempre hay alguna excusa –repuso él, con un suspiro amenazador–. Pero el caso es que yo tengo un restaurante y necesito camareras que estén disponibles cuando las necesito.
Respirando lentamente, Jaclyn intentaba contener tenazmente su genio. No podía permitir que Rudy la despidiera.
–Vamos, Rudy –le dijo–. Ese hombre estaba intentando marcharse sin pagar. No lo he entretenido más de cinco minutos.
–El tiempo suficiente para que él y su esposa se hayan perdido la película.
–Eso es lo que dice él. Dame una oportunidad.
–¡Ese tipo ha dicho que no piensa volver por aquí!
Jaclyn dio un paso adelante, pero el olor a sudor rancio la hizo retroceder. El despacho de Rudy no tenía ventanas. En realidad parecía una despensa. Pequeño, cerrado, lleno de barras de pan y otros productos que impedían que pudiera cerrarse la puerta, era un lugar tan pestilente como su propietario.
–Mejor para Joanna’s –replicó–. No me extrañaría que la próxima vez ese tipo colocara una mosca en su comida.
–Si tan terrible era, ¿por qué no has venido a buscarme?
Precisamente por eso, estuvo a punto de decirle. Porque necesitaba tan desesperadamente su trabajo que no quería darle ningún motivo que pudiera servirle para despedirla.
–Llevas mucho tiempo esperando el momento de castigarme, Rudy. Esto no tiene nada que ver con la calidad de mi trabajo. ¿Qué es lo que pretendes demostrar?
Rudy rio con desprecio.
–Esto es patético, Jaclyn. Puedes estar segura de que no necesito a una minucia como tú en mi restaurante. Ahora, recoge tus cosas y vete.
Por un instante, el trajín de la cocina pareció detenerse y Jaclyn solo oyó los latidos de su corazón. Su ritmo constante parecía ser el eco de tres nombres: Alex, Mackenzie, Alyssa.
Por mucho que odiara rebajarse, especialmente delante de un hombre como Rudy, pensó en todas las cosas que sus hijos podían necesitar y comprendió que no tenía opción.
–Por favor –susurró–. Sabes que tengo tres hijos que dependen de mí. Por lo menos déjame trabajar hasta el final de la semana.
Rudy guardó el expediente de Jaclyn y se levantó.
–Me temo que es imposible –contestó–. Ahora, vete por favor. Tengo que volver al trabajo.
Maldito fuera, pensó Jaclyn. Se encontraba con Cole Perrini por primera vez después de diez años y por su culpa acababan de despedirla del trabajo.
Con los ojos llenos de lágrimas, escrutó la sección de ofertas de empleo y se detuvo un instante para secar dos inoportunas lágrimas que rodaban por sus mejillas. Estaba sentada en una desvencijada mesa de madera, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte y sentía el vació de su pequeña casa envolviéndola como un frío sudario. Pero al tiempo que la horrorizaba, agradecía aquella soledad.
Su situación mejoraría, se decía a sí misma. Solo había pasado un año desde que se había divorciado. Pero le costaba conservar la fe en el tesoro que se escondía al final del arcoiris, cuando todos los anuncios que encontraba en el periódico o pagaban demasiado poco o pedían excesiva preparación.
Experiencia en ordenadores. Experiencia médica. Habilidades técnicas...
La silla chirrió en la madera cuando se levantó para acercarse al frigorífico. No había comido nada desde el desayuno, pero no estando los niños, no tenía tampoco ganas de cocinar. Sacó un paquete de sopa instantánea de un armario, puso agua a hervir en la cocina y reanudó el trabajo de búsqueda.
No quería volver a trabajar de camarera, pensó. Quería encontrar otra cosa, algo que tuviera futuro.
¿Qué tal de secretaria? Había estudiado mecanografía en el instituto y todavía conservaba ropa elegante de sus años de matrimonio. El horario de oficina sería ideal, especialmente en invierno, cuando los niños estaban en el colegio.
El problema era que para la mayor parte de los puestos de secretaria exigían conocimientos informáticos y ella apenas sabía cómo encender un ordenador. Algunas empresas pedían experiencia previa y dudaba que el haber cambiado miles de pañales se considerara una experiencia adecuada para el puesto.
De pronto, Jaclyn vio algo que la hizo detenerse:
Buscamos recepcionista para atender el teléfono con conocimientos de mecanografía. Nueve dólares la hora. Sin beneficios.
¿Sin beneficios? En fin, tampoco los había tenido hasta entonces. Hizo rápidamente un cálculo. Si trabajaba cuarenta horas a la semana, ganaría mil cuatrocientos cuarenta dólares al mes. El alquiler eran ochocientos cincuenta dólares. El seguro de salud trescientos. Y la lista continuaba. Incluso con los setecientos cincuenta dólares que aportaba Terry para los niños, estaría en números rojos antes de haber comprado la comida o la ropa para sus hijos.
La presión de las lágrimas volvió a sus ojos. Maldita fuera. ¿Qué podía hacer? Tendría que volver a servir mesas. No le quedaba más remedio. Podía haber completado sus ingresos como camarera dando clases de piano, pero no tenía piano. Terry se había quedado con su piano, al igual que con todo lo demás, cuando se había divorciado.
El teléfono sonó y Jaclyn lo miró sin intención de descolgarlo. Pero entonces pensó que podía ser alguno de sus hijos y rápidamente se acercó a contestar.
–¿Diga?
–¿Jackie?
Terry. Jaclyn sintió que se le tensaba el estómago.
–¿Les ha pasado algo a los niños? –preguntó al instante.
–No. Pensaba que estabas en el trabajo. Acabo de dejarte allí un mensaje para que me llamaras.
–¿Qué querías?
–Alex acaba de decirme que devolviste las Nike que le compré la última vez que estuvo aquí para comprarle unas zapatillas más baratas.
–Sí, las cambié –admitió.
–¿Por qué? No tienes derecho a hacer una cosa así.
–Tengo todo el derecho del mundo, Terry. Esas zapatillas valían sesenta dólares, dinero suficiente para comprarles zapatos a mis tres hijos. Además, tu dedujiste lo que te costaron esas zapatillas del dinero que me das para mantener a los niños.
–Se supone que el dinero es precisamente para eso, para comprar ropa, calzado y cosas así.
–Pero no eres tú el que tiene que decidir cómo tengo que gastarme ese dinero. Los niños viven conmigo la mayor parte del tiempo, y tenemos otras prioridades.
–¿Como cuáles?
Como pagar la comida y la electricidad. Pero Jaclyn no pensaba admitir que las cosas estaban tan mal, aunque sospechaba que Terry lo sabía. Imaginaba que los niños lo reflejaban en sus conversaciones, pero Terry no estaba dispuesto a facilitarle las cosas.
–No es asunto tuyo en qué me gasto yo el dinero –respondió–. No tengo por qué rendirte cuentas. Créeme, me gasto hasta la última moneda en comprarle a los niños lo que necesitan.
–Pero ellos no tienen lo que necesitan. No me gusta que mis hijos tengan que llevar zapatillas de diez dólares.
Jaclyn ahogó un gemido.
–Me parece perfecto –contestó–. En ese caso, la solución es muy sencilla. Cómprale a Alex las Nike y no las cargues a mi cuenta. Puedes comprarles todo lo que quieras. Renuévales todo el guardarropa si te apetece. Pero no deduzcas esos gastos del dinero que me pasas para ayudarme a criar a los niños.
–Eso es lo que te gustaría, ¿verdad? Así podrías emplear ese dinero en comprarte ropa nueva, en ir a la peluquería y salir a la caza de otro hombre.
–Me parece terrible que no puedas ser generoso con tus hijos por miedo a que yo pueda beneficiarme de ello. Es lo mismo que lo del piano. No piensas devolverme el piano a pesar de que sabes que si lo tuviera aquí podría enseñarles a tocar.
Terry rio con amargura.
–Yo te compré ese piano y me costó mis buenos dólares. Si lo quieres, ya sabes dónde encontrarlo.
–¿Qué se supone que significa eso?
–Si no te gusta cómo están las cosas, siempre puedes cambiarlas, Jackie.
–¿Volviendo contigo?
–Eso es lo que siempre he querido.
–Pues tienes una forma muy rara de demostrarlo.
–¿Estás bromeando? Lo he intentado de todas las maneras. Te he suplicado, he llorado, incluso te he prometido...
–Y has bebido, has coqueteado con otras mujeres, me has engañado...
–Siento todo lo que pasó, Jackie. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No sabía lo que hacía.
–¿Durante doce años? ¿Y qué es lo que te ha hecho cambiar?
–He pagado un precio terrible. Me has enseñado la lección. Eso era lo que querías, ¿no es cierto? Ahora vuelve a casa. Quiero vivir con mis hijos.
¿De modo que así era como había interpretado el divorcio? ¿Como una venganza? Jaclyn apenas podía creerlo.
–Tienes a tus hijos cada vez que te apetece estar con ellos –respondió–. Nunca he evitado que los veas.
Se produjo una larga pausa.
–Quiero que vuelva mi esposa –dijo suavemente–. Todavía te quiero, Jackie.
Jaclyn sintió un dolor sordo en el estómago y pensó que iba a vomitar.
–¿Tú y tus abogados habéis hecho todo lo posible por destrozarme la vida porque me quieres? A eso no lo llamo amor, Terry.
Terry soltó una maldición.
–Lo de los abogados fue idea tuya, maldita sea. Yo no tengo la culpa de nada de eso. Para empezar, yo nunca quise el divorcio.
Jaclyn sacudió la cabeza en silencio, notando que el dolor sordo de minutos antes comenzaba a hacerse más intenso. Pensó en colgar el teléfono, pero había algo de lo que quería hablar con Terry y aquel podía ser un momento tan bueno como cualquier otro.
–¿Y qué me dices de las decisiones que tomamos con respecto a los niños? –le preguntó.
–¿Qué decisiones?
–Estuvimos de acuerdo en hacer que el divorcio fuera para ellos lo más fácil posible. Decidimos intentar hablar tranquilamente el uno con el otro y no competir entre nosotros para ganarnos su afecto. Yo he cumplido con mi parte, Terry.
–¿Y estás insinuando que yo no cumplo con la mía?
–Cada vez que los niños vuelven a casa, parecen enfadados conmigo. Como si me echaran la culpa de algo.
–¿Y tú crees que yo tengo la culpa de que prefieran que volvamos a ser una familia?
–No tergiverses las cosas. Alex me contó que le habías estado hablando de mí. ¿Cómo puedes haberle dicho que el divorcio fue culpa mía?
–¿Y a quién debería culpar, Jackie? Yo no tuve nada que ver con el divorcio. Me cuesta creer que quieras que sea yo el malo de la película.
–Ninguno de nosotros debería ser el malo de la película. Esa es la cuestión. Se supone que debemos apoyarnos el uno al otro por el bien de los niños. ¿No lo comprendes, Terry? Cuando les hablas mal de mí a los niños, los estás obligando a elegir entre nosotros. Para un niño eso es muy difícil. Y, por tu parte, es terriblemente egoísta.
–Sí, supongo que eres la persona más indicada para saberlo. Has arruinado nuestras vidas con este divorcio. ¿Y eso no te parece egoísta?
–¿Qué? ¡Hablas como si hubiera sido yo la que te era infiel!
–Yo nunca te he sido infiel, Jackie. De verdad. Las otras mujeres no me importaban.
–¿Y por eso estaba bien que te acostaras con ellas? –preguntó. Pero no esperó respuesta. Sabía que no tendría sentido. Nunca lo tenía. Y, por mucho que discutieran, jamás conseguiría hacerle cambiar de opinión. Terry no iba a asumir nunca la responsabilidad del divorcio. No había sido responsable de nada en toda su vida, de modo que, ¿por qué empezar en aquel momento?
Colgó y se quedó con la mirada fija en el teléfono, respirando con fuerza y dejando que las lágrimas barrieran el enfado y la sensación de impotencia.
Pasara lo que pasara, no permitiría que Terry se saliera con la suya. Encontraría trabajo y triunfaría en la vida aunque tuviera que morir en el intento.
Apagó el fuego de la cocina, ignorando el agua que estaba a punto de hervir y volvió al periódico. Volvería a leer toda la sección y se ofrecería para todos los trabajos, estuviera cualificada o no. Estaba segura de que esa manera terminaría encontrando algo.
Y fue entonces cuando lo vio. Era un anuncio de la sección de inmobiliarias.
Se busca: agente para trabajar en piso piloto, cerca del club de golf de Washoe. Se necesita licencia de vendedor y al menos tres años de experiencia en ventas. Treinta y seis mil dólares al año más comisiones. Llamar al 555-4108.
Treinta y seis mil dólares al año eran una fortuna para Jaclyn, pero no fue el salario el que despertó su interés. Debajo del anuncio, en grandes letras de imprenta, estaba el logotipo de la empresa que ofrecía el puesto: Viviendas Perrini.
Al día siguiente, Jaclyn se secó las palmas de las manos en un pañuelo de papel, alisó el vestido de lino, comprobó el estado de su maquillaje en el espejo retrovisor y salió del coche, esperando haber conseguido el aspecto de mujer capaz y profesional. Todavía era temprano, ni siquiera eran las ocho, pero había tardado menos de lo que pensaba en encontrar las oficinas de la urbanización. Había banderas azules y blancas en la entrada, junto a un enorme letrero que anunciaba cinco modelos de vivienda que podían ser visitados por el público.
Caramba, pensó, entrecerrando los ojos para protegerse del sol y poder ver mejor las casas edificadas por Cole.
–Desde luego, no reparas en gastos, Cole –murmuró para sí, mientras contemplaba en los materiales y el estilo de las viviendas.
De pronto, se sintió ridícula por haberle preguntado a Cole si continuaba haciendo portes en camioneta.
Los tacones repiquetearon en el suelo de conglomerado mientras se acercaba a la primera casa, separada del resto de las viviendas por una caprichosa tapia de piedra en la que habían grabado el nombre de la urbanización El Roble. Un letrero señalaba la casa que se utilizaba de oficina. Un segundo letrero indicaba que estaba cerrada.
Jaclyn permaneció frente a la puerta, deseando poder dar media vuelta y marcharse. Pero no iba a perder el control en el último momento. Seguramente, no tardaría en salir alguien. Si Cole podía permitirse el lujo de contratar a un agente inmobiliario por treinta y seis mil dólares al año, podría contratar a una secretaria por mucho menos que eso. De ese modo, ella podría aprender cómo funcionaba aquel negocio y llegar a convertirse en agente inmobiliario algún día.
Se apartó un mechón de pelo de la cara, jugueteó con el bolso y miró el reloj. Eran las ocho menos diez. Diez minutos más y seguramente alguien...
La puerta se abrió de pronto y un hombre alto vestido con unos vaqueros y una camiseta estuvo a punto de derribarla.
–¡Caramba! Lo siento –exclamó, agarrándola, para evitar que cayera sobre un lecho de flores–. ¿Está bien?
–Sí, estoy bien. No pretendía asustarlo. Estoy buscando a Cole Perrini. ¿Podría decirme dónde puedo encontrarlo?
El hombre se frotó la frente y frunció el ceño.
–Creo que ha debido olvidarla. No me había comentado que tuviera una cita esta mañana.
–No tenemos ninguna cita.
–¿Viene por lo del anuncio?
Jaclyn asintió.
–Bien, en ese caso, puede esperar dentro si quiere. Cole vive aquí. Algo bastante conveniente, puesto que no para de trabajar, ¿sabe? Pero el teléfono estaba sonando justo en el momento en el que yo me disponía a salir y cuando Cole comienza a hablar por teléfono puede pasarse horas. Podría intentar llamar al número que viene en el anuncio y pedir una cita. Creo que Rick está haciendo las entrevistas.
–Gracias, pero soy una antigua amiga de Cole. Esperaba poder hablar directamente con él.
La sorpresa iluminó las facciones de su interlocutor.
–¿Ah sí? Yo soy Chad, el hermano de Cole –le tendió una mano enorme. Jaclyn se la estrechó, conmovida por su amistoso recibimiento.
–Yo soy Jaclyn.
–Encantado de conocerte.
–Te pareces a tu hermano –comentó ella.
–Él solo es la mitad de guapo que yo –bromeó, manteniendo la puerta abierta para que pasara–. Pasa y ponte cómoda. Rick no tardará en llegar, así que, si no puedes ver a Cole, por lo menos pronto tendrás a alguien con quien hablar.
Inclinó la cabeza a modo de despedida y se alejó de allí a grandes zancadas, dejando a Jaclyn devanándose los sesos intentando recordarlo. Cole tenía montones de hermanos. ¿Cuatro? ¿Cinco quizá?
Se sentó en una de las dos sillas de diseño que había frente a un moderno escritorio. Sintió que la tensión crecía e intentó relajarse. Acababa de tomar aire cuando Cole llegó corriendo desde el pasillo, sosteniendo en la mano lo que parecía un plano y llevando únicamente una toalla alrededor de la cintura.
–¡Chad, espera! –gritaba.
Tenía el pelo húmedo, como el resto de su cuerpo, y estaba dejando un reguero de agua sobre la alfombra, pero lo único que parecía importarle era alcanzar a su hermano. Salió, abrió la puerta y volvió a llamar a su hermano, pero Jaclyn supo que había fracasado en su objetivo cuando lo oyó maldecir y cerrar la puerta.
Entonces la vio.
–¿Jackie? –su voz revelaba sorpresa.
Jaclyn se levantó precipitadamente, golpeándose la rodilla con el borde del escritorio en el proceso, pero tragó saliva para disimular su dolor.
–Hola, Cole –consiguió decir, fijando la mirada en aquellos dos metros de hombre prácticamente desnudo–. Lo siento. No pretendía pillarte recién salido de la ducha.
Intentaba mantener los ojos fijos en su rostro, pero era imposible evitar fijarse en su musculoso y perfectamente cincelado cuerpo, que empezaba con unos pies desnudos y largas piernas y terminaba en un pecho cubierto de vello rizado y unos hombros impresionantes. Sin embargo, lo que se escondía detrás de la toalla era lo que más nerviosa la ponía. Hacía un año que no estaba cerca de un hombre desnudo. Y, de pronto, un año parecía mucho tiempo.
–¿Qué estás haciendo aquí?
Jaclyn se obligó a sí misma a forzar una sonrisa. No quería que Cole notara lo difícil que aquello era para ella. El terrible daño que le estaba infligiendo a su orgullo.