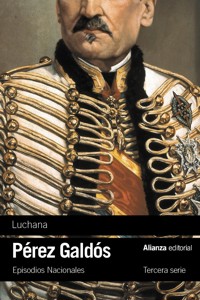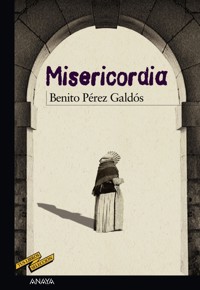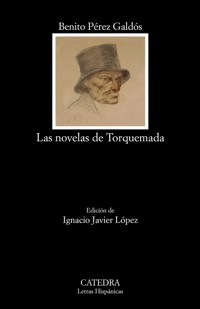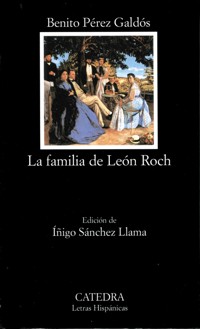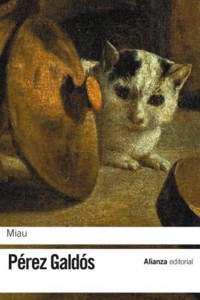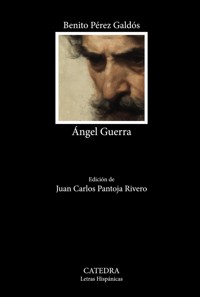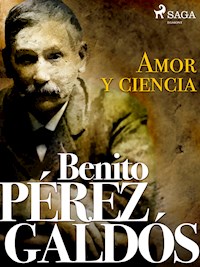
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Amor y ciencia es una obra de teatro de Benito Pérez Galdós. Trata de un matrimonio mal avenido a causa de las ideas políticas de cada uno de los cónyuges, uno más racional y pegado a la ciencia, y otra más espiritual y tradicional. La enfermedad del hijo de ambos los obligará a salvar estas diferencias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Pérez Galdós
Amor y ciencia
Saga
Amor y cienciaCopyright © 1870, 2020 Benito Pérez Galdós and SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726495263
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 2.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
AMOR Y CIENCIA
Nicolás. — (Da una botella grande.) Agua de...
Elisea. — Tintura de eucaliptus. Nada tan eficaz como esto. Cuantas veces lo empleé para formar una atmósfera húmeda, antiséptica, me dió excelente resultado.
Nicolás. — ¡Anda! Como que es usted una gran boticaria y una gran médica.
Elisea. — No tanto, Nicolás. Pero seis años en la Farmacia del Hospital de Niños y dos en la asistencia de las criaturitas, algo enseñan...
Nicolás. — Ya, ya.
Elisea. — ¿Hay algo más?
Nicolás. — Nada más. Los juguetes que me encargó la señora no los he traído por no entretenerme. Volveré...
Elisea. — ¿Para qué? ¡Si aquí tiene Cristín juguetes de sobral Además, ¡ay! el pobre ángel con nada se entretiene ya.
Nicolás. — ¿Está peor el niño?
Elisea. — Peor está, Nicolás. (Muy triste.) Hemos luchado con ese terrible mal, con el monstruo que ahoga sin piedad á los pobres niños... Dios no quiere darnos la victoria... Cúmplase la santa voluntad.
Nicolás. — ¿Y usted, Sor Elisea, teme...?
Elisea. — Ayer tuve esperanza. Hoy... no diré que la he perdido, porque la esperanza no acaba nunca de abandonar el alma del cristiano... La arrojamos, y vuelve... Pero... qué sé yo... desde anoche veo en Cristín esa seriedad particular de los rostros de niño cuando dicen: «adiós, que me voy... que me vuelvo... allá...» He visto en mi Hospital infinidad de casos. ¡Cuántas veces, aleteando en las cunas, me han dicho: «adiós, Elisea,» y, en efecto... se han ido!
Nicolás. — (Enérgico.) Pues ahora no. Sor Elisea es una santa, y mientras esté aquí, ¡canastos! en esta casa no entrará la muerte.
Elisea. — Está usted fresco. ¿Quién pone puertas al campo del morir?
Nicolás. — Usted, que vino aquí traída por los ángeles.
Elisea. — No me trajeron los ángeles: me trajo el afán de asistir al hijo de Paulina, atacado de enfermedad tan perra. Aunque mi sobrina y yo no nos tratábamos por... por... Esto no hace al caso...
Nicolás . — (Comprendiendo.) Ya...
Elisea. — Dije: «allá me voy, y los resentimientos que se ios lleve el aire.» Traía la ilusión de salvar al nene, porque... ya me las entiendo yo con este condenado mal. (Afligida.) Pero esta vez parece que no me valdrá mi experiencia. ¡Pobre Paulina! ¡Si quisiera Dios...! (Reza en silencio.)
Nicolás. — Pida, pida, hermana, que á usted no le dicen que no.
ESCENA II
Los mismos. — Teresa; después Juana.
Teresa. — (Por la izquierda, con ropa de cama.) ¿Mudamos ahora la ropa de la camita?
Elisea. — NO, Teresa. Luego se verá. ¿Pero tú no has descansado?
Teresa. — Un par de horitas. Voy á relevar á Juana, que estará muerta de sueño.
Elisea. — Aguarda. (Recogiendo las medicinas.) Llévate esto allá-
Nicolás. — (Mirando por la derecha.) Ya sale Juana.
Elisea. — (A Juana, que sale por la derecha.) ¿Se ha despertado Paulina?
Juana. — No, señora: ahí está (Señala por la derecha) descabezando un sueño en el sofá.
Elisea. — (Bajando la voz.) Hablen bajito. No sé cómo Paulina resiste... Más habituada á los goces fáciles que al rigor de las penas, parecía incapaz de este trabajo heróico. Pero es madre, y con eso se dice todo. (Pausa.) ¿Y el niño?
Juana. — Respira mejor. Ahora duerme.
Elisea. — Ni un momento me le dejéis solo.
Teresa. — Ahora yo. (A Juana.) Vete tú á descansar.
Juana. — (Ayudando á Teresa á recoger las medicinas.) Yo no descanso. Hoy es día de guardia permanente. ¿Verdad, Sor Elisea?
Elisea. — No sé... Quiera Dios que te equivoques... En fin, idos allá.
Juana. — (Recordando.) ¡Ah, qué cabeza! Me pidió Cristín ese juguete... (Mirando los juguetes esparcidos)
Elisea. — ¿Cuál?
Juana. — Un clown... con unos pavos...
Elisea. — (Buscando.) ¿Dónde están esos dichosos pavitos...?
Nicolás. — (Que encuentra el juguete en un estantillo.) Aquí están.
Juana. — (Recogiendo el juguete.) Venga... Para cuando despierte.
Elisea. — Pst... silencio... andad con cuidado. No despertéis á la pobre Paulina. (Se van de puntillas Teresa y Juana por la derecha.)
Nicolás. — Hermana Elisea, se me olvidó decirle que muy de mañana, como de costumbre, fuí á casa del señor Marqués. Entrando yo en el jardín, el Marqués que salía...
Elisea. — ¿A la calle tan temprano?
Nicolás. — El por qué del madrugón lo sé por mi primo Florencio, que es su ayuda de cámara. (Con misterio.) Parece que ha llegado á esta ciudad un célebre doctor de Madrid... el más sabio, el más amañado del mundo para robar enfermos á la muerte.
Elisea. — (Sospechando, interesándose.) ¿Y cómo se llama? El nombre, Nicolás; el nombre de ese prodigio.
Nicolás. — No me dijo Florencio el nombre... Sólo sé que el señor Marqués supo anoche la Ilegada del grande hombre, y salió tempranito...
Elisea. — ¿En busca de él?
Nicolás. — No, señora: en busca del médico de casa, señor Solís...
Elisea. — Querrá celebrar consulta. (Oyendo pasos en el jardín.) Alguien entra. ¿Será el señor Solís?
Nicolás. — (Mirando.) Son los vecinos de al lado, los señores de Varona.
Elisea. — ¡Vaya, qué horas de visita! (Entran los de Varona. Nicolás se retira.)
ESCENA III
Sor Elisea. — Natalia, Varona. Natalia es señora finchada y adusta. Viste con severa distinción traje negro, de mañana. Varona, elegante maduro, traje de riguroso verano.
Varona. — (Afanado, presuroso.) Perdone la santísima Elisea: novenimos más que á preguntar...
Natalia. — ¿Es cierto lo que me ha dicho la cocinera, que se agrava Cristín?
Elisfa. — Desgraciadamente, no puedo desmentir la mala noticia.
Natalia. — (Con extremos de pena, las manos en la cabeza.) ¡Jesús, Jesús... y Jesús!
Varona. — Ya saben Paulina y usted, ya sabe también el Marqués, que estamos á su disposición para cuanto se ofrezca.
Elisfa. — Gracias. La pobre Paulina se ha echado en ese sofá. (Señalando á la derecha.) ¡Qué noche ha pasado la pobre! Yo ruego á ustedes que hablen bajito.
Natalia. — (Displicente, á su marido.) Eres tú el que chilla.
Varona. — ¡Yo, mujer!
Natalia. — (A Elisea.) Habrá usted oído que ha llegado á esta ciudad un médico eminentísimo... (Varona le tita de la falda con disimulo, indicándole que calle.) Un profesor de universal renombre...
Elisfa. — No sé... (Varona y su mujer se miran: él la incita al silencio.)
Natalia. — Ha llegado, sí. (A Varona, con severidad.) ¿Pero, hombre, qué, qué quieres decirme?
Varona. — Que hables bajito, Natalia.
Natalia. — (Bajando la voz.) Digo que en casos críticos de vida ó muerte, no me fío yo de sabios más ó menos auténticos. Ya sabe usted, Elisea, que la ciencia... ha fracasado.
Varona. — (Repite, por miedo á su esposa, la idea de ésta.) Debemos declarar y declaramos el terminante fracaso de la ciencia.
Natalia. — En estos trances, me atengo á la intervención divina: Dios, con soberana libertad y justicia, salva ó condena, según nos conviene.
Elisea. — (Muy impaciente, buscando un pretexto para marcharse.) Sin duda... pero...
Natalia. — Usted, que es una santa, no puede ignorar que las medicinas de más virtud están en la Farmacia de la Fe y en los formularios de la Piedad.
Elisea. — (Mirando á la puerta de la derecha.) Cierto, ciertísimo...
Natalia. — Y no podré ocultar á usted que ante la desdicha de esta casa, me asalta un recelo...
Elisea. — (Distraída, por decir algo.) ¿Qué?
Natalia. — Temo que no sea Paulina bastante religiosa para penetrarse de la eficacia de la Fe como remedio corporal-
Varona — Sí que es religiosa. (Natalia le hace callar con mirada despótica.)
Elisea. — Religiosa es... Yo la instruyo, la catequizo...
Natalia. — ¿Y qué efecto le hará, pregunto yo, la llegada de ese hombre?
Elisea. — ¿Quién?
Natalia. — El sabio, el médico sublime, el taumaturgo... ¿No sabe usted, bendita Elisea, que ese portento es...? (Nuevo tirón de Varona, más fuerte.)
Elisea. — (En el colmo de la impaciencia.) Dispénseme...
Natalia. — No he dicho nada.
Juana. — (Aparece súbitamente en la puerta de la derecha.) Hermana Elisea...
Elisea. — Voy...
ESCENA IV
Los mismos. — Juana; después Paulina.
Juana. — La señora se ha despertado.
Elisea. — ¿Y el nene?
Juana. — No está bien. Ya vuelve la fatiga. La señora se afecta horriblemente. Tenemos que sacarla de allí.
Elisea. — Y obligarla á tomar algo. Está desfallecida.
Juana. — A nosotras no nos hace caso. Sólo á usted obedece.
Elisea. — (Viendo venir á Paulina.) Aquí viene. (Entra Paulina con expresión de cansancio, de insomnio, de abrumadora pena. Viste matinée sencilla, elegante.) Paulina, hija mía, tendré que enfadarme, tendré que reñirte si no eres razonable.
Paulina. — ¡Y Solís, que no viene!
Elisea. — Ya vendrá el médico. Espérale aquí, y no te mueva s hasta que yo te lo permita.
Paulina. — Bueno.
Elisea. — Estos amables amigos tienen mucho gusto en acompañarte.
Paulina. — (Afectuosa.) ¡Oh, Natalia!
Natalia. — (Adelantándose, la besa con afectado cariño.) Amiga del alma, el padecer empieza lastimando y acaba por ser fuente de regocijo.
Juana. — (A Elisea.) Mándele usted que coma.
Elisea. — Le mando que tome algo y que esté serena y confiada, pues no hay peligro todavía. (Se van Elisea y Juana.)
Varona. — (Saludando á Paulina, que llega al centro, cogida del brazo de Natalia.) El comer es tan necesario como el creer.
Natalia. — No tanto, no tanto.
Varona. — Bien: un poquito menos. (Paulina se sienta.)
ESCENA V
Paulina, Natalia, Varona; después Teresa; al fin de la escena Solís y Nicolás.
Varona. — NO pierda usted la esperanza.
Natalia. — Dios es tan bueno, tan bueno, que apenas le invoca el pecador, acude, consuela y perdona. (Entra Teresa con servicio de té, bizcochos y sandwich: lo pone en la mesa y sirve.)
Varona. — Dios no puede llevar á mal que usted tome algún alimento.
Paulina. — (A Teresa.) Leche sola.
Natalia. — Pero el apetito es un huésped que no quiere aposentarse en las almas tristes.
Paulina. — (Después de tomar un sorbo de leche.) ¡Y yo, tan torpe, que no les he dicho si gustan!
Varona. — Con nosotros, Paulina, nada de cumplidos.
Paulina, — (Tomando el segundo sorbo, retira la taza con repugnancia.) No puedo, no puedo pasar nada.
Varona. — Tome usted té solo, y atrévase con un emparedado.
Paulina. — No puedo... (A Teresa.) Llévatelo.
Teresa. — ¿Quiere la señora una taza de caldo?
Paulina. — ¡Caldo... qué horror!
Natalia. — Si no tiene gana, vale más que no coma. Nadie se muere de abstinencia.
Paulina. — (Inquieta.) ¡Y Solís sin venir! ¡Pero qué hará este hombre...!
Varona. — Me parece que Adolfo le llevaba esta mañana en su automóvil. ¿No es así, Natalia?
Natalia. — Suele nuestro hijo llevar á Solís en su coche cuando éste tiene visitas lejanas.
Varona. — (Calmando la impaciencia de Paulina.) No piense usted tanto en el médico, y verá cómo aparece.
Natalia. — Yo que usted, Paulina, no confiaría tanto en la ciencia.
Varona. — (Exagerando.) Que seguramente... ha fracasado.
Paulina. — A todo pido amparo yo, Natalia: á la fe, á la ciencia, á la superstición, al charlatanismo.
Natalia. — El desesperado se abraza á toda sombra pasajera, creyendo que es la esperanza.
Varona. — (A Natalia ) Pero no hay motivos todavía para que Paulina desespere...
Paulina. — (Secando sus lágrimas.) Sin duda no los hay... pero esta pícara imaginación los busca, los inventa.
Natalia. — (Con cierta solemnidad.) No debemos inventar males, porque ellos están inventados.
Paulina. — (Con profunda emoción y vehemencia.) Amo tanto á mi hijo, que la idea de vivir yo y él no me anonada, me enloquece. ¡Perder á mi Cristín! Esto, digan lo que quieran, no está en el orden natural. Cristín es mi único amor: en él han venido á tomar figura humana todas las ilusiones, todos los anhelos de mi vida. Yo he sido mala; pero mayor que mi maldad, con ser tan grande, es este castigo espantoso... Y si lo merezco, que se me perdone, que se me levante la pena... Por la vida de esta criatura doy cuanto poseo: libertad, posición, bienestar. Sálvale, Señor, y llévate la juventud que disfruto, los atractivos que me diste. Haz de mí una mujer repugnante, asquerosa, y condéname á pedir limosna por calles y caminos. (Varona y Natalia suspiran.)
Nicolás. — (En la puerta del fondo.) Ya entra el señor Solís.
Paulina. — (Se levanta con presteza.) ¡Ah!
Solís. — (Entrando presuroso.) He tardado un poco... Vamos.
Paulina. — (A Natalia y Varona.) Dispénsenme ahora.
Varona. — ¡Oh, sí, vaya usted! (A Solís.) Pepe, hasta luego. (Varona, Paulina y Solís por la derecha.)
ESCENA VI
Natalia, Varona.
Natalia. — Insigne majadero, me has desgarrado el vestido con tus tirones. Y yo pregunto: ¿por qué no hemos de poder decir á esta gente que ha llegado á nuestra ciudad el sapientísimo profesor Guillermo Bruno, esposo de Paulina, que de él se separó con gran escándalo el año...? No sé la fecha.
Varona. — Hace ahora seis años justos.
Natalia. — ¿Por qué no ha de saber la interesante Paulinita que su aborrecido consorte está aquí?
Varona. — Porque en su estado de tribulación, la noticia podría ser para nuestra pobre amiga como un tiro. Hay que tener caridad.
Natalia. — Caridad tengo, y no me falta el sentido de los juicios de Dios. ¡Ay! ¡Con qué soberana oportunidad hace cumplir en el mundo sus divinas sentencias!
Varona. — ¡Bah, bah! Ya tenemos en movimiento la maquinilla de tu saber místico y profano. (Imita la acción de mover un manubrio.)
Natalia. — Fíjate, Varona, hombre de poca fe. Separados Guillermo y Paulina en las circunstancias más terribles y bochornosas, no han vuelto á verse desde entonces ni han dejado de aborrecerse.
Varona. — (Vivamente.) Pues porque se aborrecen, no quería yo...
Natalia. — No me interrumpas. Al salir de la casa conyugal, arrojada por un marido muy áspero y severo, pero muy pundonoroso, Paulina se largó á Suiza con su cómplice, aquel simpático francés... moreno, de ojos azules...
Varona. — Cristián era su nombre; del apellido no me acuerdo.
Natalia. — Al año de la separación nació, en Lucerna ó en Zurich...
Varona. — En Ginebra, mujer. ¡Si estaba yo allí!