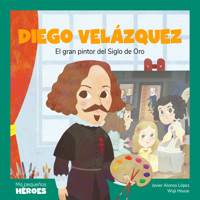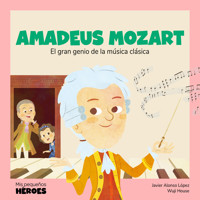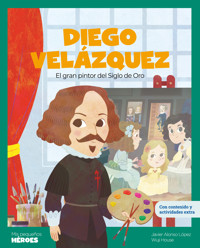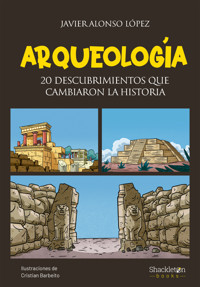
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Shackleton Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Young Adult
- Sprache: Spanisch
Para los jóvenes (y no tan jóvenes) amantes de la arqueología, el apasionante relato de veinte descubrimientos llenos de aventura y misterio. El día que Heinrich Schliemann descubrió Troya, la legendaria ciudad de la que hablaban los poemas de Homero, rompió a llorar como un niño pequeño. Corría el año 1870, tenía casi 60 años, y la había estado buscando durante toda su vida. El descubrimiento de Troya fue la prueba irrefutable de algo que hasta entonces se creía que era solo un mito. A partir de ese momento, Schliemann y otros que le siguieron recuperaron para la historia una maravillosa civilización, la micénica. Aunque es sin duda uno de los más famosos, el de Schliemann no ha sido el único hallazgo que nos ha descubierto civilizaciones, ciudades o personajes que se habían perdido en las brumas del olvido. En este libro, encontrarás la historia de los 20 descubrimientos más importantes de la arqueología. Abrirás con Howard Carter la tumba del enigmático Tutankamón, acompañarás a J.L. Burckhardt en su primer paseo por Petra, a Hiram Bingham en la primera ascensión al Machu Picchu, la ciudad engullida por la jungla, y te quedarás de piedra al desenterrar los guerreros de terracota de Xi'an con Harding y Vaux. Pero, sobre todo, sentirás la misma emoción que sintieron ellos al descubrir los secretos ocultos de la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARQUEOLOGÍA
20 DESCUBRIMIENTOS QUE CAMBIARON LA HISTORIA
JAVIER ALONSO LÓPEZ
ARQUEOLOGÍA
20 DESCUBRIMIENTOS QUE CAMBIARON LA HISTORIA
¿Qué encontrarás en este libro?
Las huellas de Laetoli
LA EX(CA)CAVACIÓN
(Laetoli, Tanzania, 1976)
Como todos los días, a media mañana se hacía una pausa en los trabajos de excavación para reponer fuerzas y comer algo. La jornada empezaba al amanecer para evitar las horas de mayor calor, y pasadas unas cuatro horas venía bien un descanso. Los asistentes tanzanos habían preparado una mesa sostenida por unas borriquetas y ya habían colocado las bandejas con comida y las jarras con café, agua y zumos. Poco a poco, los excavadores del equipo se sentaron alrededor de la mesa.
—Estáis haciendo un buen trabajo, muchachos —dijo Mary Leakey, la directora de la excavación—. No os desaniméis.
Todos en la mesa hicieron algún gesto de reconocimiento y sonrieron, aunque en su interior sentían cierta frustración. Habían encontrado unos pocos fósiles de tortugas, elefantes, musarañas, pero nada de homínidos, su gran objetivo.
—Hay que seguir trabajando —insistió Leakey—. Es la única forma de que la suerte nos sonría.
Dos de los jóvenes colaboradores de Mary Leakey, David Western y Andrew Hill, se levantaron de la mesa y se retiraron a la sombra de un gran árbol a unos cien metros de distancia. Les gustaba sentarse allí un rato hasta que se reanudase el trabajo. Y generalmente se les unían siempre varios niños del poblado vecino, con los que jugaban y a los que siempre daban algo de comida del desayuno.
—Seguimos trabajando —David repitió las palabras de la jefa—. Pero la suerte no nos sonríe.
—¡Venga, hombre! No seas tan pesimista. —Andrew intentó animar a su amigo dándole una palmada en la espalda.
—No soy pesimista, sino realista. Desde que hemos empezado esta campaña, solo hemos encontrado esto —dijo cogiendo del suelo una pequeña bola de estiércol que un escarabajo pelotero intentaba empujar con esfuerzo—. ¡Caca! ¡Hemos encontrado caca!
Y tras decir esa palabra, David le tiró la pequeña pelota de caca a su amigo. La bolita le golpeó en la frente y rebotó con tan mala suerte que cayó dentro de su vaso de café.
—¡Ten cuidado, hombre! —protestó Andrew intentando parecer enfadado—. ¡Me has estropeado el café!
La descubridora
Mary Leakey (1913-1996) llegó al mundo de la arqueología por casualidad. De niña viajaba desde Inglaterra a Francia de vacaciones, y fue allí donde vio por primera vez pinturas rupestres. Convencida de que quería dedicarse a estudiar la prehistoria humana, comenzó a trabajar como dibujante de excavaciones. Gracias a su habilidad para el dibujo arqueológico, conoció al antropólogo Louis Leakey, con quien acabó casándose. Junto a su marido trabajó en yacimientos prehistóricos de Kenia y Tanzania. Fueron años de grandes hallazgos de pinturas, herramientas y huesos de homínidos, pero lo mejor estaba por llegar. El yacimiento de Olduvai, en Tanzania, ofrecería descubrimientos increíbles, con un total de 15 nuevas especies de homínidos y gran cantidad de objetos relacionados con ellos. Pero, aunque todos estos descubrimientos fueron muy interesantes, el gran hallazgo de su vida fueron las huellas de Laetoli, que cambiarían para siempre la historia de nuestros antepasados.
—¿Estropeado? Es imposible estropear el café tan horrible que nos dan aquí. Yo creo que te lo he endulzado. —Y cogiendo otra bolita de estiércol, la arrojó de nuevo contra su amigo. Y de nuevo acertó dentro del vaso—. Ja, ja, ja. Si necesitas más, dímelo.
Andrew se quedó mirando su vaso, se puso en pie muy serio y avanzó unos pasos para recoger del suelo algo que David no pudo reconocer.
—¿Sabes lo mejor de trabajar en este lugar, David? —dijo Andrew sin poder contener la risa—. Te lo diré. Quizás no encontremos fósiles importantes, pero sin duda se pueden encontrar en el suelo excrementos de muchos animales diferentes.
Antes de que David pudiera reaccionar, Andrew le arrojó una caca de cebra. Parecía reseca, pero, al impactar contra la cabeza de David, resultó que el interior todavía estaba húmedo, pringoso y caliente. David se pasó la mano por el pelo pegajoso y se la miró sorprendido.
—¿Quieres guerra? ¡Pues tendrás guerra!
David corrió hacia donde estaba Andrew y recogió otro zurullo de cebra que le pareció suficientemente grande. No se molestó en arrojarlo, sino que él mismo se lo plantó en la camisa blanca.
Los niños del poblado que estaban con ellos habían estado viendo la escena desde el principio con curiosidad. Llegados a ese momento, debieron de pensar que aquello parecía un juego muy divertido y se unieron a la batalla de cacas.
—¡Al ataque! —animaba Andrew a unos cuantos niños que parecían haberse unido a su bando.
—¡Acabemos con ellos! —arengaba David a los suyos.
Las cacas volaban de un lado a otro mientras todos reían y gritaban. De los excrementos de cebra se pasó a los de ñus, algunos de antílope y hasta uno de jirafa. A nadie le daba asco tocar aquello, o parecían haber olvidado qué era en realidad lo que se traían entre manos. La batalla no se decidía a favor de ninguno de los dos bandos, hasta que David decidió subir la apuesta. Abandonando la pelea por un momento, corrió hasta un montículo cercano y se quedó mirando su objetivo: un enorme mojón de elefante.
—¡El arma definitiva! —exclamó satisfecho.
Hundió sus dos manos hasta el codo en aquella magnífica boñiga de elefante y consiguió extraer un trozo enorme, que abrazó contra su cuerpo. Luego, antes de que se le escurriera, se sumó de nuevo a la pelea y se la arrojó a Andrew a un par de metros de distancia.
Andrew vio horrorizado cómo aquel proyectil blando y pegajoso volaba hacia él, y se arrojó al suelo para evitar el impacto. Cayó con tanta fuerza que el suelo, resquebrajado por el calor, se rompió, dejando a la vista otra capa de terreno que había por debajo.
Para entonces, el escándalo de la batalla de zurullos había llamado la atención de todos los miembros del equipo, que se habían acercado y ahora veían en primera fila el espectáculo. Estaba también la jefa, Mary Leakey, que se quedó mirando fijamente el lugar donde la caída de Andrew había levantado el suelo. Parecía una capa de terreno más duro, y en una esquina asomaba lo que parecía una huella petrificada.
—¡Vaya! ¡Qué interesante! —comentó en voz baja.
Mientras proyectiles de todos los tamaños, pero un mismo olor, volaban de un lado a otro y el aire se llenaba de risas y gritos, la profesora Leakey se introdujo en la refriega para ver más de cerca aquel nuevo suelo. Llegó hasta el lugar donde había caído Andrew y se arrodilló.
—¡Cuidado!
—¡CHOF!
El 'Austrolopithecus Afarensis'
En 1974, un par de años antes de los hallazgos de Mary Leakey, se descubrieron en Etiopía los restos de un homínido desconocido hasta aquel momento. El espécimen que se encontró fue mundialmente conocido como Lucy, aunque el nombre científico de su especie era Austrolopithecus, y se le llamó afarensis porque fue encontrado en una región habitada por la tribu Afar.
Lo más importante de aquel descubrimiento fue que, gracias a que se conservaba gran parte del esqueleto de Lucy, en especial los huesos de la pelvis, pudo establecerse que los Austrolopithecus afarensis eran capaces de caminar erguidos y no con la ayuda de los brazos, como hacen los primates. Lucy era un nuevo eslabón en la cadena de la evolución, que va desde los primates más parecidos a los monos y gorilas hasta los humanos modernos. Lucy marcaba el momento en el que, por primera vez, un primate había caminado erguido. Las huellas de Laetoli, pertenecientes a la misma especie de Austrolopithecus afarensis, confirmaron aquel descubrimiento.
Demasiado tarde. Cuando la profesora quiso reaccionar, ya tenía la boñiga a menos de un metro de su cara. Solo le dio tiempo a cerrar los ojos antes de que el excremento le golpease de lleno. De repente, se hizo el silencio, la batalla se detuvo y todos se quedaron mirando a la jefa. David, el responsable del lanzamiento, estaba rojo como un tomate y hubiera dado dinero por que la tierra se hubiera abierto bajo sus pies y le hubiera engullido en ese mismo instante.
—Pro… pro… profesora Leakey —tartamudeó—. Lo siento. ¿Está usted bien? ¡Oh, cielos! ¡Cuánto lo siento! ¡Qué vergüenza! Le ruego que me perdone.
—No pasa nada, David —dijo Mary Leakey mientras se quitaba los restos pegajosos con la manga de su camisa—. Tranquilo. Ahora estaos quietos, que quiero examinar este suelo. Traed una paleta y una brocha, por favor.
Enseguida, uno de los ayudantes del equipo corrió a donde estaban las herramientas y regresó con lo que le habían pedido. La profesora Leakey comenzó a cepillar el suelo para limpiar la superficie y, a continuación, rascó con cuidado alrededor de la abertura para hacerla más grande.
—La capa superior es de arcilla y tiene ceniza volcánica. Igual que donde estamos excavando a unos metros de aquí —dijo la profesora—. Lo de abajo parece un suelo petrificado. Por el color parece también de origen volcánico. Y esa marca de aquí...
Cepillando y apartando la tierra, poco a poco salió a la luz una huella que parecía humana, similar a las que se hacen en la arena de la playa. Solo que esta estaba solidificada. Leakey siguió rascando y cepillando el suelo y unos centímetros más allá apareció el inicio de otra huella.
—¡Ooohhh!
—¡Venga! ¡Ayudadme! —dijo Leakey—. Hay que limpiar toda la zona.
En muy poco tiempo, varios miembros del grupo se unieron a su jefa para aumentar el espacio de excavación. Había que hacerlo con cuidado, pero sentían la emoción del momento en el que se descubre algo importante, ese instante en el que a un arqueólogo le compensan todos los esfuerzos y sufrimientos de un trabajo muy duro.
Pasadas unas horas, estaba claro que habían desenterrado las pisadas de dos individuos que habían caminado juntos por allí. Y tenía que haber sido hacía millones de años, porque había dado tiempo a que se petrificasen. Era un descubrimiento sensacional. La suerte les había sonreído.
* * *
Unas semanas más tarde, llegó a su fin la campaña de excavaciones. El gran hallazgo había sido aquella sucesión de pisadas que, después de ser analizadas, parecían tener más de 3,5 millones de años. Por lo tanto, se trataba de las huellas más antiguas conocidas de un homínido bípedo, que caminaba sin ayudarse de las manos. La noticia ya había dado la vuelta al mundo, y la profesora Leakey decidió premiar a todo el equipo con una comida de despedida en medio de la sabana donde habían trabajado tan duro.
Dejando huella
Hace aproximadamente 3,7 millones de años, en el lugar donde actualmente se encuentra la Garganta de Olduvai, había varios volcanes activos. Un día, uno de estos volcanes, el Sadimán, entró en erupción, y empezó a arrojar al aire cenizas volcánicas. Estas se posaron en el suelo y, al mezclarse con la lluvia, formaron una especie de cemento blando. En aquel momento, dio la casualidad de que un grupo de animales (jirafas, rinocerontes, gacelas, pájaros y conejos, entre otros) pisaron ese suelo y dejaron sus huellas en él. Pero también lo hicieron dos Austrolopithecus afarensis, que caminaban erguidos y dejaron sus huellas impresas en el barro.
Con el tiempo, esas huellas se secaron y otras capas de ceniza volcánica las conservaron intactas hasta que, en 1976, Mary Leakey y su equipo descubrieron un tramo de este suelo que conservaba unas setenta huellas a lo largo de más de 25 metros.
Esas huellas confirmaban lo que los huesos de Lucy habían insinuado. Aquella especie de homínido era la primera capaz de caminar como los humanos actuales. ¡Eran nuestros antepasados!
Aquel día todo fueron risas y celebraciones. Cuando llegaron a los postres, Mary Leakey se levantó y pronunció unas palabras.
—Querido equipo, quiero daros las gracias por vuestro trabajo de estas semanas. Como os dije, al final tuvimos suerte, y hemos llevado a cabo un descubrimiento importantísimo. Todavía faltan pruebas que hacer, pero hemos encontrado los restos más antiguos de un homínido bípedo. Nuestro tatatarabuelo, por así decirlo. Y quiero dar las gracias en especial a Andrew y a David, porque sin aquella guerra, la verdad, un poco asquerosa, no hubiéramos encontrado las huellas.
—¿Me perdona entonces el boñigazo que le di? —preguntó David riendo.
—Ya sabes que sí, querido David. Está totalmente olvidado —respondió Leakey divertida—. No solo eso, sino que quiero haceros un regalo a Andrew y a ti por habernos traído suerte.
—¡Vaya! ¡Muchas gracias, profesora! ¿Qué es? —dijo Andrew.
—Una sorpresa. Cerrad los ojos.
Andrew y David obedecieron intentando descifrar los sonidos a su alrededor. Por encima de las conversaciones de la mesa, distinguieron un ruido familiar: el de una de las carretillas que usaban para excavar que se acercaba hacia ellos. Luego, las voces se apagaron, escucharon cómo se movían algunas sillas y distinguieron algunos cuchicheos.
—Una, dos y... ¡tres!
—¡ZAS, CHOF, BOOOM, BANG, PLAS!
Cubriéndose la cabeza, David y Andrew abrieron los ojos para ver cómo todos los miembros del equipo, incluida la jefa, les arrojaban proyectiles de caca que iban tomando de la carretilla. ¡Y era una boñiga enorme, de elefante! El bombardeo duró un tiempo que se les hizo eterno, mientras escuchaban las risas de sus compañeros.
Por fin se hizo el silencio. Todo alrededor de los dos amigos olía a caca, porque estaban literalmente cubiertos de ella.
—¿Os ha gustado el regalo? —dijo la profesora Leakey—. Ahora estamos en paz.
Nuestros antepasados
En los años siguientes se realizaron nuevos descubrimientos de huellas y se ha podido tener una idea más clara de cómo eran los Austrolopithecus afarensis, nuestros antepasados. Se trataba de unos individuos bastante más bajos que nosotros (no llegaban al metro y medio de altura), estaban cubiertos de pelo, su capacidad craneal era aproximadamente de 380-450 cm3, es decir, un 40 % de la capacidad de nuestra especie actual, el Homo sapiens sapiens, y había diferencias notables entre los machos y las hembras. Era evidente que eran capaces de caminar erguidos, pero la forma alargada de sus manos, similares a las de los simios, sugiere que todavía pasaban bastante tiempo de su vida encima de los árboles y comían vegetales, cazaban pequeños animales o carroña.
También se sabe que no fabricaban herramientas propias, algo que haría por primera vez el Homo habilis casi un millón de años después, aunque sí empleaban piedras afiladas que encontraban para cortar la carne de los animales.
Los Austrolopithecus afarensis como Lucy y como los que dejaron las huellas de Laetoli no son humanos como nosotros, pero representan un avance importantísimo en la evolución que nos ha llevado a convertirnos en Homo sapiens.
La Cueva de los Nadadores
UN REGALO INESPERADO
(Oasis de el-Jarga, octubre de 1933)
Como cada noche, todos los miembros de la expedición se reunieron a charlar en torno al fuego. Era el único momento del día en el que se interrumpía el trabajo y, además, se podía estar al aire libre sin sufrir el martilleo del sol abrasador. Estaban Patrick Clayton, Hubert Penderel, sir Robert Clayton, Lázló Almásy y varios hombres reclutados en los oasis de los alrededores como chóferes, cocineros y ayudantes: Abu Fudeil, Hasán, Manufli y Sabir.
Todos tenían claro que unos eran los jefes y otros los empleados, pero dentro del grupo reinaba buen ambiente y espíritu de camaradería. Al fin y al cabo, en aquel lugar tan apartado, nunca se sabía en qué manos tendrías que poner tu vida. Más valía llevarse bien. Compartían comida, calor de la hoguera, café y conversación. A todos les gustaba escuchar las historias sobre el desierto y sus moradores contadas por Hasán, un viejo egipcio al que habían contratado porque todos le obedecían con un respeto absoluto. Aunque había perdido la vista casi por completo y no podía hacer casi nada, su labor para que todo funcionara era importantísima.
—Hace miles de años, salió de este oasis de el-Jarga un ejército extranjero que quería someter a los habitantes del oasis de Siwa —mientras hablaba dejando escapar las palabras muy lentamente, señaló hacia el norte, en dirección a Siwa—. Sus armas eran de plata, y sus yelmos, de oro. Obligaron a los habitantes de el-Jarga a guiarlos, pero estos condujeron a los extranjeros a través de las dunas de arena y ninguno de los soldados del ejército regresó jamás.
Cuando Hasán terminó de hablar, todos dieron un último sorbo al café y fueron despidiéndose. Todos menos uno. Almásy se había quedado fascinado tras escuchar al viejo guía, porque al instante había reconocido aquella historia. En cuanto se quedó solo, extrajo de su bolsa un viejo libro con los bordes redondeados, las tapas desgastadas y las hojas amarillentas. Siempre viajaban juntos, el libro y él. Almásy lo abrió, buscó rápidamente un pasaje que conocía casi de memoria y lo leyó a la luz de la hoguera.
El descubridor
Lázló Almásy nació en 1895 en una familia noble dentro del Imperio austrohúngaro. Se educó en Inglaterra, y durante la Primera Guerra Mundial combatió con el ejército austro-húngaro en el frente oriental. Fue herido y se convirtió en instructor de vuelo militar. Después de la guerra, se dedicó a las dos pasiones que le servirían posteriormente en sus exploraciones: pilotar aviones y conducir coches de carreras. En 1926 comenzó sus aventuras en automóvil por África, y en 1932 emprendió la búsqueda del oasis de Zerzura junto a un equipo británico utilizando coches y aeroplanos. En una de estas expediciones tuvo la suerte de encontrar la Cueva de los Nadadores. Continuó explorando el desierto libio hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresó a Hungría y fue reclutado por los servicios sercretos del ejército alemán para que trazara mapas de rutas por el desierto libio. Al final de la guerra, fue detenido por las autoridades comunistas de Hungría, pero logró escapar del país. Regresó a Egipto, donde trabajó como piloto y guía de cacerías. Murió en 1951.
—Yo los encontraré —dijo. Luego, cerró el libro y se fue a dormir.
A la mañana siguiente, Almásy se reunió durante el desayuno con sus colegas británicos. Discutieron durante un rato. Era evidente que tenían opiniones diferentes, pero, al final, Almásy consiguió su objetivo. Los dos Clayton y Penderel dieron la mano a Almásy y se despidieron. Almásy, con una sonrisa de oreja a oreja, se dirigió hacia el grupo de nativos, que observaban la escena a distancia.
—Sabir —le dijo al chófer sudanés, un hombre amable y tranquilo—, prepara el coche. Nos vamos tú y yo. Estaremos fuera unos tres días.
Sin hacer preguntas, Sabir hizo lo que le habían ordenado. Cargó en la camioneta Ford una tienda de campaña, raciones de comida y agua para una semana (siempre llevaban de más, por si ocurría algún imprevisto) y latas de gasolina, y revisó la presión de los neumáticos, suficientemente baja para no quedarse atrapado en las dunas. En una hora estaban listos para partir. Almásy se despidió del resto del grupo y se subió en el coche.
—Arranca, Sabir —dijo al sentarse—. Rumbo noroeste.
Durante más de dos horas, Sabir y Almásy no cruzaron una sola palabra. Ninguno de los dos era especialmente hablador, pero si nadie rompía el hielo, era probable que no hablaran en los tres días de expedición. Por fin, Sabir dio el primer paso.
—¿Puedo hacerle una pregunta, Abu Ramba? —los beduinos llamaban así a Almásy, 'padre de la arena', por su pericia para orientarse en el desierto. Sabir miró a Almásy, y como este no se negó, lo interpretó como una respuesta positiva—. ¿A dónde vamos? ¿Por qué solo nosotros dos?
—Eso son dos preguntas, no una —respondió Almásy con una ligera sonrisa—. Tienes razón, Sabir. No te he dicho ni a dónde ni por qué vamos solos tú y yo. ¿Recuerdas la historia que contó anoche el viejo Hasán?
—El ejército perdido, sí. Ya había escuchado otras veces esa leyenda.
—No es una leyenda. ¡Es real! —Almásy sacó de la bolsa su libro y se lo enseñó a Sabir—. ¡Está aquí!
—¿Ahí? ¿Qué libro es ese?
—Son Los nueve libros de la Historia, de Heródoto. ¿No has oído hablar de él?
Sabir se encogió de hombros y meneó la cabeza. Llevaba años trabajando con los europeos y todavía le parecían unos tipos extraños e incomprensibles. Almásy entendió el gesto, pero no se dio por vencido.
—Heródoto fue un historiador que vivió hace más de dos mil quinientos años, y en este libro cuenta que, aproximadamente en el año 525 antes de Cristo, el rey persa Cambises envió un ejército de cincuenta mil hombres para tomar el oasis de Siwa, pero aquel ejército nunca llegó a su destino ni regresó al oasis del que había salido. Se lo tragaron las arenas del desierto. Mis colegas ingleses piensan que es imposible, pero quiero recorrer esta ruta y encontrar ese ejército, Sabir. Iremos hasta Wadi Sura. En algún punto del camino daremos con el ejército perdido de Cambises.
* * *
(Wadi Sura, cuatro días más tarde)
Sabir detuvo el coche a la sombra de una gran pendiente rocosa que ofrecía un alivio frente al sol. Desde que habían salido de el-Jarga, habían recorrido cientos de kilómetros por el Gran Mar de Arena y habían descubierto, precisamente eso, arena. Mucha arena. Dunas grandes y dunas pequeñas. Miles, millones de dunas. Pero ni rastro del ejército de Cambises. Ni un escudo, ni armaduras, ni restos de madera, huesos humanos o de animales. Nada. Le había costado tiempo, pero Almásy había acabado aceptando el fracaso de su intento. El ejército perdido de Cambises seguiría siendo una leyenda de los beduinos y una historia indemostrable en las páginas de Heródoto.
Ahora estaban en Wadi Sura, un lugar remoto que Almásy había localizado desde el aire en un vuelo de reconocimiento unas semanas atrás, pero que todavía no había podido explorar de cerca.
—Es la hora de la oración —dijo Sabir.
El sudanés extendió una alfombrilla en el suelo y realizó el wudu, el lavado de antes de la oración, con arena del desierto. Almásy lo observó muy atento.
—El islam nos permite que en el desierto hagamos el wudu con arena. El agua es demasiado escasa —le explicó Sabir.
—Lo sé, Sabir —respondió Almásy—. Tan solo observaba. Voy a dar una vuelta mientras rezas.
—Gracias, Abu Ramba. Después repostaré gasolina, comprobaré la presión de los neumáticos y limpiaré el filtro del aire. Tardaré una hora como mínimo.
La Cueva de los Nadadores
La Cueva de los Nadadores se encuentra en Wadi Sura, en el corazón del desierto líbico, uno de los lugares más secos y calurosos de la Tierra, en un punto en el que se encuentran las fronteras de Egipto, Libia y Sudán. La cueva pertenece a un grupo de grutas con pinturas rupestres halladas tanto en Wadi Sura como en otros lugares cercanos. Por eso los habitantes del desierto conocen el sitio como el Valle de las Pinturas.
En la cueva se pueden observar pinturas de animales como jirafas, hipopótamos, antílopes y órix, pero lo más llamativo son las figuras humanas en posición horizontal que parecen estar nadando y que dan nombre a este descubrimiento. La mayoría de ellas son de color rojizo intenso. Los tonos de colores se obtenían mezclando polvos minerales (óxido de hierro para el rojo, calcita para el blanco, carbón para el negro), arcilla, agua y algún aglutinante, como grasa animal, tuétano o alguna resina, y se plasmaba sobre la roca con la mano, con sencillos pinceles hechos con pelos de animales o soplando a través de una caña.
El descubrimiento de esta cueva fue tan extraordinario que en la actualidad es también conocida con el sobrenombre de Capilla Sixtina del Sáhara.
Almásy tomó una cantimplora y se alejó del coche. Caminó paralelo a la pared rocosa, y observó que había varias oquedades en la montaña. Se acercó a la entrada de una de ellas y pudo distinguir un par de figuras pintadas en la roca. Había una especie de bueyes con los cuernos curvados y hacia abajo. Eran extraños, pero ya los había visto en otras cuevas del desierto. Continuó asomándose a todos los abrigos de la roca y encontró más pinturas en tres cuevas más. Nada espectacular, pero interesante.
Echó la vista atrás y vio que Sabir había terminado con sus oraciones y ya estaba ocupado en el mantenimiento del coche. Todavía disponía de un buen rato, así que siguió caminando y se acercó a una gran abertura en la roca. Examinó la entrada de un vistazo rápido.
El descubrimiento
Al oeste del río Nilo y al sur del oasis de Siwa se extiende un gran territorio conocido como el Gran Mar de Arena. Es tan grande que resultaba imposible adentrarse en él ni siquiera con camellos. Pero en las décadas de 1920 y 1930 el desarrollo de los aeroplanos y los automóviles ofrecían por primera vez la posibilidad de llegar hasta tierras nunca exploradas. Almásy se unió a una expedición británica que estuvo explorando la región y buscando oasis míticos, conocidos tan solo por el nombre, como el de Zerzura. Tras varios meses de trabajo en equipo, los miembros de la expedición se repartieron las tareas. Mientras la mayoría del grupo estudiaba las cuevas ya descubiertas y atendía a las visitas europeas, Almásy y Sabir, su chófer sudanés, realizarían nuevas excursiones de exploración. Una de ellas los llevó hasta Wadi Sura, donde, en un macizo rocoso, Almásy encontró una cueva en cuyo techo había pintadas unas figuras maravillosas: había descubierto la Cueva de los Nadadores.
«Parece que esta no tiene pinturas», dijo para sí mismo.
Aun así, entró en la cueva. En el interior, la temperatura era muy agradable. No solo había desaparcido el calor, sino que se percibía cierta humedad. Almásy dio varios pasos hasta que se encontró en una oscuridad casi absoluta. Extrajo del bolsillo del pantalón una pequeña linterna y dirigió el chorro de luz hacia delante. La cueva era tan profunda que la luz no llegaba hasta el fondo.
Luego, apuntó con la linterna hacia las paredes y entonces pudo distinguir unas figuras pintadas en la roca. Había animales con cuernos, antílopes posiblemente. Le resultaron familiares, porque ya habían encontrado pinturas parecidas en otras cuevas de la región.
«Me equivoqué», reconoció Almásy.
El disco luminoso se movía lentamente a lo largo de la pared mientras Almásy se esforzaba por reconocer cada una de las figuras que iban surgiendo de la penumbra. Animales con un cuello muy largo, sin duda, jirafas. También otros más grandes y rechonchos. Parecían hipopótamos. Era increíble. En un lugar tan árido como aquel desierto, alguien había dibujado hacía miles de años animales propios de la jungla y de zonas húmedas. Almásy sonrió. Empezaba a parecerle un descubrimiento interesante.
La luz continuó su recorrido hasta llegar a una parte de la roca cubierta con figuras humanas de trazos elegantes, estilizados. Las cabezas eran triangulares, sin subrayar ningún rasgo. Tenían muslos fuertes y algunas sostenían arcos con los que disparaban a los animales. Eran unos dibujos magníficos. Almásy continuó explorando la pared con la linterna, hasta que la luz se detuvo en otro grupo de pinturas.
—¡Ooohhh!
Había más figuras humanas, pero estas eran diferentes. Estaban en posición horizontal, con una ligera curvatura del cuerpo y los brazos estirados hacia delante. Almásy las contempló asombrado, intentando entender su significado. Una voz desde el exterior de la cueva lo sacó de su estado de ensueño.
—Abu Ramba, ¿está ahí?
—Sí, Sabir. ¡Entra! ¡Mira estas pinturas!
Sabir entró en la cueva y, siguiendo el hilo de luz de la linterna, llegó junto a Almásy. Una vez reunidos, contempló detenidamente las figuras que le mostraba Abu Ramba.
—Es una cueva magnífica. Hay muchos tipos de animales y grupos de cazadores, pero nunca había visto figuras como estas. ¿Qué te parecen?
—Están nadando, Abu Ramba —contestó Sabir.
—Nadando... —repitió Almásy—. Sí, ¡están nadando!
Después de hacer varios dibujos y algunas fotografías, Almásy y Sabir montaron en el coche y emprendieron el camino de vuelta al campamento junto a sus compañeros. Almásy ya no estaba disgustado por no haber podido encontrar el ejército perdido de Cambises. Había recibido a cambio un regalo inesperado.
Agua en el desierto
Desde el primer momento, resultó llamativo que en la cueva hubiera representaciones de animales que, dada su extrema aridez, no habitan en esta parte del planeta, por lo que algunos científicos creían que las pinturas eran obra de nómadas venidos del sur de África, donde sí existían zonas ricas en agua con esa fauna. Sin embargo, Almásy propuso una atrevida teoría. Según él, varios miles de años atrás, aquel lugar había sido un vergel en el que el agua era abundante y sí había existido esa increíble fauna. En los últimos 10 000 años, el Sáhara había sufrido un profundo cambio climático que había convertido un vergel en un desierto inhabitable, y los autores de aquellas pinturas habían emigrado hacia el valle del Nilo, donde habían contribuido al nacimiento de la civilización faraónica. En el momento del descubrimiento, la teoría de Almásy pareció descabellada, pero ahora sabemos que posiblemente estaba en lo cierto.