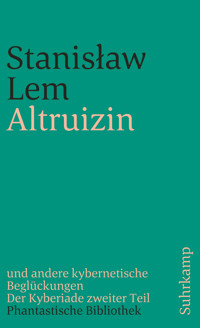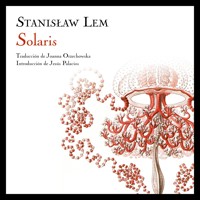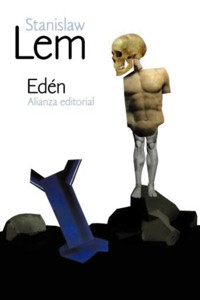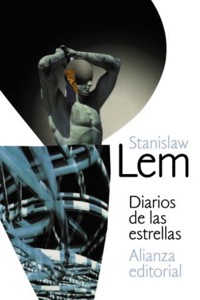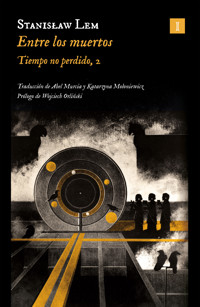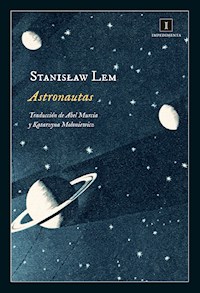
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
"Astronautas", jamás editada antes en castellano, es la primera novela que el maestro de la ciencia ficción, Stanislaw Lem, publicó en forma de libro. Tras haber pasado por múltiples contiendas y luchas sangrientas, en el siglo XXI la humanidad ha dejado atrás toda forma de capitalismo y ha logrado un equilibrio sostenible en el planeta. Colosales trabajos de ingeniería, como la irrigación del Sáhara o el control del clima con soles artificiales, dan cuenta del progreso de la especie. Durante uno de estos proyectos, en la siberiana Tunguska se halla un objeto que es identificado como un archivo extraterrestre. Tras lograr descifrar alguno de los datos que recoge, se descubren ciertos detalles alarmantes del viaje de una nave que debió de estrellarse en la zona. El Gobierno de la Tierra decide enviar la recién construida nave Cosmocrátor al planeta Venus, donde sus tripulantes localizarán los restos de una civilización infinitamente más avanzada que la nuestra. Lem reflexiona sobre la relación entre los humanos y la tecnología, la búsqueda aparentemente infinita de conocimiento y control, y los motivos que se ocultan detrás de estos intereses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Astronautas
Stanisław Lem
Traducción de Abel Murcia
y Katarzyna Mołoniewicz
Prefacio
El debut astronáutico de Lem
por Jerzy Jarzębski
Finales de los años cuarenta, principios de los cincuenta: Stanisław Lem se encuentra en medio de una batalla en torno a su novela contemporáneaEl hospital de la transfiguración. La editorial sale a cada paso con nuevas objeciones de carácter ideológico. Que si no se ha mostrado el papel positivo del Partido Comunista a lo largo de la historia, que si el mensaje del libro no es suficientemente optimista… El autor se ve obligado a satisfacer las continuas peticiones de la editorial, y empieza a estar verdaderamente harto. En aquellos días, en una estancia suya en la Casa de Escritores de Zakopane, conoce a un tal Jerzy Pański, presidente de la Cooperativa Editorial Czytelnik, que, durante un paseo por las montañas de los Tatra, le convence de que escriba una novela de ficción científica polaca. ¿Y por qué no? En aquella época Lem tiene ya en su haber una novela fantástica de suspense,El hombre de Marte, publicada en la revistaNowy Świat Przygód(Un Nuevo Mundo de Aventuras),y una serie de relatos en los que se ocupa de temas de las más recientes técnicas militares(El hombre de Hiroshima, La ciudad atómica, V sobre Londres). Además, el escritor está atravesando un período lleno de problemas económicos y personales: ha renunciado a defender su tesis de licenciatura en la Facultad de Medicina por temor a ser enviado forzosamente a una de las guarniciones militares de provincias. El así llamado Conversatorio Científico, en el que trabaja, acaba de ser cerrado por los guardianes de las buenas costumbres políticas. En esa situación, dedicarse a la ciencia ficción puede parecer simplemente una forma de resolver problemas más inmediatos. Por eso, Lem escribeAstronautascon cierta prisa y (al menos, al principio) sin preocuparse demasiado por el aspecto artístico. Desde ese punto de vista,Czas nieutracony(Tiempo no derrochado)fue un texto infinitamente mejor.Astronautaspodría haber resultado una fantochada ocasional sin mayor repercusión, si no hubiera sido por su inesperado éxito. La novela arrasa entre el público, es traducida a varias lenguas extranjeras y, finalmente, adaptada al cine con el títuloEl astro silente, película realizada conjuntamente por Polonia y Alemania Oriental. ¡Los editores y el público quieren más! En breve, sale a la luz la antología de relatosSésamo, con los primeros episodios deDiarios de las estrellasy, después, el grueso volumen deLa nebulosa de Magallanes, novela sobre el primer viaje transgaláctico del ser humano, publicada primero por entregas en la revistaPrzekrój. Así, Lem se convierte en el autor de ciencia ficción más leído de Polonia.
¿Qué fue entonces lo que tanto gustó a los lectores enAstronautasen 1951? Hoy es difícil entenderlo si no se conoce el contexto literario y cultural de aquellos años. El realismo socialista estaba en su apogeo, predominaban las llamadas «novelas de producción», que repetían hasta la saciedad el mismo esquema de la trama y los mismos recursos narrativos. Al hablar siempre de temas que tenían que ver con la puesta en marcha de plantas industriales, la construcción de edificios o de vías de ferrocarril, la creación de colectivos obreros socialistas y de «enemigos» desenmascarados, esas novelas estaban desprovistas por definición de cualquier fantasía, su mundo se diferenciaba de la cotidianeidad de los lectores solo porque en él todo ocurría de acuerdo con los planteamientos ideológicos del sistema. Por lo demás, era un mundo en el que la monotonía y la pedagogía iban de la mano. La situación del cine de la época del realismo socialista tampoco era mejor: una tras otra, se producían películas que con su mensaje didáctico parecían cuentos para niños. La películaSprawa do załatwienia(Asunto por resolver), realizada entonces y repuesta hace poco en la televisión polaca, es una obra tan ingenua e infantil que cuesta creer que en aquellos mismos días en las cárceles se quebraran huesos y voluntades.
Una cierta porción de esa ingenuidad exigida por los cánones de la época está también, sin duda, en la novela de Lem, que cae cada dos por tres en el didacticismo de declaraciones «positivas» sobre la misión de la humanidad, los rasgos de carácter deseables en los individuos, los comportamientos sociales adecuados, etc. También la primera mitad del libro está constituida por un tratado de divulgación científica que ocupa más de cien páginas. El contenido de ese tratado, sin embargo, aunque hoy puede parecer banal, en el momento de su publicación introducía al lector en un mundo nuevo e insólito. ¡Qué no habría allí: el meteorito de Tunguska, la historia de la construcción de cohetes, los principios de la cosmonáutica y, en ese ámbito, la detectivesca trama del descubrimiento de la «carta de las estrellas», que los investigadores consiguen descifrar con sospechosa facilidad (enLa voz de su amo, escrita más de una década después, ya no se les dará tan bien)! A continuación, el autor describe con todo lujo de detalles un cohete espacial sirviéndose para ello del recurso de una charla divulgativa para colegiales, incorporada en el texto. De paso, como no podía ser de otra manera, aparecerán diseminados a lo largo de los capítulos iniciales comentarios sobre la felicidad universal que trajo a la Tierra la victoria del comunismo, y se hará especial hincapié en las grandes transformaciones dela superficie del planeta, que, tal como les encantaba hacer a los líderes soviéticos, consistían en revertir el curso de los grandes ríos, fundir el hielo de los polos, etc. Sin eso, el libro no habría tenido ninguna posibilidad de ser publicado y, además, las grandes construcciones del socialismo eran capaces de despertar la imaginación por sí mismas. Así pues, incluso el didacticismo deAstronautasera mucho más digerible que aquellas dichosas instrucciones para los mineros sobre cómo tenían que extraer el carbón, para los albañiles sobre cómo tenían que colocar los ladrillos y para todos sin excepción sobre cómo reconocer y delatar a enemigos, tema favorito de la «novela de producción».
Digámoslo sin tapujos: el principio de la novela resulta hoy totalmente ilegible, y no es solo por el hecho de que las revelaciones técnicas que describe el autor suenen en nuestros días algo anticuadas. La ilegibilidad es más bien resultado de un tono insoportablemente pedagógico, de grandilocuentes sentencias morales y de las entonces obligatorias declaraciones a favor del régimen político. Seguramente ese fue el motivo por el que el autor se negó durante años a las propuestas de reedición del libro. Eso sí, a los revisionistas les aconsejaría controlar sus impulsos de denunciar al escritor. Al fin y al cabo, cosa habitual en las obras de Lem de aquella época, no encontraremos enAstronautaspalabras de admiración hacia la Unión Soviética, no hay ni una sola mención al Partido Comunista y los capitalistas estadounidenses son criticados únicamente por su racismo y militarismo. Es más: en un país en el que un pequeño diccionario soviético de filosofía que llamaba a la cibernética «pseudociencia burguesa» era considerado fuente de sabiduría, Lem consiguió introducir subrepticiamente una gran cantidad de información sobre los ordenadores, que en el libro aparecen como la principal herramienta de trabajo de los científicos.
Astronautas,por lo tanto, da al César lo que es del César (en aquellos tiempos resultaba imposible escribir de otra manera), pero al mismo tiempo filtra, de manera disimulada, importantes conocimientos totalmente prohibidos en la época. Esto permite al lector aguantar hasta la mitad de la novela, cuando la narración cambia por completo. Las descripciones de la superficie de Venus, aunque desacertadas desde la perspectiva actual, son muy plásticas y originales, y los relatos de las expediciones de los astronautas resultan emocionantes, especialmente en los fragmentos en los que el autor hace alarde de su conocimiento de las consecuencias prácticas de la curvatura del espacio y las paradojas topológicas.Astronautases, de hecho, el primer libro de Lem en el cual los protagonistas viajan realmente al espacio e intentan conocer lo Diferente. El autor sale con nota de esa gran prueba de imaginación. Creo que aquellos para quienes la lectura de la novela fue el primer encuentro con la ciencia ficción «cósmica» debieron de seguir la historia con la respiración contenida.
EnAstronautasLem se sirve de un recurso narrativo que empleará con frecuencia en sus obras posteriores. Para contar la historia utiliza a un narrador algo ingenuo, pero al mismo tiempo inteligente y valiente. Ese protagonista ideal de los relatos de Lem es o un médico o un piloto (el Robert Smith deAstronautas, el Pirx y el Hal Bregg deRetorno de las estrellas, el protagonista deLa fiebre del henoy el Marek Tempe deFiasco). Al lector le resulta más fácil identificarse con un piloto que con un investigador especializado; al mismo tiempo, esa identificación puede aportarle satisfacción personal de diversa índole (porque un protagonista así es, por naturaleza, un hombre de facultades físicas por encima de la media al que se le atribuye con frecuencia cierta afición al alpinismo). Robert Smith es, por tanto, el prototipo de una serie de personajes de Lem.
La segunda de las soluciones que adquirirán carácter prototípico es la imagen de la realidad de otro planeta. Esa realidad presenta una serie de características esenciales y repetitivas. Sobre todo, es un laberinto de estructura enigmática. Se puede vagar por él, pero sin llegar a conocer nunca sus límites (como sucederá después enEdén,El invencible,Paz en la Tierra,Fiasco). La segunda característica de esa realidad será la práctica imposibilidad de diferenciar, al menos en un primer momento, entre aquello que está vivo y aquello que es un producto sin vida de la civilización en cuestión. Su tercera característica es el estado de crisis en que se encuentra el planeta, la descomposición de la civilización allí existente, por lo que las construcciones que encuentran los cosmonautas han sido pasto de la corrosión, o están prácticamente derruidas, y las investigaciones que se llevan a cabo tienen un carácter más bien arqueológico. Esa situación afecta decididamente al estilo de la descripción, que mezcla los lenguajes de la arquitectura, la biología, la geología o la mineralogía. Por otra parte, la vacilación de la fraseología y del vocabulario que usan el narrador y los protagonistas para intentar describir la realidad que están viendo refleja perfectamente una confusión de carácter cognitivo: los cosmonautas vagan por un lugar que puede ser una obra de ingeniería, una «ciudad», una fábrica, un hábitat de seres parecidos a hormigas u otros insectos terrestres, un gran organismo, etc., si bien las reglas de construcción de aquella gran estructura por la que se mueven no están claras: en las hipótesis (al igual que en el lenguaje de la descripción) se alternan asignaciones de funcionalidades tomadas de diversas áreas del conocimiento humano. Lo que resulta más importante para los viajeros cósmicos es descubrir algún sentido en los fenómenos observados y la trampa en la que a veces caen suele ser que ese sentido (funcional) realmente no existe.
Al final, claro está, enAstronautastodo tiene que encontrar su explicación conforme a los principios del realismo socialista, es decir: resulta que los venusianos eran unos imperialistas y como tales se habían dedicado a almacenar una peligrosa fuerza de destrucción masiva acumulada en forma de una curiosa masa plasmática y a construir un gigantesco lanzador de energía preparado para atacar la Tierra. Pero los imperialistas no solo han de ser malos, sino que esa maldad tiene que ser tan ciega que los lleve a su perdición. De ahí el cataclismo de esa siniestra civilización que los habitantes de la Tierra presencianpost factum, una vez esta ya ha alcanzado a destruirse a sí misma. Eso es todo en cuanto al esquema del mensaje político que el autor remata al final con algunas sentencias redondas sobre las funestas consecuencias del capitalismo y el glorioso futuro de las gentes que han conseguido liberarse de él. Es mucho más interesante, sin embargo, la visualización de aquella civilización destruida. Al crearla, Lem utiliza, por un lado, sin duda, la información sobre lo ocurrido en Hiroshima, que en aquella época impresionaba y aterraba a todo el mundo, y por otro lado, su experiencia como persona que había visto con sus propios ojos las ciudades arrasadas durante la Segunda Guerra Mundial. La visión de las ruinas de una gran metrópoli venusiana es extraordinariamente sugestiva, tanto más porque los terrícolas las visitan de noche (como ocurrirá posteriormente enEdén). Gracias a ello, aumenta la sensación del carácter fragmentario, inabarcable y críptico de una civilización extraña que no se puede entender en absoluto. Esa descripción se aproxima ya a lo que encontraremos en los posteriores libros de Lem, mucho más maduros. Lo interesante de la novela es también el afán de conocimiento que el autor proyecta en su protagonista.
Es en los últimos capítulos del libro donde más se nota el abismo construido por Lem entre los conocimientos del piloto y de los estudiosos que forman parte del equipo. En un primer momento, el ingenuo Smith no entiende nada de la complejidad del «espacio esférico» que se tragó a su compañero, y sus superiores tardan en explicárselo, comportamiento absurdo desde el punto de vista del piloto. Ocurre lo mismo con la información sobre los venusianos, que el protagonista recibe solo al final del todo, una vez ha superado la prueba del valor. Hay en ello algo de ostentación. Claro está que lo justificaremos argumentando que se trata de un recurso salvador en la dramaturgia del discurso para que vaya aumentando gradualmente el suspense. Es más: la fe en las casi ilimitadas competencias de la «jefatura» se corresponde con la ideología del momento. Cierto, pero también puede haber otra justificación. Los verdaderos héroes deAstronautasson los científicos: Chandrasécar, Lao Chu, Arseniev. El autor les atribuye no solamente la sabiduría y la bondad, sino también una extraordinaria fuerza de voluntad y la capacidad de sacrificio por la causa y por los demás. Los capítulos del libro que llevan como título sus nombres constituyen un homenaje a cada uno de esos sabios. Es evidente que Lem intenta crear nuevos héroes positivos para los tiempos que se acercan. Héroes que no serán gente de la política, sino gente de la ciencia, santos modernos gracias a los cuales el mundo puede seguir existiendo, libre de la amenaza del mal que tiene su origen en la sed de poder y de riqueza.Astronautases un libro terriblemente grandilocuente hoy en lo que a declaraciones morales se refiere, pero su proyecto de futuro habría que tomárselo muy en serio. El autor, en pleno auge del realismo socialista, se opone al canon literario de la época y confiesa desesperadamente su admiración y su fe en hombres ilustrados, y no en funcionarios del partido o activistas ideológicos. Si nos limitamos a citar determinados fragmentos del libro fuera de contexto, fácilmente podemos acusar a Lem de «colaboracionismo con el sistema», pero una lectura más profunda del texto nos permite ver la obstinada lucha del autor por conseguir que se valoren los auténticos conocimientos como factor que conduce al bien. En los tiempos del estalinismo, Lem intentó creer en ello, aunque las experiencias de los decenios posteriores debilitarían fuertemente aquellas creencias. Pero esa es ya otra historia.
Jerzy Jarzębski
Prólogo del autor
Escribí este libro hace veintidós años y cuando me propusieron reeditarlo pensé en retocarlo ligeramente, en realizar una especie de actualización, pero entonces le eché un vistazo y me di cuenta de que resultaba imposible hacerlo. Lo escribí en una época en la que el término «astronautas» apenas si existía, de manera que mucha gente, incluso gente con estudios, lo confundía con el de «argonautas», mucho más familiar. Además, el planeta Venus, en el que situé la acción, ya no es una mancha blanca y misteriosa en el firmamento, porque sabemos bastantes cosas sobre él, especialmente gracias a las sondas soviéticas que lo exploraron. Así que tenemos suficientes datos como para darnos cuenta de que las condiciones y paisajes de Venus descritos en la novela resultan absolutamente ficticios. Al margen de información a la que no tenía acceso nadie, había otras cuestiones de las que no me preocupé como autor, porque está claro que sobre la construcción de cohetes, e incluso sobre la parte técnica de la cosmonáutica, podría haberme documentado mejor de lo que lo hice ya hace veinticinco años. Y, por otra parte, el año 2000, que desde la perspectiva de los años cincuenta me parecía un futuro tan lejano que permitía situar en él visiones optimistas de un mundo unido pacíficamente, en la actualidad se encuentra en el punto de mira de un sinfín de sabios futurólogos y obliga a ser comedidos en eso del optimismo y a refrenar las ingenuas esperanzas de aquellos otros tiempos. Si me hubiera puesto seriamente a actualizar Astronautas tendría que haber escrito una novela totalmente distinta, ya que ni en la Tierra ni en el cohete ni en el cielo me habría podido permitir conservar multitud de detalles, esos pequeños ladrillos con los que construí toda la obra. Y ¿qué habría pasado en ese caso con Astronautas? ¿Merece realmente la pena volver a escribir libros ya escritos con anterioridad? Creo que no. Hay que escribir, mientras sea posible, nuevos libros, y dejar que los ya escritos sigan su camino natural: que se defiendan por sí mismos, en la medida de sus posibilidades. Hoy, esa historia de ficción no solo está llena de errores técnicos y de predicciones que el tiempo se ha encargado de desbaratar, sino que además resulta extremadamente ingenua, prácticamente un cuento para niños. El lector también, especialmente el más joven, se dará cuenta rápidamente de que sus conocimientos de la cosmonáutica como fenómeno real, sacados aunque sea de la prensa diaria, superan los conocimientos del autor hace veintidós años. Pero si ya no es posible considerar que el libro es un atrevido pronóstico futurista, que al menos sea considerado un documento de cierto valor histórico. O, por así decirlo, de un esbozo de documento que el tiempo ha puesto en su lugar, y que muestra sus carencias y sus defectos tanto científicos o técnicos como literarios. En cuanto a las ingenuidades narrativas, nunca se pueden justificar de ninguna manera y siempre son fruto de la falta de horas de trabajo. Por otro lado, aquellos párrafos, ciertamente numerosos, cuyos fallos objetivos el tiempo ha puesto en evidencia y ha delatado quizá no carezcan de valor en la misma medida, ya que permiten, a fin de cuentas, hacer una interesante comparación entre la fuerza de la imaginación —proyectada hacia el futuro—, y su rival y enemigo natural: la realidad. Esa comparación demuestra que en el ámbito del progreso técnico todo sucede de forma más rápida y más revolucionaria de lo que podamos imaginar, y en lo que se refiere a las cuestiones sociales de carácter global los cambios son lentos y dolorosos. No es mi intención en absoluto hacer de estos comentarios un examen de conciencia sistemático deAstronautas, una especie de balance de sus «pros» y sus «contras». El libro intentaen algunos lugares instruir con sus ficticias clases magistrales sobre cosas que ahora ya existen en la realidad (no solo en el caso de la cosmonáutica, sino también, por ejemplo, en el de los parámetros técnicos de mi Márax, superados por las máquinas matemáticas de última generación de los años setenta). El libro trata también una cuestión que fue el principal estímulo para escribirlo: la cuestión de la amenaza nuclear, porque la historia de la aniquilación de la vida en el planeta Venus es solo una alegoría de los asuntos terrestres. Esa amenaza, un cuarto de siglo después, sigue existiendo y pende sobre nosotros. Quizá ese hecho permita que la novela no pierda actualidad. O quizá aquellos que aún quieran leer Astronautas encuentren simplemente en sus páginas una historia llena de aventuras por inverosímil que esta resulte. Me resulta imposible decir nada sensato al respecto. Confieso que me sorprendería que Astronautas pasara a ser una de las obras de referencia de mi bibliografía. Creo que si alguien echa mano de este libro dentro de otros veinte años no será para adentrarse en una atrevida visión del futuro, sino más bien para esbozar durante la lectura alguna sonrisa de la misma manera que lo hacemos nosotros cuando leemos las obras de Julio Verne. Serán unos tiempos en los que el Cosmocrátor y Márax se habrán convertido en verdaderas antigüedades. Otra cosa es que lleguen a formar parte de esa singular categoría. Una gran cuestión.
Stanisław Lem
Cracovia, 1972
Primera parte
El bólido siberiano
El 30 de junio de 1908, miles de habitantes de la Siberia central pudieron observar un extraordinario fenómeno de la naturaleza. Aquel día, a primera hora de la mañana, apareció una cegadora bola blanca que atravesó el cielo de sureste a noroeste a una velocidad impresionante. Fue vista en toda la gubernatura general de Yeniséi, que se extiende a lo largo de una superficie superior a los quinientos kilómetros. La tierra tembló a su paso, los cristales se pusieron a tintinear, el enfoscado cayó de los muros, mientras que en las localidades más alejadas, en las que no se llegó a ver el bólido, se oyó un potente estruendo que causó el pánico general. Mucha gente imaginó que se avecinaba el fin del mundo; los obreros de las minas de oro abandonaron el trabajo e incluso a los animales domésticos se les contagió el miedo. Pocos instantes después de que desapareciera la masa ígnea, se levantó más allá del horizonte una columna de fuego y se produjo una cuádruple detonación que se escuchó en un radio de setecientos cincuenta kilómetros.
La sacudida de la corteza terrestre fue registrada por los sismógrafos de todas las estaciones de Europa y América, y la onda expansiva fruto de la explosión, que se desplazaba a la velocidad del sonido, llegó a Irkutsk, a novecientos setenta kilómetros de distancia, en una hora; a Potsdam, a cinco mil kilómetros de distancia, cuatro horas y cuarenta y un minutos después; a Washington, ocho horas más tarde, y finalmente, fue percibida de nuevo en Potsdam pasadas treinta horas y veintiocho minutos, tras haber dado la vuelta alrededor del mundo y haber regresado después de haber recorrido treinta y cuatro mil novecientos veinte kilómetros.
Durante las siguientes noches, en las latitudes medias de Europa, aparecieron unas nubes luminiscentes con un extraordinario brillo plateado de tal intensidad que impidió al astrónomo alemán Wolf, en Heidelberg, fotografiar los planetas. Las gigantescas masas de partículas diseminadas a causa de la explosión en las más altas capas de la atmósfera llegaron unos días después al hemisferio sur. Justo por aquellas fechas, el astrónomo americano Abbot estaba analizando la transparencia de la atmósfera y había observado que esta había empeorado considerablemente desde finales de junio. La causa de aquel fenómeno en aquellos momentos le resultaba desconocida.
A pesar de sus dimensiones, aquella catástrofe en la Siberia central no llamó la atención del mundo científico. Durante cierto tiempo, en las tierras de la gubernatura general de Yeniséi, corrieron fantásticos rumores sobre el bólido: se le atribuía desde el tamaño de una casa hasta el tamaño de una montaña, se afirmaba que existían testigos que lo habían visto después de la caída, pero el lugar del avistamiento solía ser situado en esas historias lejos de los límites de la comarca en la que cada uno de los hablantes se encontraba. Fue mucho también lo que se escribió en la prensa, pero nadie emprendió búsquedas más serias y poco a poco toda aquella historia empezó a caer en el olvido.
Las menciones posteriores datan del año 1921, cuando el geofísico soviético Kulik leyó por casualidad en una hoja arrancada de un calendario de pared la descripción de una gigantesca estrella fugaz. Recorriendo poco después una gran extensión de terreno de la Siberia central, Kulik se convenció de que entre los habitantes de aquel lugar seguía estando vivo el recuerdo del extraordinario fenómeno de 1908. Tras preguntar a varios testigos presenciales, Kulik llegó a la conclusión de que el meteoro, que irrumpió en Siberia desde la parte de Mongolia, había sobrevolado las grandes llanuras y había caído en algún lugar del norte, en la infranqueable taiga, lejos de cualquier camino y de cualquier asentamiento humano.
Desde aquel momento, Kulik se convirtió en un entusiasta investigador del meteorito conocido en la literatura especializada como «el bólido de Tunguska». Esbozó también unos primeros planos del terreno en el que, según imaginaba, había caído el meteorito y se los dio al geólogo Obruchev cuando este, en 1924, partió para emprender una expedición en solitario. Obruchev, que se encontraba realizando sus investigaciones por encargo del Comité Geológico en la región del río Podkamennaya Tunguska, llegó a la factoría de Wanawara, en cuyas proximidades, según los cálculos de Kulik, debería haber caído el meteoro. Intentó recopilar información entre los lugareños, lo que no resultó fácil porque los tunguses ocultaban tanto el lugar de la caída, ya que lo consideraban sagrado, como la propia catástrofe, que interpretaban como el descenso de los cielos a la tierra por parte del dios del fuego. A pesar de ello, Obruchev consiguió averiguar que, a unos días de viaje de la factoría, la milenaria taiga se encontraba arrasada en una superficie de varios cientos de kilómetros y que el meteorito no había caído en la zona de Wanawara, como pensaba Kulik, sino al menos cien kilómetros más al norte.
Cuando Obruchev publicó los datos recabados, el asunto se hizo notorio, y en 1927, la Academia de Ciencias de la Unión Soviética organizó una primera expedición a la taiga siberiana, dirigida por Kulik, con el objetivo de encontrar el lugar exacto de la caída.
Tras haber abandonado las zonas habitadas, y después de varias semanas de fatigosa marcha a través de la taiga, la expedición entró en un área de árboles derribados. El bosque estaba arrasado en un radio de al menos cien kilómetros, a ambos lados de la trayectoria del meteoro. Kulik escribió en su diario: «Sigo sin poder abarcar la magnitud del fenómeno. Es lo que podríamos denominar un paraje marcadamente montañoso que se extiende decenas de verstas más allá del horizonte… Al norte, a orillas del río Chushmo, se pueden ver las montañas, cubiertas de una blanca capa de nieve. Desde nuestro puesto de observación no se distingue el menor rastro del bosque. La taiga está asolada, decenas de miles de troncos chamuscados han sido arrancados de raíz y arrojados contra la tierra helada; alrededor, en una franja de varios kilómetros, crece un bosque joven que se abre camino hacia el sol y la vida… Es asombroso ver a los gigantes del bosque con sus más de treinta metros de altura, caídos uno junto a otro, con sus copas orientadas hacia el sur… Algo más lejos, donde acaba el paisaje, la maleza se abre paso aquí y allá hasta fundirse con la taiga superviviente, y solo en las cimas de las lejanas colinas se ven, en forma de blancas calvas, los lugares desprovistos de árboles».
Una vez en la zona del cataclismo, la expedición anduvo varios días entre los troncos caídos y semicarbonizados que cubrían el suelo de turba. Las copas de los árboles derribados seguían indicando todo el tiempo hacia el sudeste, la dirección desde la cual había llegado el meteoro. Finalmente, el 30 de mayo, un mes después de haber abandonado la factoría de Wanawara, la expedición llegó a la desembocadura del río Churguma y estableció allí su decimotercer campamento. Al norte de este, se hallaba una extensa hondonada rodeada por varias colinas a manera de anfiteatro. Fue allí donde la expedición descubrió la estructura radial del bosque derribado.
«Empecé a dar vueltas en dirección oeste —escribió Kulik— por el circo de montañas situado alrededor de aquella gran hondonada. Anduve decenas de verstas por las desnudas crestas de las colinas en las que los árboles derribados yacían con las copas dirigidas hacia el oeste. Rodeé toda la hondonada en dirección sur describiendo para ello un enorme círculo, y los árboles, como por arte de magia, iban orientando también sus copas hacia el sur. Regresé al campamento y, de nuevo, me puse en camino por las crestas de las colinas, esta vez hacia el este; los árboles allí estaban tumbados hacia el este. Hice acopio de fuerzas, y una vez más me dirigí hacia el sur; los troncos yacían con sus copas orientadas hacia el sur. No cabía duda, había dado una vuelta completa al lugar de la caída. La bola de fuego del meteoro, compuesta de gases y materia incandescentes, sacudió el valle, sus colinas, su tundra y sus cenagales. Igual que un chorro de agua que al chocar contra una superficie plana estalla y sus salpicaduras salen disparadas en todas direcciones, aquel chorro de gases ardientes, al golpear la tierra, había tumbado el bosque en un radio de decenas de millas dejando tras de sí una terrible imagen de destrucción.»
Ese día los miembros de la expedición estaban convencidos de haber superado las mayores dificultades y de que pronto encontrarían el lugar donde la masa gigante había chocado contra la corteza terrestre. Al día siguiente se adentraron en la hondonada. La marcha entre los árboles caídos fue ardua y peligrosa. Especialmente en la primera mitad del día, cuando arreció el viento, y los miembros de la expedición, al avanzar entre los troncos muertos y desprovistos de ramas, corrieron el peligro de quedar aplastados por los árboles que caían estrepitosamente sin previo aviso y con frecuencia muy cerca de los exploradores. Había que caminar mirando continuamente hacia lo alto para apartarse a tiempo, y ello sin dejar de observar atentamente el suelo porque la tundra estaba plagada de víboras.
En el interior de la hondonada, rodeada por aquel anfiteatro de calvos montes, los miembros de la expedición descubrieron nuevas colinas, tundras, cenagales, pantanos y lagos. La taiga yacía en hileras paralelas de troncos desnudos cuya parte superior estaba orientada en diferentes direcciones y cuyas raíces apuntaban hacia el centro de la hondonada. En los árboles derribados se distinguían claramente las huellas del fuego que había carbonizado las ramas pequeñas y chamuscado la corteza y las ramas más grandes. En las proximidades del centro de la hondonada, entre los árboles astillados, encontraron un considerable número de cráteres de diferentes tamaños; algunos podían llegar a tener decenas de metros de diámetro. Eso fue todo lo que pudo establecer la primera expedición, que se vio obligada a retirarse repentinamente debido a la falta de provisiones y al agotamiento de los participantes. Kulik y sus compañeros estaban convencidos de que en las profundidades de aquellos cráteres con el fondo enfangado, en muchos casos llenos de agua turbia, que habían descubierto en la hondonada se encontraban los restos del meteorito.
La segunda expedición llevó a cabo el ingente trabajo de transportar a través de la taiga máquinas que, una vez desembarrados y desecados los cráteres, posibilitaran las primeras perforaciones de sondeo. Las obras se realizaron durante un corto y abrasador verano. En el bochornoso aire flotaban enjambres de virulentos mosquitos que sobrevolaban aquel lodazal. Las prospecciones dieron un resultado negativo. No solo no encontraron resto alguno del meteorito, sino tampoco restos del choque con la corteza terrestre como los que se solían encontrar en esos casos, como por ejemplo harina de roca, es decir, masa rocosa y pequeños fragmentos de piedra fundidos a una alta temperatura. Tropezaron, eso sí, con corrientes de aguas subterráneas que amenazaban con anegar las máquinas, y tras canalizar esas aguas y lograr atravesarlas, cosa que requirió un esfuerzo gigantesco, los taladros se introdujeron en un limo permanentemente helado. Y, lo que es peor, unos especialistas en la formación de turba se presentaron allí y tanto estos como los edafólogos y los geólogos declararon unánimemente que los cráteres en cuestión no tenían nada que ver con el meteorito y que en las lejanas tierras del norte se podían encontrar por todas partes creaciones parecidas que debían su origen a los procesos normales de aparición de yacimientos de turba derrubiados por las aguas subterráneas. Por lo tanto, emprendieron la búsqueda sistemática del meteorito con ayuda de deflectómetros magnéticos. Parecía evidente que una masa tan grande de hierro tenía que crear una anomalía magnética que atrajera la aguja de las brújulas, pero los aparatos no mostraban nada. El hecho era que, desde el sur, una avenida de varios kilómetros de anchura de árboles derribados conducía hacia la hondonada a lo largo del río y los arroyos, y esta estaba rodeada de un abanico de troncos caídos. Se calculó que aquellos destrozos habían sido producidos por una energía del orden de mil trillones de ergs, así que la masa del meteorito tenía que haber sido gigantesca, y, sin embargo, no encontraron ni el más pequeño de los fragmentos, ni una pequeña esquirla, ni un cráter, nada que mostrara las huellas de la monstruosa caída.
Una tras otra, se fueron sucediendo expediciones a la taiga provistas de aparatos cada vez más sensibles. Se estableció una red de puntos de triangulación, se inspeccionaron las laderas de las colinas, el fondo de los fangosos lagos y de los arroyos, incluso se realizaron perforaciones en el fondo de los pantanos; todo en vano. Corrieron voces de que el meteorito pertenecía al tipo de los pétreos, conjetura bastante improbable, ya que la meteorología no ha tenido noticia de bólidos pétreos de un tamaño tan grande, y en ese caso los alrededores habrían estado llenos de fragmentos del mismo. Pero cuando se publicaron los resultados de la investigación sobre el bosque arrasado, surgió un nuevo enigma.
Se había observado que la taiga había sido arrasada de manera desigual y que los troncos caídos no siempre señalaban hacia el centro de la hondonada. Y lo que era más, en numerosos lugares, apenas a unos kilómetros de distancia de la hondonada, se encontraba un bosque intacto, no carbonizado, mientras que, varios kilómetros más lejos, uno tropezaba de nuevo con miles de alerces y pinos derribados. Intentaron explicarlo por el así llamado efecto sombra: las cimas de las colinas habrían salvado algunas partes de la taiga de ser arrasadas. Para justificar el porqué en algunos sitios los árboles caídos apuntaban en otra dirección, concluyeron que en aquellos casos las caídas de los árboles del bosque no habían tenido nada que ver con la catástrofe, sino que habían sido provocadas por una simple tormenta.
Los mapas aéreos fotográficos del terreno echaron por tierra todas aquellas hipótesis. En las fotografías estereoscópicas se veía perfectamente que algunas de las áreas del bosque, efectivamente, estaban tumbadas de manera concéntrica, alrededor de la hondonada, y otras permanecían intactas. El bosque había sido arrasado como si la onda expansiva no hubiera tenido la misma intensidad en todas las direcciones, como si del centro de la hondonada hubieran salido «chorros» más anchos y más estrechos que hubieran tumbado los árboles en largas avenidas.
El asunto siguió siendo un enigma durante muchos años. De vez en cuando, en la prensa especializada, se entablaban debates científicos sobre el meteorito de Tunguska. Se hacían todo tipo de conjeturas, desde que se había tratado de la cabeza de un pequeño cometa hasta que solo había sido una nube de polvo cósmico de gran densidad, pero ninguna de las hipótesis podía explicar satisfactoriamente todos los hechos. En 1950, cuando la historia del meteorito había empezado ya a olvidarse, un joven investigador soviético publicó una nueva hipótesis que proporcionaba una explicación sorprendentemente audaz.
Dos días antes de que apareciera sobre Siberia el meteorito de Tunguska, escribía el joven investigador, un astrónomo francés vio un pequeño cuerpo celeste que cruzó a gran velocidad el campo de visión de su telescopio. Poco después, aquel astrónomo publicó su descubrimiento. Ni él, ni ninguna otra persona, relacionó aquella observación con la catástrofe siberiana, ya que si aquel pequeño cuerpo hubiera sido un meteoro, habría caído en un lugar completamente diferente. Para ser el bólido de Tunguska el meteorito tendría que haber cambiado libremente el curso y la velocidad de su vuelo como una nave dirigida, cosa tan improbable que nadie se había detenido a pensar en ello ni siquiera por un instante.
Eso era precisamente lo que mantenía aquel joven investigador. Que la estrella fugaz conocida con el nombre de meteorito de Tunguska era una nave interplanetaria que había llegado a la Tierra tras un recorrido hiperbólico desde las proximidades de la constelación de la Ballena, y que al prepararse para aterrizar había empezado a dibujar una serie de elipses alrededor de nuestro planeta que se iban estrechando cada vez más. Fue entonces cuando el astrónomo francés la divisó con su telescopio.
La nave era, desde el punto de vista terrestre, muy grande; su masa estimada podía alcanzar varios miles de toneladas, aunque sin llegar a sobrepasar las veinte mil. Los seres que volaban en ella, observando la Tierra desde una altura considerable, habían escogido para aterrizar una zona claramente visible desde la lejanía: Mongolia, una superficie llana, despejada y sin bosques que parecía expresamente creada para recibir naves interestelares en sus arenas.
El cohete llegó a las proximidades de la Tierra tras un largo viaje durante el cual alcanzó una velocidad de decenas de kilómetros por segundo. No se sabe si ya en el momento de la aproximación la nave tenía dañados los motores de frenado o si sus ocupantes no evaluaron adecuadamente la extensión de nuestra atmósfera, pero lo cierto es que la resistencia que ofrecía el aire provocó que la brusca fricción convirtiera el bólido en una masa blanca incandescente.
Fue precisamente esa velocidad excesiva la que provocó que no consiguiera aterrizar en Mongolia y que pasara de largo a una altura de varias decenas de kilómetros. Probablemente, los viajeros tendrían que haber dado algunas vueltas más al planeta antes de tomar tierra, pero, ya fuera por una avería de los motores o por cualquier otro motivo, el caso es que se vieron obligados a adelantar el aterrizaje. Al intentar reducir la velocidad, pusieron en marcha los motores de frenado, que funcionaban de manera anómala, con alteraciones. Los habitantes de Siberia oyeron el ruido de los estampidos que producía el funcionamiento irregular de aquellos motores y que se asemejaba al sonido de los truenos. Cuando la nave se encontró sobre la taiga, el chorro de gas abrasador arrojado por los motores de frenado derribó los árboles hacia los lados. Así fue como se formó aquella avenida de más de cien kilómetros de troncos caídos a través de la cual se abrirían paso más tarde las expediciones siberianas.
A la altura de la región del río Podkamennaya Tunguska, la nave había empezado a perder velocidad. Aquellos terrenos accidentados, cubiertos de bosques y pantanos, no eran adecuados para tomar tierra. Con la intención de sobrevolarlos, los viajeros dirigieron la proa de la nave hacia arriba y volvieron a poner en marcha los motores de propulsión. Pero era ya demasiado tarde. La nave, aquella gigantesca masa de metal al rojo blanco, perdió estabilidad, inició su caída e, impelida por el funcionamiento irregular de sus motores, empezó a tambalearse y a dar vueltas sobre su eje.
Los gases de propulsión de los motores acababan con el bosque a su paso, chamuscando las copas y las ramas de los árboles que según iban cayendo formaban una especie de extensas avenidas. La nave se elevó por última vez para sobrevolar el anillo montañoso exterior. Allí, muy por encima de la hondonada, tuvo lugar la catástrofe. Probablemente explotaron las reservas de combustible. La terrible detonación hizo añicos aquella mole metálica.
Aquella explicación aclaraba todos los hechos conocidos. Esclarecía de qué manera había sido arrasado el bosque, por qué en algunos lugares habían sido derribados los árboles y en otros también reducidos a cenizas, y finalmente por qué aquí y allá habían sobrevivido islotes de árboles intactos. Pero ¿cómo podía la nave haberse desintegrado hasta el punto de que resultara imposible encontrar ningún resto, por pequeño que fuera? ¿Qué combustible era capaz de producir una explosión que brillase con mayor claridad que el sol y de chamuscar la taiga en un área de decenas de kilómetros? El sabio también encontró respuesta a esas preguntas. Afirmó que existía una única forma para que la sólida construcción de una nave interplanetaria fuera pulverizada en partículas de manera que no se encontrara ningún fragmento visible a simple vista, y que solo había un combustible que ardiera con la fuerza del sol.
La forma a la que se refería era la desintegración de la materia, y el combustible del que hablaba eran los núcleos atómicos.
Cuando los motores del vehículo se negaron a obedecer, las reservas de combustible atómico explotaron. En la columna de fuego de veinte kilómetros que produjo la detonación, el gigantesco cohete se esfumó y desapareció como una gota de agua arrojada sobre una placa incandescente.
La hipótesis del joven investigador no obtuvo la reacción que habría cabido esperar. Era demasiado atrevida. Algunos estudiosos consideraron que disponía de pocos hechos que la respaldaran. Otros, en cambio, que, en lugar del enigma del meteorito, proponía el enigma de una nave interplanetaria. Y otros, finalmente, pensaron que aquella hipótesis era más propia de un novelista que de un sensato especialista en meteoritos.
Si bien las voces escépticas fueron muchas, el joven investigador organizó una nueva expedición a las profundidades de la taiga con el objetivo de investigar la radiactividad en el lugar del accidente. Por desgracia, había que tomar en consideración que los efímeros productos de la desintegración de los átomos se habrían evaporado en el transcurso de los últimos cuarenta y dos años. Los limos de la superficie y las margas de la hondonada mostraron en los análisis una ligera presencia de elementos radiactivos. Tan leve que no se podía sacar de ello ninguna conclusión, ya que en cualquier suelo se pueden encontrar cantidades insignificantes de cuerpos radiactivos. Las diferencias de proporción entraban dentro de los límites del margen de error de las mediciones. Podían significar mucho o poco, en función de las creencias previas del experimentador. La cuestión quedó sin resolver. Poco después cesaron los últimos ecos de aquel debate en las revistas científicas. Durante un tiempo la prensa diaria siguió dándole vueltas al misterio de cuál podría haber sido el origen de la nave interplanetaria y de qué tipo de seres viajarían en ella, pero aquellas estériles especulaciones dejaron paso a las noticias sobre la construcción de las enormes centrales eléctricas del Volga y del Don, sobre las perforaciones en el valle del Turgay haciendo uso de la energía atómica, sobre el desvío de las aguas del Obi y del Yeniséi a la cuenca del mar de Kara. En el lejano norte, la compacta vegetación de la tundra iba cubriendo año tras año los yacimientos de troncos caídos que se iban hundiendo cada vez más en los terrenos pantanosos. Las acumulaciones de turba, las derrubiadas y la creación de las márgenes de los ríos, las migraciones de los hielos, el deshielo de las nieves… Todos aquellos procesos erosivos se entremezclaban y borraban las últimas huellas de la catástrofe. Parecía que aquel misterio acabaría cayendo para siempre en el olvido.
El informe
En el año 2003, finalizó el trasvase parcial del mar Mediterráneo al interior del Sáhara y las centrales hidroeléctricas de Gibraltar suministraron por primera vez corriente eléctrica a la red del norte de África. Habían pasado muchos años desde la caída del último Estado capitalista. Estaba llegando a su fin el gran período de transformación del mundo, difícil y doloroso, en aras de la justicia global. La miseria, el caos económico y las guerras habían dejado de ser una amenaza para los grandes planes de los habitantes del planeta.
Al no encontrar fronteras a su paso, las redes continentales de alta tensión crecían sin cesar. Se construían centrales nucleares, fábricas automatizadas sin seres humanos y transmutadores fotoquímicos en los que la energía solar convertía el dióxido de carbono en azúcar. Este último proceso, propio de las plantas desde hacía miles de millones de años, había pasado a ser competencia del ser humano.
La ciencia nunca más volvería a producir armas de destrucción. Al servicio del comunismo, se había convertido en la más potente de todas las herramientas de transformación del mundo. Podía parecer que el riego del Sáhara y hacer pasar las aguas del Mediterráneo a través de turbinas eléctricas sería una hazaña difícil de superar durante mucho tiempo, pero tan solo un año más tarde se iniciaron los trabajos de un proyecto tan increíblemente atrevido que había ensombrecido incluso el Complejo Hidroenergético Gibraltar-África. La Oficina Internacional de Regulación de Climas pasó de la fase de modestos ensayos en el cambio local del tiempo al desplazamiento dirigido de nubes de lluvia y de masas de aire con el fin de lanzar un ataque frontal contra el principal enemigo de la humanidad: el frío, asentado desde hacía millones de años alrededor de los polos. Los hielos perpetuos que cubrían la Antártida, una sexta parte del planeta, cuya coraza de centenares de metros oprimía Groenlandia y los archipiélagos del océano Ártico además de ser fuente de frías corrientes submarinas que helaban las costas del norte de Asia y América, iban a desaparecer de una vez por todas. Para alcanzar ese objetivo era necesario calentar enormes extensiones de océanos y continentes, fundir miles de kilómetros cúbicos de hielo. El calor necesario se medía en trillones de calorías. Esa ingente cantidad de energía no podía ser suministrada por el uranio. Todas las reservas del planeta resultarían insuficientes para ello. Afortunadamente, la astronomía, que antiguamente se había considerado una de las ciencias más alejadas de la vida, había descubierto la fuente de energía que mantenía el fuego perpetuo de las estrellas. Se trataba de la transformación atómica de hidrógeno en helio. En las rocas y en la atmósfera de la Tierra, el hidrógeno escasea; sin embargo, las aguas de los océanos constituyen un depósito inagotable de este gas.
La idea de los científicos era simple: erigir en los alrededores de los polos unas enormes «hogueras» que alcanzaran la temperatura del Sol y que iluminaran y calentaran aquellos desiertos de hielo. La materialización del proyecto parecía topar con dificultades insuperables.
Cuando los humanos empezaron a convertir hidrógeno en helio resultó que ningún material terrestre conocido era capaz de resistir la temperatura de millones de grados que generaba aquella reacción. El más duro ladrillo refractario, el amianto prensado, el cuarzo, la mica, el más noble acero de volframio, todo se transformaba en vapor al contacto con el cegador fuego nuclear. Disponiendo como se disponía de un combustible capaz de fundir los hielos y de desecar los mares, de cambiar el clima, de calentar los océanos y de hacer crecer junglas tropicales en el círculo polar, se carecía del material necesario para construir un horno apropiado para aquel combustible. Pero como no existe nada capaz de detener al ser humano cuando este se propone alcanzar un objetivo, la dificultad fue superada.
Los investigadores consideraron que si no existía un material con el cual poder construir un horno para transformar hidrógeno en helio, simplemente no había que construirlo. Tampoco resultaba posible encender una hoguera nuclear en la superficie de la Tierra, ya que la fundiría de inmediato y la atravesaría, provocando así una terrible catástrofe. Por lo tanto, había que suspender esa hoguera en la atmósfera como si fuera una nube, pero una nube fácilmente dirigible.
Los científicos decidieron crear un sol artificial en el polo en forma de bolas de gas incandescente de cientos de metros de diámetro a las que se les suministraría el hidrógeno desde unos fuelles ubicados a una cierta distancia. Una serie de aparatos dispuestos también a una distancia segura crearían un campo electromagnético lo suficientemente potente como para mantener aquellos soles artificiales a la altura deseada.
En la primera fase de la obra, cuya duración estimada era de veinte años, se inició la construcción de centrales eléctricas cuya función sería suministrar la fuerza necesaria a los aparatos de control. Dichas centrales, instaladas en el norte de Groenlandia, en las islas de Grant, en el archipiélago de Francisco José y en Siberia, constituirían el así llamado «Anillo Atómico de Control». Fábricas enteras fueron desplazadas sobre ruedas y orugas a zonas heladas, desiertas y montañosas. Las máquinas talaban la taiga y nivelaban el terreno, las máquinas producían el calor que descongelaba una tierra helada desde hacía millones de años, las máquinas colocaban bloques prefabricados de hormigón para construir autopistas, cimientos de edificios, presas y barreras protectoras en los valles de los glaciares. Máquinas que se desplazaban sobre patas de acero —palas mecánicas, excavadoras, torres de prospección, bulldozers y volquetes— trabajaban día y noche, y tras ellas avanzaban otras, erigiendo mástiles de alta tensión, transformadores, edificios de viviendas, construyendo ciudades enteras y aeropuertos en los que enseguida empezaron a aterrizar grandes aviones de carga.
La repercusión de aquellos trabajos fue enorme. La atención del mundo entero se dirigió a las zonas del lejano norte, donde entre heladas y ventiscas, a temperaturas que alcanzaban los sesenta grados bajo cero, se construían, una tras otra, las torres de hormigón y las lentes de acero del Anillo Nuclear que en un futuro tomarían el control de las bolas de hidrógeno de argentado brillo que se suspenderían en el aire.
Una de esas zonas de construcción era la región del río Podkamennaya Tunguska. Allí, entre montones de marga y arcilla, en profundas zanjas perforadas en una tierra permanentemente helada, dura como la roca, sobre enormes postes de hormigón, se fueron instalando lanzaderas de cohetes que sustituían el ferrocarril. En una ocasión, una excavadora arrancó del fondo de un pozo de siete metros un bloque de tierra que, tras ser arrojado a una cinta transportadora, llegó a la trituradora que convertía las piedras en gravilla. Y ahí se quedó atascado. La poderosa máquina se paró un instante y, cuando el operario aumentó la potencia, sus dientes, del más duro de los aceros, crujieron y se rompieron. Tras desmontar la máquina, apareció entre sus ejes una piedra tan dura que apenas si era posible limarla. Unos científicos que estaban en Podkamennaya Tunguska a la espera de su vuelo a Leningrado se enteraron por casualidad del hallazgo. Examinaron la misteriosa piedra y decidieron llevársela. Al día siguiente ya estaba en el laboratorio del Instituto de Meteorología de Leningrado.
Al principio se pensó que era un meteoro. Se trataba, sin embargo, de un bloque de basalto de origen terrestre en el que se había incrustado un cilindro de extremos afilados que por su tamaño y su forma recordaba una granada. Aquel proyectil se componía de dos piezas con rosca tan fuertemente atornilladas que hizo falta perforar una de sus paredes para acceder al interior. Tras arduos esfuerzos, y con la ayuda de tecnólogos del Instituto de Física Aplicada, los científicos lograron finalmente forzar el misterioso caparazón. En su interior se encontraba una bobina de un material parecido a la porcelana, y en ella, enrollado, un alambre de acero de casi cinco kilómetros de longitud. Nada más.
Cuatro días más tarde se constituyó un Comité Internacional que se dedicó a investigar la bobina. Pronto se descubrió que el rollo de alambre, en origen, había estado magnetizado. La parte que se hallaba en la superficie, sometida en el pasado a altas temperaturas, había perdido su magnetismo, que solo se había conservado en las capas más profundas.
Los científicos se perdían en conjeturas sobre el origen de la enigmática bobina. Ninguno de ellos se atrevía a ser el primero en decir lo que a todos se les había pasado por la cabeza. El asunto quedó claro cuando los tecnólogos realizaron el análisis químico de la aleación de la que estaba hecho el alambre. Aquel tipo de aleación jamás había sido fabricado en la Tierra. El proyectil no era de origen terrestre. Debía de guardar alguna relación con el en su día famoso meteorito de Tunguska. Imposible establecer quién pronunció por primera vez la palabra «informe». En efecto, la magnetización presente a lo largo del alambre llevaba a pensar que se había tenido la intención de inscribir con impulsos eléctricos una especie de «carta interplanetaria» única en su género. Aquello recordaba la forma en la que se graba el sonido en una cinta magnética que lleva siendo practicada desde tiempos remotos en la radio y la telefonía. Pronto se generalizó la hipótesis de que en el momento crítico, cuando los motores dejaron de funcionar, los tripulantes de la desconocida nave espacial intentaron salvar lo que consideraban más valioso, es decir, el documento «escrito» con impulsos magnéticos en un alambre, y lo arrojaron de la nave antes de la catástrofe. No faltaban, sin embargo, opiniones contrarias, según las cuales la bobina habría sido expelida fuera de la nave por la onda expansiva, dato que confirmaban los visibles cambios térmicos en su revestimiento.
Tanto en la prensa especializada como en los diarios, se libraban largos debates sobre el origen de la nave interplanetaria. Probablemente, ningún planeta del sistema solar se libró de la sospecha de haberla enviado. Incluso el lejano Urano y el gigantesco Júpiter tenían sus partidarios, aunque en general la opinión pública se dividió en dos facciones: la de Venus y la de Marte. Los partidarios de este último doblaban prácticamente en número a los del primero. Aquel año, el interés por la astronomía fue enorme. A pesar de las increíbles tiradas, los libros de divulgación científica, incluso los especializados, se agotaban en poco tiempo, y la demanda de artefactos astronómicos para aficionados, especialmente de telescopios, era tal que a menudo hasta los almacenes mejor surtidos se quedaban sin género. Más todavía, la astronomía irrumpió en el arte: aparecieron novelas de ciencia ficción sobre misteriosos seres de Marte a los que los autores atribuían propiedades de lo más inverosímiles. Algunos canales emitían en sus espacios semanales dedicados a la ciencia programas sobre astronomía. Uno de los espectáculos de televisión que mayor éxito tuvo fue Viaje a la Luna, un programa que se emitía desde Berlín para todo el hemisferio norte. Gracias a unos aparatos de retransmisión instalados en el gran telescopio del observatorio de Heidelberg, los telespectadores podían ver en sus casas la superficie lunar aumentada tres mil veces.
Mientras tanto, la Comisión Internacional de Traductores, creada al efecto, empezó la famosa «lucha por el alambre», como la denominaría el corresponsal especial de temas científicos de L’Humanité. Los trabajos de los más ilustres egiptólogos, sanscritistas y de especialistas en lenguas muertas y desaparecidas parecían un juego de niños comparados con la tarea que aguardaba a aquellos investigadores. El «informe» constaba de más de ochenta mil millones de impulsos magnéticos fijados en la estructura cristalina del alambre de metal. Los diferentes grupos de impulsos estaban separados por pequeños intervalos de alambre no magnetizado. Cabía pensar que cada uno de esos grupos equivalía a una palabra, pero esa suposición podía ser falsa. El supuesto «informe» también podía ser una mera grabación de diferentes instrumentos de medición. Muchos científicos consideraban que, aun suponiendo que el «informe» estuviera escrito con palabras, la estructura de ese idioma podía ser diametralmente distinta a la de cualquier lengua conocida en la Tierra. Pero incluso ellos estaban de acuerdo en que no había que desaprovechar una oportunidad que se planteaba por primera vez en la historia de la ciencia.
Los investigadores, que se encontraron ante la pila de alambre magnético sin disponer de ninguna instrucción de descodificación, se pusieron manos a la obra inmediatamente.
Lo más difícil fue el principio. Se hizo pasar todo el alambre a través de diversos aparatos de medición que registraban todos los impulsos magnéticos sobre una película. El valioso original fue depositado en una caja fuerte subterránea. Desde ese momento y hasta el final, los científicos trataron únicamente con copias sobre película.
En las reuniones iniciales se decidió avanzar por el único camino que parecía ofrecer visos de éxito. Las palabras de cualquier lengua eran símbolos que reflejaban objetos y conceptos: descifrar lenguas de pueblos extintos, mensajes cifrados y otros criptogramas parecidos se basaba en principios comunes para cualquier lenguaje. Se buscaban los símbolos que aparecían con mayor frecuencia, se investigaba si la lengua en cuestión tenía carácter figurativo, alfabético o silábico y, lo más importante, se trataba de desentrañar el significado aunque fuera solo de una palabra.
A los científicos les solía también ayudar la casualidad, que era lo que había sucedido con los jeroglíficos egipcios cuando apareció una lápida con el mismo texto con jeroglíficos y su traducción al griego; y algo parecido a lo que ocurrió con la escritura cuneiforme de los babilonios.
Pero en aquellos casos lo esencial era que los creadores de cada una de esas lenguas desconocidas eran seres semejantes a los investigadores, seres que habían vivido en su día en el mismo planeta, seres que habían sido calentados por el mismo Sol y habían observado las mismas estrellas, las mismas plantas, los mismos mares, y esas circunstancias favorecían, como no podía ser de otra manera, la creación de símbolos universales. En aquella ocasión las cosas eran totalmente diferentes. ¿Qué conceptos podían compartir unos seres desconocidos y los humanos? ¿En qué lugar había que tender el puente sobre el abismo que separaba a criaturas de mundos distintos? El eslabón de unión solo podía ser uno: la materia.
El universo entero, desde los más minúsculos granos de arena bajo nuestros pies hasta las estrellas más lejanas, estaba compuesto por los mismos átomos. En los lugares más recónditos del espacio la materia se regía por las mismas leyes que las matemáticas enunciaban. Si el «informe» había sido escrito con ayuda de las matemáticas —se dijeron los científicos— existía una posibilidad. En caso contrario, aquel «informe» no sería descifrado jamás.
Aceptar aquel supuesto fue, sin embargo, tan solo un primer paso en un camino extraordinariamente arduo y largo. Podía parecer que lo que había que hacer era repasar el «informe» en busca de leyes físicas de carácter más general, pero en aquella etapa resultaba imposible. Ante todo, porque había muchas leyes de aquel tipo, y además, y lo que era aún peor, porque se desconocía qué sistema algorítmico habrían usado los creadores del «informe». El sistema decimal que operaba con nueve cifras básicas y una décima, el cero, nos parecía evidente y único, pero no lo era para los matemáticos. Lo adoptamos porque nuestras manos tenían diez dedos y los dedos eran el ábaco de nuestros antepasados. En teoría, sin embargo, era posible un número indefinido de sistemas así, empezando por el binario, en el que existían tan solo dos cifras, el cero y el uno, y siguiendo por el ternario, cuaternario, quinario y así hasta el infinito. En su trabajo, la Comisión de Traductores se limitó, por razones prácticas, a setenta y nueve sistemas: desde el ternario hasta el octagesimal. La tarea consistía en repasar millones de impulsos magnéticos y calcular el valor de cada uno de ellos en setenta y nueve sistemas numéricos. Solo eso suponía más de mil millones de cálculos, y no sería más que el principio, porque después habría que repasar los resultados buscando entre los mismos aquellos que correspondieran a constantes físicas. De esas constantes, tales como la carga y la masa atómica de los elementos, existían varios centenares. Pero aquello tampoco era todo, porque en un océano tan inmenso de cifras podían darse resultados que correspondieran a cualquiera de las constantes por pura casualidad. Había que realizar, por tanto, cálculos de verificación. Se estimó que todos aquellos trabajos, que no serían más que el prólogo a la traducción propiamente dicha, ocuparían a miles de los más experimentados contables durante toda su vida. Y, sin embargo, fueron realizados en veintisiete días.
La Comisión de Traductores tenía a su disposición el mayor Cerebro Electrónico existente en aquella época, una potente máquina que ocupaba cuatro plantas del Instituto de Matemáticas de Leningrado.
El trabajo de aquel gigante estaba dirigido por un grupo de especialistas de la Central de Mando ubicada en la última planta del Instituto. Y allí se le ordenó al Cerebro que verificara todos los signos del «informe» buscando en ellos la semejanza con las constantes físicas. Tenía que repetir la operación con todos los sistemas numéricos en cuestión, desde el binario hasta el octagesimal, y comprobar los resultados encontrados de aquella manera, registrando cada etapa de su trabajo e informando de ella de manera inmediata.