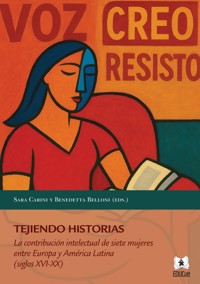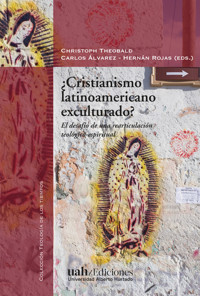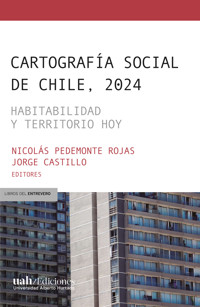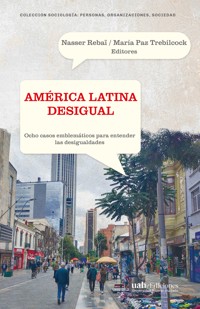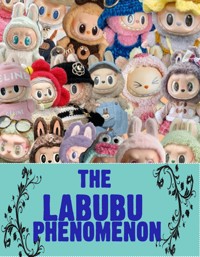Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Básica de bolsillo Serie Negra
- Sprache: Spanisch
"La novela policiaca de quiosco ocupó toda una época de la cultura popular, principalmente entre los años cuarenta y sesenta del siglo xx. Para quien desee comprender la sensibilidad de esos años y las preferencias del imaginario colectivo, es imprescindible revisar algo de lo mucho que se publicó en esas décadas. En esta antología se han reunido dieciséis títulos representativos de los miles publicados, con la idea de abarcar las diversas tendencias y generaciones de autores que fueron muy populares y mantuvieron la afición de millones de lectores. No están todos los que fueron, pero sí son algunos de los más estimados y que perduran en el imaginario colectivo. De su calidad y atractivo literario hablan sus textos y así lo podrán comprobar quienes vuelvan a leerlos. En este volumen: La oscura sombra del miedo, de Burton Hare El caso de los crímenes incomprensibles, de Frank Caudett Los guerreros de la niebla, de Ros M. Talbot La cucaracha, de Lou Carrigan"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 261
Serie Negra
Edición de Moncho Alpuente y Luis Conde
¡BANG, BANG, ESTÁS MUERTO! (II)
La novela policiaca de quiosco ocupó toda una época de la cultura popular, principalmente entre los años cuarenta y sesenta del siglo XX. Para quien desee comprender la sensibilidad de esos años y las preferencias del imaginario colectivo, es imprescindible revisar algo de lo mucho que se publicó en esas décadas.
En esta antología se han reunido dieciséis títulos representativos de los miles publicados, con la idea de abarcar las diversas tendencias y generaciones de autores que fueron muy populares y mantuvieron la afición de millones de lectores. No están todos los que fueron, pero sí son algunos de los más estimados y que perduran en el imaginario colectivo. De su calidad y atractivo literario hablan sus textos y así lo podrán comprobar quienes vuelvan a leerlos.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© de la presente edición, Moncho Alpuente y Luis Conde, 2012
© Ediciones Akal, S. A., 2012
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4589-2
Nota a la edición
La presente obra es el segundo volumen de los cuatro que conforman la antología de novelas policiacas de quiosco que publicamos dentro de la Serie Negra de Básica de bolsillo Akal. Incluye cuatro de los títulos más representativos que han sido seleccionados por sus editores, Moncho Alpuente y Luis Conde. En los otros tres volúmenes, el lector encontrará, además de las presentaciones de dichos editores y de Manuel Blanco Chivite, nuevos relatos así como entrevistas a algunos de sus autores.
La oscura sombra del miedo
Burton Hare
(1966)
Hare (José María Lliró) calienta la Guerra Fría con esta intriga clásica de científico secuestrado con hija apetecible. Agentes de la CIA, trepidantes persecuciones y «balaceras» a granel ambientan una trama con todos los ingredientes del cóctel de la novela criminal de quiosco.
Capítulo primero
Era un paraje que hubiera hecho las delicias de un director de cine alemán de la época de Nosferatu. Escarpados riscos se amontonaban unos sobre otros, con manchas verdes correspondientes a las arboledas en cuyo interior se hundían los senderos, apenas visibles, que llegaban de alguna parte remota.
Una espesa niebla flotaba como un sudario húmedo y gris, impregnando las rocas de pequeñas gotas de agua que se deslizaban hacia el suelo lentamente. A intervalos, y procedentes del mar, jirones más espesos de niebla se desplazaban impulsados por el suave viento frío que venía del norte.
Al otro lado de una pequeña planicie, y tras atravesar los riscos, un pronunciado declive permitía deslizarse hacia el mar a un estrecho sendero, que serpenteaba entre los roquedales buscando los lugares más accesibles para descender a las dunas que se extendían al final batidas por la marea.
Las dunas estaban desiertas. Una menuda llovizna caía insistentemente. El suave lamento del viento semejaba el quejido de un monstruoso ser atormentado por todos los remordimientos del infierno.
A media altura de los riscos se abría una hendidura sobre la cual, y a manera de voladizo, las rocas ciclópeas formaban una protección natural contra el viento y la lluvia, pero no podían resguardar de la niebla que penetraba hasta los estrechos rincones.
—Se mete hasta en los poros de la piel –gruñó Janvoier, escupiendo el cigarrillo sin encender que había estado sosteniendo entre los labios.
Los otros dos hombres que se guarecían de la lluvia y del viento bajo las rocas hicieron un movimiento de inquietud. Sabían a qué se refería su compañero, pero la incomodidad de la niebla no era lo más importante en aquellos instantes.
Entre el lúgubre gemido del viento, llegaba hasta ellos el sordo mugido del mar, invisible desde su posición.
De nuevo fue Paul Janvoier quien gruñó:
—¿Qué hora es, Josselin?
—¿Qué te pasa, estás nervioso? –ironizó el aludido.
—¡Claro que estoy nervioso! ¿Tú no?
—Bueno, no es la primera vez que nos metemos en un jaleo de esta clase.
—No me gusta –sentenció Paul.
El tercero suspiró ruidosamente.
—¿Qué os pasa a los dos? Es una misión como otra cualquiera.
—Excepto que nos jugamos el pellejo por un yanky –repuso Josselin, añadiendo–: ¿Por qué no arreglan sus cosas sin complicarles la vida a los demás?
—Lo que me revienta de este asunto –retrucó Paul Janvoier con voz pausada– es lo poco que sabemos del mismo. Imagino que no les hubiera costado nada informarnos de la razón por la cual nos estamos helando aquí esta noche.
—Cuando él llegue lo aclarará.
—Si llega –rio Crêmieux, el más tranquilo de los tres.
Miró la hora en la esfera fosforescente de su reloj de pulsera.
Luego masculló:
—Sólo faltan diez minutos.
Reinó el silencio, relativo si tenemos en cuenta el sollozo del viento y el rugido del mar, que parecía estrellarse bajo sus pies.
Repentinamente, como brotado de la nada, igual que surgido de las entrañas de la niebla, un hombre apareció junto a ellos en tan completo silencio que los tres pegaron un brinco. Paul movió la mano con la rapidez del relámpago y una larga automática quedó apuntando al estómago del aparecido.
Éste soltó una risita y avanzó dos pasos.
—¿Qué les pasa, muchachos, están nerviosos?
Tenía una voz profunda y suave a un tiempo. Podía ser tan fría como el hielo o burlona hasta el insulto según lo interpretara cada uno de sus interlocutores. Su acento francés era perfecto; un francés culto de París.
No obstante, había nacido en cierto pueblo de Indiana, Estados Unidos, treinta años antes de ese encuentro entre la niebla.
Al reconocerlo, Paul Janvoier gruñó:
—Pensábamos que había desistido de venir.
—No me perdería esto por nada del mundo. ¡Vaya noche! ¿Siempre tienen semejante tiempo por aquí?
—Además de hablar del tiempo –resopló Josselin–, ¿tiene usted instrucciones para nosotros?
—Seguro, muchachos. Lamento que hayan tenido que esperar tanto, por lo menos a saber los detalles generales del asunto. Vamos a recibir a ciertos amigos esta noche. Amigos que llegarán a la costa en una pequeña motora, probablemente neumática.
—¿Una motora neumática? Esa clase de cascarones son los que utilizan en los submarinos.
—Precisamente –todo vestigio de humor había desaparecido de la voz del americano–. Los que van a llegar procederán de un submarino.
—Muy bien –asintió Paul, animándose–. ¿Y qué se supone que vienen a buscar aquí?
—Un pasajero.
—¿Usted acaso?
—No; un hombre que vale infinitamente más que yo. Un individuo cuyo cerebro ambicionan los amos del submarino. Naturalmente, nosotros no estamos dispuestos a que consigan sus propósitos, ¿entiende?
—Vagamente. ¿Un científico?
—¡Y de qué talla! –ponderó el americano–. Éste es el tercer intento que realizan para capturarlo. Dos veces en el espacio de un año han probado a secuestrarlo, una en mi país y la segunda aquí, en Francia, donde reside desde hace algunos meses por razones que ahora no es del caso detallar. Las dos fracasaron y va a ocurrir lo mismo en esta tercera…
—Entiendo –dijo Josselin–. Ahora, díganos cómo está usted tan seguro de que esa motora vendrá aquí.
—No me cabe la menor duda de ello. Ellos están seguros de que esta vez han tenido éxito y de que su prisionero está atado y amordazado en estos riscos, en compañía de tres agentes rusos, prestos todos ellos a embarcar en el submarino rumbo a su país.
Crêmieux dejó escapar una risita de burla.
—De manera –dijo– que en lugar de sus compinches van a encontrarse con nosotros, ¿eh? ¡Qué jugarreta, madre mía! Supongo que lo divertido de la misma consiste en capturar a los tripulantes de la motora…
Reinó un corto silencio. Después, la voz profunda del americano resonó, cortante como el filo de una navaja.
—No –dijo solamente.
Los otros tres trataron de cambiar una mirada en la oscuridad.
—¿No? –murmuró Paul.
—Ha llegado el momento de escarmentar a esa pandilla –explicó el americano fríamente–. Para conseguir capturar a nuestro científico asesinaron a su secretaria y a uno de los agentes encargados de su custodia.
Todos comprendieron. Ninguno dijo una palabra. En la oscuridad, trataron de ver el rostro de su interlocutor. Sólo pudieron apreciar las duras líneas de unos rasgos que parecían tallados en piedra, casi expresivos, pero que denotaban una carencia total de emociones.
—Bueno, será mejor que tomemos posiciones –dijo el americano de repente–. Yo saldré al encuentro de los que lleguen. Hablo bien el ruso, podré tranquilizarlos en los primeros instantes. Cuando desembarquen y saquen la motora fuera del agua ustedes empezarán a disparar. ¿Alguna objeción?
Sólo Janvoier gruñó:
—No me gusta.
No hubo respuesta por parte de ninguno de los demás. Luego, todos ellos comenzaron a descender por la hendidura.
Rápidamente, una vez llegados abajo, el hombre de la CIA les indicó cuáles debían ser sus posiciones. Antes de separarse, Crêmieux inquirió:
—Supóngase que alguno de los que llega conoce a los que debían salirles al encuentro. ¿Qué cree que le sucederá a usted?
—Bueno, quizá lo pase mal, pero es un riesgo que debo correr. Es mejor que se oculten ya.
—Un momento…
—¿Sí?
Crêmieux alargó la mano y estrechó la del extranjero, y murmuró con voz neutra.
—Me gusta trabajar con usted. Nos enseñaron su fotografía para que pudiésemos identificarle. También nos dijeron que podíamos llamarle Frank… Me gustaría conocer su nombre completo antes de que empiece el baile.
—Frank Murdock. Yo sé perfectamente cómo se llaman ustedes… estuve revisando sus expedientes en el Deuxième Bureau.
—De manera que fue usted quien nos eligió –refunfuñó Josselin.
—Sí.
—Bueno, al diablo con todo –rio Crêmieux–. Buena suerte a todos.
Y se esfumó en la oscuridad. Pocos instantes después, Frank Murdock quedó solo, agazapado tras las rocas que bordeaban las dunas de arena. Su reloj le indicó que apenas si faltaban cinco minutos para la hora de la cita.
En medio de la creciente tensión de aquellos últimos minutos de espera, evocó el hermoso rostro de Viviane, sus rojos labios y el calor de sus besos. Pensó en su última cita, en las tumultuosas horas que vivieran juntos por última vez.
Porque Viviane había muerto poco después de su cita.
Viviane había sido la secretaria del científico que tantas veces trataron de capturar los hombres que ahora iban a estar delante del punto de mira de su pistola.
Suspirando, extrajo una potente automática Mauser 44 de corto cañón, al que adaptó un eficaz silenciador SS. Descorrió el seguro y volvió a guardarla en la funda para preservarla de la humedad.
Cambió de postura. Notaba el frío penetrarle hasta los huesos. Pequeñas gotas de lluvia se deslizaban por el ala de su sombrero, brillando un instante ante sus ojos antes de caer. Refunfuñó una maldición dedicada al tiempo. Luego, sus nervios se tensaron y aguzó el oído.
Por entre el rumor del mar, cuya sucia espuma saltaba al borde de las dunas, percibió el ruido de un pequeño motor que se acercaba rápidamente. Poniéndose en pie, escrutó la oscuridad con los dientes arrastrados como un cepo.
El motor llegó cerca de la playa y se paró. Sólo quedó el monótono lamento del viento y el azotar de la marea contra las dunas.
Frank esperó todavía. Faltaba la señal.
Un agudo y corto silbido se elevó repentinamente. Fue apenas un segundo. Nadie que no hubiera estado aguardándolo habría oído semejante sonido.
Había llegado el instante definitivo. El hombre de la CIA se apartó de las rocas, saliendo al descubierto. Cambió la automática de la funda al bolsillo derecho del impermeable. Con la mano izquierda manejó una potente lámpara eléctrica y envió tres rápidos destellos hacia la oscuridad del mar. Esperó un par de segundos y repitió la señal. A continuación, y a intervalos calculados, estuvo emitiendo destellos aislados, de uno en uno, hasta que el silbido, tan agudo y tan breve como el primero, le respondió. Entonces guardó la linterna.
Maldijo para sus adentros a la niebla, que restaba visibilidad. Pero se mantuvo quieto, aguardando algo que muy bien podía ser la muerte.
Sus tres ayudantes, cada uno en su escondrijo, pensaban en aquel hombre cuya figura apenas vislumbraban en la oscuridad como una mancha de niebla un poco más negra. Crêmieux sonrió para sí. A escasas yardas de distancia, escuchó un leve chapoteo y una voz seca y gutural que preguntaba algo en un idioma desconocido para él. Luego, la voz de Frank respondió en el mismo lenguaje…
Frank Murdock avanzó al encuentro del primero de los tres hombres que había saltado a la playa. Los otros dos hicieron lo mismo, pero en lugar de avanzar se ocuparon en asegurar el bote neumático provisto de motor fuera borda.
El ruso llegó a poca distancia del americano. Éste pronunció una frase convenida. El otro asintió, pero se detuvo en seco. Había logrado ver ya la cara de su interlocutor y no pudo contener una exclamación de alarma que obligó a sus dos compinches a desentenderse del bote y girar en redondo.
El ruso fue el primero en disparar. Un arma de gran potencia retumbó en la noche como un trueno, ahogando al viento y al mar y a la tierra toda.
Frank dio un salto, arrojándose sobre las dunas y disparando a un tiempo. El silenciador de su Mauser apenas si produjo un ligero plop por cada balazo.
Las armas de los agentes franceses entraron en liza también, concentrando su fuego contra los dos extranjeros que corrían apartándose de la lancha.
La pistola del primer ruso había enmudecido detrás del primer disparo. Las balas de Frank no le dieron tiempo a disparar por segunda vez.
La batalla apenas si duró unos segundos. Las armas de los agentes estaban todas provistas de silenciador. Sólo las de los intrusos retumbaron, pero escasas veces. La trampa había funcionado con tanta efectividad que apenas unos segundos después del primer disparo todo volvía a estar en silencio, igual que antes.
O casi igual.
Tres cadáveres se desangraban sobre la mojada arena de las dunas.
Crêmieux y Janvoier fueron los primeros en llegar al lado del hombre de la CIA, cuando éste se levantaba mascullando algo entre dientes.
—¿Está usted bien? –jadeó Crêmieux.
—Creo que sí… ¿Alguno de ustedes ha resultado herido?
Paul gruñó:
—Todos nos encontramos bien. ¿Qué hacemos ahora? No podemos dejar aquí a estas carroñas.
—Tengo cierto proyecto para ellos. El submarino, según mis informes, se encuentra aguardando a unos seiscientos metros de la costa… Vamos a devolverles su embajada. Cazarán el bote guiándose por el sonido del motor. Ayúdenme.
Rápidamente, colocaron los tres cadáveres dentro de la reducida lancha. Frank examinó sus bolsillos, sin sorprenderse al encontrarlos totalmente vacíos. Tras esto, empujó el bote y puso el motor en marcha.
Tuvo que penetrar en el agua hasta la cintura para enderezar el rumbo de la embarcación, tras lo cual embragó el motor y la dejó suelta.
Oyeron el petardeo apagado esfumándose en la distancia. Aquella especie de ataúd flotante iba a dar mucho que pensar a los grandes jefes del espionaje ruso en Europa…
—¿Nos vamos? –propuso Crêmieux–. Este lugar me da dentera.
—Todavía no. Guarden silencio –recomendó Frank.
El ruido de la lancha se había extinguido ya en la distancia. Las olas, un tanto alborotadas, se deshacían contra las dunas en una catarata de espuma en la que flotaban restos de algas, ensuciando la playa. El viento cobraba violencia por minutos. Era cada vez más frío. Crêmieux se estremecía de vez en cuando. Lo achacó al frío. Quizá fuera por otras causas.
Pasaron diez minutos de angustiosa espera. Y entonces, en alguna parte de aquel mar cubierto de niebla, se escuchó un violento gorgoteo, como el de un animal gigantesco sumergiéndose a toda prisa.
—Bien –gruñó Frank, conteniendo los estremecimientos de frío que le asaltaban–. Podemos largarnos. Nuestra embajada ha llegado a destino. Estoy temblando… y empapado. Un trago me sentaría de maravilla.
Se alejaron apresuradamente, sin hablar, cada uno sumido en desagradables pensamientos.
Frank evocó una vez más a la hermosa Viviane. Los otros le oyeron mascullar:
—Y bien, pequeña; ya han caído tres… Tú valías por trescientos.
Pero como habló en inglés, y muy bajo, los demás no pudieron entenderlo.
Como sombras, se perdieron en la niebla al encaramarse por los escarpados riscos. El gemido del viento se hizo más intenso, más sollozante si cabe…
La noche se estremeció.
Capítulo II
Dos días después del episodio de las dunas, Frank Murdock abrió los ojos al sentir sobre ellos la caricia del sol de París. Parpadeó varias veces y quedose mirando el viejo techo del pequeño apartamento que tenía alquilado en la Rue du Banch. Pensó en los últimos acontecimientos. Había remitido un informe detallado y al parecer se presentaban unos días de paz y sosiego.
Suspiró. Le gustaba París, le gustaba perderse en sus callejuelas, deambulando sin rumbo, extasiándose en la contemplación de sus mujeres, dejándose acariciar por el suave airecillo de la primavera.
Se asombró de la diferencia del clima de París con la pastosa niebla de la costa norte, donde sólo dos noches antes había tiritado de frío.
Y, naturalmente, pensó también en la pobre Viviane.
Entonces sonó el teléfono y Frank dio un respingo.
—Hable –gruñó a través del auricular.
Una voz que él conocía a la perfección dijo, sin aparentar ninguna emoción:
—Lo han conseguido, Murdock.
No comprendió.
—¿Han conseguido qué? –resopló–. ¿Y de quién me está hablando?
—Ya sabe a quién me refiero. Es una situación endiabladamente mala para nosotros.
El corazón del hombre de la CIA sufrió un momentáneo colapso. Casi se ahogó.
—¿Se refiere usted a nuestro amigo Charly?
—Exactamente.
Por unos instantes creyó que no había oído bien. Charly era el nombre en clave del científico que había causado todos aquellos problemas últimamente.
Quizá el viejo quisiera gastarle una broma…
—No puedo creerlo –masculló.
—Vamos a tener que movernos, y pronto. ¿Cuánto tardará usted en llegar al lugar de costumbre?
—No más de veinte minutos.
—Apresúrese.
Sonó un chasquido. Él depositó el auricular en el soporte y se lanzó fuera de la cama sintiendo un extraño vacío en el estómago.
* * *
El hombre había rebasado los cincuenta años. Una revuelta cabellera completamente gris le daba un aspecto casi venerable. Espesas cejas en forma de cepillo, también grises, medio ocultaban sus vivos ojillos, escrutadores y despiadados. Uno tenía la sensación, en su presencia, de que a pesar de su inofensivo aspecto, aquel individuo carecía de nervios y, tal vez también, de escrúpulos.
Frank lo miró largamente después de los saludos. Finalmente masculló:
—Está bien, suéltelo de una vez.
—No tengo información completa todavía –rezongó el hombre en cuyas manos estaba buena parte de la seguridad de Occidente–. Sin embargo, Murdock, el profesor David Ellison ha desaparecido.
—¿Cuándo exactamente?
—A primeras horas de esta noche pasada.
—¿Raptado?
—No.
Frank enarcó una ceja. Eso era todavía más sorprendente.
—¿Cómo entonces?
—Ya le digo que no lo sé. Al parecer, dio esquinazo a los hombres encargados de su seguridad y se esfumó.
—Tonterías, señor. Usted sabe tan bien como yo mismo cuáles son los sentimientos del profesor Ellison hacia los rusos.
—Eso no es importante ahora. Sabemos que no ha salido de Francia todavía. Posiblemente, esté escondido en algún lugar de los alrededores de París… Todos nuestros agentes en Europa están concentrados aquí, rastreando su pista. Los Servicios franceses han puesto en movimiento sus efectivos, todo lo cual va a dificultar el traslado de nuestro hombre, ¿entiende?
—Siga.
—Bien, he pensado que usted puede trabajar solo, de manera completamente independiente, tal como está acostumbrado a hacerlo. Para eso…
—¿Partiendo de dónde? –le interrumpió el joven.
—Ha habido ocasiones en que ha empezado con menos de cero, ¿no es cierto, Murdock?
—Bueno, pero este caso es distinto. No disponemos de tiempo para buscar un indicio desde el cual empezar.
—Tenemos ese indicio… suponiendo que lo sea. Ayer, poco después del mediodía, una mujer acudió al apartamento del profesor. Automáticamente fue fotografiada por nuestras cámaras ocultas. Según explicó, su llamada fue una equivocación. Buscaba a otro ocupante del mismo edificio.
—¿Comprobaron eso?
—Naturalmente. Buscaba a alguien llamado Saint-Hubert. Efectivamente, hay un inquilino de ese nombre, aunque se encuentra de viaje desde hace una semana, de manera que la equivocación puede ser cierta o puede no serlo. A usted le corresponderá averiguarlo.
—¿Dónde se supone que está Saint-Hubert?
—En la Costa Azul.
—¿Comprobado?
—No ha sido posible hasta el momento. Están trabajando en ello.
—Y bien, ¿qué puede decirme de la mujer?
—Creo que le gustará a usted –rezongó el viejo entre dientes, con una voz no exenta de cierta ironía–. Tiene todo lo que se supone que debe de tener una mujer que actúa en el Folies…
—¡No me digas!
—Gracias a la fotografía, fue fácil identificarla. Se llama, o se hace llamar artísticamente, Veronique La Belle. La encontrará en el Folies todas las noches… Mejor dicho, esta noche. No podemos desperdiciar el tiempo.
—Supongamos que es ajena al caso, que realmente andaba buscando a ese Saint-Hubert por cualquier razón perfectamente lícita.
—Habrá sido un tiro fallido y una lamentable pérdida de tiempo. Pero de momento es cuanto tenemos.
—¿Cómo me presentaré a ella, señor?
—Utilizaremos el método acostumbrado. Pondré a uno de los muchachos para que le secunde. Es un viejo truco pero casi siempre da resultado.
—¿Qué hay de los gastos?
—Sin límites si ve que puede conseguir resultados.
—Otra cosa, señor. ¿Puedo contar con la debida protección en caso de excesiva… violencia?
—No. Ya hemos tenido suficientes dificultades en este país.
—Ya veo. ¿Debo entender que he de comportarme con guante blanco?
—Este… Bueno, yo no he dicho eso. Tiene usted carta blanca.
—Pero careceré de protección… No me gustaría comprobar personalmente si todo lo que se cuenta de las cárceles francesas es cierto.
—Ahora márchese, Murdock. Y buena suerte.
—Hay algo más que me intriga, señor. Si el profesor ha dado el salto por su propia voluntad, y suponiendo que cualquiera de nosotros consiga localizarlo, ¿cuál deberá ser nuestra actitud si él persiste en la suya?
—¿Es preciso que le enseñe a «usted» cómo debe manejar a un recalcitrante?
Frank asintió con un gesto y una mueca.
—Comprendo –gruñó.
Abandonó la pequeña casita de las afueras un tanto desconcertado.
No podía comprender cómo el enemigo había actuado con tanta celeridad y perfección sólo veinticuatro horas después del descalabro en las dunas. Era indudable que el profesor no deseaba ser apresado por los agentes rusos, ya que él mismo había dado aviso a su escolta de los movimientos sospechosos del hombre que había iniciado los tanteos. No obstante, después de eso, daba esquinazo a esos mismos encargados de protegerle y desaparecía sin dejar el menor rastro.
Absurdo.
—Debe estar chalado –murmuró Frank, al poner el coche en marcha, alejándose del oscuro paraje.
El auto, un Volvo tipo sport con el motor trucado, se deslizó por la carretera a poca marcha. Frank necesitaba tiempo para pensar.
Saint-Hubert… No recordaba haber oído jamás ese nombre. Posiblemente era un acomodado hijo de buena familia, y el único interés de la estrella de Follies hacia él se debería a motivos estrictamente económico-amorosos.
¿Por qué habría colaborado el profesor con el enemigo, huyendo?
No tenía sentido.
«Veronique La Belle.»
Vaya nombre…
Sonrió al pensar en el viejo. Había hablado de la mujer casi con entusiasmo. Eso era realmente inusitado en él, que nunca se excitaba por nada ni por nadie.
Sólo había un nombre en todo el mundo capaz de sacarlo de sus casillas.
Subanoff.
El auténtico jefe del espionaje ruso para Europa, el hombre más despiadado, cruel y sin escrúpulos que jamás hubiera existido en la despiadada, cruel y poco escrupulosa carrera de los espías y contraespías.
En realidad, el viejo consideraba a Subanoff su enemigo personal. Por algo era el único que había conseguido derrotarle en dos ocasiones…
—Un par de lobos sanguinarios –masculló Frank en voz lo suficientemente alta como para escucharse a sí mismo.
A juzgar por la manera como se habían precipitado los acontecimientos, calculó que el comandante del submarino a quien le había enviado su macabra embajada debió radiar un informe en el mismo instante de sumergirse, lo cual contribuyó a desencadenar el inesperado desenlace.
—Ojalá hubiésemos hundido el submarino –siguió monologando.
Al adentrarse por las concurridas calles de París, ya no le parecieron tan encantadoras como unas horas antes. Su estado de ánimo había dado un viraje de noventa grados…
Capítulo III
A pesar de nombre, el local no tenía nada que ver con el célebre Folies Bergere. Frank comprobó eso tan pronto se detuvo ante la fachada que daba cobijo a la entrada, a ambos lados de la cual se alineaban una colección de fotografías de mujeres, todas ellas cubiertas sólo por las prendas imprescindibles para no ser retiradas de cartel.
Al entrar, comprobó que el Folies era una especie de cabaret más bien pequeño, con multitud de mesas diminutas esparcidas estratégicamente en un salón cuadrado, en el centro del cual una no menos diminuta pista de baile permitía apretujarse a media docena de parejas.
Un pequeño estrado daba cabida a una orquesta cuyos miembros vestían atuendo tropical. Estaban interpretando una desenfrenada rumba, aunque maldito si nadie les hacía el menor caso.
Frank dio una vuelta por todo el establecimiento, familiarizándose con el lugar. Trató de identificar al enviado del viejo, pero no lo consiguió. Sin embargo, no cabía duda de que el hombre debía estar ya allí, con precisas instrucciones y conociéndole bien a él, aunque sólo fuera por medio de una fotografía.
Finalmente, dejose caer en una silla, junto a una de las pequeñas mesas. Pidió un whisky y cuando el camarero se hubo alejado encendió un cigarrillo disponiéndose a esperar.
Extraña profesión la suya, monologó para sí. Siempre entablando conocimiento con gentes extrañas, peligrosas, llevándolas unas veces a la muerte, otras al deshonor…
Un mundo de perros, se dijo.
Entonces la vio. Era una mujer de unos treinta años, tan espectacular como un castillo de fuegos artificiales. Tenía una cabellera roja como un incendio, una cara sumamente bella cuya expresión, entre soñadora y ardiente, hacía pensar en noches de amor inolvidables. Poseía el cuerpo más bien delineado que Frank recordaba haber contemplado en todos los días de su vida, y sabía perfectamente cómo vestir y cómo moverse para que esa perfección saltara a la vista.
La vio sortear las mesas entre voraces miradas de los hombres, sonriendo de manera ausente. Frank estuvo seguro de que se trataba de su objetivo. Lo supo con tanta seguridad como si acabaran de presentarlos. Y comprendió aquella especie de entusiasmo con que el viejo había hablado de la mujer.
Al pasar cerca de su mesa, sus ojos se encontraron fugazmente. En los de la hermosa no hubo más que indiferencia, tal vez, según él creyó captar, un poco de tristeza también. No obstante, Frank sonrió y ella desvió la mirada.
Dudó entre seguir quieto o volverse en la silla para seguir contemplándola. Pensó que eso demostraría un interés excesivo dadas las circunstancias, de manera que permaneció quieto, saboreando el whisky que el camarero acababa de depositar sobre la mesa.
Y entonces estalló la voz, detrás suyo. Resultó un acento ronco y provocativo, tan desagradable como el chirrido de una sierra.
La voz exclamó:
—¡Hola preciosa! Siéntate conmigo… aquí…
No cabía duda de que era la voz de un borracho. Frank volvió la cabeza.
Un hombre de aspecto ordinario y rudo había logrado sujetar a la bella desconocida por la muñeca y tiraba de ella hacia una silla que había a su lado.
El beodo insistió:
—¡Vamos, Veronique, no seas arisca…! ¿Sabes cuántas noches he esperado que me hicieras caso?
—¡Suéltame, bruto!
Frank se dijo que la voz de Veronique era realmente una música, a pesar de su indignado acento.
El desconocido dio un tirón y la muchacha cayó sentada en la silla libre. Frank empezó a levantarse.
Un camarero acudió presuroso, intentando poner paz. Todo lo que consiguió fue un empujón que lo mandó dando tumbos al centro de la pista de baile.
El hombre de la CIA carraspeó. Llegó al lado de la mesa donde se desarrollaba la trifulca. No podía estar seguro de que aquel individuo fuera precisamente el que debía darle la réplica en la especie de comedia que iba a desarrollar, pero tanto si era él como si no, la ocasión era perfecta.
Oyó a la mujer que mascullaba:
—¡Asqueroso borracho! –añadió otro insulto un tanto más expresivo y acabó con un grito, al sentir en su muñeca la despiadada presión de unos dedos como garfios.
De un vistazo, Frank valoró la situación. Oyó al borracho cómo decía torpemente:
—Me gustas…, eres una linda gatita… con hermosas uñas…
—¡Déjela en paz, compañero!
El tipo levantó la cabeza. Su turbia mirada tropezó con la imponente mole del hombre que se erguía peligrosamente cerca.
—Lárguese –tartajeó–. Yo la he cazado primero… Me gusta…
—Y a mí, y a cualquiera que tenga ojos en la cara. Pero no es ésa la manera de demostrarle a una mujer que le gusta a uno. Suéltala de una condenada vez.
Por toda respuesta, el tipo dio un tirón y la muchacha estuvo a punto de caerse en el regazo. Dejó escapar un grito de protesta. Frank se inclinó hacia delante. Su mano cayó sobre la nuca del individuo y se cerró allí con la fuerza de un cepo.
—Vamos, compadre; un poco de aire te sentará bien.
El hombre dio un chillido de dolor e ira, soltó a la mujer y se levantó con más agilidad de la que cabía esperar de un beodo. Su puño voló en busca del mentón de su enemigo, pero falló al ladear éste la cabeza.
—Bueno, bueno… –masculló Frank.
Disparó un zurdazo que fue a hundirse en el estómago del agresor, con tanta fuerza que amenazó con salirle por la espalda. Tras esto, un mazazo al mentón lo levantó del suelo, arrojándolo contra una mesita, que derribó haciéndola pedazos.
El borracho rebulló débilmente en el suelo. Un hilillo de sangre se deslizaba de la comisura de los labios. Sus ojos como dardos se clavaron en el tipo que tan duramente acababa de derrotarle y al fin logró sentarse en el suelo.
Frank se inclinó sobre él, lo agarró por las solapas, levantándolo, y sin soltarlo le mostró el camino de salida, mascullando amenazadoramente:
—Lárgate y no vuelvas ni la cabeza o te la arrancaré de cuajo. Vamos, muévete.
El tipo hipó. Con voz que apenas si fue un susurro dijo:
—No necesitaba hacerlo tan real, maldita sea…
Tras esto, echó a andar tambaleándose y desapareció tras los cortinajes que cerraban el vestíbulo.
Tras él, un camarero murmuró con voz contrita, casi al oído de Frank:
—¡Ese tipo… no ha pagado la bebida…!
—No se preocupe. Puede cargarla a mi cuenta.
Se volvió. Veronique estaba mirándole con expresión inescrutable. El agente creyó advertir que la tristeza en su mirada se había agudizado.
No obstante, ella murmuró:
—Gracias. De vez en cuando se encuentra una con borrachos así…
—No se necesita estar borracho para perder la cabeza por usted. Él la ha llamado Veronique. ¿Es ése su nombre, realmente?
—Sí.
—El mío es Frank… Soy americano. ¿Puedo invitarla a mi mesa?
—Gracias otra vez, pero trabajo aquí. Debo cambiarme de ropa todavía.
—¿Más tarde quizá?
—¿Desea cobrarse el favor, señor americano?
—Bueno, no es eso exactamente, aunque me gusta que me dé las gracias. Pero deseo beber champaña y detesto hacerlo solo.
—Veré si dispongo de un par de minutos, después de mi actuación.
Se fue, sorteando las mesas con un andar cimbreante, y él regresó a su mesa, donde apuró el whisky y encendió un cigarrillo, pensativo.
Sin saber por qué, se sintió deprimido. Un sentimiento extraño teniendo en cuenta las circunstancias.
Capítulo IV
Frank Murdock comprobó que la actuación de Veronique se limitaba a interpretar un par de canciones susurrantes, exhibiendo simultáneamente la mayor extensión posible de su espectacular anatomía.
Sin embargo, sabía cantar y tenía la voz ideal para aquel tipo de música. Fue premiada con una cerrada tempestad de aplausos, la mayor parte dedicados a los encantos que tan generosamente había regalado a los espectadores. Luego desapareció tras unos cortinajes de terciopelo rojo.
Frank llamó al camarero, encargando una botella de champaña muy frío. Estaba seguro de que ella acudiría a su invitación.
Tardó diez minutos en hacerlo. El traje de noche que vestía había sido diseñado para realzar la majestuosa belleza de sus líneas. El gran escote dejaba ver la nacarada suavidad de su piel, y un pequeño collar de perlas lanzaba destellos sobre ella como un mudo homenaje a tanta perfección.
—Veo que ha encargado usted el champaña –murmuró al tomar asiento–. ¿Tan seguro estaba de que aceptaría su invitación?
—Por lo menos, razonablemente seguro. Me sentía deprimido y solo sin razón aparente. Siempre que experimento ese estado de ánimo, por lo general, sucede algo. Bien… usted es el suceso esta vez.
—¿Deprimido? –esbozó una sonrisa–. No estará arrepintiéndose por haber golpeado a un borracho.
—No se trata de eso. Ni siquiera me acordaba de él.
—Es un extraño sentimiento para experimentarlo en un lugar como éste.
El camarero apareció y procedió a descorchar la botella. Seguidamente, llenó las copas y se retiró discretamente. Hasta que lo hubo hecho no replicó él.
—Temo que no me comprenda usted, Veronique. Además, tiene usted toda la razón del mundo; éste no es el lugar adecuado para sentirse solo.
Levantó la copa y brindaron en silencio. Frank necesitó esforzarse para aparentar una alegría que no sentía. Encaminó la conversación por trillados caminos de galantería, habló despreocupadamente de mil temas fútiles. Ella colaboró en aquella especie de esgrima verbal con creciente entusiasmo, quizá producido por el champaña. Cuando la botella se hubo agotado, tanto el uno como el otro daban la impresión de conocerse desde hacía años.
Entonces, él propuso encargar otra botella.
Veronique murmuró:
—Ya es suficiente, Frank.
—Pero es muy pronto todavía –protestó–. Apenas si ha empezado la noche.
—Tengo que actuar otra vez dentro de unos minutos. Después quizá podamos encontrar otro lugar donde seguir hablando.
—Eso me parece magnífico. ¿Conoces ese lugar ideal por casualidad?
—Tal vez –dijo, levantándose–. Vivo en un pequeño estudio de la Rue des Saints Peres, no lejos de aquí…
Se alejó para cambiarse de indumentaria. Frank quedose mudo, asombrado de aquellas últimas palabras.
Quizá, después de todo, no hubiera en verdad razón alguna para sentirse deprimido…
* * *
Algún tiempo antes, el estudio debió pertenecer a un pintor. Todavía quedaban en él un caballete, una tela abocetada en una pared, y algunos jarrones sucios de colores al óleo con algunos viejos pinceles, todo lo cual servía de motivo decorativo para darle carácter.
Por lo demás, estaba amueblado con cierto lujo y gran profusión de detalles femeninos en extremo.
—En la cocina hay un refrigerador –anunció Veronique al entrar–. Tendremos bebidas frías.
—Ésa es una gran noticia.
Mientras ella desaparecía para prepararlas, el hombre dio un vistazo por el ventanal. Un mar de oscuros tejados se extendía a su alrededor. Las amarillentas luces de las buhardillas de las casas vecinas esparcían un resplandor triste sobre las tejas. Ese espectáculo no mejoró su estado de ánimo.
—Espero que mis dotes de barman sean de tu gusto Frank…
Giró sobre los talones. Ella había depositado dos altos vasos sobre la baja mesita. Ambos tomaron asiento en unos taburetes pequeños y no más altos que la mesa.
Veronique bebió un sorbo. Luego levantó la cabeza y sonrió preguntando:
—¿Todavía te sientes solo y deprimido?
—No te burles, preciosa. Algunas veces el pensamiento se aleja de uno y vuelve atrás. ¿No te ha sucedido nunca?
—Sé lo que quieres decir. Una recuerda entonces cosas que hubiera preferido olvidar para siempre, es como sumergirse en una larga noche y ver que las sombras desaparecen, para mostrarnos esas imágenes olvidadas…
—Algo así es lo que yo quiero decir. Son como sombras transparentes, igual que fuegos fatuos que se arrastran hasta los más remotos confines de un mundo perdido en el fondo de la mente… En esas ocasiones, uno quisiera estar solo para recordar las cosas que se hicieron y no debieron hacerse, a las mujeres que se besaron y a las que se deseó besar, y esas pequeñas cosas que nunca se harán a pesar de desearlas. Es un estado de ánimo irrazonable, ¿no crees? El hombre que se halla bajo su influjo corre peligro.
—O la mujer… –murmuró Veronique, soñadoramente.
—No me digas que tú sientes lo mismo esta noche, pequeña.
—Por lo menos, experimento algo semejante, una especie de hechizo que no puedo controlar.
—Quizá lo que necesitas es un poco de emoción, ¿eh?
Veronique le miró con el ceño fruncido.
—Me pregunto si el que lo necesita no eres tú.
—No me vendría mal –reconoció él, alegrándose–. Aunque sólo fuera para disipar esa especie de sensación depresiva.
—El amor es también una emoción, querido. A veces una emoción violenta inclusive.
—También aceptaría un poco de amor, Veronique.
—¿Echo el cerrojo a la puerta entonces? –rio la mujer.
—No te precipites. Puedo aceptar un poco de amor platónico si crees que eso podría llevarnos a alguna parte.
Bebió un trago. Al apartar el vaso de los labios, sus ojos se encontraron con los de la muchacha y sintió un estremecimiento. Realmente, había tristeza en ellos.
—¿Te he contagiado acaso, querida?
Ella sufrió un sobresalto.
—¿Contagiado?
—Me refiero a tu tristeza.
—No estoy triste. ¿Lo parezco acaso?
—Sí.
—Frank, tienes telarañas en la mirada.
Se levantó de su escaño y, acercándose a donde estaba él, se acurrucó sobre la alfombra, junto las largas piernas extendidas.
Frank murmuró:
—Veronique.
Ella levantó la cara. El hombre alargó las manos y tomó aquel rostro entre ellas, mirándola profundamente a los ojos. Poco a poco, inclinándose, la besó en la boca.
Ella se estremeció. No opuso ninguna resistencia. Pero sintió el fuego de aquel beso penetrar hasta lo más profundo de su ser.
Al dejarla libre, él dijo con voz contenida:
—No era eso exactamente lo que deseaba decirte… Ha sido un impulso incontrolable.
Ella sonrió, pero no dijo una palabra.
Repentinamente, Frank le soltó el rostro y apuró el resto de su bebida de un solo trago.
—Traeré más –murmuró la mujer, levantándose.
—Es mejor que traigas la botella para ahorrarte viajes.
Cuando ella hubo desaparecido, Frank se levantó y dio unos pasos de un lado a otro, mirando distraídamente a su alrededor. No estaba satisfecho consigo mismo, ni siquiera sabía qué podía esperar de la noche que avanzaba al otro lado del ventanal como un fantasma negro e implacable.
Se detuvo junto al caballete. Confusamente, se dijo que sería curioso saber qué telas se habían pintado en él, qué éxito o fracaso habían representado para sus autores…
Y de repente se puso rígido.
Acababa de descubrir el delgado cable que se deslizaba por detrás del caballete, yendo a perderse en la pared, junto al zócalo. Dio un rápido vistazo a la puerta de la cocina. Oyó a Veronique trastear en ella.
De un salto estuvo detrás del caballete. El hilo parecía nacer precisamente en la madera del travesaño superior. Absurdo.
Pero al otro lado del travesaño había el grueso tornillo de sujeción para graduar la abertura del soporte. Fijándose con mayor atención, descubrió que la cabeza del tornillo no era maciza, sino que estaba formada por un finísimo enrejado metálico.
«Un micrófono diminuto», masculló para sí.
Cuando Veronique regresó, lo encontró sentado de nuevo en el pequeño escaño, encendiendo un cigarrillo.
Escanció el licor allí mismo, en los vasos. Frank observó que los labios de la muchacha temblaban. Quizá fuera por efecto del beso.
Tomó el vaso distraídamente.
—Eres una mujer extraña, Veronique –comentó suavemente.
—¿Tu crees?
—Seguro. Y no me cabe duda de que hay tristeza en tus ojos. Soy muy observador, ¿sabes?
—Estás diciendo tonterías, y no puede ser que sean inspiradas por la bebida. No estás ni medianamente borracho todavía.
—Hay tiempo suficiente para llegar a estarlo…
Ella volvió a ocupar la misma posición anterior, junto a sus rodillas, sobre la mullida alfombra. Frank bebió largamente, hasta vaciar la mitad del contenido del vaso.
Tras dejar éste sobre la mesilla, inclinose sobre la muchacha. Esta vez, fueron los labios de ella los que subieron a su encuentro.
El hombre sintió una extraña sensación de debilidad. El beso pareció elevarle a alturas infinitas, turbándole. Notó cómo los labios de Veronique se movían rozando los suyos, formando palabras tal vez, pero sin sonido.
—Veronique…
—Frank, Frank…
Fue un débil susurro, un cosquilleo junto a su boca.
—Sí… –dijo, sintiéndose indefenso como un niño entre los brazos de la muchacha.
Y ella añadió, tan quedo que Frank no pudo estar seguro de haberla oído realmente:
—Tenías razón… Hay tristeza en mí… y miedo también.
Nunca supo si ese murmullo sonó realmente en sus oídos. Hubo un súbito apagón de todas sus facultades y se sintió caer muy hondo. Las náuseas le ahogaron y él siguió dando tumbos en un abismo de oscuridad espantoso.
Finalmente, la negrura pareció aprisionarle con más fuerza y entró en el mundo vacío y muerto en el que no había nada, ni recuerdos siquiera.
Capítulo V
Volvió en sí al sentir el repentino frío del agua. Confusamente, comprendió que se hundía en la corriente sucia del Sena y supo que aquello era la muerte.
Luchó frenéticamente con su mente antes que con el peligro. Necesitaba razonar con claridad antes de que fuera demasiado tarde.
No obstante, las aguas se cerraron sobre él como negra caverna del terror. Y sólo entonces empezó a luchar contra el horrible espectro de las profundidades del río. Sabía que estaba consciente, que sus facultades volvían a él acuciadas por las ansias de sobrevivir.
Sin embargo, todo seguía tan oscuro como el negro abismo en que había estado sumido en las últimas horas.
Advirtió que sus muñecas estaban atadas a la espalda. Comenzó a patalear furiosamente, obrando por puro instinto. Había algo en su interior que le impulsaba a luchar, a no rendirse a la gorgoteante muerte que le envolvía con sus fríos brazos líquidos. Un sentido primitivo de conservación, de supervivencia…
Las aguas le arrastraron hacia abajo a pesar de sus desesperados esfuerzos. Sintió el pestilente sabor de la suciedad en la boca y sus pulmones recibieron una carga líquida en lugar de aire. Redobló sus esfuerzos, notando cómo las escasas fuerzas que habían acudido a la llamada de su instinto se agotaban vertiginosamente.
Hasta que, repentinamente, dejó de hundirse. El salvaje pataleo de sus piernas estaba remontándole a la superficie.
Cuando consiguió sacar la cabeza fuera del agua, sobre él danzaron las lejanas luces de la orilla, tan inaccesibles como si estuvieran en la superficie de la luna. Pero podía verlas. Eso le dio una leve esperanza.
Se hundió nuevamente, y nuevamente luchó para seguir viviendo.
Una vez más, su cabeza emergió sobre las aguas. Confusamente, distinguió los oscuros muros por entre los cuales discurría el río, con sus altas barandillas, las débiles y lejanas luces, las escaleras de piedra…
Todo tan lejano que se le antojó una quimera alcanzarlos.
No podía detener el frenético movimiento de sus piernas ni un momento, de lo contrario se hundía como un plomo. Sus articulaciones le dolían de manera endiablada, aunque eso no le importaba mucho porque en realidad todo su cuerpo era un latido de dolor.
Desesperado, se hundió una vez más, y de nuevo logró salir a flote, mucho más débil, con el horrible sabor en la boca, sintiéndose arrastrar hacia las profundidades por la mano de un gigante.
Su visión nublose poco a poco. La fatiga estaba venciéndole, y la fatiga era la muerte sin la menor duda. Cerró los ojos, casi inconsciente de nuevo, dispuesto a abandonarse, a no luchar más contra una muerte helada que se cerraba sobre él por unos instantes.
Y entonces creyó percibir aquella voz llamándole.
Creyó haber escuchado su nombre:
—¡Frank!
Una voz surgiendo de la muerte. Una pesadilla, seguro…
Pero pataleó, llamando en su auxilio los últimos restos de energía que le quedaban. Vio que lograba acercarse un poco al oscuro muro sobre el cual discurría la vida, tan cerca, y, sin embargo, tan lejos…
—¡Frank!
De nuevo la voz.
La había oído.
¡La había oído!
Un sordo rugido escapó de su contraída garganta. Quiso gritar, pero la dura mordaza que cubría su boca lo impidió. Todavía pudo sacar algunas energías para impulsarse hacia la orilla. Si la voz no fuera una pesadilla, un adelanto de las que sufriría en la muerte…
Y de pronto experimentó un terrible calambre en sus extremidades. Los músculos no le obedecieron. El dolor se extendió en oleadas por todas las partículas de su cuerpo.
Supo que había llegado su fin. Semiinconsciente, lamentó que la muerte le llegara de manera tan ridícula y sucia, sin gloria, sin posibilidad de luchar contra el adverso destino…
—¡Frank, Frank…!
La voz se hundió con él entre el chapoteo de las terrosas aguas de la orilla. Todavía percibió un violento remolino cerca de él, un sordo golpe y luego todo acabó.
* * *
Lo primero que advirtió fue que no estaba muerto. Eso le produjo unos deseos locos de gritar de entusiasmo. También descubrió que estaba fuera del agua, tendido de espaldas sobre las duras piedras planas, al pie de una escalera del río. Las aguas chapoteaban tan cerca que creyó tenerlas todavía a su alrededor, envolviéndolo.
Podía ver los dos o tres primeros peldaños de piedra maciza. Los demás se perdían en la oscuridad, más arriba del muro. O quizá su turbia visión no pudiera distinguirlos todavía.
Escuchó un suave roce a su lado. Notó que algo salpicaba junto a su cabeza, algo de lo cual se escurría el agua como de un impermeable mojado. Trató de ver qué era, pero el leve movimiento de cabeza le despertó todos los dolores que la inconsciencia había mantenido callados.
Gimió. Recordó de pronto lo sucedido, la certidumbre que había tenido de morir entre las sucias aguas…
Y la extraña y lejana voz.
¿Había sido una ilusión?
Pero era indudable que estaba fuera de peligro, y también era cierto que él no hubiera podido llegar a la salvación por sus propios medios.
Rebulló, aturdido.
Entonces, al mirar hacia arriba, vio unas facciones que borraba la oscuridad, y una cabellera oscura de la que chorreaba agua. Unos grandes ojos le miraban a él con terrible fijeza. Unos labios apenas visibles se movieron, formando palabras que jamás llegaron a sus oídos.
No lograba escuchar… ¿o era todo aquello parte de la pesadilla en la que se había hundido?
Al fin, una voz ronca y temblorosa susurró, al parecer muy lejos:
—Le he desatado las manos, avisaré a un hospital…
La cara borrosa se alejó cuando la mujer, irguiéndose, se dispuso a marchar.
—No… –balbuceó.
Pero ella no le hizo el menor caso. Desapareció en la oscuridad. Oyó el sonido de sus pasos al subir las escaleras de piedra. Luego, también ese sonido se apagó y sólo quedó el chapoteo de las aguas, tan cerca que hubiera podido tocarlas con sólo alargar la mano.
Mas Frank no movió la mano. En realidad, no movió ni un músculo durante un buen rato. Tiritaba de frío. Estaba empapado, con agua hasta los pulmones y una sensación de náusea incontenible revolviéndole el estómago.
Pero estaba vivo.
¡Vivo!
Esa certidumbre le reanimó. Luchó para recobrar energías suficientes para moverse. Su mente cobró lucidez y, repentinamente, como un chispazo, lo recordó todo desde el mismo instante en que había conocido a Veronique La Belle.
Una sarta de maldiciones escaparon de sus labios lívidos y apretados.
—La maldita zorra –masculló en voz alta.
Le invadió una ola de furor que actuó como acicate de sus derrotadas fuerzas, de manera que consiguió arrastrarse hasta los peldaños de piedra y, apoyándose en ellos, sentarse en el primero.
Respiró, anhelante, el fresco aire de la noche. Pocos minutos después, estaba en condiciones de subirlos, aunque casi a gatas.
Comprendió que su aspecto despertaría alarma y las suspicacias de quien le viera, así que buscó los lugares más oscuros para alejarse del lugar donde tan cerca había estado de la muerte.
Tardó más de dos horas en llegar a su vivienda. Allí se desnudó, metiéndose bajo la ducha caliente. Descubrió que en su cuerpo había claras señales de golpes que no recordaba haber recibido. Era absurdo…
Después de la ducha, y tras enfundarse en unos pantalones secos, se envolvió en una gran toalla y sacó el whisky, bebiendo directamente de la botella hasta que el estómago le ardió con la fuerza de un incendio.
Se sintió mucho mejor, casi dispuesto a reanudar el trabajo. El agotamiento había cedido al cansancio, y éste cedería también con un par de tragos más, espaciados debidamente.
Así que descolgó el teléfono y llamó al viejo.
Su voz le pareció un poco más seca que de costumbre, delatando la tensión a que estaba sometido.
—¿Tiene usted algo concreto que decirme? –fue todo cuanto dijo, una vez supo quién le hablaba.
—Puede que lo considere importante o puede que no. Indudablemente, Veronique es lo que usted creía.
—Cuénteme.
Lo hizo con la menor cantidad de palabras posible, pero detallando lo suficiente para que su jefe supiera perfectamente a qué atenerse.
Si había esperado alguna palabra de condolencia por sus desventuras, se llevó un buen chasco cuando la voz a través del auricular gruñó:
—Se dejó cazar como un novato. ¿Qué le sucede a usted, está perdiendo facultades?
—Oiga…
—¿O se siente demasiado viejo para ese trabajo?
—Está bien, desahóguese si eso ha de tranquilizarle. Cuando se sienta en forma quizá pueda informarme de las novedades que hayan conseguido los demás.
—No hay ninguna novedad. ¿Recuerda usted ese estudio donde le dieron a beber el mejunje que lo derribó?
—Por supuesto.
—Está bien. Si ellos creen que usted está muerto es posible que no hayan adoptado precauciones especiales. Vuelva allí. ¿He de decirle cómo debe tratar a esa dama en su próximo encuentro?
—No es preciso, gracias. ¿Qué opina usted de mi salvamento?
—No tengo materia para opinar. Usted dice que vio un rostro. Debiera haberlo reconocido si…
—Estaba demasiado oscuro –le atajó Frank, impaciente–. Además, yo estaba casi inconsciente todavía.
—Pero está seguro de que se trataba de una mujer, ¿no es así?
—Eso me pareció… Bueno, estoy seguro.
—Muy bien, olvídelo de momento. Esa heroína se dará a conocer en el momento oportuno, si le interesa. Aunque temo que nadie pensará jamás en darle una recompensa precisamente…
Sonó un chasquido y la comunicación quedó cortada. Frank quedose con los deseos de maldecir al viejo en voz alta.
Eso no era la primera vez que le sucedía, de manera que procuró olvidarlo y terminó de vestirse. La botella de whisky contribuyó al pronto restablecimiento de sus fuerzas, de manera que cuando sacó la automática del cajón donde la guardaba se sentía casi en perfectas condiciones de iniciar una nueva batalla.
Examinó con cuidado la carga, sujetó la funda bajo el sobaco izquierdo y, antes de introducir en ella la poderosa arma, aplicó a ésta el eficaz silenciador SS. Si llegaba la ocasión de utilizarla no quería alborotar a medio París con sus roncos estampidos.
Adoptadas esas precauciones, salió cerrando cuidadosamente la puerta.
Capítulo VI
El estudio de Veronique estaba tal como él lo recordaba. Nada parecía haber sucedido entre aquellas paredes.
Tras asegurarse de que la muchacha estaba ausente, para lo cual dio un rápido vistazo a la habitación interior, a la cocina y al reducido cuarto de baño, Frank dedicó su interés al cable que, partiendo del minúsculo micrófono del caballete, iba a perderse en la pared.
Vio que en ésta se introducía en un agujero, limpiamente practicado, y tan diminuto que el delgado cable pasaba por él casi a presión.
No eran aficionados los que habían hecho aquel trabajo, pensó filosóficamente. Bien es verdad que tampoco lo eran los que, desde hacía más de un año, andaban detrás del profesor con ánimo de facilitarle un largo viaje…
La pared en la cual desaparecía el cable era la que dividía la planta última de la casa en dos estudios, cosa que pudo comprobar al asomarse por el ventanal y descubrir otro idéntico a un par de metros de distancia.
Tras apagar la pequeña linterna eléctrica de que se había valido para su examen, salió por la ventana al inclinado tejado, teniendo buen cuidado al colocar los pies. Cualquier teja que se rompiera bajo su peso produciría el suficiente ruido como para alarmar a los posibles vecinos.
El otro ventanal estaba a oscuras. Frank tendiose sobre el tejado y atisbó por un ángulo, tratando de penetrar la oscuridad. No consiguió mucho. Era preciso entrar allí si quería sacar algo en claro.
De manera que empezó a forcejear con la ventana. Ni por un instante pensó en el riesgo que corría.
Tras unos intentos fallidos, sonó un leve chasquido y la ventana se abrió con facilidad. Pasando una pierna por el alféizar, saltó dentro tan silenciosamente como un gato.
Con la pistola Mauser en la mano, recorrió el estudio comprobando que estaba desierto. La distribución de las habitaciones era igual a la del perteneciente a Veronique, lo cual facilitaba el trabajo.
Entonces buscó el lugar donde el cable se introducía. Fue muy fácil seguirlo y descubrir que estaba conectado a un magnetofón de pequeño tamaño y gran fidelidad. Sonrió para sí. Estuvo tentado de ponerlo en marcha sólo para escuchar su propia voz.