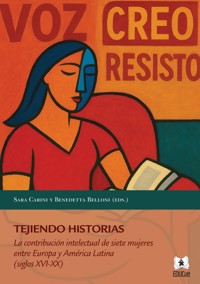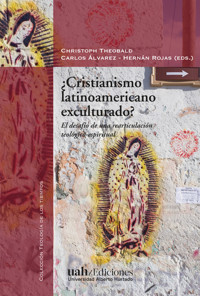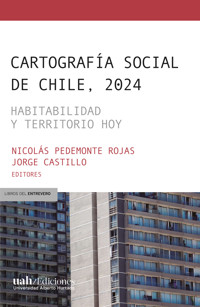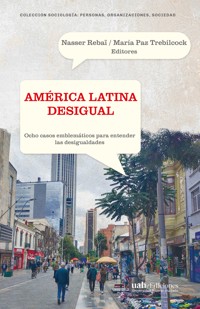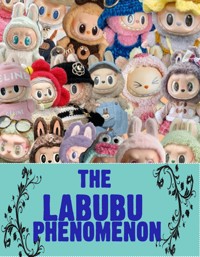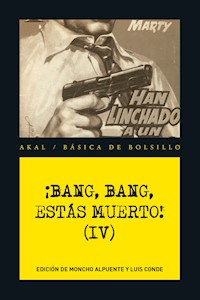
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Básica de bolsillo Serie Negra
- Sprache: Spanisch
"La novela policiaca de quiosco ocupó toda una época de la cultura popular de la larga posguerra española, principalmente entre los años cuarenta y sesenta del siglo XX. Para quien desee comprender la sensibilidad de esos años y las preferencias del imaginario colectivo, es imprescindible revisar algo de lo mucho que se publicó en esas décadas. En esta antología se han reunido dieciséis títulos de los miles publicados, con la idea de abarcar las diversas tendencias y generaciones de escritores que fueron muy populares y mantuvieron la afición de millones de lectores. No están todos los que fueron, per sí son algunos de los más estimados y que perduran en el imaginario colectivo. De su calidad y atractivo literario hablan sus textos y así lo podrán comprobar quienes vuelvan a leerlos. En este volumen: Han linchado a un negro, Fel Marty Doce horas para morir, Eddie Thorny Las rubias son peligrosas, Keith Luger In memoriam, Alexis Barclay"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 263
Serie Negra
Edición de Moncho Alpuente y Luis Conde
¡BANG, BANG, ESTÁS MUERTO! (IV)
La novela policiaca de quiosco ocupó toda una época de la cultura popular, principalmente entre los años cuarenta y sesenta del siglo XX. Para quien desee comprender la sensibilidad de esos años y las preferencias del imaginario colectivo, es imprescindible revisar algo de lo mucho que se publicó en esas décadas.
En esta antología se han reunido dieciséis títulos representativos de los miles publicados, con la idea de abarcar las diversas tendencias y generaciones de autores que fueron muy populares y mantuvieron la afición de millones de lectores. No están todos los que fueron, pero sí son algunos de los más estimados y que perduran en el imaginario colectivo. De su calidad y atractivo literario hablan sus textos y así lo podrán comprobar quienes vuelvan a leerlos.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© de la presente edición, Moncho Alpuente y Luis Conde, 2012
© Ediciones Akal, S. A., 2012
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4591-5
Nota a la edición
La presenta obra es el cuarto volumen de los cuatro que conforman la antología de novelas policiacas de quiosco que publicamos dentro de la Serie Negra de Básica de bolsillo Akal. Incluye cuatro de los títulos más representativos que han sido seleccionados por sus editores, Moncho Alpuente y Luis Conde, así como entrevistas realizadas a algunos de los autores de la antología. En los otros tres volúmenes, el lector encontrará nuevos relatos además de las presentaciones de los editores y de Manuel Blanco Chivite.
Han linchado a un negro
Fel Marty
(1959)
En Poplarville, una pequeña ciudad del profundo sur de los Estados Unidos, dos agentes del FBI desentrañarán el caso del linchamiento de un negro acusado en falso de la violación de una mujer blanca. Fel Marty (Félix Martínez) fluctúa entre el racismo y el paternalismo en una trama inspirada en el axioma de que «negros o blancos, todos somos hijos de Dios». «En 1945, afortunadamente, ya no se vivía en la época en la que linchar a un negro carecía de importancia.» El agente rubio y una «negrita» vivirán una apasionada historia de amor interracial porque ella «a pesar de la negrura de su piel, era una mujer bonita y atrayente».
Capítulo primero
La mujer, joven aún y bonita, entró en el puesto de Policía pálida, con las ropas destrozadas y gritando:
—¡Ha sido un negro, ha sido un negro!
Estaba a punto de desmayarse.
El sargento, un hombretón, acostumbrado a recibir toda clase de quejas y denuncias, se precipitó a coger a la señora Benson, que parecía como si fuese a perder la razón.
—Señora Benson –dijo–. Procure calmarse, y cuéntenos lo que le ha sucedido.
La ofrecieron una silla, y la mujer se sentó. Le daba vergüenza hablar de aquello.
—Ha sido un negro –repitió–. Miren cómo me ha puesto.
Y les enseñó las ropas destrozadas, y las carnes amoratadas por la lucha con su asaltante.
El sargento la entendió, frunció el ceño e inquirió:
—¿Le reconocería, si volviese a verle?
Levantó los ojos a él la señora Benson, y afirmó:
—Claro que le reconocería. Yo venía por el camino Manipul cuando me salió al paso. No había nadie por allí. Estábamos solos. Era un hombre joven –repitió.
—¿Y no le había visto antes?
Negó la mujer con la cabeza. No, no le había visto antes.
—En Poplarville hay muchos negros –aclaró a medias.
Cierto; en la localidad de Poplarville, del estado de Misisipí, había muchos negros, la mayoría descendientes de los antiguos esclavos; pero nunca había ocurrido una cosa semejante a aquélla.
Jamás se había conocido el caso de que un negro abusase de una mujer blanca.
El mismo sargento se indignó.
—Señora Benson –prometió–, tenga la seguridad de que habrá de costarle caro a ese hombre su comportamiento.
Todo empezó de ese modo: una mujer ultrajada, una denuncia en el puesto de Policía y, después, una redada de negros en edad inferior a los treinta años.
El mismo sargento que recibió la noticia, Frank Hedges, se encargó de llevar a cabo la poco agradable misión de coger a los negros por el cuello, pedirles la documentación, y a todo aquel que contaba menos de treinta años y era relativamente corpulento, ponerle en manos de un par de policías y mandarlo para los calabozos del puesto de Policía, como primera providencia.
No es que aquello estuviese muy en consonancia con los derechos ciudadanos de los negros; pero al sargento Hedges no le preocupaba grandemente lo que pudiesen pensar los morenos de él, y menos aún el incumplimiento de las leyes.
Estaba indignado por lo ocurrido a la señora Benson. Estaban indignados él y la mayoría de los blancos de Poplarville.
Se habían corrido las voces de lo sucedido, y todo el mundo hablaba de lo mismo. Había comentarios para todos los gustos. Un clamor unánime había venido a alterar la calma de la ciudad.
Se hablaba de venganzas, de sangre, de odios de razas. Sacaban a relucir la antigua condición de esclavos de los negros.
Y los negros andaban huidizos, sintiéndose esclavizados aún por la oscura pigmentación de su piel.
Domingo Sammon, uno de los peones de los Harrington, un atleta de color, alegre y jovial, se reía de los temores de los demás morenos como él.
¿Por qué habían de temer ellos a los blancos? Si un negro había hecho aquello a la señora Benson, ya le detendrían y pagaría sus culpas.
—Han pasado los tiempos en que se nos consideraba seres inferiores –aducía.
La novia, Perla Dowling, una negra igual que él, le esperaba aquella noche, como todas las noches. Por otra parte, temía que fuese a verla. Había oído decir que andaban deteniendo a los negros menores de treinta años, y Domingo no había cumplido los veinticuatro todavía.
Sin embargo, a Domingo, ¿por qué habrían de detenerlo, si jamás había hecho daño a nadie?
Le aguardaba asomándose al balcón a cada instante, esperando verle aparecer por la esquina; pero él no llegaba aún. Se retrasaba.
Perla Dowling, a pesar de la negrura de su piel, era una mujer bonita y atrayente. Aparte de la gracia de sus veinte años, tenía otras que la hacían resultar deliciosa: un cuerpo magnífico, esbelto, de líneas perfectas, y una cara de rasgos tan finos, aunque con ligeras características negroides, que muchas blancas hubiesen querido poseer.
Sus ojos eran enormes y expresivos. Tenía los labios delgados, y la nariz, aunque un poco respingona, le daba un encanto singular al armonioso conjunto de su rostro moreno.
Por eso, Domingo Sammon se había enamorado de ella. Domingo Sammon y algún otro. Por ejemplo, Peter Link.
Pero Peter Link había tenido menos suerte que Sammon, a pesar de ser blanco, propietario de una serrería mecánica en las afueras de Poplarville y tener varias saneadas cuentas corrientes en dos o tres bancos de la localidad.
Y no es que Peter Link fuese un tipo despreciable. Presumía de guapo y poseía una de las espaldas más recias entre la gente moza de la población.
Cierto que Domingo Sammon tenía poco que envidiarle en cuanto a fortaleza física. Una vez, siendo más jóvenes, Link y Sammon se desafiaron a ver quién vencía al otro echando el pulso.
Peter Link resultó vencido, y era la primera vez que le derrotaban.
—Negro –juró–, me las pagarás.
Sammon le contestó con una risotada. ¿Pagárselas? ¿Cómo? A puñetazo limpio podrían verse las caras cuando quisieran. Como no le atacase a traición…
Link prefirió callarse cuándo se las pagaría, y se marchó de allí, entre las burlas de los que, negros la mayoría, habían visto cómo Sammon le derrotaba honradamente.
Luego surgió lo de Perla Dowling.
Perla Dowling, una chiquilla por aquel entonces, fue creciendo y desarrollándose hasta convertirse en una espléndida mujer, detrás de la que se iban las miradas de la generalidad de los hombres de Poplarville.
Link y Sammon fijaron los ojos en ella, y los dos se decidieron a hablarla casi al mismo tiempo. Perla prefirió a Sammon. Puede que le prefiriese, más que por ser de la misma raza que ella, por su eterna sonrisa, por la vitalidad, un tanto contagiosa, que le caracterizaba.
Peter Link volvió a repetir al negro que se las pagaría, y Sammon volvió a reírse de sus amenazas, y ya no se ocupó más de él.
Domingo Sammon, desde aquel momento, dedicó sus ratos libres a Perla.
Abandonaba el rancho de los Harrington a la caída de la tarde e iba a verla al barrio negro. Una larga caminata, que se daba todos los días con agrado. Al final del paseo estaba ella, su negrita preciosa, como él decía. Un rato de charla y, después, la vuelta al rancho.
Así sería hasta que se casaran…
Para llegar al barrio negro, Sammon había de pasar por el camino de Manipul, un estrecho paso bordeado de exuberante vegetación, helechos y árboles gigantescos.
En el camino aquél había ocurrido lo de la señora Benson. Un lugar apartado y solitario, por donde rara vez se encontraba Sammon con alguien.
Tampoco aquella tarde tropezó con nadie en el camino de Manipul. Como siempre, marchaba con una canción en los labios, y, como siempre, también cruzó la ciudad sin fijarse demasiado en las gentes. Llegó al barrio negro.
Al dar la vuelta a la esquina, vio a Perla en el balcón, más bonita que nunca, o al menos eso le pareció a él. Perla tenía predilección por los trajes blancos, y aquella tarde se había puesto el de encajes, que tanto le gustaba a él.
Con los ojos clavados en el balcón dio la vuelta a la esquina y continuó por la acera.
Perla se quitó del balcón para salir a recibirle. Sammon, contento de vivir, inició una alegre cancioncilla entre dientes.
Estaba alegre. Todo lo alegre que puede estar un hombre, blanco o negro, a los veinticuatro años, sin problemas personales y enamorado de una mujer tan bonita como Perla Dowling.
Se detuvo frente al portal de la casa de Perla y continuó tarareando la cancioncilla.
—¡Eh, tú, a ver la documentación!
No se había percatado de la llegada del sargento Hedges y de los policías que le acompañaban. Volvió la cabeza y les miró, interrumpiendo la cancioncilla.
—¡Hola, sargento! –dijo–. Aquí tiene mi documentación: Domingo Sammon, veinticuatro años, natural de Poplarville, soltero…
El sargento cogió la documentación que le alargaba, la echó un vistazo por encima, miró al negro de arriba abajo, y preguntó:
—¿Dónde vives?
—En el rancho de los Harrington.
Uno de los policías que acompañaban al sargento metió baza en la conversación:
—Sargento –advirtió–, ¿se ha dado cuenta de que para llegar hasta aquí, del rancho de los Harrington, hay que pasar por el camino de Manipul?
Sí, el sargento se había dado cuenta de ese detalle. En lugar de contestar al policía, puso una mano encima del hombro de Sammon, y decidió:
—Quedas arrestado.
Protestó el negro:
—¿Arrestado? ¿Por qué? Yo no he hecho nada malo.
De nada le sirvió protestar. A empujones y entre dos policías se lo llevaron de allí.
Perla Dowling, al salir del portal, vio cómo se lo llevaban los policías. Corrió detrás de ellos.
—Domingo –llamó–. ¿Por qué…?
Se puso delante del grupo y quiso saber el motivo por el que lo habían arrestado.
El sargento la quitó de en medio de un empujón.
—Fuera –gruñó–. Fuera, no estorbes.
Domingo Sammon sonreía aún. Tenía la conciencia tranquila y no le importaba que se lo llevasen arrestado. Él no había hecho daño a nadie. Pronto volverían a ponerle en libertad.
—Vete a casa –dijo a su novia–. Ya verás qué pronto se aclara todo.
Se echó a un lado y les dejó paso. Domingo Sammon volvió la cabeza y la sonrió. Ella no reía, las lágrimas se le venían a los ojos, y una congoja horrible le aprisionaba el pecho.
Estuvo allí, mirándole, hasta que se perdieron en la lejanía, hasta que ya no vio a Sammon ni a los policías. Luego retrocedió lentamente, sobre sus pasos, secándose las lágrimas.
—Ya he visto a Domingo –dijeron, de pronto, a su lado.
—¡Hola, señor Link!
Perla tenía la voz dulce, acariciante.
Y al mirar a Peter Link a la cara le pareció que le brillaban los ojos más que de ordinario, y que sonreía burlándose de ella.
—¿No suele pasar tu novio todas las tardes por el camino de Manipul? –añadió él.
Sí, Domingo pasaba todas las tardes por el camino de Manipul para ir hasta allí, y…
Se detuvo bruscamente y preguntó, angustiada:
—Señor Link, ¿usted cree que Domingo puede…, puede haber sido el que… hizo aquello a la señora Benson?
Peter Link se limitó a encogerse de hombros, y respondió, sin dejar de sonreír:
—¿Qué quieres que te diga? Yo no puedo saberlo; pero ya lo ves, se lo llevan detenido…
Perla ya no tuvo duda de por qué habían arrestado a su novio. Sin embargo, no era a él solo a quien habían arrestado. Había otros sospechosos. Otros negros conocidos suyos, vecinos o amigos, que estaban también en el cuartelillo de la Policía.
El barrio negro vivía en una continua zozobra aquellos días, desde lo ocurrido a la señora Benson.
—Si ha sido Domingo, tendrás que esperarle largos años hasta que vuelva de la prisión, si es que piensas casarte con él –sentenció Link.
Perla fue a protestar, a decirle que su novio no podía haber hecho aquello; pero los sollozos le ahogaban. Echó a correr y dejó a Link solo, mirándola, en medio de la acera.
La siguió con la mirada hasta verla entrar al portal de su casa, después sacó un cigarrillo del bolsillo, se lo puso en los labios y salió andando.
Perla había acertado antes: los ojos le brillaban más que de ordinario.
También a Sammon le brillaban los ojos más que de ordinario. Pero el brillo de sus ojos tenía un motivo distinto al que se apreciaba en los de Link: estaba furioso.
De nada le sirvió jurar y perjurar que él no había cometido delito alguno para que le tratasen de aquel modo.
Sin decirle palabra de los motivos de su arresto, le dieron un empujón y le hicieron entrar de cabeza al calabozo.
En el calabozo olía a sudor, a humanidad, a suciedad, a negros.
Sammon tardó en acostumbrarse a la semioscuridad del calabozo. Allí dentro no había más que negros.
Negros tendidos en el suelo, unos; otros de pie, arrimados a la pared; algunos en cuclillas, en actitud de fatalista resignación.
Había quien gritaba, aunque nadie le prestase atención, exponiendo las razones de su inocencia.
Otros maldecían.
Semejaban una partida de antiguos esclavos, en espera de ser sacados a pública subasta.
Poco a poco, agobiados por el calor, habían ido despojándose de las prendas de vestir, y mostraban los torsos desnudos y los brazos al aire. El sudor les resbalaba por las carnes morenas, y el miedo ponía aullidos de temor en las gargantas doloridas de tanto gritar, de tanto quejarse.
Domingo Sammon, un negro más entre los negros, se arrimó a la pared y miró en derredor con curiosidad. No dijo nada. Simplemente miró y vio muchos pares de ojos observándole.
Presintió infinidad de preguntas en los labios cerrados de los hombres de su raza. O tal vez sólo una: ¿Has sido tú?
Y entre los hombres que le miraban y preguntaban sin preguntar podría estar el bárbaro que hizo aquello a la señora Benson.
Adivinó por qué le habían llevado allí, por qué le miraban con insistente curiosidad, como si no le conocieran, y por qué todos se formulaban una misma y única pregunta: ¿Has sido tú?
Ahora se la formulaba él también a los demás, a aquel que tenía a su lado, convertido en un río de sudor.
Al otro que no hacía más que gritar y gritar hasta desgañitarse. Al de más allá; silencioso, hermético.
Al que, en cuclillas en medio del calabozo, parecía rezar o rezaba una eterna letanía, colgándole la camisa, suelta, por fuera del pantalón.
A todos y a cada uno en concreto les formulaba, mentalmente, la pregunta.
Uno saltó de pronto de un rincón y se le acercó con los puños cerrados.
—Domingo –dijo–, tú pasas todos los días por el camino de Manipul, ¿no es eso?
Sammon empezó a sudar también. Nunca había sudado tanto como entonces. Al oír aquello, tuvo la impresión de que le acusaban, e incluso llegó a sentirse culpable bajo las miradas inquisitivas de tantos ojos clavados en él.
—Contesta –gritó otro–. ¿Verdad que pasas todas las tardes por el camino de Manipul?
Procuró serenarse. Se arrimó más a la pared y respondió:
—Sí, paso todas las tardes por el camino de Manipul; pero ¿eso qué tiene que ver?
El que primero había hablado, larguirucho y feo, le acercó la cara a la suya, y graznó:
—Claro que tiene que ver. ¿Por qué no puedes haber sido tú el que ha hecho lo de la señora Benson, y ahora estamos nosotros pagando tus culpas?
Sammon alargó un brazo y cogió al que le acusaba por la pechera de la camisa.
Ya no temía a nada. El que pasase todas las tardes por el camino de Manipul no quería decir que tuviese que ser él quien hizo lo de la señora Benson.
—Calla, Tommy, o te rompo a cara –amenazó–. No soy ningún cardo, como tú, para hacer esas cosas. Por el camino de Manipul puede pasar cualquiera. Tú, por ejemplo…
El tal Tommy tenía malas pulgas y una cierta inquina hacia Sammon, por viejas rencillas, que no conseguía apartar de su imaginación.
—Tú vienes todas las tardes por allí –insistió.
Sammon, en lugar de seguir hablando, pasó a la acción directa. Sabía que el mejor medio de obligar a Tommy a que callase era sacudirle en firme.
Precisamente por haberle sacudido en firme tiempos atrás, Tommy le guardaba rencor. Pero a él le importaba poco el rencor del negro larguirucho y flaco.
Para que recordase mejor la tunda de antaño, el primer puñetazo se lo largó a los morros. El segundo, al estómago.
Y aquello fue como la chispa que salta de pronto y enciende la yesca, preparada para arder.
Tommy tenía algunos amigos allí. Tipos como él, agresivos cuando estaban juntos y cobardes y asustadizos encontrándose solos.
Al ver retroceder a Tommy, dando tumbos y no muy seguro sobre sus largas piernas, cargaron contra Sammon. Uno le atacó por la derecha; otro, por la izquierda. Un tercero, de frente.
Sammon, para repeler la agresión, tuvo que hacer alarde de sus excepcionales facultades físicas. El primero en recibir el demoledor impacto de sus puños, después de Tommy, fue el que venía de frente contra él.
Tan fuerte le metió el puño por debajo de la barbilla, que a poco más lo levanta del suelo. Sin más, fue a caer encima de Tommy, que andaba preparándose para la embestida.
Del de la derecha le costó más trabajo a Sammon deshacerse. Pegaba fuerte y bien, ahora que Sammon pegaba más fuerte y mejor. Hubo un cambio de directos, puñetazos a la barriga y algún que otro cogotazo, por añadidura.
A lo último, Sammon terminó cogiéndolo por la cintura, levantándolo por encima de su cabeza y lanzándolo al frente.
Al frente estaban Tommy y su compinche, aquel al que Sammon había dejado fuera de combate metiéndole el puño por debajo de la barbilla.
Tommy, al ver lo que se le venía encima, graznó, aterrorizado:
—¡Cuidado, cuidado!
Al segundo «cuidado», Sammon soltó al que había levantado del suelo cogiéndolo por la cintura, y Tommy y su compinche recibieron a medias, sobre los riñones el uno, y en la espalda el otro, la nada agradable carga del peso que Sammon acababa de soltar.
Gracias a los riñones de Tommy y a la espalda del otro, el proyectil humano no se rompió la cabeza contra el suelo.
El tercer atacante, el que se disponía a saltar sobre Sammon por su izquierda, en vista del rotundo fracaso de sus aliados, demostrando poseer una elogiable prudencia, dio marcha atrás y volvió a su rincón, muy calladito, no fuera a ocurrírsele a Sammon hacer con él algo parecido a lo que había hecho con los otros.
Claro que ni Tommy ni sus compinches se conformaron con aquello. Un tanto maltrechos por el adverso resultado del primer intento de vapulear a Sammon, y confiados en su número, se levantaron del suelo y volvieron al ataque.
Los no combatientes, neutrales en su mayoría, procuraron alejarse lo más posible del lugar de la contienda.
Alrededor de Sammon quedó un espacio libre. Tommy, con una mano en los riñones, adelantó un par de pasos.
El otro, rascándose la espalda, saltó del suelo barbotando maldiciones y amenazas.
El tercero, el que había estado a punto de romperse la cabeza, medio atontado aún del testarazo, graznó algo así como que iba a matar a Sammon.
Y los tres a una cayeron sobre él. Los tres berreando, los tres escandalizando.
Pero cuando más escandalizaban, cuando Tommy, por ser el más gritador y el que primero se le acercó, recibió el puntapié con que Sammon le obsequió en la mismísima barriga, oyeron descorrer el cerrojo y alguien advirtió:
—Cuidado, que vienen.
Tommy y sus compinches dejaron sus rencillas personales con Sammon para mejor ocasión, y corrieron a situarse donde mejor les pareció.
Volvían a ser los mismos de antes, unos seres atemorizados, fatalistas y resignados, que aguardaban, sin saber el qué concretamente, tendidos en el suelo, arrimados a la pared o en cuclillas y silenciosos, como si rezasen.
Abrieron la puerta y entró el sargento.
—¿A qué se debía ese escándalo? –preguntó, hosco, girando la mirada en derredor.
Nadie contestó de momento, amedrentados. El sargento tenía un vozarrón imponente. Además, venía respaldado por un par de policías.
—Vamos, hablad –insistió–, ¿qué ocurría?
Tommy se levantó, con las manos en la barriga, que aún le dolía lo suyo, y sacó una voz aflautada y servil.
—Sargento, ése –dijo, acusando a Sammon– pasa todas las tardes por el camino de Manipul y…
Sammon no le dejó seguir hablando. Saltó sobre él y le cogió por el cuello.
—Eres un cobarde –gritó–. Lo dices porque nunca has podido conmigo, porque…
Los policías, a una seña del sargento, le quitaron a Tommy de las manos y lo empujaron contra la pared.
—¿Conque era eso, Tommy? –dijo el sargento–. Ya lo sabíamos. De todos modos, pronto vamos a averiguar quién de vosotros fue el que hizo lo de la señora Benson. Vamos, poneos todos en pie.
Unos, torpemente, con lentitud, otros, con presteza, deseosos de acabar de una vez con aquello, fueron poniéndose en pie.
Así, codo con codo, los negros torsos al aire, sudorosos, como reses atemorizadas de un mismo rebaño humano, semejaban más carne en venta, carne de esclavos en exhibición de pública subasta.
El sargento examinó, despectivo, de arriba abajo, y ordenó:
—A vestirse todos enseguida.
Unos tomaron las camisas, otros las americanas, y embutieron los cuerpos en ellas.
Sammon, un poco apartado de los demás, les dejaba hacer. Él no tenía nada que ponerse. Lo llevaba todo puesto.
—¿Adónde vamos, sargento? –preguntó Tommy.
El sargento no parecía dispuesto a ser demasiado explícito con ellos. Gruñó algo, que ninguno entendió, y empujó a Tommy el primero, por delante.
—Andando –dijo.
Salieron del calabozo, uno detrás de otro.
Uno de los policías marchaba delante, guiándoles.
Cuando salió el último, Sammon seguía aún en el calabozo. El sargento se volvió a él y preguntó:
—¿Es que temes que te vea quien ha de veros?
Sammon se encogió de hombros y respondió:
—No entiendo.
—Ya lo entenderás más adelante –el sargento le cogió de un brazo y tiró de él–. Total, serán unos minutos. Es posible que salgamos enseguida de dudas. La señora Benson no tiene nada de tonta…
Sammon no insistió en preguntar. Había adivinado adónde les llevaban.
Oyó el portazo del calabozo cerrándose a su espalda.
Tommy y los otros iban por delante. Había uno que gritaba como si estuviesen matándole.
Capítulo II
Era un salón grande, con un tabladillo de madera a unos pies del suelo, que iba de pared a pared. Los sospechosos entraban por una puerta, en un extremo del tabladillo, y salían por otra frontera.
Las luces estaban situadas de tal forma que iluminaban profusamente a los que habían de pasar por el tabladillo y dejaban el resto del salón a oscuras.
Y en el salón estaba la señora Benson. Se encontraba aún bajo los efectos de lo sucedido, presa de gran excitación nerviosa. Su marido, un hombrecillo de pocas chichas y de menos palabras, en una silla, a su lado, procuraba tranquilizarla:
—No te preocupes, mujer; ¡qué le vamos a hacer! –aducía, comprensivo–. Ya veras cómo el sargento Hedges ha echado mano a ese sinvergüenza, y le hará pagar caro lo que ha hecho.
La mujer no hacía más que suspirar y llorar, con los ojos puestos en el tabladillo, desierto.
De pronto, abrieron la puerta de la izquierda, y salió un hombre al tabladillo. Un negro, que parpadeó, insistente, cegado por el brusco choque de la luz en los ojos.
Masculló el señor Benson:
—Ya están ahí.
El señor Benson, que nunca había sentido excesivas simpatías por los negros, después de lo sucedido a su mujer, afirmaba odiarlos con todas sus potencias, y, en parte, desde cierto punto, tenía razón. La cosa no era para menos.
La mujer no dijo nada; pero se secó las lágrimas y miró atenta, en dirección al tabladillo.
Detrás del negro primero, entraron otros, negros también. Todos parpadeaban con insistencia, y estiraban el cuello mirando hacia adelante, al salón.
No veían nada. Sólo algunas siluetas, sombras. La mayoría temblaban asustados. Se figuraban a la señora Benson observándoles inquisitiva, para terminar acusando a alguno de ellos: «Ése ha sido».
Estaban en fila, de espalda a la pared, codo con codo, como esperando –que dijesen, igual que en una subasta de carne negra para la esclavitud: «Cincuenta dólares, a la una…, a las dos…».
Pero nadie decía nada. Incluso el que antes gritaba su inocencia había callado al salir al tabladillo.
Al cabo de unos minutos, se alzó la voz del sargento en la oscuridad:
—Señora Benson, fíjese bien: ¿Es alguno de esos… hombres el que… la atacó en el camino de Manipul?
La señora Benson seguía limpiándose las lágrimas. El señor Benson repitió la pregunta del sargento:
—¿Has oído? Fíjate bien. ¿Es alguno de ésos?
Para la señora Benson aquello era una dura prueba. Jamás había distinguido demasiado a un negro de otro negro. En realidad, todos le parecían iguales; el pelo crespo, la nariz chata, los labios salientes, los pómulos muy marcados.
Abandonó la silla y adelantó unos pasos. Fue fijándose detenidamente en cada uno de los que, en silencio, aguardaban su veredicto.
El señor Benson abandonó también su asiento y se puso a su lado.
—Fíjate bien –repitió.
Por su parte, los hubiese mandado apalear, como medida preventiva. ¡Qué leyes tan estúpidas las de los blancos que permitían que un sucio negro ultrajase a una mujer, sin caber la posibilidad de apalear a todos los de la raza maldita hasta que vomitasen el nombre del culpable!
En cambio, allí estaban como unos ciudadanos cualesquiera sospechosos de un delito. Cuando apareciese el culpable, se le juzgaría con arreglo a la ley, se le tendría cierto tiempo en la cárcel, y nada más, en lugar de ahorcarlo, que sería lo más justo.
El señor Benson, furioso, bramó:
—¿Es que no está ahí? Abre bien los ojos, mujer.
Ya abría bien los ojos la mujer e iba pasando la mirada de uno a otro. En Tommy, el larguirucho de Tommy, los paró más que en otros. ¿Era aquél?
—Fíjese bien, señora Benson –volvió a advertir el sargento.
Y la señora Benson meneó la cabeza, negando: «No, aquél no era». El negro del camino de Manipul le pareció más corpulento y mejor parecido, como…
Paró los ojos en Domingo Sammon, se los restregó con el puño y volvió a mirarle.
—¿Qué, le has visto ya? –le acució el marido.
La señora Benson continuó callada, aunque mirando a Sammon. Tanto el sargento como el señor Benson se fijaron también en él. Preguntó el sargento:
—¿Es ése, señora?
Tardó en contestar la mujer. Seguía dudando, aunque el negro aquél era muy semejante al del camino de Manipul: alto, corpulento, bien parecido.
Claro que lo vio anochecido, entre dos luces, y…
—Contesta, mujer –metió prisas el marido–. ¿Es ése?
Y la señora Benson, cansada, nerviosa, con ganas de terminar de una vez con aquello que había venido a alterar la placidez de su vida anodina y sin estridencias de publicidad, asintió, dudosa aún:
—Sí, me parece que es ése.
Pero el sargento Hedges no necesitaba más. La señora Benson había señalado a uno de los negros de la redada, y tenía suficiente con su testimonio. Cierto que no había asegurado que fuese aquél. Sin embargo, había dicho: «Me parece que es ése». Él se encargaría de obligarle a confesar su delito. Desde el centro del salón, ordenó:
—Que se vayan todos, menos ése.
Dejaron solo a Domingo Sammon en el tabladillo, solo con sus temores y con su angustia, solo bajo la luz hiriente de los reflectores.
Retrocedió un paso y arrimó la espalda a la pared. Los negros, sus compañeros de raza y de calabozo, fueron saliendo todos, alegres, con el júbilo reflejado en sus rostros morenos.
Tommy le escupió al pasar.
—Cerdo –dijo.
Y otro de los que habían probado la contundencia de los puños de Sammon, añadió:
—Deberían ahorcarte.
Él no se atrevía ni siquiera a hablar. No hacía más que mirar hacia adelante, a la silueta de la mujer que acababa de acusarle, al señor Benson, que le amenazaba con el puño en alto, al sargento Hedges…
De pronto, gritó, dejando escapar el alarido infrahumano de su negativa:
—Es mentira, yo no fui. Créanme, yo no hice eso. Cierto que paso todas las tardes por el camino de Manipul para ira ver a Perla. Usted la conoce, sargento, es Perla Dowling. Vive en el barrio negro…
—Claro que la conozco, y a ti también –saltó el sargento–. Pero deja ya de gritar. La señora Benson te ha reconocido…
Sammon se llevó las manos a la cabeza con un ademán de desesperación, e insistió:
—Señora Benson, diga usted que yo no fui. Dígalo.
Mas la señora Benson no decía nada. Se quitó las manos de la cara y volvió a mirarle. El marido la tenía cogida del brazo y la hacía daño. El señor Benson sentía un odio homicida hacia los negros en aquel momento.
Sobre todo hacia aquel que, desde la plataforma, les miraba tembloroso y asustado.
—Yo haré que pagues caro lo que has hecho –le amenazó. Luego se volvió al sargento y le preguntó–: ¿Podemos irnos, señor Hedges?
El señor Hedges no tenía inconveniente en que se fuera. Es más, estaba deseando encontrarse a solas con el detenido para obligarle a confesar su delito.
Le costaría poco conseguirlo. Conocía medios infalibles para hacer hablar al más recalcitrante en guardar silencio.
Contestó a la pregunta del señor Benson con un elocuente encogimiento de hombros, y el señor Benson, tirando de su mujer para afuera, gruñó:
—Vamos, aquí ya no hacemos nada.
—Señora Benson, señora Benson –gritaba Sanmon–. Dígales que yo no fui, dígaselo…
Le obligaron a callar. Un par de policías le cogieron, uno de cada brazo, y lo sacaron del salón.
Después, vino el interrogatorio. Sammon esperaba una paliza con los puños y porras de goma; pero el sargento Hedges hacía tiempo que había desterrado tan rudimentarios medios para interrogar a los detenidos.
El sargento Hedges era un policía científico. Puso a Sammon debajo de un foco de luz intensísima y lo acribilló a preguntas y acusaciones.
Durante muchas horas machacaron con él, tratando de vencer su resistencia.
Sammon tenía los ojos enrojecidos por la luz, la garganta seca de tanto negar y los nervios en tensión.
—Yo no fui, yo no fui –repetía una y otra vez.
Y el sargento, obstinado, insistía en la acusación:
—Es inútil que sigas negándolo. De todos modos, habrás de confesar a lo último.
Cansado de aquel estéril forcejeo, Hedges decidió dar por terminado el interrogatorio, al menos de momento. Tiempo habría para seguir acusando al negro.
Y Domingo Sammon fue a parar de nuevo al calabozo.
Ahora estaba solo. Sus antiguos compañeros de reclusión, Tommy y los otros, se encontraban en libertad. Únicamente él seguía encerrado.
Asido con las dos manos a los barrotes de la reja de entrada al calabozo, continuó gritando las razones de su inocencia hasta que, cansado, acabó tendiéndose en un catre, boca abajo y con la cara hundida en la sucia almohada, en la que muchos otros habrían hundido la cara antes que él.
Y así estuvo hasta que oyó pasos por fuera, hasta que oyó abrir la puerta, y le dijeron:
—Tú, levanta de ahí y ven para acá.
Se levantó, esperanzado. ¿Irían a ponerle en libertad? Sí; eso tenía que ser. Si él nada había hecho, ¿por qué habían de tenerle encerrado?
Saltó del camastro y corrió a la puerta.
—¡Perla! –exclamó, un tanto decepcionado.
No iban a ponerle en libertad, era la novia, que había venido a verle.
Le aguardaba fuera del calabozo. Sammon adelantó despacio hasta ella. Perla le miraba interrogante, sin atreverse a preguntarle, sin moverse de donde estaba.
Sammon se detuvo a su lado y murmuró:
—¿Verdad que tú no crees que haya sido yo?
Perla le miraba muy fija a los ojos. En la pregunta de Sammon había un tono de ansiedad. Repitió:
—¿Verdad que no lo crees?
Ella negó con la cabeza. No, no le creía capaz de aquello. Sin embargo, la señora Benson le había reconocido como el hombre que la asaltó en el camino de Manipul.
—La señora Benson… –empezó a decir.
Sammon la interrumpió:
—La señora Benson sólo ha dicho que le parecía que era yo, pero no lo aseguró.
—Bien; ya habéis hablado bastante –gruñó el encargado de los calabozos.
Entonces, la muchacha advirtió a Sammon:
—La gente está soliviantada. Aseguran que te habrá de costar caro.
Sammon se encogió de hombros. Si nada malo había hecho, nada podía temer…
El encargado de los calabozos le empujaba para dentro. Perla se quedó fuera.
Luego dio media vuelta y salió andando. Había ido, más que por nada, a advertir a Sammon de lo que ocurría.
A aquellas horas, pocos negros se hubiesen atrevido a andar por las calles de la población como ella.
En todo Poplarville no se hablaba más que de lo ocurrido a la señora Benson. Los blancos miraban con odio a los negros.
Parecía flotar una densa atmósfera de hostilidad contra ellos.
Perla Dowling apretó el paso. Llegó a sentir miedo de tantas miradas clavadas en ella, de los insultos que recibía al paso, de los puños cerrados en ademán de amenaza. Más que nunca, hubiese deseado cambiarse la piel de su cuerpo, de su cara y de sus manos.
También en el barrio negro tuvo que soportar insultos y amenazas. Mujerucas astrosas, hombres sucios y de pupilas brillantes la gritaban:
—Tu novio es un cobarde, Perla. Deberían ahorcarlo.
Otros no comentaban nada. Simplemente escupían al suelo, a sus pies, o la acompañaban con un denuesto.
Cuando llegó a su casa, cerró la puerta de golpe. Detrás de ella, allí afuera, quedaba un mundo hostil y amenazador. Los blancos, dominados por un ancestral odio de razas; los negros, temerosos no sabían de qué.
Y ella temiendo también por Sammon, por el hombre a quien, después de haberle visto, no podía creer culpable.
Fue hasta el balcón y se asomó a la calle. Miró al cielo. De lo alto, negra como ella, bajaba la noche. Y en lo alto, una estrella, sólo una, hacía guiños a la tierra.
Domingo Sammon, a través del ventanillo del calabozo, vio también a la estrella solitaria que hacía guiños a la tierra.
Estuvo largo rato mirándola como si nunca hubiese visto una estrella. Aunque, en realidad, no la veía. Pensaba, simplemente, en Perla y en lo que le había dicho.
«La gente está soliviantada», aseguró. Y él sabía lo que eso podría significar.
Claro que allí, en el calabozo, no podría temer nada. Además, ahora no era como en otros tiempos en que los negros, esclavos, podían ser objeto de toda clase de desmanes por parte de los blancos.
Ahora les amparaba la justicia y les defendía la ley. Todo había cambiado, todo…
Súbitamente dejó de pensar para escuchar los ruidos de fuera.
Andaban por el pasillo. Un rumor de voces amenazantes, de gritos…
Algo así como el estruendo de las aguas desbordadas, un ruido estremecedor que crecía y crecía según iban acercándose para allá.
Domingo Sammon se apartó del ventanillo y corrió a la puerta. Volvió a asirse con las dos manos a los barrotes y miró para afuera.
A lo lejos, al tenue resplandor de una bombilla, vio a los que venían hacia el calabozo.
Estuvo mirándolos conforme se acercaban allí. Luego, al oír descorrer el cerrojo, retrocedió hasta la pared, y arrimada la espalda a las piedras, aguardó a que abriesen la puerta.
Sentía caerle el sudor por la frente, goteándole la cara…
Capítulo III
La noticia cundió enseguida por la población.
—Ya han detenido al negro –decían algunos.
—Domingo Sammon, se llama –añadían otros.
—Deberíamos lincharlo –propuso alguien.
¿Lincharlo? No era una mala idea. El señor Benson, directamente agraviado, fue uno de los que acogió con mayor entusiasmo la proposición.
Hacía años que no se linchaba a un negro en Poplarville, y sería necesario dar un escarmiento a los morenos.
Empezaban a crecerse demasiado. Ya hasta se atrevían a ultrajar a las mujeres blancas por los caminos. Un buen escarmiento sería suficiente para terminar con semejante estado de cosas.
El señor Benson y muchos otros estaban convencidos de que nunca debió concederse la libertad a los negros. Si no, allí tenían el ejemplo: en cuanto se les concedían ciertas libertades, ellos hacían lo que hacían.
Corrieron las voces de que no había mejor justicia que la de Linch.
Consecuencia, que poco después se había formado un grupo bastante nutrido de gentes vociferantes a la puerta de la prisión, con el deliberado propósito de arrastrar a Domingo Sammon por las calles y evitar, de ese modo, un trabajo a los encargados de administrar justicia.
La puerta de la prisión tenía poco de resistente, y tardaron apenas unos segundos en echarla abajo.
El encargado de los calabozos, por eso de que había poco que hacer, en llegando la noche se sentaba en un sillón, apoyaba los codos en las rodillas y la cabeza en las manos, y dejaba pasar las horas en un largo y reparador sueño, del que no solía despertar hasta la mañana siguiente.
Aquella noche, la brusca e inesperada irrupción de los que venían con ansias vindicativas interrumpió su acostumbrado sueño.
Dio un salto en el sillón, se restregó los ojos, y graznó:
—¡Eh! ¿Adónde vais?
No tuvo necesidad de hacer más preguntas. Aunque no muy inteligente, albergaba en la sesera la suficiente masa encefálica como para adivinar lo que se proponían llevar a cabo los recién llegados.
Y como era hombre celoso del cumplimiento de su deber, de un par de saltos se plantó delante de ellos, pretendiendo obstruirles el paso, y protestó:
—No lo haréis.
—Quita de ahí, Sandford, si no quieres que te rompamos los morros.
Sandford, como es natural, no tenía deseo alguno de que le rompiesen los morros; pero tampoco tenía deseo alguno de perder el cargo si a aquellos bárbaros les daba por sacar al negro del calabozo y lincharlo.
Continuó donde estaba, con las llaves de los calabozos en la mano, y algo muy parecido al miedo corriéndole por el cuerpo.
—No pasaréis –afirmó.
Desde luego que eso no eran más que palabras, y pretender oponerse al paso de aquella caterva de energúmenos constituía, de por sí, un indudable rasgo de valor.
—Trae acá las llaves –le pidieron, y al tiempo que se las pedían, se las arrebataban de las manos de un tirón.
Sandford no tenía madera de héroe, y menos aún de mártir. Sin embargo, objetó aún, admonitorio:
—Mirad bien lo que hacéis, que yo no…
Los otros, que no estaban para escuchar consejos ni oír admoniciones, lo quitaron de en medio del modo más expeditivo.
Uno de los que iban de los primeros, un mozarrón carilargo y patizambo, le puso una mano en el pecho, empujó para adelante, y Sandford allá que te fue, dando tumbos hasta la pared.
Allí lo dejaron, mirándoles con una cara muy rara, y repitiendo aquello de:
—Mirad bien lo que hacéis, mirad bien lo que hacéis, que yo no quiero saber nada.
Y así, los gritadores, armados de palos y algunos de navajas, y otros de piedras, llegaron ante la puerta del calabozo y la abrieron de golpe.
Al fondo del calabozo, arrimado a la pared, el negro.
—Ahí está –anunció uno, como si hubiese sido menester anunciarlo.
Se pararon en el umbral. El mozarrón carilargo y patizambo anunció:
—Venimos a por ti, negro.
Eso ya se lo figuraba, y, también, lo que pretendían hacerle. Pero Domingo Sammon no tenía nada de cobarde. Los cobardes eran ellos, que venían todos contra él armados y en grupo.
Uno a uno es posible que no se hubiesen atrevido a hacerlo.
El carilargo y patizambo se adelantó a los demás. Reía abriendo mucho la boca. Quería ser el primero en poner encima la mano al negro.
Ni siquiera llegó a alargar el brazo. Domingo Sammon no era de los que se dejaban poner la mano encima fácilmente.
Además, en aquella ocasión, en dejarse o no atrapar le iba la vida. Así, pues, decidió defenderse del carilargo y patizambo y de los que viniesen detrás.
Como primera medida defensiva, lanzó un puntapié al que tenía más cerca, y el que tenía más cerca, el carilargo, tras llevarse las manos a la barriga, que fue donde Sammon le aplicó el puntapié, fue a chocar contra los que venían detrás.
Los que venían detrás arreciaron en los berridos, los insultos y las amenazas, y cargaron contra el negro.
Desde aquel momento, Sammon tuvo ya a más a quienes atender. No daba abasto a repartir puñetazos y puntapiés.
Alguien le golpeó en un hombro con un palo. Un dolor tremendo le cortó la respiración; pero se rehízo enseguida.
A su alcance tenía a un enteco y feo hombrecillo esgrimiendo una navaja.
El enteco hombrecillo se encontró, de pronto, viajando por los aires con navaja y todo.
Sin saber cómo, y antes de que pudiese hacer uso de la navaja, Sammon se le echó encima, le cogió por la cintura, lo levantó en vilo, y anunció:
—Dejadme paso, si no queréis que estrelle a éste contra la pared.
La perspectiva de que lo estrellasen contra la pared no pareció agradar excesivamente al hombrecillo. Apreciaba posiblemente más que en su justo valor a su pellejo.
Pataleó en el aire, y aulló:
—Cuidado, muchachos, no le hagáis nada ahora, que es capaz de matarme.
Los otros tampoco consideraron oportuno el permitir que Sammon estrellase al hombrecillo contra la pared, y se hicieron a un lado.
Sammon, con el hombrecillo en alto, salió corriendo del calabozo.
Siguieron gritando, enarbolando palos y esgrimiendo navajas.
Sandford, el guardián, al ver lo que estaba sucediendo, se llevó las manos a la cabeza. La gente aquélla debía estar loca.
Sammon abandonó la prisión sin soltar al hombrecillo. Estaba decidido a estrellarlo contra el suelo si sus perseguidores pretendían darle alcance.
Sin embargo, el hombrecillo podría ser la salvación. Mientras lo tuviese en su poder, los demás blancos no le harían daño alguno.
Pero el hombrecillo, aunque de pocas chichas, pesaba para seguir llevándolo en alto. Además, no hacía más que patalear.
Sammon, mientras corría, pensaba en aquello. Dentro de unos minutos ya no podría soportar el peso del hombrecillo, y habría de soltarlo.
Los demás les venían a los alcances. En su deseo por huir, Sammon había salido al campo. ¡Si consiguiera alejarse de sus perseguidores!
No, mientras hubiera de soportar el peso del hombrecillo tampoco lograría alejarse de ellos. Semejaban una jauría de perros ladradores, de mastines adiestrados para la caza, de fieras persiguiendo a un animal asustadizo.
Aunque le servía de escudo y de defensa, Sammon decidió desprenderse del lastre del hombrecillo.
No lo arrojó contra el suelo. Simplemente, se agachó y lo dejó caer, sin demasiada violencia, sobre la hierba.
Después, reemprendió la huida. Detrás de él, a pesar de que no lo había estrellado contra el suelo, el hombrecillo era quien más gritaba:
—¡Cogedle, cogedle! –decía.
Pero Sammon, libre del lastre que le impedía huir con la debida celeridad, corría ahora con endiablada velocidad.
Únicamente, que más que él corrió la piedra que le lanzaron por la espalda.
Fue un golpe brutal, un choque tremendo que lo dejó medio atontado. De repente, empezó a ver todo confuso, todo le daba vueltas ante los ojos, la tierra, los árboles, el cielo, las luces de la población.
De rodillas en el suelo, distinguió las todavía lejanas siluetas de sus perseguidores. Fueron agrandándose ante sus ojos poco a poco.
Alguien reía a carcajadas. ¿Quién?
Intentó levantarse, y un nuevo golpe en la cabeza, esta vez con un palo, acabó de sumirle en la inconsciencia.
La jauría de perros ladradores, de hombres dominados por un cobarde deseo de venganza, cayó sobre él, y los palos y las navajas remataron la obra iniciada por el que lanzó la primera piedra.
Al cabo del rato, alguien dijo:
—Basta, muchachos. Ya tiene suficiente.
Sí, tenía suficiente. Domingo Sammon, un pobre negro que no había cometido más delito que el nacer con la piel de distinto color a la de aquellos que acababan de lincharle, era sólo una masa sanguinolenta, un cuerpo destrozado, una vida rota.
Arriba, en el cielo, ya no estaba sola la estrella de antes, multitud de ellas colgaban, en racimos, de lo alto. Y una luna grande, blanca, que regaba los campos con la lluvia suave y seca de su luz.
Los hombres se miraron unos a otros. Habíase hecho el silencio. También miraban al muerto. Alguno retrocedió lentamente sobre sus pasos.
Pasado el primer instante de furor, empezaban a darse cuenta de la cobardía que acababan de cometer. A unos les remordía la conciencia, a otros, no.
—Después de todo –dijo alguien, como expresando el pensamiento de los demás–, se lo merecía.
—Sí, se lo merecía –le corearon.
Hubo otro silencio, largo, tenso, acongojante, hasta que preguntaron:
—¿Y ahora…?
La pregunta pareció quedar flotando en el aire. Todos sabían lo que habían querido preguntar.
Alguien habría de cargar con la responsabilidad del linchamiento del negro, y ese alguien eran todos ellos, cuantos estaban allí en su derredor, mirándole, sin atreverse a escapar.
—Nadie tiene que saber quiénes somos los que lo hemos hecho –decidió uno–. Con que callemos todos, será suficiente, y si a alguno se le ocurre irse de la lengua…
Tampoco fue menester que dijese lo que le sucedería al que se le ocurriese hablar. Como con Domingo Sammon, los demás se tomarían la justicia por su mano.
Al linchar al negro, firmaron un pacto de sangre.
—Ya lo sabéis –advirtieron de nuevo–, que nadie se vaya de la lengua. Y ahora, debemos irnos de aquí cuanto antes.
Salieron andando todos juntos, con los palos, con los cuchillos, con las piedras todavía en las manos.
Pero antes de llegar a la población, el de antes volvió a hablar:
—No debemos preocuparnos demasiado –dijo–. Ya veréis cómo enseguida echan tierra al asunto. ¡Qué importa un negro más o menos!
Cierto, un negro más o menos, importaría poco. La nación estaba plagada de ellos, en el Norte, en el Sur. Sobre todo en el Sur. Años antes, los blancos podían apalearlos y hasta matarlos, sin que nadie se metiese en averiguaciones. ¿Por qué no podría ocurrir ahora otro tanto?
—Creo que deberíamos entrar separados en la población –sugirieron.
Una sugerencia bastante razonable, que acogieron con entusiasmo. Y se dispersó el grupo. Unos tiraron para la derecha, otros para la izquierda.
Aunque no lo decían, pensaban que cada uno se llevaba un pedacito de la vida de Domingo Sammon, el negro…
* * *
Perla Dowling se había acostado cuando llamaron a la puerta de su casa.
Pensó si habría amanecido y si sería el lechero quien llamaba, pero miró para la ventana, y vio las estrellas y la luna.
¿Quién podría venir llamando a su puerta a tales horas?
Perla Dowling vivía sola con su madre en aquella casita de Poplarville, del estado de Misisipí.
Pero la madre era sorda, y no oiría llamar aunque tirasen la puerta abajo.
Perla saltó de la cama, se puso una bata, y salió a abrir. Arreciaron los golpes a la puerta.
—Ya voy, ya voy –gritó.
Sin saber por qué, sentía una extraña aprensión. Nada bueno podrían venir a comunicarle a aquellas horas. Quizá…
Recordó al novio, los comentarios de la gente después de que la señora Benson hubo acusado a Sammon de lo sucedido en el camino de Manipul, el estado de efervescencia de los blancos contra los negros, y se alarmó aún más.
Seguían llamando a la puerta. Ahora no se limitaban a golpearla simplemente, sino que el que llamaba, gritaba a la vez:
—Perla, abre, anda, date prisa.
Sí, se dio prisa. Acababa de reconocer en la voz del que llamaba al pequeño Bimbo.
El pequeño Bimbo era un negrito que solía pasarse el día y la mayor parte de la noche trotando por las calles.
Perla abrió la puerta, y el chiquillo se precipitó dentro de la casa sin esperar a más. Venía sudando y con cara de susto.
—Perla –dijo–, tienes que venir conmigo. A Domingo lo han…
La muchacha le cogió por los hombros y le zarandeó con violencia.
—¿Qué le pasa a Domingo? Dime –inquirió, alarmada.
Bimbo señaló en el campo, y afirmó:
—Le he visto en el campo. Está…
Perla le escuchaba ahora en silencio, figurándose lo ocurrido. ¿Cómo era posible que Domingo estuviese en el campo? A Domingo lo tenían en la cárcel los blancos, a no ser que…
Volvió a coger al chico por los hombros y a zarandearle.
—Escucha, Bimbo –dijo–. ¿Dónde está Domingo? ¿Qué le han hecho?
El negrito levantó los ojos y la miró a la cara. Le daba reparo decirle lo que había visto.
Venía corriendo por los campos cuando le pareció ver a un hombre caído en el suelo.
Su primera idea fue la de seguir corriendo, aunque en dirección contraria a aquella donde se veía al hombre en el suelo.
Luego, pensó de otro modo. El desconocido podría estar enfermo y necesitar su ayuda.
Bimbo era un buen chico. Aparte de tener el pequeño vicio de las raterías, no podía achacársele nada malo. Y, después de todo, si robaba cuanto encontraba al alcance de su mano, se debía a su permanente penuria de medios económicos.
Por no tener, no tenía ni dónde dormir. De ahí que anduviese a todas horas por las calles, como un perro callejero y sin dueño.
Con cierto recelo, y dispuesto a emprender la huida a la menor alarma, fue acercándose lentamente al desconocido.
Antes giró una investigadora mirada en derredor para cerciorarse de si había alguien más que él y el desconocido por aquellos contornos.
No había nadie más que ellos.
También Bimbo pensó que el tipo aquél podría ser un borracho, que había elegido el campo para dormir la borrachera, y que muy bien él podría aprovecharse de su estado para aligerarle los bolsillos de dinero.
Bimbo no despreciaba ocasión de dar trabajo a los dedos. Así, pues, procurando hacer el menor ruido posible, fue acercándose al lugar donde se veía al presunto borracho.
Y al verle mejor, dio un respingo, un salto, y reemprendió la carrera. El hombre aquel yacía sobre un charco de sangre.
Bimbo, que no tenía nada de cobarde, se asustó. El encuentro con el muerto le alarmó extraordinariamente.
Sin embargo, no llegó muy lejos. Nuevamente la curiosidad se impuso a sus deseos de huida.
El muerto o herido, lo que fuese, era un negro como él, motivo bastante para obligarle a detenerse y a reflexionar acerca de lo que le convenía hacer en tal caso.
De haber sido un blanco, posiblemente no se hubiese preocupado de volver sobre sus pasos. Pero un negro era distinto. Él también era negro, y no estaba bien pasar de largo sin ver, al menos, de quién se trataba.
Dio media vuelta y volvió sobre sus pasos. Cerca ya del desconocido, miró de nuevo en derredor. Si veía venir a alguien, saldría corriendo sin esperar a más.
Tampoco esta vez vio a nadie. Podía acercarse sin temor al caído.
Se acercó más, y entonces le reconoció.
—¡Si es Domingo! –exclamó.
Bimbo se pasó la mano por la frente y la lengua por los labios. ¿Quién habría hecho aquello al bueno de Domingo?
—Domingo –le llamó–. ¿Me oyes?
Luego, bruscamente, cayó en la cuenta de que debería estar muerto. Tenía varias heridas en la cabeza, y la sangre…
Reemprendió la carrera. Pero esta vez ya sabía adónde iba…
Poplarville dormía. Nadie por sus calles, apenas algunas luces en unas pocas ventanas.
Bimbo, jadeante y asustado, llegó al barrio negro y empezó a llamar en la puerta de la casa de Perla Dowling.
Tenía que contarle lo que había visto allá, en el campo; que Domingo, su novio, estaba en el suelo, empapado en sangre, muerto.
Pero no lo dijo. Únicamente, la cogió de una mano y pidió, angustiado:
—Ven conmigo, Perla, ven conmigo.
Y Perla se dejó llevar por el pequeño Bimbo, que tiraba de ella, calle adelante, camino de los campos.
El barrio negro quedó atrás. Sólo la luna y las estrellas les seguían en su caminar apresurado.
Bimbo anunció, de pronto:
—Mira, Perla, allí está.
La soltó la mano y la dejó que fuese sola. Él no quería volver a ver a Domingo Sammon empapado en sangre y con los ojos muy abiertos, como si mirase a un punto lejano e indefinido.
Perla se adelantó sola. La inmóvil silueta de Domingo Sammon fue agrandándose ante sus ojos. Una mancha negra en el suelo.
Perla Dowling cerró los puños y levantó los ojos al cielo.
—¿Por qué? –preguntó.
No encontraba contestación a su pregunta, al hecho de que hubiesen asesinado a Domingo, el negro bueno y honrado con quien iba a casarse.
Perla Dowling no encontraba contestación a muchas de las preguntas que se hacía, porque, en realidad, no tenían contestación.
Acabó arrodillándose junto al cadáver y hundiendo la cabeza en su pecho, llorando.
Allí la encontraron los madrugadores que pasaron a la mañana siguiente por aquellos parajes. Y al negrito Bimbo, mirándola con los ojos muy abiertos y una mueca de pasmo en su rostro moreno.
Al día siguiente, también el telégrafo transmitía a todo el mundo la noticia de que habían linchado a un negro.
Afortunadamente, ya no se vivía en la época en que linchar a un negro carecía de importancia. En todo el mundo se levantó un clamor unánime de protesta, que repercutió en Washington, en el Departamento de Justicia.
Linchar a un negro era un crimen, y había que descubrir a los asesinos.
El Departamento de Justicia destacó a Poplarville a dos de los más señalados agentes especiales del Federal Bureau of Investigation con la misión de descubrir a los asesinos de Domingo Sammon.
Por primera vez en la historia el cruel asesinato de un pobre negro iba a ser objeto de minuciosa investigación. El mundo entero exigía un castigo ejemplar para los asesinos.
Los agentes especiales Phenson y McLey emprendieron el camino de Poplarville…
Capítulo IV
Phenson y McLey entendieron que si querían sacar algo en limpio en aquello del linchamiento del negro, deberían ocultar su identidad de agentes especiales del FBI.
Phenson y McLey conocían a fondo la idiosincrasia de las gentes de los pueblos. Tenían la seguridad de que, unos por temor y otros por complicidad con los autores del crimen, procurarían ocultar a éstos.
Además, el muerto era un negro, y un negro, para algunas gentes, viene a ser como un animal doméstico, sin más valor que una mula o un marrano, por ejemplo.
Phenson y McLey hicieron su aparición por Poplarville en un destartalado e indecoroso Ford, modelo del catorce, que más que corría hacía un ruido infernal, entre el ronroneo del motor y los frecuentes estampidos del tubo de escape.
El atuendo de los agentes especiales iba bastante en consonancia con el aspecto del automóvil.
Por ejemplo, Phenson, el más alto de los dos, vestía una camisa a cuadros rojos y blancos, que era una verdadera lástima, un chaleco de cuero y unos pantalones casi ajustados a la pierna, de gruesa pana azul.
La roja pelambrera la cubría con un sombrero gris, de alas descomunales y rodeado por una detonante cinta verde.
En cuanto a McLey, vestía algo por el estilo a Phenson, con la diferencia de que calzaba botas de montar por debajo del pantalón, y el sombrero, aunque de alas anchas, no alcanzaba las desmesuradas proporciones del de Phenson.
Phenson mascaba tabaco y escupía por la comisura de la boca.
La aparición de dos tipos tan extraordinarios por la, habitualmente, tranquila población, produjo sensación, y más que por sus raros atuendos por la recia personalidad de quienes los llevaban.
Claro que eso era lo que pretendían Phenson y McLey, y lo consiguieron plenamente.
Un enjambre de chiquillos marchó detrás de ellos, en cuanto se apearon del automóvil, dándoles escolta.
McLey fumaba un soberbio habano, con aires de gran señor.
Y entre los dos y los chiquillos que les daban escolta ocupaban toda la acera.
Por eso, el negro aquél no pudo pasar y se quedó parado, mirándoles y estorbando el paso.
A Phenson se le ocurrió una idea al verle. El moreno les proporcionaba la ocasión de demostrar a la gente de Poplarville que ni él ni McLey eran amigos de los negros, al menos teóricamente.
Se paró también, frente a él, escupió al suelo más fuerte que otras veces, y gruñó:
—¿Qué miras, cara de betún?
Al cara de betún no le hizo gracia el insulto. Después de lo ocurrido a Domingo Sammon, los negros estaban furiosos con los blancos. Ninguno esperaba que se atreviesen a lincharle.
—Te miro a ti –contestó, sin separar la vista de él.
Phenson frunció las cejas. Como aquello de «cara de betún» lo había dicho a gritos, algunos curiosos empezaron a formar corrillos. Presentían que iba a haber más que palabras.
El espectáculo de un blanco y un negro peleándose no era cosa que pudiera verse todos los días en Poplarville.
—Pues quita los ojos de encima de mí si no quieres que te los cierre a puñetazos, y aparta de ahí enseguida.
El negro, un gigante de ébano, no estaba acostumbrado a que le tratasen de ese modo. Se mordió los labios y cerró los puños. Continuó donde estaba.
Phenson se echó el sombrero para atrás, soltó otro escupitajo, y dijo:
—¡Ah! ¿Conque no haces caso? Quieres pelea, ¿eh? Ahora verás.
Los habitantes de Poplarville nunca habían visto una cosa igual a aquélla. El del sombrero ancho lanzó un puñetazo al negro, que lo mandó, reculando, hasta la pared.