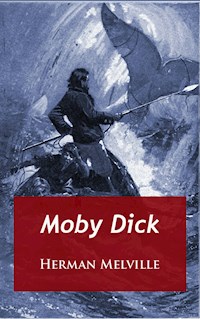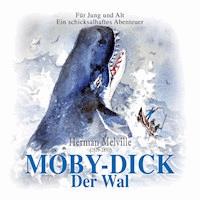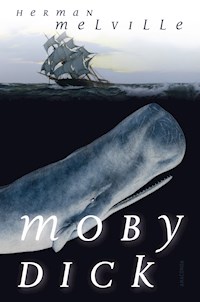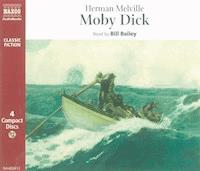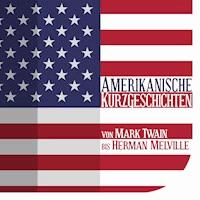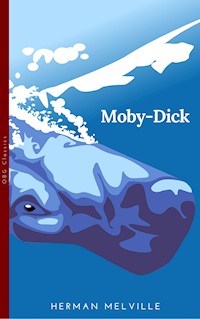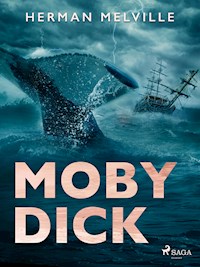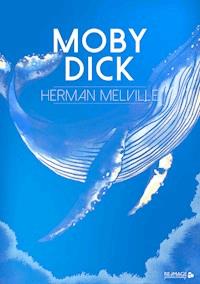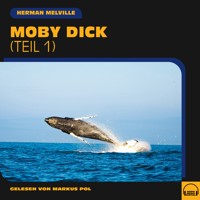Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicõs
- Sprache: Spanisch
Una historia de Wall Street. Ese es el importante subtítulo de esta pequeña pero gran obra de Herman Melville. Leerla es un desborde de emociones contrapuestas que te dejará pensando o todo y nada a la vez, durante varias semanas. Bartleby, uno de los personajes más enigmáticos de la literatura clásica universal, y y con uno de los mensajes más difíciles de descifrar. Varias interpretaciones y estudios literarios lo señalan, desde el precursor del absurdismo kafkiano, hasta como la simple historia de un demente. Sin pasar por alto que Albert Camus lo nombrara como el primer texto existencialista e incluso, el filósofo esloveno Slavoj Žižek propusiera como lema del movimiento Occupy de Wall Street, la frase con la cuál gira todo el relato: "preferiría no hacerlo". La historia de Melville es una lectura indispensable para estos tiempos de modernidad cambiante versus el status quo del ser humano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bartleby, el escribiente
Bartleby, el escribiente (1856)Herman Melville
© Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]
Edición: Diciembre 2020Imagen de portada: Melancholy III (1902) by Edvard Munch.Traducción: Andrea NerudaProhibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor
Bartleby, el escribiente
Portada
Página Legal
Bartleby, el escribiente. Una historia de Wall Street.
Bartleby, el escribiente. Una historia de Wall Street.
Soy un hombre más bien mayor. La naturaleza de mis ocupaciones, en los últimos treinta años, me ha puesto en contacto más que frecuente con lo que parecería ser un grupo interesante, y en cierto modo singular, de hombres sobre los que, hasta donde yo sé, no se ha escrito nada: me refiero a los copistas judiciales o escribientes. He conocido a muchos de ellos, profesional y particularmente y, si quisiera, podría relatar diversas historias que harían sonreír a caballeros benévolos y llorar a las almas sentimentales. Pero renuncio a las biografías de todos los otros escribientes si puedo contar algunos pasajes de la vida de Bartleby, que era uno de ellos, el más extraño que yo haya visto o de quien tenga noticia. De otros copistas yo podría escribir biografías completas; nada semejante puede hacerse con Bartleby. Creo que no hay material suficiente para una plena y satisfactoria biografía de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos seres de quienes nada se puede asegurar, salvo que provenga de las fuentes origínales y en su caso son muy exiguas. Lo que vieron, mis asombrados ojos de Bartleby es todo lo que sé de él, excepto, en verdad, un nebulosa rumor que figurara en el epílogo.
Antes de presentar al escribiente, tal como lo vi por primera vez, conviene que registre algunos datos míos de mis empleados, mis asuntos, mi oficina y mi ambiente general, porque tal descripción es indispensable para una comprensión adecuada del protagonista de mi relato.
En primer lugar, soy un hombre que desde la juventud ha sentido profundamente que la vida más fácil es la mejor. Por eso, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica, y a veces nerviosa hasta la turbulencia, jamás he tolerado que esas inquietudes invadan mi paz. Soy uno de esos abogados sin ambición que nunca se dirigen a un jurado o solicitan de algún modo el aplauso público. En la fría tranquilidad de un cómodo retiro tramito cómodos asuntos entre las hipotecas de personas adineradas, títulos de renta y acciones. Cuantos me conocen, me consideran un hombre eminentemente seguro. El finado John Jacob Astor, personaje muy poco dado a poéticos entusiasmas, no titubeaba en declarar que mi primera virtud era la prudencia; la segunda, el método. No lo digo por vanidad, pero registro el hecho de que mis servicios profesionales no eran desdeñados por el finado John Jacob Astor, nombre que, reconozco, me gusta repetir porque tiene un sonido esférico y tintinea como el oro en lingotes. Espontáneamente agregaré que yo no era insensible a la buena opinión del finado John Jacob Astor.
Poco tiempo antes del período en qué comienza ésta pequeña historia, mis actividades habían aumentado en forma considerable. Había sido nombrado para el antiguo cargo, ahora suprimido en el Estado de Nueva York, de agregado a la Suprema Corte. No era un empleo difícil, pero sí muy agradablemente remunerativo. Raras veces me enojo; raras veces me dejo llevar por una indignación excesiva ante las injusticias y los abusos, pero ahora me permitiré ser temerario, y declarar que considero la súbita y violenta supresión del cargo de agregado, por la Nueva Constitución, como un acto prematuro, pues yo había contado con toda una vida de beneficios y sólo recibí los correspondientes a unos pocos años. Pero esto es al margen.
Mis oficinas ocupaban un piso escaleras arriba en el número X de Wall Street. Por un lado daban a la pared blanca de un espacioso pozo de ventilación cubierto por una claraboya, y que abarcaba todos los pisos.
Este espectáculo era más bien insípido, pues le faltaba lo que los paisajistas llaman "vida". Aunque así fuera, la vista del otro lado ofrecía, por lo menos, un contraste. En esa dirección, las ventanas dominaban sin el menor obstáculo una alta pared de ladrillo, ennegrecida por los años y por la permanente sombra; las ocultas bellezas de esta pared no exigían un telescopio, pues estaba a pocas varas de mis ventanas, para beneficio de espectadores miopes. Mis oficinas ocupaban el segundo piso, a causa de la gran elevación de los edificios vecinos, el espacio entre esta pared y la mía se parecía no poco a un enorme tanque cuadrado.
En el período anterior al advenimiento de Bartleby, yo tenía dos escribientes bajo mis órdenes, y un muchacho muy vivo para los mandados. El primero, Turkey; el segundo, Nippers; el tercero, Ginger Nut. Éstos son nombres que no es fácil encontrar en las guías. Eran en realidad sobrenombres, mutuamente conferidos por mis empleados, y que expresaban sus respectivas personas o caracteres. Turkey era un inglés bajo, obeso, de mi edad más o menos, esto es, no lejos de los sesenta. De mañana, podríamos decir, su rostro tenía un matiz rosado, pero después de las doce —su hora de almuerzo— resplandecía como una hogar navideño lleno de leña, y seguía resplandeciendo (pero con un descenso gradual) hasta las seis de la tarde; después yo no veía más al propietario de ese rostro, quien, coincidiendo en su cenit con el sol, parecía ponerse con él, para levantarse, culminar y declinar al día siguiente, con la misma regularidad y la misma gloria.