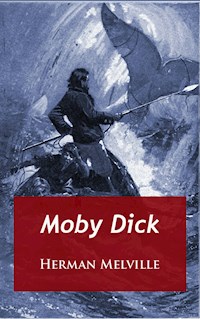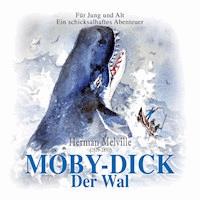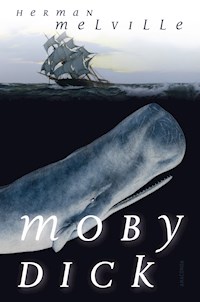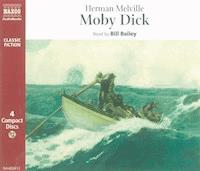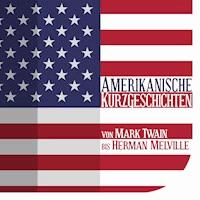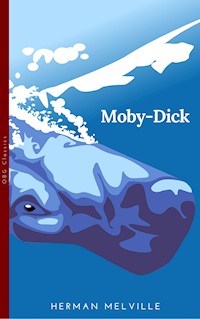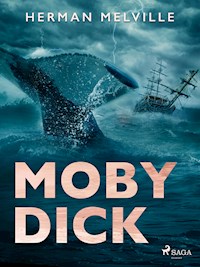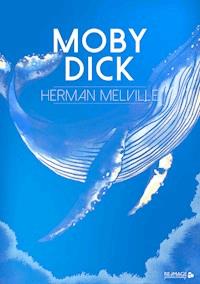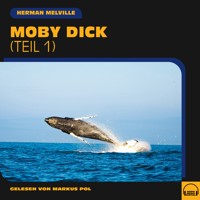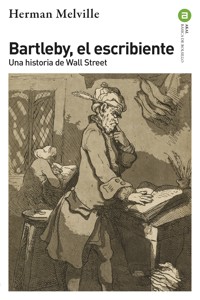
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
"Es lunes, aunque no importa –podría ser cualquier otro día laborable–. El abogado y propietario de la oficina, por el bien de todos, designa a cada uno de sus subalternos las tareas que hay que resolver. Tres sencillas palabras, pronunciadas por el último empleado contratado, harán que, desde esos despachos, el mundo comience a tambalearse. Con su «preferiría no hacerlo», Bartleby deja perplejo a todo aquel incapaz de ver más allá de su entorno cotidiano. La apatía e inactividad del escribiente cuestiona lo que somos, empujándonos y sacándonos de nuestras vidas, y nos inunda de una extraña sensación entre lo cómico y lo temible. Así, el escribiente supone la negación ante la inercia del sistema, inaugurando una vía de escape para todos aquellos que estamos condenados a seguir siendo del modo en que somos y perpetuar una realidad asfixiante. ¿Seremos capaces de preferir no hacer infinitas copias de lo mismo? Bartleby el escribiente, obra maestra de Herman Melville, fue publicada por primera vez de forma anónima y en dos partes en los números de noviembre y diciembre de 1853 de la revista Putnam's Magazine. Con esta novela corta, el autor inaugura la narrativa contemporánea, cuyo testigo recogerán desde Franz Kafka hasta Samuel Beckett."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 368
Herman Melville
BARTLEBY, EL ESCRIBIENTE
Una historia de Wall Street
Es lunes, aunque no importa –podría ser cualquier otro día laborable–. El abogado y propietario de la oficina, por el bien de todos, designa a cada uno de sus empleados las tareas que hay que resolver. Tres sencillas palabras, pronunciadas por el último empleado contratado, harán que, desde esos despachos, el mundo comience a tambalearse.
Con su «preferiría no hacerlo», Bartleby deja perplejo a todo aquel incapaz de ver más allá de su entorno cotidiano. La apatía e inactividad del escribiente cuestionan lo que somos, empujándonos y sacándonos de nuestras vidas, y nos inunda una extraña sensación entre lo cómico, lo absurdo y lo temible. Así, la actitud del escribiente supone la negación ante la inercia del sistema, inaugurando una vía de escape para todos aquellos que estamos condenados a seguir siendo del modo en que somos y a perpetuar una realidad asfixiante. ¿Seremos capaces de preferir no hacer infinitas copias de lo mismo?
Diseño de cubierta
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Primera edición, 1983Segunda edición, 1998Tercera edición, 2007Cuarta edición, 2012Quinta edición, 2023
Título original: Bartleby the Scrivener: A Story of Wall Street
© Ediciones Akal, S. A., 1983
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5438-2
«Melville es un vikingo cargado de años y de memorias,y de una especie de desesperación rayana en la locura. Es un vikingo que al hacerse a la mar, en realidad se dirige a su morada. No puede aceptar la humanidad.No puede pertenecer a la humanidad. No puede».
David H. Lawrence, Studies in Classic American Literature
«Por todas partes busqué a este tritón, que todavíavive en algún lugar de Nueva York. Nadie parecía sabernada del gran escritor, capaz de medirse con Whitmanen ese continente».
Robert Buchanan, 1885, en el Academy de Londres
«En la semana en curso ha fallecido a edad muy avanzada,y ha sido enterrado en esta ciudad, un hombre tan pococonocido, incluso de nombre, de la generación quactualmente está en la flor de la vida, que únicamenteun periódico publicó en su obituario una nota decuatro o cinco líneas».
New York Times, octubre de 1891
Prólogo
I
No es de suponer que sea objeto propio de la literatura resolver la realidad, ni siquiera explicarla; para eso existen las ciencias que entienden de las cuestiones al respecto, con el éxito, el fracaso, el crédito y el descrédito que todos conocemos y concedemos. Más bien parece ser objeto de la literatura aquello que la realidad coloca entre paréntesis y que, precisamente por eso, es necesario abordar de una manera oblicua, reelaborándolo y recomponiéndolo con nuestra atención creadora para que, a su vez, genere nuevas inquietudes e interrogantes (elementos que forman una parte nada desdeñable de lo que llamamos esparcimiento o deleite) cada vez que sea objeto de renovada atención contemplativa. Desde ese punto de vista, que no agota el tema, la literatura tiene no poco que ver con el mito y este, bastante con el misterio. Y la índole del misterio de que participa el mito es ambivalente. Por un lado, proporciona al mito su carácter de ejemplar, por cuanto hace de él definición y génesis de lo que el mundo es; y, por otro, cela el significado de ese movimiento a los ojos profanos, que solo aciertan a desconcertarse ante el enigma que el mito propone y que, sin embargo, encierra el más profundo y real sentido de lo que los hombres y las cosas han venido a ser sobre la faz de la tierra. Por eso, jamás se llega a ver del todo claro el significado de los mitos (como no sea por la vía del conocimiento onírico o iniciático) ni, por ende, el de las literaturas.
Bartleby, el escribiente es un buen ejemplo de lo que las líneas anteriores manifiestan, y para una primera aproximación a lo que pudiera ser su sentido quizá convenga partir de las circunstancias personales de Herman Melville al escribirlo.
Hacia 1853, Melville parece tener ya una idea bastante clara de lo que ha de ser su carrera, es decir, tiene una idea hasta cierto punto nítida del fracaso que representan sus escritos. Está claro que el mundo no va a mudar la impasibilidad con que atiende al empecinamiento del escritor quien, ante esa certeza y ese enemigo tan torpe como omnipotente, decide escoger el desdén y la introversión, atravesando en el campo la máscara de su enigmática y melancólica indiferencia. No olvidemos que nos encontramos ante un hombre que, poco después, iniciará un periodo de silencio como narrador que se prolongará hasta su muerte, treinta y cuatro años más tarde. Bartleby el escribiente viene a ser el emblema programático de ese silencio, mantenido con una dignidad de la que muy pocos han tomado ejemplo. En esta novela corta se encuentra la más precisa y desolada imagen de la derrota; de la derrota en un empeño de nadie sabe qué procedencia y que atenderá cualquier mirada interrogante con el índice sobre los labios, celando con el silencio todo rastro de historia previa.
Hace unos cuantos cientos de años, Flavio Josefo escribió una frase tan certera como impresionante: «No hay dolo como el que se calla». Y Melville, en Pierre o las ambigüedades, observa: «Los hombres constituyen personajes imponentes en sus reservas, jamás en sus manifestaciones». Ambas proposiciones, que revelan una aterradora entereza de carácter, encierran una concepción del mundo tan estoica como olímpica y, lo que es más, la encarnada decisión de no abandonarla. Bartleby es el signo de esa actitud.
Pero a mí, no acaba de satisfacerme tal aproximación, abonada por unos cuantos críticos, quizá por lo que tiene de obvia. No estará de más, por eso, atender otras vías, como la que ofrece el cotejo con otro personaje singular de Melville: el capitán Ahab, perseguidor impenitente de Moby-Dick, la Ballena Blanca.
Al comenzar el relato, la presentación de los personajes secundarios –casi el coro– constituye la descripción de un verdadero microcosmos, tan abigarrado en su pequeñez como la tripulación del Pequod en su carácter horripilante. Frente a esa sucinta galería de amanuenses medio lunáticos, Bartleby es la morigeración, la paz, el sosiego. Y, sin embargo, la resonancia de sus pasos en la oficina del biempensante abogado de Wall Street no causa unos efectos paralelos. En un universo dislocado, el trazo suave y armonioso solo introduce nueva yesca para el chisporroteo universal, un tema al que Melville era sumamente afecto. Pero a lo que iba. Unos cuantos críticos han establecido o, por lo menos, esbozado el complejo de paralelismos y contrastes existentes entre Pierre y el protagonista de su Billy Budd, marinero. Algo similar puede esbozarse entre Bartleby y el capitán Ahab, pues constituyen, creo, personajes complementarios de una misma tragedia: la del hombre segregado de sus semejantes por obra de un designio personal.
De Bartleby lo desconocemos todo; de Ahab únicamente sabemos a ciencia cierta la razón de una feroz agresividad que, aguzada por el odio y acicateada por la venganza, le conducirá a las postrimerías de su destino. Ahab es un turbión metafísico rodeado de símbolos y apoyado en ellos; Bartleby está solo y desnudo, es un ser huidizo –y no tan apocado como a primera vista pudiera parecer– que hace de la reserva su fortaleza más inexpugnable. El escribiente desprecia el dinero; Ahab quizá también, pero sabe utilizarlo para hacer más avizora la mirada de sus hombres. La aventura de Ahab se desarrolla en el escenario inmensamente abierto del océano; la de Bartleby, mucho más escueta, pero tan implacable y de significado tan grandioso en el sombrío paisaje de Wall Street, reducido a una angosta oficina bastante destartalada. Y si el enemigo de Ahab es el Leviatán de obscena y cegadora blancura, el verdugo de Bartleby –el que le condena ya antes de iniciarse su relato, de una manera tácita y de la que el narrador será vehículo inanimado (precisamente por lo inocuo de su alma)– es la mate y grisácea humanidad, de la que forma parte como miembro estupefacto.
Ahab es la endemoniada persecución del destino; Bartleby es esa misma persecución ya zanjada. Ante su propio destino, el escribiente decide suspender la acción, obligando al fatum a quitarse la máscara y arrojar, con ello, la toalla. Desde tal perspectiva, la tragedia de Bartleby, con un significado paralelo a la de Ahab –por cuanto ambos están trabados en un destino cuya definición viene dada por el desafío al que constriñen–, resulta tanto más estremecedora cuanto que su rúbrica es el silencio. Toda la naturaleza se conmueve cuando Ahab cumple con el último movimiento de su desacato, restando un único testigo de sus consecuencias. El fin de Bartleby es contemplado únicamente por las mudas paredes de una pirámide masónica carcelaria neoyorquina, cuya única señal de vida es la hierba que crece a impulsos de la semilla abandonada por un pájaro al azar… Quizá el mismo pájaro que, prendido en el mástil del Pequod, se hundiera con él, como última imagen del espíritu encadenado y último homenaje, por contraposición, a Prometeo.
II
Es tal el misterio que rodea a Bartleby, que su imagen y su actitud alcanzan por momentos resonancias no humanas. Tal como advierte el autor al comienzo del relato, cualquier intento de rastrear su identidad o procedencia está condenado al fracaso. Solo al finalizar la narración, sabremos de un empleo que ejerciera en el Departamento de Castas Muertas, es decir, sin destinatario posible o real y sin remitente al alcance, un dato que cierra la novela con un brochazo pálido e inquietante, y que deja en el espíritu la sospecha de haber asistido a la visita de una presencia espectral del reino de lo prohibido, de lo oculto. En tal sentido, la presencia sigilosa de Bartleby es prácticamente una hierofanía, una manifestación de lo sagrado, cuya entidad no se agota con cualquier posible aproximación, pues las encierra todas, remitiéndolas a una mucho más profunda.
¿Qué ocupa a Bartleby en las dos ocasiones que el narrador pretende entrar en la oficina que aquel usurpa, siendo enviado literalmente a paseo? Nadie lo sabe. Se trata de un nuevo interrogante cuya carencia de resolución añade aún más enigma a la imagen del escribiente, revistiéndola de un cierto carácter sacro y haciéndola prácticamente intangible y distante. Cuando, frente a la figura inerte de Bartleby, el carcelero inquiere sobre su situación, la respuesta del narrador remite directamente al libro de Job:
¿Por qué no hube de morir al salir del seno y no expiré al salir del vientre? ¿Por qué hallé rodillas que me acogieron y pechos que me amamantaron? Pues ahora descansaría tranquilo y dormiría en reposo con los reyes y consejeros de la tierra, que se construyen mausoleos, o con príncipes ricos en oro, que llenan de plata sus moradas. O ni hubiera existido, como aborto secreto o como los niños que no vieron la luz. Allí cesan de perturbar los impíos y descansan los extenuados. Allí están tranquillos los cautivos y no escuchan la voz del capataz. Allí son iguales grandes y pequeños, y el esclavo está libre de su amo. ¿A qué dar la luz al desdichado, dar la vida al amargado de alma, a los que esperan la muerte y no les llega, y la buscan más que exploradores de tesoros; los que saltarían de júbilo y se llenarían de alegría si hallasen un sepulcro; al varón cuya ruta está oculta y a quien cierra Dios toda salida?
La referencia, preñada de sarcasmo, expresa bien a las claras la intención metafísica del relato y crea, además, todo un arquetipo de la literatura contemporánea (recreándola a partir de la más antigua literatura occidental). Esa lamentación encontrara su eco en Kafka, en Beckett y, si se quiere, en toda literatura del existencialismo y del absurdo. El sentido del relato de Melville impregna (y queda impregnado por) el misterio de toda existencia humana y de toda inquietud transcendental.
III
Para nadie está claro el significado de Moby-Dick (esto es, resulta cada vez más difícil y quizá más erróneo definir ese libro como una alegoría). ¿Qué es realmente ese «monstruo», por otro lado, de características reales tan pacíficas y bienhechoras? ¿A qué nos remite el Leviatán? ¿Es un signo demoniaco o divino? Y en cualquiera de los casos, ¿a qué significado –o a qué reino– nos remite la imagen de su tenaz perseguidor y contrincante, el capitán Ahab?
¿Y Bartleby? La mansedumbre del lacónico escribiente, ¿no tiene, también, un sesgo malévolo, o, al menos, susceptible de ser interpretado como tal?
Se trata en ambos casos de sendas manifestaciones: actos de presencia de algo –cualquiera sabe qué (y yo, si lo supiera, tampoco lo expondría– que, al manifestarse (al hacerse hierofanía) acepta la limitación, y la historicidad, de toda encarnadura. De hecho, el paso de la esencia a la sustancia impone la muerte; por eso, entre otras cosas, el héroe debe morir, y ha de hacerlo cuanto antes, de forma que la victoria aparente de la Parca sea la derrota real del tiempo. El mismo Hijo de Dios hecho Hombre ha de morir, y no de muerte natural, a partir del instante mismo en que se inicia la encarnación. En otras palabras, aquel o aquello que es manifestación de algo no puede morir ni ser objeto de decadencia por senectud. Pero ese destino al que se debe la hierofanía –al menos la hierofanía animada– no actúa sin contraposición, sino que ha de vencer la resistencia implícita en el carácter mismo de la hierofanía. El destino ha de vencer la propia imponencia de la manifestación, ha de prevalecer sobre lo terrorífico de toda hierofanía, sobre el espanto que desencadena, sobre el pavor que hace cundir; atributo que se verifica en cualquier sentido de lo sacro, ya sea el divino o el satánico (o, si se quiere más preciso, el divino de las alturas o el de las profundidades) y que, además, contribuye a ocultarlo según la naturaleza de sus designios.