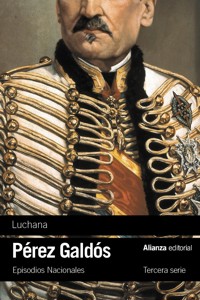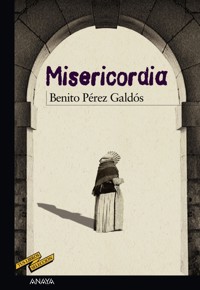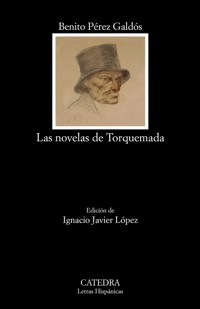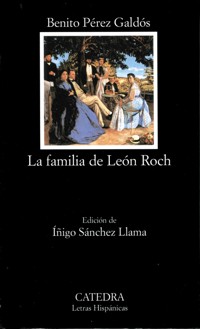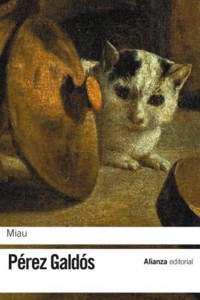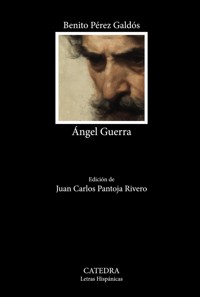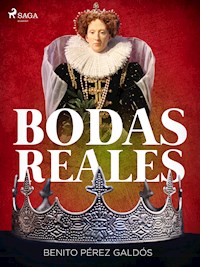
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los Episodios Nacionales es una serie de novelas de Benito Pérez Galdós. Novelizan la historia de España desde 1805 hasta 1880, incluyendo todos los acontecimientos relevantes del S.XIX en España y separándolos por capítulos, desde la Guerra de la Independencia a la Restauración Borbónica, mezclando personajes reales con ficticios en una monumental obra de la literatura española. Bodas reales es el décimo y último volumen de la tercera serie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Perez Galdos
Bodas reales
Saga
Bodas reales
Copyright © 1870, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726485028
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
- I -
—5→
Si la Historia, menos desmemoriada que el Tiempo, no se cuidase de retener y fijar toda humana ocurrencia, ya sea de las públicas y resonantes, ya de las domésticas y silenciosas, hoy no sabría nadie que los Carrascos, en su tercer cambio de domicilio, fueron a parar a un holgado principal de la Cava Baja de San Francisco, donde disfrutaban del discorde bullicio de las galeras y carromatos, y del grande acopio de vituallas, huevos, caza, reses menores, garbanzos, chorizos, etc., que aquellos descargaban en los paradores. Escogió D. Bruno este barrio mirando a la baratura de las viviendas; fijose en él por exigencia de su peculio (que con las dispendiosas vanidades de la vida en Madrid iba enflaqueciendo), y por dar gusto a su esposa, la señora Doña Leandra, cuyo espíritu con invencible querencia tiraba hacia el Sur de —6→ Madrid, que entonces era, y hoy quizás lo es todavía, lo más septentrional de La Mancha. En mal hora trasplantada del cortijo a la corte, aliviaba la infeliz mujer su inmenso fastidio poniéndose en contacto con arrieros y trajinantes, con zagalones y mozos de mulas, respirando entre ellos el aire de campo que pegado al paño burdo de sus ropas traían.
Pronto se asimiló Doña Leandra el vivir de aquellos barrios: la que en el centro de Madrid no supo nunca dar un paso sin perderse, ni pudo aprender la entrada y salida de calles, plazuelas y costanillas, en la Cava y sus adyacentes dominó sin brújula la topografía, y navegaba con fácil rumbo en el confuso espacio comprendido entre Cuchilleros y la Fuentecilla, entre la Nunciatura y San Millán. Era su más grato esparcimiento salir muy temprano a la compra, con la muchacha o sin ella, y de paso hacer la visita de mesones, viendo y examinando la carga y personas que venían de los pueblos. En estas idas y venidas de mosca prisionera que busca la luz y el aire, Doña Leandra corría con preferencia cariñosa tras de los ordinarios manchegos, que traían a Madrid, con el vino y la cebada, el calor y las alegrías de la tierra. Casi con lágrimas en los ojos entraba la señora en el mesón de la Acemilería, —7→ calle de Toledo, donde paraban los mozos de Consuegra, Daimiel, Herencia, Horcajo y Calatrava, o en el del Dragón (Cava Baja), donde rendían viaje los de Almagro, Valdepeñas, Argamasilla y Corral de Almaguer. Amistades y conocimientos encontró en aquellos y otros paradores, y su mayor dicha era entablar coloquios con los trajinantes, refrescando su alma en aquel espiritual comercio con la España real, con la raza despojada de todo artificio y de las vanas retóricas cortesanas. «¿A qué precio dejasteis las cebás?... ¿No trujisteis hogaño más queso que en los meses pasados?... Soñé que llovían aguas del cielo a cantarazos por todo el campo de Calatrava. ¿Es verdad o soñación mía?... Mal debe de andar de corderos la tierra, pues casi todo lo que hoy he visto es de Extremadura. Vendiéronse los míos para Córdoba, y sólo quedaron tres machos de la última cría, y dos hembras que pedí para casa... Decidme vos: ¿ha parido ya la María Grijalva, de Peralvillo, que casó con el hijo de Santiago el Zurdo, mi compadre?... ¿Supisteis vos si al fin se tomó los dichos Tomasa, la de Caracuel, con el hijo de D. Roque Sendalamula, el escribano de Almodóvar? Hubieron puñaladas en la Venta de la tía Inés por mor de Francisquillo Mestanza, el de Puerto Lápice, y a poco — 8→ no lo cuenta el novio, que es mi ahijado, y sobrino segundo de la tía de Bruno por parte de madre... ¡Ay qué arrope traéis acá, y con qué poco se contenta este Madrid tan cortesano! El que yo hacía para mis criados era mejor... Idvos, idvos pronto, que yo haría lo mesmo para no volver, si pudiera; este pueblo no es más que miseria con mucha palabrería salpimentada: engaño para todo, engaño en lo que se come, en lo que se habla, y hasta en los vestidos y afeites, pues hombres y mujeres se pegotean cosas postizas y enmiendan las naturales. ¿Qué hay en Madrid?, mucha pierna larga, mucha sábana corta, presumir y charlar, farsa, ministros, papeles públicos, que uno dice fu y otro fa; aguadores de punto, soldados y milicianos, que no saben arar; sombreros de copa, algunos tan altos que en ellos debieran hacer las cigüeñas sus nidos; carteros que se pasan el día llevando cartas... ¿pero qué tendrá que decir la gente en tanta carta y tanto papel?... carros de basuras, ciegos y esportilleros, para que una trompique a cada paso; muertos que pasan a todas horas, para que una se aflija, y árboles, Señor, árboles sin fruto, plantados hasta en las plazuelas, hasta en las calles, para que una no pueda gozar la bendita luz del sol...». —9→
Estos desahogos de un alma prisionera, asomándose a la reja para platicar con los transeúntes libres, que libres y dichosos eran a su parecer todos los seres que venían de la Mancha, calmaban la tristeza de la pobre señora. Por gusto de respirar vida campesina, extendía su visiteo a paradores donde más que manchegos encontraba extremeños, castellanos de Ávila o de Toro, andaluces y hasta maragatos. El mesón de los Huevos, en la Concepción Jerónima; los del Soldado y la Herradura, los de la Torrecilla y de Ursola, en la calle de Toledo; el de la Maragatería, en la calle de Segovia, y el de Cádiz, Plaza de la Cebada, junto a la Concepción Francisca, veían a menudo la escuálida y rugosa cara de Doña Leandra, que a preguntar iba por jamones que no compraba, o por garbanzos que no le parecían buenos. Los suyos -decía- eran más redondos ytenían el pico más corvo, señal de mayor substancia.
Al regresar a su casa, hecha la compra, en la que regateaba con prolija insistencia, despreciando el género y declarándolo inferior al de la Mancha, entraba en las cacharrerías, compraba teas, estropajos y cominos, especia de que tenía en su casa provisión cumplida para muchos meses, así como de orégano, laurel y otras hierbas. Gustosa del paseo, se internaba con su —10→ criada por las calles que menos conocía, como las del Grafal, San Bruno y Cava Alta, recreándose en los míseros comercios y tenduchos a estilo de pueblo que por allí veía, harto diferentes de lo que ostentan las calles centrales. Las pajerías le encantaban por su olor a granero, y las cererías y despachos de miel por el aroma de iglesia y de colmena reunidos; en la Cava Baja, como en la calle de Toledo, parábase a contemplar los atalajes de carretería y los ornamentados frontiles, colleras, cabezadas, albardas y cinchas para caballos y burros; las redomas de sanguijuelas en alguna herbolería fijaban su atención; los escaparates de guitarrero y los de navajas y cuchillos eran su mayor deleite. Rara vez sonaba en aquellos barrios el importuno voceo de papeles públicos por ciegos roncos o chillonas mujeres; las patadas y el relinchar de caballerías alegraban los espacios; todo era distinto del Madrid céntrico, donde el clásico rostro de España se desconoce a sí mismo por obra de los afeites que se pone, y de las muecas que hace para imitar la fisonomía de poblaciones extranjeras. Veíanse por allí contados sombreros de copa, que, según Doña Leandra, no debían usarse más que en los funerales; escasas levitas y poca ropa negra, como no fuese la de los señores curas; abundaban —11→ en cambio los sombreros bajos y redondos, los calañeses, las monteras de variada forma y los colorines en fajas, medias y refajos; y en vez del castellano relamido y desazonado que en el centro hablaban los señores, oíanse los tonos vigorosos de la lengua madre, caliente, vibrante y fiera, con las inflexiones más robustas, el silbar de las eses, el rodar de las erres, la dureza de las jotas, todo con cebolla y ajo abundantes, bien cargado de guindilla. Por lo que allí veía y oía Doña Leandra, érale Madrid menos antipático en las parroquias del Sur que en las del centro, y tan confortado sintió su espíritu algunas mañanas y tan aliviado de la nostalgia, que al pasar por algunas calles de las menos ruidosas, le parecieron tan bonitas como las de Ciudad Real, aunque no llegaban, eso no, a la suntuosidad, hermosura y despejo de las de Daimiel.
El contento relativo de Doña Leandra en su matutina excursión amargábase al llegar a casa cargadita de orégano y hojas de laurel, porque si era muy del gusto de ella la mudanza a la Cava Baja, sus hijas Eufrasia y Lea renegaban de la instalación en barrio tan feo y distante de la Puerta del Sol; a cada momento se oían refunfuños y malas palabras, y no pasaba día sin que estallara en la familia un —12→ vivo altercado, sosteniendo de una parte los padres el acierto de la mudanza, y las hijas maldiciendo la hora en que unos y otros juzgaron posible la vida en aquel destierro. Los chiquillos, que ya iban aprendiendo a soltar su voz con desembarazo ante las personas mayores, seguían la bandera cismática de sus hermanas, y las apoyaban en sus furibundas protestas. Vivir en tal sitio era no sólo incómodo, sino desairado, no teniendo coche. Amigas maleantes las compadecían repitiendo con sorna que se habían ido a provincias; veíanse condenadas a perder poco a poco sus amistades y relaciones, que no podían sustituir con otras en un barrio de gente ordinaria; lo que ganaban con la baratura del alquiler, perdíanlo con el mayor gasto de zapatos; los chicos, con el pretexto de la distancia, volvían de clase a horas insólitas; hasta en el orden religioso se perjudicaba la familia, porque las iglesias de San Millán, San Andrés y San Pedro hervían de pulgas, cuyas picadas feroces no permitían oír la misa con devoción.
Debe advertirse, para que cada cual cargue con su responsabilidad, que las dos hermanas no sostenían su rebeldía con igual vehemencia. A los tonos revolucionarios no llegaba nunca Lea, que combatía la nueva situación dentro —13→ del respeto debido a los padres y doblegándose a su indiscutible autoridad; pero Eufrasia se iba del seguro, extremando los clamores de su desdicha por el alejamiento de las amistades, presentándose como la única inteligencia de la familia, y rebatiendo con palabra enfática y un tanto desdeñosa las opiniones de los viejos. Respondía esta diversidad de conducta a la diferencia que se iba marcando en los caracteres de las dos señoritas, pues en la menor, Eufrasia, había desarrollado la vida de Madrid aficiones y aptitudes sociales, con la consiguiente querencia del lujo y el ansia de ser notoria por su elegancia, mientras que Lea, la mayor, no insensible a los estímulos propios de la juventud, contenía su presunción dentro de límites modestos, y no hacía depender su felicidad de un baile, de un vestidillo o de una función de teatro. Hablar a Eufrasia de volver a la Mancha era ponerla en el disparadero; Lea gustaba de la vida de Madrid, y difícilmente a la de pueblo se acomodaría; mas no le faltaba virtud para resignarse a la repatriación si sus padres la dispusieran o si desdichadas circunstancias la hicieran precisa.
En los tres años que llevaban de Villa y Corte, transformáronse las chicas rápidamente, así en modales como en todo el plasticismo —14→ personal, cuerpo y rostro, así en el hablar como en el vestir: lo que la Naturaleza no había negado, púsolo de relieve y lo sacó a luz el arte, ofreciendo a la admiración de las gentes bellezas perdidas u olvidadas en el profundo abismo del abandono, rusticidad y porquería de la existencia aldeana. De novios no hablemos: les salían como enjambre de mosquitos, y las picaban con importuno aguijón y discorde trompetilla, los más movidos de fines honestos o de pasatiempo elegante, algunos arrancándose con lirismos que no excluían el buen fin, o con románticos aspavientos, en que no faltaban rayos de luna, sauces, adelfas y figurados chorros de lágrimas. Pero las mancheguitas eran muy clásicas, y un si es no es positivistas, por atavismo Sanchesco, y en vez de embobarse con las demostraciones apasionadas de los pretendientes, les examinaban a ver si traían ínsula, o dígase planes de matrimonio.
En el alza y baja de sus amistades, las hijas de D. Bruno mantuvieron siempre vivo su cariño a Rafaela Milagro, guardando a ésta la fidelidad de discípulas en arte social. Obligadas se vieron al desvío de tal relación en días de prueba y deshonor para la Perita en dulce; pero el casamiento de esta con Don Frenético levantó el entredicho, y las manchegas —15→ pudieron renovar, estrechándolo más, el lazo de su antiguo afecto. Rafaela se hizo mujer de bien, o aparentó con supremo arte que nunca había dejado de serlo; allá volvieron gozosas Eufrasia y Lea, y ya no hubo para ellas mejor consejero ni asesor más autorizado que la hija de Milagro, en todo lo tocante a sociedad, vestidos, teatros y novios. Y véase aquí cómo la fatalidad, tomando la extraña forma de un desacertado cambio de domicilio, se ponía de puntas con las de Carrasco: cada vez que visitaban a su entrañable amiga, tenían que despernarse y despernar a D. Bruno, pues Rafaela había hecho la gracia de remontar el vuelo desde la calle del Desengaño a los últimos confines de Madrid en su zona septentrional, calle del Batán, después Divino Pastor, lindando con los Pozos de Nieve y el Jardín de Bringas, y dándose la mano con el Polo Norte, por otro nombre la Era delMico.
- II -
Aunque todo lo dicho puede referirse a cualquier mes de aquel año 43, tan turbulento como los demás del siglo en nuestro venturoso país, —16→ hágase constar que corría el mes de las flores, famoso en tales tiempos porque en él nació y murió, con solos diez días de existencia, el Ministerio López, fugaz rosa de la política. Y también es preciso consignar que D. Bruno Carrasco y Armas se daba a todos los demonios por el sesgo infeliz que iban tomando sus negocios en Madrid, cementerio vastísimo, insaciable, de toda ilusión cortesana. No sólo se le había torcido el asunto de Pósitos, después de haber gozado esperanzas de pronta solución, sino que no hallaba medio de salir diputado ni por la provincia manchega ni por otra alguna de la Península, a pesar de los enjuagues con que Milagro había manchado su reputación de probo funcionario liberal. Ni la benevolencia de Cortina, ni los cariños y palmaditas de hombro del Ministro de la Gobernación, Sr. Torres Salanot, le valían más que para aumentarle el mal sabor de boca. Por añadidura, su plaza en una Comisión de Hacienda era honorífica, y D. Bruno no cataba sueldo ni emolumento, siéndole ya muy difícil sostener la falsa opinión de hombre adinerado; y para colmo de infortunios, cuando ya estaba extendido su nombramiento de jefe político de Badajoz y sólo faltaba la firma del Regente, he aquí que viene al suelo y se hace mil pedazos el Ministerio — 17→ Rodil, en medio de un desorden y confusión formidables. Le sustituyó López, despertando en unos y otros progresistas esperanzas de mejores tiempos, y ya tenemos a D. Bruno consolándose de sus desdichas y viéndose salvado de la crisis que le amenazaba. Quería personalmente a López y le admiraba por su elocuencia. Verdad que no sacaba gran substancia de ella, achaque común a todos los admiradores del que entonces pasaba por eminente tribuno. Si ininteligibles son los oradores que padecen plétora de ideísmo, en el mismo caso están los anémicos de pensamiento, que al propio tiempo disfrutan de una fácil y florida palabra. De los más intensamente fascinados por la vana oratoria de López era D. Bruno, el cual en terrible perplejidad se veía cuando en el café le preguntaban sus amigos: «¿Pero qué ha dicho, en suma?».
En su casa, donde nadie le contradecía, manifestaba el manchego libremente su nueva cosecha de ilusiones, y la risueña esperanza de que entrábamos en una era de ventura. «Ya vendecía-, si estamos de enhorabuena los españoles. Ha dicho D. Joaquín que se constituirá una administración paternal. Es precisamente lo que venimos pidiendo... Que se moralizará laadministración en todos los ramos, y que se presentarán —18→ a las Cortes todos aquellos proyectos que promuevan la felicidad pública... Esto, esto es lo que España necesita... ¡Por fin tenemos un hombre! Y para que estemos completamente de acuerdo, también asegura que el nuevo Gabinete trabajará por la reconciliación de todos los ciudadanos que con su saber yvirtudes pueden contribuir a la felicidad y lustre de la patria. ¡La reconciliación! Ese es mi tema. Y López lo hará, ayudado por los demás Ministros, Fermín Caballero, el General Serrano, Ayllón, Frías y Aguilar, ¡vaya si lo hará!... ¡Todos unidos, todos mirando por la moralidad, respetando la libertad de imprenta y cuantas libertades nos den...! Ved lo que dice el Eco del Comercio: que López es uno de los primeros hombres de Europa, y yo añado que las naciones extranjeras nos le envidian. Una palabra que no entiendo trae el periódico: dice que López es el Palladium de las libertades públicas. ¿Qué querrá significar con esto el articulista? Eufrasia, tú que eres la más leída de casa, ¿sabes lo que es Palladium?». Replicó la niña con plausible sinceridad que había oído más de una vez la palabreja; pero que no recordaba su sentido, porque tal número de voces nuevas se usaban en Madrid, traídas de Francia, que era difícil guardarlas todas en la memoria... únicamente —19→ asegurar podía que Palladium era cosa del Procomún. No se cuidó más D. Bruno de poner en claro el exótico término, y se fue en busca de noticias. Todavía no había podido el Gobierno desenvolverse de las primeras obligaciones ministeriales, y ya le habían prometido a D. Bruno los íntimos de Caballero una jefatura política más cómoda que la frustrada de Badajoz, provincia revuelta en aquellos días, a causa de los desafueros cometidos para sacar diputados, porlos cabellos, nada menos que a tres lumbreras del progresismo: D. Antonio González, Don Ramón María Calatrava y D. Francisco Luján. Mejor ínsula sería para D. Bruno la provincia de Alicante, tan celebrada por su turrón como por su ardiente liberalismo.
En estas ilusiones transcurrieron diez días, no siendo preciso más para que se marchitaran las rosas primaverales del Ministerio López. Este continuaba llamando a la reconciliación, abriendo sus brazos a todos los españoles virtuosos, y los españoles virtuosos no acudían al llamamiento; quería Su Excelencia fascinarles con períodos que lisonjeaban el oído y despertaban ideas placenteras, efecto semejante al de los brillantes colores y al de los orientales perfumes. El diablo, que no duerme, levantó grave discordia entre la voluntad del Regente y la —20→ de los Ministros. Querían estos cambiar el comedero de Linaje (secretario de confianza y amigo fiel de Espartero), quitándole de la Inspección de Infantería para llevarle a una Capitanía General. Negose a firmar el decreto Su Alteza, y ya tenemos al Ministerio López boca abajo, casi sin estrenarse, guardando para mejor ocasión los proyectados abrazos, las flores y toda la perfumería política.
Creyó D. Bruno que se le caía el cielo encima con todas sus estrellas, y sintió vivísimas ganas de saber lo que era el palladium, para dar golpe en el café, usando esta palabra en una protesta viril y al propio tiempo erudita. Pero como estaba de Dios que en el desmoche continuo de patrióticas esperanzas nunca se ajase el ramillete de las de Carrasco, a la muerta ilusión sucedió bien pronto la de ser atendido y considerado por el nuevo Gabinete, que presidía D. Álvaro Gómez Becerra, y en el cual figuró asimismo un amigo de los mejores que el manchego tenía: D. Juan Álvarez Mendizábal. Faltaba que la política entrase en vías pacíficas y normales, y así habría pasado si Dios atendiese el ruego del honrado D. Bruno; mas los designios del Altísimo eran otros, y queriendo trastornar a esta insensata nación más de lo que estaba, permitió la sesión del 20 de Mayo —21→ en el Congreso, una de las más embarulladas y batallonas que en españolas asambleas se han visto. El paso de un Gobierno a otro fue grande escándalo; dijéronse allí entrantes y salientes lindezas mil; rompió el Presidente la campanilla; las tribunas vociferaban; hasta se habló de asesinos pagados que acechaban en las puertas para quitar de en medio a los ex-Ministros impopulares, y por fin Olózaga, con ardiente y cruel palabra, marcó el divorcio entre el Regente y las más notables figuras de su partido. Ya nadie se entendía; la coalición de la prensa conseguía su objeto de prender fuego al país, y los moderados, atizadores de la hoguera, bailaban gozosos en torno a las rojas llamaradas.
Entró aquella noche en su casa de la Cava Baja el buen D. Bruno en tal grado de consternación, que Doña Leandra, creyendo llegada la coyuntura de retirarse a la patria de Don Quijote, como término de aventuras fracasadas, no pudo disimular su contento; las chicas, temerosas de que, desvanecida la última ilusión paterna, se impusiese la vuelta al país nativo, perdieron el color, el apetito y hasta la respiración. Y viendo tan ceñudo al jefe de la familia y que ni con tenazas podían sacarle una palabra del cuerpo, echáronse a llorar, hasta —22→ que tantas demostraciones de pena obligaron a Carrasco a explicar la causa de su duelo.
«Esta tarde -les dijo, rechazando con austera desgana el plato de judías con que empezaba la cena-, la sesión del Congreso ha sido de gran tumulto, y con tanto coraje se tiraron de los pelos, como quien dice, una y otra familia de la Libertad, que ya no veo enmienda para la situación, y Dios tiene que hacer un milagro para que no se lo lleve todo la trampa. ¿Sabéis lo que ha dicho Olózaga esta tarde en un discurso que hizo retemblar el edificio, y que ha llenado de ansiedad y de temor a los diputados y al gentío de las tribunas? Pues ha dicho: ¡Dios salve a la Reina, Diossalve al País! Y a cada párrafo, después de soltar cosas muy buenas, con una elocuencia que tiraba para atrás, concluía con lo mismo, que a todos nos suena en la oreja y nos sonará por mucho tiempo, como la campana de un funeral: ¡Dios salve a la Reina, Dios salve al País! Quiere decir que ya todos, Nación y Reina, partidos y pueblo, somos cosa perdida, y que estamos dejados de la mano de Dios. No sé las veces que repitió ese responso tan fúnebre; lo que sé es que cuantos le oíamos estábamos con el alma en un hilo, deseando que acabase para poder tomar resuello. Salimos de la sesión pensando —23→ que este Gobierno no durará más que duró el otro, que a nuestro pobre Duque le ponen en el disparadero con tanta intriga y tantas salves y padrenuestros. Locos de alegría andan los retrógrados porque todo se les viene a la mano, y ya no hay un liberal que esté en sus cabales. Veo a mi D. Baldomero liándose la manta, y una de dos: o el hombre sale por manchegas, haciendo una hombrada y metiendo a tiros y trajanos en un puño, como sabe hacerlo cuando se le hinchan las narices, o tendrá que tomar el camino de Logroño y dejar a otro los bártulos de regentar. Ya está claro que aquí no habrá más reconciliación que la del valle de Josafat. Los hombres de juicio no tenemos pito que tocar en tales trapisondas, y bueno es que os vayáis preparando para irnos a escardar cebollinos en Torralba, de donde nunca debimos salir, ¡ajo!, porque no se ha hecho este trajín de ambiciones para los hombres de campo, y al que no está hecho a bragas, las costuras le hacen llagas. Habréis oído en nuestra tierra que por su mal le nacieron alas a la hormiga. Por mi mal tuve ambición, y ya veis... ya veis lo que hemos sacado desde que vivimos aquí: bambolla, mayor gasto, esperanzas fallidas, los pies fríos y la cabeza caliente. No más, no más Corte, no más política, porque así regeneraré —24→ yo a España como mi abuela, y mi entendimiento, pobre de sabidurías, es rico en todo lo tocante a paja y cebada, al gobierno de mulas y a la crianza de guarros, que valen y pesan más que el mejor discurso».
Poco más dijo, sin abandonar el tono lúgubre y las negras apreciaciones pesimistas. No cenó más que un huevo y medio vaso de vino, y se fue en busca del sueño, que calmaría sus anhelos de ciudadano y sus inquietudes de padre y esposo. Triste noche fue aquella para la familia Carrasquil, por la turbación hondísima de todos los ánimos, excepto el de Doña Leandra, que ya veía lucir la estrella que a los manchegos horizontes la guiaba. En vela pasó toda la noche pidiendo al Señor que afianzara con buenos remaches, en la voluntad de Bruno, la determinación de volver al territorio, mientras Lea y Eufrasia, en su febril desvelo, muertas de ansiedad y sobresalto, pedían a la Virgen de Calatrava, su patrona, y a la de la Paloma de acá, y a todas las españolas Vírgenes, que arreglasen con Dios por buena manera todos los piques entre cangrejos y liberales, y entre estos y el Regente, y que procurase la reconciliación de los hombres deSeptiembre con los hombres de Octubre, y de los de Mayo y Agosto con los de los demás meses del año, para —25→ que D. Bruno viera sus negocios felizmente encaminados y no persistiese en el absurdo de sepultar otra vez a la familia en las tristezas de Torralba. Imaginaban una y otra que, llegado el instante fiero, oían pronunciar a Don Bruno el terrible «vámonos». Lea se resignaba con harto dolor de su corazón; Eufrasia, no: su amor filial, con ser grande, no alcanzaba ciertamente a tan tremendo sacrificio. Anticipando ambas en su pensamiento el trance fatal, la primera lloraba despidiéndose de Madrid, la segunda sufría el desconsuelo de dar un eterno adiós a sus padres y hermanos: su problema, su grave conflicto era discernir y escoger resueltamente el resorte más eficaz para no seguir a la familia.
- III -
Algún alivio tuvo en los siguientes días el pesimismo angustioso del manchego, y alguna dedada de miel atenuó su amargura. Mendizábal le había saludado con mucho afecto, y un amigo de entrambos le llevó las albricias de que no sería olvidado el expediente de Pósitos. De jefatura política no le dijeron una palabra; —26→ pero en el café corrió la especie de que se harían numerosas vacantes para que las ocupasen hombres nuevos, elementos sanos, de probada honradez y consecuencia. Un redactor de El Heraldo, periódico de batalla dirigido a la sazón por Sartorius, no cesaba de halagar a Carrasco, obstinándose en presentarle a Bravo Murillo, a Pacheco y a Pastor Díez, lo más granadito de la juventud moderada; pero el manchego repugnaba estas aproximaciones, temeroso de que tras ellas viniese algún compromiso que suavemente le apartara del dogma. A las virtudes y méritos más eminentes anteponía en su alma la consecuencia, mirándola como una preciosa virginidad que a todo trance y con las gazmoñerías más extremadas debía ser defendida, no permitiendo que el contacto más ligero la menoscabase, ni que frívolas sospechas empañaran el concepto y la opinión de su integridad. Prefería D. Bruno su ruina, la persecución y el martirio a que se le tuviera por tránsfuga de su iglesia política o por dañado de la herejía retrógrada.
Entrado junio, ya vio más claro el buen señor que su ídolo, Espartero, ponía los pies en la pendiente resbaladiza de la sima, en las propias tragaderas del abismo. A bandadas venían del extranjero los paladines de Cristina, —27→ con ínfulas y motes de caballeros de una nueva cruzada, pues habían creado una Orden militar española que a todos les solidarizaba en su empeño de restauración, y era un reclamo irresistible para los militares que del lado acá del Pirineo aguardaban los acontecimientos para decidirse por la bandera que al principiar el juego llevara mayor ventaja. Los emigrados, a quienes el poeta político D. Joaquín M. López, echando por la boca flores de trapo, y enarbolando en la mano derecha su proyecto de amnistía, quería traer a la reconciliación nacional, atacaban a España por los cuatro costados. Tan fieros venían, que causaba pavura el estridor de armas y dientes que hacían entrando aquí por mar o por tierra, ávidos de volver a los comederos y de no dejar rastro de la llamada usurpación. Narváez, como el más crúo de los invasores, embestiría por Andalucía, desembarcando en Gibraltar, que siempre fue playa de todo contrabando; los dos Conchas, que en Florencia lloraban las desdichas de la Patria, caerían sobre las costas valencianas; O'Donnell saltaría por encima del Pirineo para caer sobre Navarra o sobre Cataluña; Orive, Piquero, Pezuela, Jáuregui y otros del orden militar y del civil que suspiraban por que volviese a gobernarnos la hermosa Majestad de María Cristina, — 28→ y que creían en ella como en una Minerva cristiana y católica, se agregaban a los caudillos para prestar su cooperación en la obra de reconquista.
No pasaron muchos días sin que a la emergencia de tantos paladines salvadores respondieran dentro de la plaza los pronunciamientos de esta y la otra provincia, tronando contra el Regente y pidiendo con desaforado clamor que nos trajesen pronto a la Gobernadora de marras, pues sin ella no podíamos vivir. Más de un general y más de dos, hechura de Espartero, después de hacerse los remilgados y de ponerse la mano en el corazón, toleraron los pronunciamientos o no quisieron oponerse a ellos. Sólo quedaban cuatro que, como el pobre D. Bruno, estimando su virginidad sobre todas las virtudes, no abrieron sus orejas a ninguna voz de seducción: eran Zurbano, Ena, Carondelet y Seoane.
En tanto, ansiosos de poner mano en la salvación de España, corrían a Cataluña Ametller y Bassols, y allí se encontraban con D. Juan Prim, de sangre muy caliente y entendimiento harto vivo, el cual, con su amigo Milans, sublevó a Reus, tratando de extender el incendio a todo el Principado. Don Javier Quinto, Don Jaime Ortega, que años adelante, en plena guerra — 29→ de África, discurrió salvar a España con la traída de Montemolín, marcharon a Zaragoza, sin acordarse de que esta ciudad es y será siempre la primera de España en no admitir ciertas bromas y en su aversión a dejarse regenerar por el primero que llega. Los tales y otros caballeros que les seguían, ávidos de mangonear obteniendo puestos en las Juntas, fueron recibidos a puntapiés por los milicianos, que adoraban a Espartero casi tanto como a la Virgen del Pilar. Viendo que allí venían mal dadas, llevaron sus enredos a otra parte de Aragón.
Innumerables jefes del ejército y personajes políticos de la coalición se derramaban por el Reino, pronunciando todo lo que encontraban por delante y estableciendo Juntas en todo lugar donde caían. Málaga fue la primera ciudad de importancia en que se vio la insurrección formal y práctica: no pedía por el pronto la vuelta de Cristina, sino que cayera Gómez Becerra y volviese López con su lindo programa y su rosada elocuencia; sonaban las músicas, y en medio del general delirio, entregándose los malagueños al goce de dictar leyes a la autoridad central, quedaban vacíos los depósitos de tabaco y tejidos de Gibraltar, y abastecidos para largo tiempo los almacenes del comercio grande y chico. Granada y Almería se pronunciaban —30→ sin comprometerse, no renegando del Regente mientras no viesen que era segura su perdición; otras provincias adoptaban el mismo sistema, de una cuquería y eficacia admirables; en Valencia la coalición y los moderados amotinaron al pueblo y ganaron parte de la tropa, dejando casi inerme al valiente General Zabala. Asesinados el Gobernador Camacho y un agente de policía, quedó la ciudad en poder de los revoltosos. De Cartagena dieron cuenta, no sin dificultad, el Brigadier Requena y el Coronel Ros de Olano; en Cuenca triunfó el arcediano de Huete; Valladolid quedó pronunciada por el General Aspiroz; Galicia por Zambrano, y así fue propagándose la quema, hasta que no quedó parte alguna de la nación que no ardiese en cólera y no pitara muy alto pidiendo renovación de personas, cambio de política, de instituciones, como el sucio que pide mudar de ropa.
Si algunos de los pueblos pronunciados no pedían la caída del Regente, sino la vuelta del florido López, otros proclamaban la inmediata mayoría de la Reina, resultando un barullo tal, que no lo harían semejante todos los locos del mundo metidos en una sola jaula. Sólo diez y seis meses faltaban para que Espartero cumpliera el plazo de su Regencia. Aun admitiendo que su gobierno no fuera el más acertado, —31→ y sus errores muchos y garrafales, ¿no valían menos diez y seis meses de mal gobierno que todo aquel delirio, que aquel ejemplo, escuela y norma de otros mil desórdenes, de la desmoralización y podredumbre de la política por más de medio siglo?
Fue muy chusco ver a Serrano y a González Bravo marchar juntos a Barcelona por la vuelta grande del Pirineo, y entrar en la ciudad de los Condes a brazo partido, en carretela descubierta, entre las aclamaciones de un pueblo a quien hay que suponer enteramente ciego para tener la explicación de su entusiasmo. Animados por el éxito, y con el apoyo moral que Prim les daba desde Reus, determinaron los dos audaces jóvenes, el uno militar intrépido, paisano sin ningún escrúpulo el otro, constituir o resucitar el Ministerio de la coalición, y como Serrano había sido Ministro con López, no vaciló en darse título y atribuciones de hombre-gabinete o Ministrouniversal. Ya tenía el confuso movimiento una figura que lo sintetizase, una voluntad que unificara las varias manifestaciones de los pueblos. Lo primero que pensó el afortunado caudillo fue dirigir su galana voz a la Nación, y entre él y González Bravo enjaretaron un Manifiesto, que leído a estas distancias y a estas luces que ahora nos —32→ alumbran, nos maravilla por la desatinada flaqueza de sus razones, mezcla infantil de audacias e inocencias. Todo ello parece cosa imaginada en juegos de chicos. La imparcialidad ordena decir que los argumentos del Regente, en la proclama que enderezó a los pueblos poco antes de empollar la suya el Ministrouniversal, adolecen también de inconsistencia y puerilidad; pero el defecto no salta tan vivamente a la vista como en las torpes letras de Serrano y González Bravo. Se ve que estos soldados de fortuna a quienes la guerra llevó rápidamente a las cabeceras de la jerarquía militar, y estos políticos criados en los clubs, recriados con presuroso ejercicio literario en las tareas del periodismo; lanzados unos y otros a la lucha política en los torneos parlamentarios y en el trajín de las revoluciones, sin preparación, sin estudio, sin tiempo para nutrir sus inteligencias con buenos hartazgos de Historia, sin más auxilio que la chispa natural y la media docena de ideas cogidas al vuelo en las disputas; se ve, digo, que al llegar a los puestos culminantes y a las situaciones de prueba, no saben salir de los razonamientos huecos, ni adoptar resoluciones que no parezcan obra del amor propio y de la presunción. Por esto da pena leer las reseñas históricas del sin fin de revoluciones, —33→ motines, alzamientos que componen los fastos españoles del presente siglo: ellas son como un tejido de vanidades ordinarias que carecerían de todo interés si en ciertos instantes no surgiese la situación patética, o sea el relato de las crueldades, martirios y represalias con que vencedores y vencidos se baten en el páramo de los hechos, después de haber jugado tontamente como chicos en el jardín de las ideas. Causarían risa y desdén estos anales si no se oyera en medio de sus páginas el triste gotear de sangre y lágrimas. Pero existe además en la historia deslavazada de nuestras discordias un interés que iguala, si no supera, al interés patético, y es el de las causas, el estudio de la psicología social que ha sido móvil determinante de la continua brega de tantas nulidades, o lo más medianías, en las justas de la política y de la guerra.
Bueno, bueno, bueno. Ni corto ni perezoso, Prim no quería ser menos en Reus que sus amigos Serrano y González Bravo en Barcelona, y largaba también su Manifiesto, negando a Espartero los diez y seis meses que le faltaban de Regencia, y proclamando la mayoría inmediata de Isabel II. Sin sospechar entonces sus futuros destinos, ni los engrandecimientos de su figura en el porvenir; hallándose, como —34→ quien dice, en la edad del pavo, cual niño aplicado y muy inteligente que aún no conoce la discreción, llamó a Espartero soldado de fortuna, aventureroegoísta, y a Mendizábal intrigante, embaucador y dilapidador de los intereses públicos. Andando el tiempo fue de los que creyeron que la memoria de uno y otro debía perpetuarse con estatuas.
- IV -
Al mismo tiempo que Serrano y González Bravo entraban en Barcelona como chiquillos con zapatos nuevos, desembarcaban en Valencia Narváez, Concha (D. Manuel) y Pezuela, asistidos de varios jefes y oficiales, entre los cuales descollaban Fulgosio, Arizcun y Contreras, y al instante se entendieron con la Junta llamada de Salvación, consagrándose todos con celo entusiasta a llevar adelante la grande aventura del alzamiento. Partió Concha sin perder tiempo hacia las Andalucías, para ponerse al frente de las tropas pronunciadas en Sevilla y Granada, y Narváez recibió de la Junta el mando de las de Valencia. No necesitaba más el guapo de Loja para tener a España —35→ por suya: diéranle soldados, una bandera que despertara simpatías circunstanciales en cualquiera región del alborotado país, y ya era el hombre que a todos se les llevaba de calle. No había otro que le igualara en aptitudes para establecer un predominio efectivo, por la sola razón de ser más audaz, más tozudo y más insolente que los demás. Dése a cada cual lo suyo, y resplandezca en la distribución de censuras y elogios la estricta justicia. Narváez supo ser el primer mandón de su época, porque tuvo prendas de carácter de que los otros carecían, porque su tiempo, falto de extraordinarias inteligencias y de firmes voluntades, reclamaba para contener la disolución un hombre de mal genio y de peores pulgas. El cascarrabias que necesitaba el país en momentos de turbación era Narváez, porque no había quien le igualase en las condiciones para cabo de vara o capataz de presidio. El barullo grande. a que nos había traído la coalición; la ceguera de los liberales confabulándose con los moderados para derribar al Regente; la confusión y escándalo inauditos de aquellas Juntas que legislaban en nombre de la Nación y repartían grados, honores y mercedes a paisanos y militares; los actos de imbecilidad o de locura que señalaban el estado epiléptico del país, requerían —36→ un baratero que con su cara dura, su genio de mil demonios, sus palabras soeces y su gesto insolente se hiciera dueño de todo el cotarro. El General bonito, como llamaban a Serrano entonces, hombre afectuoso, presumido, de arranques gallardísimos en los campos de batalla, blando en las resoluciones, cuidándose principalmente de ser grato a todo el mundo, mujeres inclusive, no servía para el caso; Prim, nacido del pueblo, tenía gustos y costumbres de aristócrata; aunque adelantado en su carrera militar, no había subido a las más altas jerarquías; si en él descollaba la inteligencia, como en Serrano el don de simpatía, no se encontraba en disposición de levantar el gallo. Concha, con extraordinario talento militar y más sagaces ideas que sus colegas, se reservaba sin duda para mejores días, y en la propia situación expectante se hallaba O'Donnell, cuya mente sajona entreveía sin duda empresas grandes que acometer en días normales. Podían ser estos los hombres del mañana; pero el hombre de aquellos días era Narváez, no embrión, sino personalidad formada, porque el baratero nace, y a poco de nacer, con sólo un par de arranques y el fácil reparto de cuatro bofetadas a tiempo y de otros tantos navajazos oportunos, ya se ha revelado a sí mismo y a los demás, —37→ ya es el poeroso ante quien todos tiemblan.
Empezaba D. Ramón revelando su poer con el desapacible y fosco mohín de su cara, de estas caras que no brindan amistad, sino rigor; de estas que sin tener chirlos parece que deben su torcida expresión a un cruce de cicatrices; de estas caras, en fin, que no han sonreído jamás, que fundan su orgullo en ser antipáticas y en hacer temblar a quien las mira. El efecto inicial causado por el rostro lo completaban los hechos, que siempre eran rápidos, ejecutivos, producidos a la menor distancia posible de la voluntad que los determinaba. No daba tiempo al enemigo, o más bien a la víctima, para parar el golpe, y sabía cogerla en el instante peligroso de la sorpresa. Ideas altas de gobierno no las necesitaba en aquella ocasión, porque el mal nacional era tal vez empacho de ideas, manjar y licores exóticos comidos y bebidos antes de tiempo en voraz gula, por lo que no habían sido digeridos. Aunque esto sea violentar el orden histórico, conviene decir ahora que cuando la Nación, gobernada una y otra vez por Narváez, y sintiéndose repuesta de sus indigestiones, le pidió ideas que la llevasen a fines gloriosos y a una existencia fecunda, Narváez no supo dárselas, sencillamente porque no las tenía. Sin poseer nunca la elevación mental — 38→ que su puesto reclamaba, se murió entrado en años aquel hombre duro, que fue la mitad de un gran dictador, poseyendo en altísimo grado las cualidades del gesto bravucón y de la rapidez del mando, y desconociendo en absoluto la psicología indispensable para guiar a un pueblo. Pero esto no quita que, en ocasiones críticas del desbarajuste hispano, fuera Narváez un brazo eficaz, que supo dar a la sociedad desmandada lo que necesitaba y merecía, por lo cual le corresponde un primer puesto en el panteón de ilustraciones chicas, o de eminencias enanas, como quien dice.
Pues señor, con tantos paladines de empuje, bien armados y ostentando los falsos lemas que al pueblo fascinaban, no tuvo más remedio el Regente que echarse al campo, y así lo hizo después de las indispensables arengas a la Milicia Nacional, en que le cantaba los antiguos y ya sobados himnos militares y liberalescos. Salió el hombre, tomando la vuelta de Albacete, donde se paró en firme, con aquella pachorra fatalista que en otros tiempos había sido la pausa precursora de sus grandes éxitos y ya era como la calma lúgubre que antecede a las tempestades. Poco gratos son para el que los escribe, como para el que los lee, los pormenores de los hechos de armas que precipitaron la —39→ caída del Regente, porque ellos ofrecen una triste serie de encuentros deslucidos y de defecciones y actos inspirados por el egoísmo. La militar emulación y las virtudes cívicas estaban dormidas; no velaba más que la conveniencia personal. La oficialidad y jefes de todos los cuerpos llamados leales, a las órdenes de Seoane, Van-Halen, Carratalá y Ena, pesaban en certera balanza las probabilidades de triunfo, y viendo perdida la causa de Espartero, abandonaban las filas. Muchos a quienes repugnara la defección o el pase a las fuerzas pronunciadas, pedían la licencia absoluta, alegando que no combatirían por Espartero ni contra él. Van-Halen, que venía de Cataluña con todas las fuerzas que pudo reunir, se aterró de la merma gradual de su ejército en cada marcha. La opinión se volvía contra el Regente. Se hizo creer al pueblo que venía una época de congratulaciones y de abrazos, de alegría General y de olvido delo pasado; que daría principio el imperio de la probidad, y que se unirían todos los hombres de corazón recto para labrar la felicidad de España. La prensa coaligada, retrógrados y progresistas, acordes en anunciar la próxima lluvia del maná, el advenimiento de los ángeles y la total regeneración del Reino bajo los auspicios de la inocente Isabel, —40→ habían ayudado a la formación de aquel delirio, obra de astutos fariseos ayudados de unos cuantos poetas hueros y de oradores vacíos.