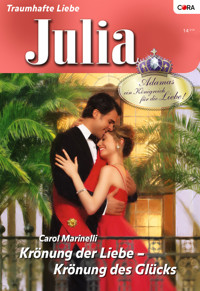2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Estaba dispuesto a ejercer sus derechos conyugales… Lo último que Meg Hamilton quería oír era que el marido al que había intentado olvidar había pasado el último año injustamente encarcelado en Brasil y necesitaba que lo visitara. Estaba dispuesta a hacer su papel a cambio de la firma de Niklas en la solicitud de divorcio. Pero no había contado con que la impresionante atracción entre ellos siguiera siendo tan poderosa como siempre. La última vez había llevado a la habitualmente sensata Meg a una boda en Las Vegas. Esa vez la consecuencia de rendirse a la química que compartían la vincularía a Niklas para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Carol Marinelli. Todos los derechos reservados.
CÁRCEL DE AMOR, N.º 2249 - Agosto 2013
Título original: Playing the Dutiful Wife
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. con permiso de Harlequin persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3486-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
Voy a tener que dejarte –le dijo Meg a su madre–. Han acabado de embarcar, así que será mejor que apague el teléfono.
–Todavía tienes un rato –persistió Ruth Hamilton–. ¿Has terminado el trabajo para la compra Evans?
–Sí –Meg intentó que su voz no sonara áspera. Quería apagar el teléfono y relajarse. Meg odiaba volar. En realidad, lo que odiaba era el despegue. Quería cerrar los ojos y escuchar música, e inspirar lenta y profundamente antes de que el avión iniciara el despegue del aeropuerto de Sídney. Pero su madre, como siempre, quería hablar de trabajo–. Como te dije, todo está al día.
–Bien –dijo Ruth.
Meg enrolló un largo mechón de pelo rojo en el dedo, como hacía siempre que estaba tensa o concentrándose.
–Tienes que asegurarte de dormir en el avión, Meg, para ponerte en marcha en cuanto aterrices. No creerías cuánta gente hay. Hay tantas oportunidades...
Meg cerró los ojos y contuvo un suspiro de frustración mientras su madre seguía hablando sobre la conferencia y luego pasaba a los detalles de viaje. Meg ya sabía que un coche la recogería en el aeropuerto de Los Ángeles para llevarla directa al hotel donde se celebraba la conferencia. Y sí, sabía que tendría media hora para lavarse y cambiarse de ropa.
Los padres de Meg tenían una presencia prominente en el mercado inmobiliario de Sídney, y buscaban ampliar su cartera invirtiendo en el extranjero para algunos de sus clientes. Habían ido a Los Ángeles el viernes para hacer contactos, mientras Meg ponía al día el papeleo en la oficina antes de reunirse con ellos.
Meg sabía que tendría que estar mucho más emocionada con la perspectiva de un viaje a Los Ángeles. Normalmente le encantaba visitar lugares nuevos y, en el fondo, sabía que no tenía motivo de queja: volaba en clase ejecutiva y se alojaría en el suntuoso hotel donde se celebraba la conferencia. Haría el papel de profesional de negocios de éxito, al igual que sus padres.
A pesar de que, a decir verdad, el negocio familiar no iba demasiado bien en ese momento.
Sus padres nunca dudaban en apuntarse al último plan para hacerse ricos en dos días. Meg, sensata ante todo, había sugerido que solo uno volara a la conferencia, en vez de ir todos; o incluso que no fueran y se concentraran en las propiedades que ya tenían en catálogo.
Por supuesto, sus padres no habían ni querido oír hablar de eso. Habían insistido en que ese era el siguiente gran paso.
Meg lo dudaba.
Pero no era eso lo que la inquietaba.
En realidad, cuando había sugerido que solo fuera uno de ellos, había tenido la esperanza de que se plantearan enviarla a ella, que se ocupaba de los aspectos legales.
Una semana fuera no era solo un lujo, empezaba a convertirse en una necesidad. Y no por ir a un hotel bueno, habría dormido en una tienda de campaña si hacía falta, sino por el descanso, por tener un respiro y poder pensar. Meg se sentía como si se estuviera sofocando; fuera donde fuera, sus padres estaban allí, sin darle espacio para pensar. Había sido así desde donde le alcanzaba la memoria, y a veces se sentía como si toda su vida hubiera sido planeada con antelación por sus padres.
Seguramente, así era.
Meg tenía poco de qué quejarse. Tenía su propio piso en Bondi pero, dado que trabajaba doce horas diarias, nunca lo disfrutaba. Los fines de semana siempre había algo que requería su atención: una firma que faltaba, un contrato por leer. Parecía que no acababa nunca.
–Vamos a ver un par de propiedades esta tarde... –su madre siguió hablando mientras se iniciaba un frenesí de actividad en el pasillo, junto al asiento de Meg.
–Pues no concretéis nada hasta que llegue yo –advirtió Meg–. Lo digo en serio, mamá.
Vio que dos azafatas ayudaban a un caballero. Desde donde estaba, Meg no podía ver su rostro pero, a juzgar por su físico, el hombre no parecía necesitar asistencia.
Era alto y estaba en forma. Parecía más que capaz de poner su ordenador en el compartimiento de equipaje, pero las azafatas revoloteaban a su alrededor, se hacían cargo de su chaqueta y le pedían disculpas mientras ocupaba el asiento contiguo al de Meg.
Cuando vio su rostro, Meg perdió por completo el hilo de la conversación con su madre. Era un hombre guapísimo, con pelo negro, espeso y bien cortado, lo llevaba un poco largo y le caía sobre la frente. Pero lo que más le llamó la atención fue su boca, perfectamente dibujada, como una mancha roja oscura en el negro de su mentón sin afeitar; aunque su expresión era hosca era una boca bellísima.
Hizo a Meg un leve gesto con la cabeza y se sentó a su lado. No parecía nada contento.
Meg captó su aroma, una mezcla de colonia cara y olor viril. Aunque seguía intentando centrarse en lo que decía su madre, Meg estaba pendiente de la tensa conversación que tenía lugar a su lado: las azafatas intentaban calmar a un hombre que, por lo visto, no era fácil de conformar.
–No –le dijo a la azafata–. Resolveremos esto en cuanto hayamos despegado.
Tenía una voz profunda y grave, con un acento que Meg no conseguía ubicar. Podría ser español, pero no estaba segura.
De lo que sí estaba segura era de que el hombre le estaba robando demasiada atención. No era obvio; seguía hablando con su madre y enredándose el pelo en el dedo, pero no podía dejar de escuchar una conversación que no era asunto suyo.
–Una vez más –le dijo la azafata–, le pedimos disculpas por cualquier inconveniencia, señor Dos Santos –la azafata miró a Meg y se dirigió a ella con educación, pero con voz más seca–. Tiene que apagar el teléfono, señorita Hamilton. Estamos preparándonos para despegar.
–Tengo que dejarte, mamá –dijo Meg–. Te veré allí –suspiró con alivio y apagó el teléfono–. Es lo mejor de volar –dijo, mientras lo guardaba.
–Volar no tiene nada de bueno –comentó su vecino de asiento con brusquedad. El avión empezó a circular por la pista–. Al menos hoy –matizó, al ver las cejas enarcadas de ella.
–Vaya, lo siento –ella le ofreció una leve sonrisa y dirigió la vista al frente. Pensó que él podía estar viviendo una crisis familiar o una situación de emergencia. Podía haber muchas razones que justificaran su mal humor, y no eran asunto suyo.
–Suele gustarme volar, lo hago a menudo, pero hoy no había asientos en primera clase –dijo él.
A ella la sorprendió que se molestase en contestar. Giró la cabeza y parpadeó.
Niklas dos Santos contempló los ojos verdes que lo miraban fijamente. Esperaba oír un murmullo de empatía o una alusión a la ineficacia de la compañía aérea, reacciones a las que estaba acostumbrado. Pero ella lo sorprendió.
–¡Pobrecito! –sonrió–. Mira que tener que sufrir y conformarse con ir en clase business.
–Como he dicho, vuelo mucho, y además de trabajar en el avión, necesito dormir, cosa que ahora será difícil. Admito que mi cambio de planes es de esta mañana, pero aun así... –no siguió. Niklas pensó que con eso quedaba explicado su mal humor. Tenía la esperanza de que se impusiera el silencio, pero la mujer habló de nuevo.
–Sí, es terriblemente desconsiderado que la línea aérea no reserve un asiento en primera clase por si se da la circunstancia de que tenga un cambio de planes.
Sonrió al decirlo y él entendió que bromeaba, en cierto modo. No era como las personas con las que solía tratar. Normalmente la gente lo veneraba o, en el caso de una mujer guapa, y posiblemente ella lo fuera, coqueteaba con él.
Estaba acostumbrado a las mujeres de cabello oscuro y bien arregladas de su ciudad natal. De vez en cuando le gustaban las rubias. Ella tenía el cabello rubio rojizo. Pero, a diferencia de las mujeres con las que él solía salir, no se esforzaba en absoluto por destacar. Iba bien vestida, con un pantalón azul marino y una delicada blusa color crema. Pero la blusa estaba abotonada hasta arriba y no llevaba una gota de maquillaje. Bajó la vista y vio que tenía las uñas limpias y cuidadas, pero sin pintar. También vio que no llevaba alianza.
Si los motores no hubieran aumentado las revoluciones en ese momento, tal vez ella habría captado su mirada. Si no hubiera vuelto la cabeza, tal vez habría visto una de sus muy escasas sonrisas. Para Niklas, era refrescante que no pareciera impresionada por él.
Pero hablaba demasiado.
Niklas decidió que a partir de ese momento, él marcaría la pauta. Si volvía a hablar, la ignoraría. Tenía mucho trabajo que hacer durante el vuelo y no quería que lo interrumpiera cada cinco minutos con un comentario.
Niklas no era hablador, no desperdiciaba palabras en naderías, y no lo interesaban las opiniones de esa mujer. Solo quería llegar a Los Ángeles habiendo trabajado y dormido lo más posible. Mientras el avión aceleraba en la pista, cerró los ojos y bostezó. Decidió sestear hasta que estuviera permitido encender el ordenador.
Y entonces la oyó respirar.
Muy fuerte.
Y el volumen siguió subiendo.
Rechinó los dientes al oír su gemido cuando el avión se levantó de la pista. Se volvió para lanzarle una mirada de irritación pero, como ella tenía los ojos cerrados, tuvo que conformarse con contemplarla. En realidad, era una imagen fascinante: tenía la nariz respingona, los labios anchos y las pestañas de color rubio rojizo, como el cabello. Pero estaba increíblemente tensa y sus ruidosas y profundas inspiraciones la convertían en la mujer más irritante del mundo. No podría soportar eso durante doce horas; tendría que insistir en que sacaran a alguien de primera clase.
Esa situación era insostenible.
Meg inhalaba por la nariz y soltaba el aire por la boca, mientras se concentraba en controlar la respiración con los músculos del estómago, como recomendaban los ejercicios para controlar el miedo a volar. Se retorció el pelo y cuando eso dejó de ayudar, aferró los reposabrazos, asustada por el terrible ruido del avión al elevarse. Fue un despegue bastante turbulento, y esa era la parte del vuelo que ella más odiaba; no podía relajarse hasta que las azafatas se ponían de pie y se apagaba la señal de uso obligatorio del cinturón.
El avión se ladeó un poco hacia la izquierda y Meg apretó los ojos con más fuerza. Volvió a gemir y Niklas, que había estado observándola todo el tiempo, notó que estaba muy pálida y no tenía ni gota de color en los labios.
En cuanto se apagaran las luces, hablaría con una azafata. Le daba igual que hubiera una familia real en primera clase; ¡iban a tener que hacer sitio para él! Consciente de que siempre se salía con la suya y de que pronto cambiaría de sitio, Niklas decidió que podía permitirse ser agradable un minuto o dos.
Era obvio que la mujer estaba aterrorizada.
–Supongo que sabe que este es el método de transporte más seguro, ¿no?
–Lógicamente, sí –contestó ella con los ojos aún cerrados–. Pero ahora mismo no me parece nada seguro.
–Pues lo es.
–¿Ha dicho que vuela a menudo? –quería que él le dijera que volaba a diario, que el ruido que se oía era totalmente normal y que no había nada de qué preocuparse; de hecho, si fuera piloto, podría empezar a creer que todo iba bien.
–Todo el tiempo –respondió él, relajado.
–¿Y ese ruido?
–¿Qué ruido? –escuchó un momento y todo le sonó de lo más normal. Niklas pensó que tal vez la que no era normal era ella, así que siguió hablándole–. Hoy vuelo a Los Ángeles, como tú, y dentro de dos días iré a Nueva York...
–¿Y después? –preguntó Meg, porque la voz de él era preferible a sus propios pensamientos.
–Después volaré a Brasil, a casa, donde espero tomarme un par de semanas de vacaciones.
–¿Eres de Brasil? –abrió los ojos y giró la cabeza, viendo los de él por primera vez. Tenía los ojos negros y, en ese momento, le parecían un paraíso–. ¿Entonces, hablas...? –tenía la mente revuelta; seguía oyendo el ruido de los motores.
–Portugués –dijo él. Como si estuviera allí para entretenerla, sonrió y le ofreció más opciones–. O puedo hablar francés. O español, si lo prefieres.
–El inglés me va bien.
No había necesidad de seguir hablando. Él vio como el color volvía a sus mejillas y que se pasaba la lengua por los labios rosados.
–Estamos en el aire –dijo Niklas. Un instante después sonó la campanita y las azafatas se levantaron. Por fortuna, el pánico de Meg había llegado a su fin y exhaló con fuerza.
–Lo siento –le sonrió avergonzada–. No suelo ponerme tan mal, pero había mucha turbulencia.
Él no creía que hubiera habido turbulencia, pero no iba discutir ni dar pie a más conversación.
–Me llamo Meg, por cierto –se presentó ella.
Él no tenía interés en saber su nombre.
–Meg Hamilton.
–Niklas –dijo él con desgana.
–Lo siento mucho, de veras. A partir de ahora estaré bien. No tengo problema con volar, es el despegue lo que no puedo soportar.
–¿Y el aterrizaje?
–Eso no me molesta.
–Entonces nunca has volado a São Paulo –dijo Niklas.
–¿Es de allí de dónde eres?
Niklas asintió, agarró la carta y empezó a leerla, hasta que recordó que iba a cambiar de asiento. Pulsó el botón para llamar a la azafata.
–¿Es un aeropuerto muy concurrido?
Él miró a Meg como si hubiera olvidado que estaba allí, o que hubieran estado hablando.
–Mucho –dijo. Vio que una azafata se acercaba con una botellita de champán. Sin duda había supuesto que había llamado para pedir bebida, al fin y al cabo, conocían sus preferencias. Cuando abría la boca para hablar, Niklas se dio cuenta de que sería una grosería pedir un cambio de asiento delante de Meg.
Decidió beber algo y luego ir a hablar con la azafata en privado. Mientras le servían la bebida, notó que ella lo miraba y se volvió con irritación.
–¿También querías beber algo?
–Por favor –ella sonrió.
–Para eso sirve el timbre –replicó él. Ella no pareció darse cuenta de que estaba siendo sarcástico así que, resignado, pidió otra copa.
Poco después, Meg saboreaba la bebida. Estaba deliciosa, burbujeante y helada, y tenía la esperanza de que pusiera fin a su parloteo, pero no fue así. Por lo visto, los nervios por el vuelo y por estar junto a un hombre tan guapo habían tenido el efecto de darle cuerda a su lengua.
–Parece inadecuado beber a las diez de la mañana –se oyó decir, y deseó darse de bofetadas. Meg no sabía qué le estaba ocurriendo.
Niklas no contestó. Su mente volvía a estar centrada en el trabajo o, más bien, en todo lo que tenía que acabar para poder tomarse tiempo libre.
Iba a tomarse vacaciones. Hacía al menos seis meses que no paraba, y estaba deseando estar de vuelta en Brasil, el país que amaba, con la comida que adoraba y la mujer que lo adoraba a él y que sabía como eran las cosas...
Dejó escapar el aire mientras lo pensaba, una exhalación que sonó muy parecida a un suspiro. Un suspiro de aburrimiento, incluso. Niklas se preguntó cómo podía serlo. Tenía cuanto un hombre podía desear y había trabajado muy duro para conseguirlo, para garantizar que nunca tendría que volver al lugar del que había salido.
Niklas se dijo que ya tenía esa garantía; podía parar un poco. Un periodo de tiempo en Brasil lo libraría de su sensación de inquietud. Pensó en el vuelo a casa, en el avión aterrizando en São Paulo y, de repente, se sorprendió a sí mismo. Se había terminado el champán, así que podría haberse levantado para ir a hablar con la azafata. Pero en vez de hacerlo, volvió la cabeza y habló con ella.
Con Meg.
Capítulo 2
São Paulo está muy densamente poblada.
Sobrevolaban el agua y ella miraba por la ventanilla. Se dio la vuelta al oír su voz y Niklas le habló de la tierra que amaba, de los kilómetros y kilómetros de interminable ciudad.
–Es difícil explicarlo si no se ha visto, pero cuando el avión desciende sobrevuela la ciudad durante mucho tiempo. El aeropuerto de Congonhas esta a solo tres kilómetros del centro.
Le contó a Meg que la pista de aterrizaje era muy corta y de difícil acceso, mientras ella lo miraba con preocupación.
–Si hace mal tiempo, el capitán, la tripulación y la mayoría de los paulistanos ... –al ver que ella fruncía el ceño, empezó de nuevo–. La gente de São Paulo o que conoce el aeropuerto contiene la respiración cuando el avión desciende –sonrió–. Ha habido muchos sustos, y accidentes también.
A ella le pareció fatal que le dijera algo tan horrible. ¡Y le había parecido atractivo!
–¡No estás ayudando nada! –protestó.
–Claro que sí. He entrado y salido del aeropuerto de Congonhas más veces de las que recuerdo, y sigo aquí para contarlo. No tienes por qué preocuparte.
–Ahora también tengo miedo de aterrizar.
–No pierdas el tiempo en tener miedo –dijo Niklas. Se puso de pie para recuperar su ordenador. No le gustaba la cháchara, y menos cuando volaba, pero la había visto muy nerviosa durante el despegue y no le había molestado hablarle. En ese momento estaba callada y miraba por la ventanilla; se dijo que tal vez no fuera imprescindible cambiar de asiento.
La azafata empezó a servir tentempiés y Meg adivinó que el señor Dos Santos estaba siendo compensado con algunos bocaditos especiales que, sin duda, eran del menú de primera clase. Como estaba sentada a su lado también se los ofrecieron a ella.
–Caviar iraní en blinis de trigo, con crema agria y eneldo –ronroneó la azafata, pero Niklas estaba demasiado ocupado para fijarse en lo que le ponían delante. Estaba montando su puesto de trabajo y Meg oyó su gruñido de frustración cuando tuvo que mover el ordenador a un lado.
¡Estaba claro que echaba de menos la mesita de primera clase!
–No hay sitio... –calló al darse cuenta de que sonaba como un quejica habitual. No solía serlo porque no le hacía falta. Su asistente personal, Carla, se aseguraba de que todo fuera como la seda en su ajetreada vida. Pero Carla no había podido ejercer su magia ese día, y Niklas tenía mucho que hacer antes de llegar a Los Ángeles–. Tengo mucho trabajo –dijo, aunque no tenía necesidad de justificar su mal humor–. Tengo una reunión una hora después de aterrizar. Quería prepararla durante el viaje. Esto es muy inconveniente.
–¡Tendrás que comprarte un avión! –bromeó Meg–. Tenerlo siempre en espera...
–¡Lo hice! –dijo él. Meg parpadeó–. Y durante unos dos meses fue fantástico. Creí que era lo mejor que había hecho en mi vida –se encogió de hombros y volvió a concentrarse en su ordenador. Con una mano tecleaba números y con la otra quitaba todos los trocitos de eneldo de encima de los blinis antes de comérselos.
–¿Y entonces? –preguntó Meg, intrigada.
Era un hombre distante y luego amistoso, ocupado pero tranquilo a la vez, y muy picajoso respecto al eneldo, sin duda. Cuando los blinis estuvieron a su gusto, su forma de comer le pareció decadente: cerraba los ojos para saborear cada delicioso bocado que entraba en su boca.
Todo lo que revelaba de sí mismo hacía que Meg deseara saber más. Quería que le contara por qué había sido un error tener su propio avión.
–Y entonces –dijo Niklas, sin dejar de teclear en el ordenador–, me aburrí. El mismo piloto, la misma tripulación, el mismo chef, el mismo olor de jabón en el cuarto de baño. ¿Lo entiendes?
–En realidad no.
–Aunque tu parloteo puede resultar molesto –se volvió hacia ella y esbozó una agradable sonrisa–, me alegro de haberte conocido.
–Yo también me alegro –Meg le devolvió la sonrisa.
–Y si aún tuviera avión propio, no nos habríamos conocido.
–Tampoco si estuvieras en primera clase.
–Correcto –asintió él, tras pensar un momento–. Pero ahora, si me disculpas, tengo que seguir con mi trabajo –antes de hacerlo, decidió darle otra explicación por si no había entendido el sentido de sus palabras–. Por eso prefiero los vuelos comerciales, es muy fácil dejar que el mundo de uno se haga demasiado pequeño.
–Dímelo a mí –suspiró Meg. Eso sí que lo entendía de maravilla.
Los hombros de él se tensaron. Situó los dedos sobre el teclado, esperando que ella volviera a hablar. Cuando lo hiciera, volvería a decirle que estaba intentando trabajar.
Niklas apretó los dientes y se preparó para oír su voz, preguntándose si pensaba hablarle todo el camino hasta Los Ángeles.
Pero ella no dijo nada más.
Poco después, Niklas se dio cuenta de que en realidad quería seguir conversando. Entonces fue cuando decidió dejar de trabajar durante un rato. Seguiría con el informe después.
–Dímelo a mí –dijo, cerrando el ordenador.
Ella no tenía ni idea de la concesión que le estaba haciendo. No sabía que su tiempo era un caro lujo que pocos podían permitirse, no tenía ni idea de cuánta gente daría cualquier cosa por tener diez minutos de su atención.
–Bah, no es nada –Meg encogió los hombros–. Es solo que siento lástima de mí misma.
–Debe de ser difícil con la boca llena de caviar iraní.
Eso le hizo gracia, Niklas le hacía reír. No era charlatán, pero cuando hablaba, cuando bromeaba y la miraba a los ojos, sentía un agradable cosquilleo en el estómago. Era una sensación nueva y emocionante.
El hombre era más que especial.
–Por la vida de pobreza –bromeó Niklas, alzando su copa. Brindaron y, mientras la miraba a los ojos, Niklas la dejó entrar en su vida.
Era un hombre introvertido, extremadamente reservado. Había crecido teniendo que serlo, por cuestiones de supervivencia. Pero, por primera vez en mucho tiempo, optó por relajarse, olvidar el trabajo y estar con ella, sin más.