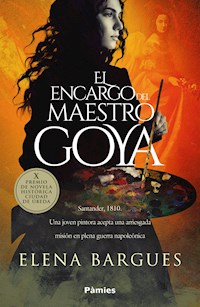2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Santander, 1920 Se ha cometido un asesinato y Celia es la única sospechosa. Tras una fuerte discusión con su tío a causa de un enlace no deseado, este aparece muerto en su dormitorio y ella es la última persona que lo vio con vida. Daniel Valle es el comisario que debe resolver el crimen perpetrado en una villa en el Sardinero; sin embargo, cuando conoce a Celia, teme no mantenerse imparcial durante su labor detectivesca. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Elena Bargues Capa
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Celia y el comisario, n.º 211 - diciembre 2018
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Shutterstock y archivo de la autora.
I.S.B.N.: 978-84-1307-248-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dramatis personae
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Dramatis personae
EN LA CASA:
Pedro Herrera: indiano cubano. Tío de Celia y de Vicente. Es el dueño de la villa La Ceiba. Posee una fortuna y un gato al que detesta.
Celia Herrera Pérez: sobrina de Pedro, aburrida, mordaz y rebelde. No soporta al viejo ni al primo. Era costurera.
Vicente Ruesga Herrera: sobrino de Pedro y primo de Celia. Trabaja como escribiente en una naviera. Es egoísta y estúpido. Se ignora si es una pose o una maldición.
Josefa: la cocinera respondona. Mujer típica, sobrada de peso y de mediana edad.
Amaia: la doncella, recién llegada del pueblo. Muchacha joven tímida y temblorosa.
Domingo: mayordomo tópico, hierático y fumador. Llegó de Cuba con Pedro Herrera.
Paco: jardinero.
Rafael: chófer de un Hispano-Suiza.
FUERA DE LA CASA:
Daniel Valle: inusual comisario, joven, inteligente y mentiroso.
Agente Soto: conoce demasiado al comisario.
Ventura Díaz: médico de cabecera. Un palomino que se cree todo lo que ve.
Álvaro Cossío: invisible abogado de la familia, al que solo ven cuando abre el testamento.
Luis Nájera: extravagante y peligroso médico forense.
Adela, Sonia y Paca: costureras y amigas de Celia Herrera.
Capítulo 1
Celia se quedó pálida ante la orden de su tío.
—No voy a casarme con un viejo y mucho menos voy a ir a Cuba —se rebeló con determinación.
Se encontraban solos en el salón, rodeados por una decoración recargada y modernista de finales del siglo anterior y principios del XX. En 1920 habían abandonado ese gusto por la botánica que se extendió a las formas de los muebles. Pero su tío, un emigrado que había reunido una fortuna en Cuba, compró esa casa amueblada en el Sardinero y no se molestó en cambiar nada, incluso conservaba el servicio de la anterior familia. Una gran inteligencia para los negocios y una nulidad en cuanto a relaciones sociales y cultura. Había salido de una aldea de la zona de Tudanca, en pleno corazón de la montaña, a los dieciséis y había regresado cuarenta años después con una fortuna, un criado mestizo y la soberbia de quien tiene poder para obligar y someter a los demás a sus caprichos.
Cuando acudió a su requerimiento hacía dieciocho meses, todo eran mieles y buenas intenciones para con los sobrinos huérfanos y menos afortunados. Ella creyó en las buenas intenciones y, como una estúpida, dejó en sus manos la tutoría sobre su persona. Y ahora, le salía con esas.
—Creo que no eres consciente de que no te queda opción. Soy tu tutor y me debes obediencia. Además, está por medio el asunto de la herencia.
—Puede desheredarme tranquilamente. Recogeré mis cosas y regresaré a mi antigua vida.
—No voy hacerlo, niña caprichosa. Harás lo que yo diga. Hazte a la idea.
—¡No me casaré! —gritó desesperada—. ¿No lo entiende? Me da igual lo que usted ordene.
—No tienes elección —elevó don Pedro la voz también—. Si sales por esa puerta sin mi permiso, quedarás sin dinero, sin tutor y sin trabajo, porque ahogaré cualquier perspectiva que se te presente. No te quepa duda.
—¿Me amenaza?
—No me dejas alternativa. Solo podrás ejercer en el muelle, como una mujerzuela más. Me ocuparé personalmente de que así sea.
—Ya veremos.
Se levantó y, al salir de la habitación, se tropezó con Vicente, su primo, y con el mayordomo mulato, que escuchaban desde el pasillo. Un poco más allá asomaba la doncella, Amaia, que se escabulló como un conejo asustado ante la mirada de furia de Celia. Salió al jardín, a pesar de que era octubre y refrescaba ya por la noche, y cerró de un portazo. Ardía en furia y no sintió el frío. Se movió entre los parterres como un león enjaulado, atónita por el ejercicio despótico de su tío sobre la tutoría que le había delegado como una ingenua, atraída por el cebo de la herencia. Debería haber recelado ante tanta facilidad. El viejo, que había actuado con doblez, había descubierto sus cartas.
—¿Cuál es el problema? ¿La boda o el viaje a Cuba?
Dio un respingo al oír la voz de Vicente. La había seguido al interior del jardín. Aunque se conocían de antes, no habían mantenido una relación familiar. Su padre no congeniaba con su hermana, la madre de Vicente. ¡Vaya hermanos más diferentes! El tío Pedro todavía se parecía menos a sus hermanos. Salieron de la aldea y fue como si alguien hubiera gritado: ¡sálvese quien pueda! Y se separaron sin mirar atrás.
—Ambos —replicó sin ambages—. ¿No lo has escuchado? Un amigo suyo, de su edad. Y en Cuba. Aquí, en Santander, tengo una vida o, al menos, la tenía.
—No heredarás. Un viejo no está tan mal. Podrás manejarlo a tu antojo.
Celia se volvió hacia Vicente demudada, incrédula. Hastiada, cruzó los brazos a la altura de la cintura.
—¡Qué dices! ¿Tan estúpido eres? Esa maldita herencia pasará de manos del tío a su amigo. Yo no veré un centavo, así que me da igual. Y no, no me apetece que un viejo me sobe y disponga de mi cuerpo a su antojo. Tú lo tienes muy fácil.
—No tanto. También estoy atrapado por la avaricia. No puedo casarme hasta que se muera. Recuerda que su condición es vivir aquí si queremos heredar.
—¿Cómo hemos sido tan tontos? —se reprochó amargamente Celia. Apoyó la frente sobre la mano que descruzó y sostuvo por el codo.
—Sí, nos engatusó con queso y luego cerró la trampa. Es un tipo odioso.
—¿Odioso? ¡Por Dios! Como no se solucione esto, seré capaz de matarlo.
—Si fuera el caso, te lo agradecería eternamente —bromeó Vicente.
—A mí no me hace ninguna gracia la situación. Tengo que pensar en algo para salir del brete. —Se frotó los antebrazos—. Hace frío, voy adentro.
En cuanto cerraron la puerta que daba al jardín, se acercó Amaia, la doncella.
—El señor está en su dormitorio. Quiere que le suba la tisana, señorita. ¿Puedo retirarme ya?
—Sí. Acuéstese. Buenas noches.
—Me retiro también. He de madrugar. Buenas noches. Mañana por la mañana, lo verás todo de otra manera —consoló Vicente.
Celia movió pesarosa la cabeza. Se encontraba sola en la lucha contra su tío. Para los hombres era muy fácil la vida. Y la suya lo habría sido si no hubiera confiado en un desconocido, porque eso era su tío, independientemente de la sangre, un desconocido que había mostrado las garras.
En cuanto hirvió el agua, echó las hierbas y cerró la tetera. Sacó la bandeja más pequeña, dispuso la taza con el azucarero y la cucharilla. El gato se restregó contra su pierna y Celia lo apartó suavemente con el pie. Recogió todo y apagó el quinqué. A tientas subió la escalera con la bandeja en las manos, recorrió el breve pasillo iluminado por una lámpara de pie de vidrio y metal y llamó a la puerta. En cuanto oyó la voz de permiso, entró.
Su tío estaba sentado en el escritorio. Celia se dirigió a la mesita de noche, como hacía habitualmente, dejó la bandeja y se retiró con un buenas noches en la boca, aunque le habría deseado que se muriera y los dejara en paz. Cerró la puerta y, antes de abandonar el pasillo, oyó el ruido de la llave al echar el pestillo. Era un viejo maniático.
Vicente era ambicioso y la fortuna se le cruzó cuando conoció a su tío y le propuso vivir con él a cambio de heredar una parte de su fortuna. No requería un gran esfuerzo cambiar un piso cochambroso en la cuesta de Gibaja por una villa en el Sardinero, aunque, en ese momento, no pensó en la distancia que tendría que recorrer cada día hasta el escritorio de la naviera en la que trabajaba. Fue un iluso cuando intentó disponer del Hispano-Suiza con chófer, y mucho más cuando sugirió que le comprara un Ford T. Desde entonces, no había vuelto a abrir la boca. Se había dado cuenta de que, a pesar de que heredaría en un futuro, no obtendría ningún adelanto.
Y, luego, estaba el asunto de Miriam. Era la hija de uno de los afortunados comerciantes de coloniales de Santander. El padre no era rico, pero ganaba lo suficiente para vivir bien, en una buena casa en la Primera Alameda. Nunca se había atrevido a abordarla hasta que se enteró de que iba a heredar.
Se desvistió despacio, recapacitando sobre lo que era su vida y en lo que se había convertido. Miró la suntuosa habitación en la que dormía, en la misma planta que la de su tío, tan diferente de la que había ocupado en el pasado. Allí no pasaba frío, ni hambre, ni escuchaba las broncas de los vecinos porque no había vecinos, sino árboles y flores. Pero, en lo que no pensó fue en el precio que le costaría. Una herencia envenenada.
Vicente era un joven bien parecido, con bigotillo fino y pelo oscuro y brillante, como dictaba la moda. Alto y delgado, sin llegar a adquirir la apostura atlética, aunque si seguía acudiendo al trabajo a pie lo conseguiría. El que una pierna fuera un par de centímetros más corta no suponía una merma en su estima; por el contrario, disfrutaba de alguna ventaja al haberlo librado del alistamiento para la guerra de Marruecos. Su prima, Celia, era muy parecida, aunque los rasgos se mezclaban con los de su madre, una mujer bastante guapa, por lo que recordaba de niño. Celia no se quedaba atrás, a pesar de que le sobraba energía para su gusto. Las prefería apacibles y sin pretensiones, como Miriam.
No obstante, comprendía a su prima. El viejo no había resultado ser tan buen samaritano como les había hecho creer y se estaba convirtiendo en un serio obstáculo para lograr lo que aspiraba: un buen matrimonio y una posición social reconocida dentro la burguesía media. ¿Por eso debía considerarse ambicioso?
Con las sábanas subidas hasta arriba, Amaia se quedó mirando el techo, los claroscuros que creaba la luz del quinqué. Disfrutaba de un cuarto para ella sola. En la puerta de al lado dormía Josefa. Era la que primero se acostaba y quien primero se levantaba. Se llevaba bien con ella. De los hombres, solo el mayordomo mulato vivía en la casa; los demás eran externos: el jardinero y el chófer. Los aposentos del servicio se encontraban sobre el garaje. A Amaia le gustaba más la casita de las cocheras que la villa principal, que se le antojaba bastante siniestra. Vaya gusto más raro el de la gente fina. Pero el temperamento de su nuevo señor estaba muy de acuerdo con la estética de la casa. No le gustaba cómo la miraba, le inquietaba la ambigüedad con la que se dirigía a ella, de forma que no sabía cómo tomárselo. Si coincidía con el señor a solas en una estancia sentía la tensión y la violencia que ejercía sobre ella la mera presencia. Había oído sobre los abusos de los señores en mujeres como ella: con la familia lejos, en el pueblo, y con escasas oportunidades para salir adelante. Muchas de ellas, ante el temor de perder un techo y comida caliente accedían a los deseos de los señores y, entonces, era peor porque, si quedaban embarazadas, las echaban con cajas destempladas.
El miedo la obligaba a pegarse a las faldas de doña Josefa y a estar pendiente de dónde se encontraba el señor para no coincidir a solas. Al final del día, se acostaba agotada y no era precisamente por el trabajo. Con los hombres no podía contar, eran una especie aparte que se mantenían alejados de los problemas propios de mujeres y se quedaban como meros espectadores del drama que sufrían sus compañeras.
Con discreción, en las horas libres, había buscado colocación en otras casas; pero, a no ser que alguien sufriera un infarto, no había vacantes. Sin embargo, si el señor se muriera, sus temores desaparecerían. Servir a los señoritos sería mucho más sencillo, sin necesidad de vigilar a su espalda. Pero el viejo presumía de una salud de roble.
Se incorporó, alargó la mano y cerró la llave del quinqué.
Desde que había salido de Cuba, las noches eran suyas. Hacía tiempo que el vudú formaba parte de su vida como de los demás sirvientes de la hacienda, aunque su práctica estaba orientada a causar el mayor mal posible al señor y, a ser posible, la muerte. Sin embargo, por más ahínco que le ponía, nada resultaba. Un día tras otro, aquel demonio se levantaba con la fuerza de la que se revestía la maldad. El odio era proporcional a la perversidad con la que lo trataba y el señor, lo sabía y se complacía en ello. Se alimentaba del odio que generaba alrededor.
En cuanto tuvo uso de razón, se escapaba a la iglesia del pueblo. El padre Ramón, a falta de escuela y maestro, enseñaba a leer y a escribir con infinita paciencia a los escasos muchachos interesados. Él resultó ser un alumno aventajado y extendió la alfabetización a las matemáticas, la geometría y unas nociones de geografía e historia. Lo que alcanzaba el buen padre en su saber. A partir de los catorce años comenzó a trabajar en la casa de don Pedro.
Cuando estalló el escándalo, creyó que sus artes habían fructificado. Pobre ingenuo. La maldad se revolvió contra él y don Pedro lo arrastró en la caída, de tal forma que no le quedó más remedio que acompañarlo en su exilio; exilio que disfrazó de regreso voluntario a la madre patria. Hasta en la mentira era un maestro el diablo.
Sin embargo, Santander había sido un descubrimiento, incluso para una persona de color como él. Había visto posibilidades, había trazado planes, el único escollo era don Pedro, quien le cortaría las alas para que no echase a volar, como le había sucedido a la señorita. Lo había escuchado desde el pasillo, en compañía del cobarde del primo. El muchacho no le caía ni mal ni bien; simplemente le faltaba sangre o era de un egoísmo encomiable, desde su punto de vista.
La noche había caído, el silencio era absoluto, el muñeco que sostenía en las manos semejaba un acerico atravesado de alfileres, apagó las velas de un soplo.
Josefa se removió en la cama. No conseguía conciliar el sueño. Llevaba en el mundo laboral desde niña, se casó y siguió trabajando en una de las fondas del Sardinero, enviudó y decidió suavizar el esfuerzo por uno más reposado en alguna de las villas. Lo encontró. La familia era muy amable; además, disponer de una habitación para ella sola era un lujo. Fue una lástima que al señor lo destinaran a otra ciudad y que la familia vendiera la villa, aunque se aseguraron de que el nuevo inquilino los conservase en los puestos. Y así había sido. Sin embargo, un nubarrón oscureció el paraíso. El nuevo señor se mostró amable y paciente con la servidumbre mientras se acoplaban a la nueva forma de trabajo y ella, a los nuevos platos de la cocina cubana que había aprendido a elaborar.
Pero lo que no estaba escrito era la propuesta que le había hecho el señor y que la mantenía despierta. No deseaba perder el trabajo ni la habitación que ocupaba desde hacía varios años. Era mayor para dar tumbos a lo largo del invierno en pensiones frías y malolientes. Suspiró y una lágrima rodó por la comisura del ojo hacia la sien. Era mayor para cualquier cosa, pero no permitiría que un indiano soberbio arrollara y pisoteara su dignidad.
Capítulo 2
Daniel observó la imponente entrada a la villa Ceiba. Aparcó el Ford T, uno de los primeros fabricados en Cádiz, junto a la pared de piedra que remataba una robusta verja moldeada en cemento. En el delimitado jardín, se erguían orgullosas varias palmeras que anunciaban el origen indiano del dueño de la mansión. Lo acompañaba el agente Soto, quien no ocultó la atracción que ejercía en él la inusitada construcción. La verja de hierro se adaptaba al insólito y enorme arco apuntado que finalizaba en un pináculo, cual si de una iglesia se tratara. No era el único elemento extraño. En la propia casa se abrían ventanales de arcos apuntados con vitrales y, en una de las fachadas, colgaba un mirador de madera con gablete y rosetón incluidos. El irregular edificio se hallaba culminado por un recorte almenado que se adaptaba a la forma triangular del tejado a dos aguas y, en un costado, destacaba la torre cuadrada y sólida, igualmente almenada y con vanos geminados de arcos apuntados. En su conjunto, resultaba una arquitectura inquietante, sensación que se acentuaba con la razón por la que se encontraban allí.
Atravesaron la cancela y se dirigieron a la derecha, superaron los escalones previos a la puerta y Soto alargó la mano para tocar la campana que colgaba en un lateral. El repique resonó por toda la calle, aunque no había vecinos que pudieran quejarse ya que la temporada de los baños de ola había terminado. La arboleda de plátanos, que flanqueaba el camino desde el alto de Miranda hasta la plaza del Pañuelo, se rendía al otoño y alfombraba de hojas secas la carretera de tierra. Las villas cercanas se hallaban cerradas a cal y canto. En invierno, el Sardinero se convertía en un paraje inhóspito y azotado por los vientos del norte. La ciudad, situada en la ladera sur y al amparo de la bahía, era mucho más cálida y agradable para soportar la climatología norteña.
Un mayordomo, impecablemente vestido con una chaqueta larga e inmaculados guantes blancos, les franqueó la entrada. Era joven para ocupar un puesto de tanta responsabilidad. Por el color de la piel y el acento, Daniel coligió que había acompañado al señor desde Cuba. Los condujo sin dilación al piso superior por las escaleras ubicadas en la ancha y bien iluminada torre. En la habitación principal se encontraba el finado, custodiado por el médico que los había avisado. El mayordomo aguardó junto a la puerta; solo el movimiento de los ojos desdecía la pose hierática que adoptaba.
El doctor frisaba la cincuentena y vestía un terno de lana marrón, correcto y práctico para el trabajo que desempeñaba. Se adelantó con la mano extendida.
—Ventura Díaz, para servirlos.
—Comisario Valle y el agente Soto —se presentó Daniel a su vez—. ¿No nos hemos visto en otra ocasión?
—Cierto. No me he atrevido a recordárselo porque entiendo que se cruza con mucha gente en su oficio. Fue a causa de una riña en la Cuesta del Hospital. Atendí al agredido.
—¡Ah! Ya lo recuerdo. En mi oficio es importante retener las caras —aclaró innecesariamente.
Paseó la mirada por el dormitorio del dueño de la casa, quien yacía, tapado decorosamente por la sábana, en su cama de madera oscura con dosel, del cual colgaban, al estilo colonial, unas finas cortinas de color crudo. La estancia, bien iluminada por uno de esos ventanales eclesiásticos, se caracterizaba por la rica decoración art nouveau. Los muebles de caoba se curvaban en una pulcra imitación de la naturaleza y la botánica llenaba los espacios. Las lámparas de bronce y vidrio de colores, estilo Tiffany, imponían la vistosidad al conjunto. Daniel avanzó sobre la mullida alfombra que cubría el suelo de madera hacia la cama. El doctor se adelantó a descubrir el cadáver y comenzó a relatarle su punto de vista.
—El gato ha sido determinante para descubrir el asesinato —confesó afligido—. Eso me llevó a observar la taza con el resto de la infusión. —Señaló la mesita de noche junto al lecho.
Soto se agachó sobre el gato muerto al pie de la cama, en medio de un maloliente vómito. Daniel se centró en la taza de fina porcelana. Olió el contenido.