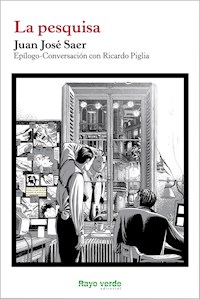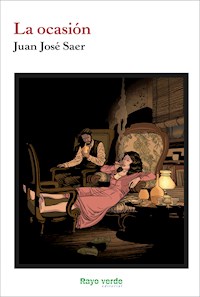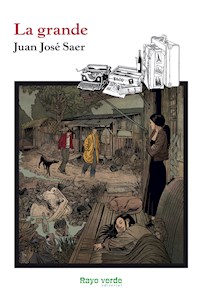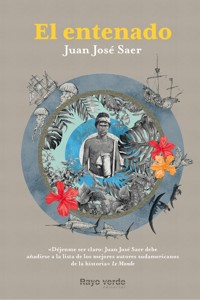5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rayo Verde Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rayos Globulares
- Sprache: Spanisch
La noche del 1 de mayo, Día del Trabajador, el obrero metalúrgico Luis Fiore asesina a su mujer disparándole con una escopeta. Este brutal hecho sirve de base en los cuatro capítulos que se entrelazan en la novela, como las diferentes caras de una misma figura. Publicado originalmente en 1969 y definido como un texto fundamental de la nueva narrativa contemporánea argentina, Cicatrices presenta la prosa impecable y el ritmo sostenido característicos de Saer. La obra constituye una interrogación sobre el funcionamiento del mundo, sobre el conflicto entre el caos y el orden y sobre la insignificancia de la experiencia humana.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cicatrices
Colección Rayos globulares (41)
Cicatrices
Juan José Saer
Primera edición: mayo 2022.
Título original: Cicatrices
© Herederos de Juan José Saer
c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria
www.schavelzongraham.com
© de esta edición, Rayo Verde Editorial, 2022
Diseño de la cubierta: Noemí Giner
Producción editorial: Mariló Àlvarez y Pepe Arabí
Maquetación de la edición en papel: Noemí Giner
Ilustración de la cubierta: Adobe Stock
Conversión a epub: Iglú ebooks
Publicado por Rayo Verde Editorial
Mallorca, 221, sobreático, 08008 Barcelona
Clica sobre los iconos para encontrarnos en las redes sociales
http://www.rayoverde.es
ISBN: 978-84-19206-61-9
THEMA: FB, FBA
La editorial expresa el derecho del lector a la reproducción total o parcial de esta obra para su uso personal.
Imaginary picture of a stationary fear
EDWIN MUIR
a BIBY
FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO
Hay esa porquería de luz de junio, mala, entrando por la vidriera. Estoy inclinado sobre la mesa, haciendo deslizar el taco, listo para tirar. La colorada y la blanca —mi bola es la de punto— están del otro lado de la mesa, cerca del rincón. Tengo que golpear suavecito, para que mi bola corra muy despacio, choque primero con la colorada, después con la blanca y pegue después en la baranda entre la colorada y la blanca: la colorada va a golpear contra la baranda lateral, antes de que mi bola choque contra la baranda del fondo, hacia la que tiene que ir en línea oblicua después de chocar contra la blanca. Así: suavecito, mi bola va a despedir a la colorada —la cual va a chocar contra la baranda lateral— y va a rebotar hacia la blanca, mientras la colorada viene a su vez hacia la blanca desde la baranda lateral, en línea recta. Mi bola va a formar un triángulo imaginario. La colorada va a recorrer la base de ese triángulo, de una punta a la otra. Si el cálculo no es exacto la colorada no va a tener tiempo de recorrer una determinada parte del trayecto hacia la blanca. La colorada tiene que haber pasado ya determinado punto de la mesa —viniendo desde la baranda lateral— antes de que mi bola choque contra la baranda del fondo y vuelva para abajo otra vez, despacito, en línea oblicua.
Por la vidriera entra esa luz de porquería que no calienta nada. Hace más frío que no sé qué. Hace falta un sol como la gente, no una luz aguachenta como ésta, que para lo único que sirve es para mostrar cómo el cigarro que él acaba de tirar sobre las baldosas está todavía encendido, porque sube una columnita de humo que va disgregándose —azul— y después desaparece. Parecen siempre la misma columnita y siempre la misma zona de disgregación —tan lento es todo—, y no un humo que fluye continuo y después se disgrega, en medio del bloque imaginario de luz. Bloque, qué va a ser un bloque, esa luz de porquería: no sé de qué sol podrido puede estar llegando. No tiene nada que hacer aquí; no sirve para nada. Que se vaya y se dedique a entrar por la vidriera de algún bar en algún otro planeta, un planeta de hijos de malas madres. Que no venga aquí. Aquí hace falta otra luz: una luz ciega, caliente, árida, al rojo blanco. Porque hace mucho frío. Hace un frío de la madona. Un frío del carajo hace. El casquete polar debe ser un poroto comparado con esto. En la Antártida, en comparación, uno podría andar en pelotas lo más tranquilo. Es la locura. Aquí uno echa un gallo y cae un cachito de hielo sobre la vereda. Todo el mundo anda escupiendo escarcha. Antes de ayer sin ir más lejos un tipo que andaba por calle San Martín abrió la boca para saludar a un amigo que pasaba por la vereda de enfrente y no la pudo volver a cerrar porque se le llenó de escarcha. Tuvieron que aplicarle un soldador para que pudiese volver a cerrarla, porque el frío que le estaba entrando por la boca abierta había empezado a congelarle la sangre. Si esto sigue así, en la primera de cambio me meto en la cama con noventa frazadas y no asomo la nariz hasta el mes de enero.
Ahora que tiró el cigarro no hace más nada. Está ahí parado, inmóvil, con el taco en la mano. Mira cómo sacudo mi taco, lentamente, apuntando. No parece ver. Ha de estar pensando en otra cosa, seguro. Vaya a saber en qué está pensando. Lo más probable es que esté pensando en un par de tetas, porque es uno de esos tipos que todo lo que tienen en el cerebro lo tienen atrás, contra la nuca, aplastado por un par de tetas grandes que ocupan el ochenta por ciento o más del volumen del cerebro. Hay tipos que incluso no tienen más que el par de tetas dentro de la cabeza. El par de tetas y después más nada. Hay tipos a los que incluso puede vérseles salir la punta de los pezones por los ojos. Son esos tipos que tienen las pupilas moradas. Uno lo verifica enseguida viéndoles el color de las pupilas: son moradas. Capaz que no piensa en eso: capaz que piensa que la semana que viene, una noche, va a sentarse a la luz de la lámpara y de un tirón va a escribir algo que cambie el mundo. Hay montones de esos tipos que se la pasan pensando que de una semana para la otra, zas, dan vuelta el mundo como un guante. No necesitan más que levantar la mano, según ellos, dignarse levantar la mano, y ya han llenado de bendiciones la faz de la tierra. Puede estar pensando también que el cigarro le ha hecho arder la boca y que conviene comenzar a remover y a juntar saliva con la lengua para refrescarse la boca y después escupir, o que ahora va a retirar la mano derecha del taco y va a metérsela en el bolsillo derecho del pantalón. En una de ésas no piensa en nada: en una de ésas, hasta las tetas han desaparecido y ahora no hay nada adentro, nada más que texturas, las paredes negras, áridas, corroídas por el orín que han dejado viejos recuerdos y pensamientos, un negro húmedo, verdusco, sin zonas iluminadas, ni el eco de la luz pálida ni el del sonido brumoso que es el horizonte de ruido que rodea el cono iluminado por la lámpara cuya luz se despliega sobre la mesa de billar, el cono iluminado en cuyo interior no estamos más que nosotros dos —él casi en el límite—, y las tres bolas, los tacos y la mesa. Parado, inmóvil, mirando inclinado mientras sacudo el taco, lentamente, apuntando. Mira pero no sé si ve. ¿Quién podría jurar que ve? Yo no. Si alguno quiere jurar que ve, que se adelante y jure. Yo no juro. Yo lo único que sé es que después de tirar el cigarro ha girado la cabeza en dirección al lugar en el que yo estoy inclinado sobre la mesa haciendo deslizar el taco; que hay una luz de junio muy mala entrando por la vidriera del café, una luz exangüe, y que mi proyecto traba y detiene todo lo que se desborda desde el exterior en dirección a la mesa, para inundarla. Mi proyecto, vale decir que mi bola corra despacio en dirección a la colorada, choque con ella, se dirija después hacia la blanca y vuelva a chocar, subiendo después y volviendo a chocar contra la baranda del fondo, bajando otra vez en línea oblicua, en sentido contrario, dando tiempo para que la colorada —que ha chocado a su vez contra la baranda lateral— vuelva en línea recta hacia la blanca reuniéndose con ella, de tal manera que mi bola, que ha pasado por detrás de la colorada, quede en posición de privilegio para el proyecto de la próxima carambola.
—Seis —dije yo. Pero todavía no era la sexta: la bola iba corriendo muy cerca de la baranda, después de haber chocado con suavidad contra la de punto, que era la de Tomatis, y ahora se dirigía recta hacia la colorada. Cuando chocó contra ella, yo estaba dirigiéndome hacia el otro extremo de la mesa y Tomatis permanecía de pie, sosteniéndose en el taco que apoyaba en el piso de mosaicos, contrastando nítidamente contra la claridad de febrero que restallaba en un rectángulo amarillo por el ventanal del bar. La corpulenta figura de Tomatis se llenaba de sombra por el contraste, pero una especie de nimbo luminoso bordeaba todo su contorno. Cuando la bola blanca se detuvo, después de haber golpeado a la colorada, me incliné otra vez hacia ella y apunté con el taco. Aunque yo estaba concentrado en mi golpe, sabía que Tomatis no me prestaba la menor atención; permanecía de pie, aferrando con las dos manos el taco apoyado en el suelo, mirando el mosaico, o la punta de sus zapatos, rodeados por el nimbo de claridad de febrero.
—Creo que no hay ninguna experiencia que venga con la madurez —dijo—. ¿O debo decir ninguna madurez que venga con la experiencia?
Doy el golpe, esta vez por la colorada, y por baranda, y después de pegar a la colorada y a la baranda, mi bola atraviesa en diagonal la mesa verde y se dirige hacia la de punto.
—Siete —digo.
—Mucho —dice Tomatis, felicitándome, sin siquiera mirar la mesa.
La bola blanca choca contra la de punto y el golpe resuena con su sonoridad peculiar en el gran salón plagado de ruidos, de murmullos, de gritos y de voces. El cono de luz artificial que cae sobre la mesa verde nos aísla como en el interior de una carpa. Hay varios conos luminosos a lo largo del salón. Cada uno de ellos está tan aislado de los otros, y moviéndose con tan perfecta autonomía, que parecen planetas con su sitio fijado en un sistema, girando en él, ignorando cada uno la existencia de los otros. Tomatis está parado en el límite mismo de esa carpa de luz, y tiene detrás la gran claridad de febrero, porque nuestra mesa es la que está más próxima a la ventana.
Me preparo para tirar la octava carambola. Me inclino sobre la mesa, apoyo parte de la palma de la mano derecha sobre el paño, y tres de los dedos, introduzco el taco en una especie de puente que formo con el pulgar y el índice y con la mano izquierda sacudo el taco desde su base. Mi mirada va, alternativamente, del punto de mi bola en el que el extremo del taco tiene que golpear al punto de la bola colorada contra el que va a chocar mi bola y al lugar en el que está la bola de punto, o sea la contraria y, en este caso, la de Tomatis.
—Muy bien apuntada —dice Tomatis, que ni mira. No presta la menor atención al juego, y yo ya he hecho treinta y seis carambolas y él únicamente dos. Las dos que ha hecho las ha hecho de pura casualidad y la impresión que da al tirar es que quiere errar su tiro lo antes posible para ponerse a un costado de la mesa y hablar. Da la impresión de que para él, cuantas más carambolas haga el contrario, mejor, ya que eso le permitirá vocalizar un párrafo más largo. No parece ser torpe, sino simplemente no prestar atención. Yo hasta diría que maneja el taco bastante bien —uno se da cuenta por la forma en que lo agarran— en relación con muchos otros tipos que se ponen a jugar al billar de sobremesa. Pero, teniendo en cuenta que revela bastante experiencia en el juego, que siempre es él el que invita a jugar y que todos los tipos a los que invita —Horacio Barco, por ejemplo— juegan más que él, la conclusión que he sacado es que Tomatis usa el juego de billar para hablar todo el tiempo él solo y a sus anchas.
Después agrega:
—A menos que uno sea un tipo fuera de serie, pero ésos no cuentan para la humanidad.
Alzo la cabeza antes de tirar y le digo:
—He aquí un demócrata.
—Me he hecho famoso por pasarme por las bolas a la pendejada piola que me quiere agarrar de punto —dijo Tomatis, riéndose.
Y así por el estilo. Entré a trabajar en el diario el siete de febrero gracias a él, y me encomendaron la sección Tribunales y la sección Estado del Tiempo. Él hacía información general y corregía la página literaria de los domingos. Mi relación con Tomatis databa de un año atrás. Yo acababa de leer uno de sus libros y una vez me lo encontré en la calle y lo seguí hasta que me le puse a la par. Él fumaba un cigarro y no se dio cuenta de que yo estaba al lado suyo hasta que se detuvo frente a una agencia de lotería y se puso a mirar el extracto.
—Usted es Carlos Tomatis, ¿no es cierto? —le dije.
—Así dicen —dijo él.
—Quería hablar con usted porque me ha gustado mucho uno de sus libros —le dije yo.
—¿Cuál de ellos? —dijo Tomatis—. Porque tengo más de tres mil.
—No —dije yo—. Uno de los que ha escrito. El último.
—Ah —dijo Tomatis—. Pero no es el último. Es apenas el segundo. Pienso escribir otros.
Después se puso a mirar el extracto mordiendo su cigarro.
—Dos cuarenta y cinco, dos cuarenta y cinco, dos cuarenta y cinco —canturreó mirando la lista de números—. Ni figura, el dos cuarenta y cinco.
Me saludó y se fue. Pero después nos vimos varias veces, y si bien nunca pudimos hablar de su segundo libro, cuando murió mi padre y me quedé solo con mi madre, fui a verlo para preguntarle si me podía conseguir trabajo. Yo conocía otras personas, mucho más influyentes que él, para ir a pedirles que me consiguieran algún trabajo, pero quería pedírselo a él. Quería que él me diera algo. Y me lo dio, porque no sé de qué manera, el siete de febrero a las diez de la mañana yo estaba con el viejo Campo, el antiguo encargado de la sección, que estaba a punto de jubilarse, recorriendo las oscuras galerías de los Tribunales, subiendo y bajando las escaleras de mármol pulido, entrando y saliendo en unas oficinas desoladas de techo altísimo, atestadas de expedientes.
—Éste —me decía el viejo Campo, arrugando su nariz de mono— es el Juzgado Civil de la Segunda Nominación, y aquél es el secretario. Ahí está el Colegio de Abogados. Por cualquier duda que tengas vas al segundo piso donde está la Oficina de Prensa, que ahora está cerrada por la feria judicial, y pedís hablar con el encargado, un señor Agustín Ramírez, que él va a prestarte toda su colaboración.
Marcaba con lentitud algunas palabras como «Nominación», «feria judicial», «Prensa», «Ramírez», esperando que yo tratara de grabármelas. Yo ni lo escuchaba. Mientras la cara de mono del viejo Campo (un mono pacífico, dulce, ajeno a este mundo) gesticulaba poniendo en movimiento todos sus pliegues arrugados, yo paseaba mi mirada distraída por los corredores oscuros en que las siluetas borrosas de litigantes y funcionarios entraban y salían, los altos armarios de expedientes que evocaban en mí la imagen fácil de Kafka, las escaleras de mármol que ascendían hacia el primer piso con una curva amplia y anacrónica, el sol de febrero que penetraba en el vestíbulo a través de la gran puerta de entrada.
En cuanto a la sección Estado del Tiempo, ahí mi función era aproximadamente la de Dios. Yo tenía que ir cada tarde, alrededor de las tres, a la terraza del edificio del diario y tomar los datos de los aparatos de observación meteorológica. Nunca los entendí. De modo que cuando fui a preguntarle a Tomatis, que había comenzado también haciendo esa sección en el diario, me dijo que tampoco él los había entendido nunca y que a su juicio lo más razonable era inventar o copiar. Usé los dos métodos. Durante veinte días, en el mes de febrero, pasé al taller la misma información sobre el estado del tiempo, que copié en forma textual de la aparecida el día anterior a mi entrada en el diario. Durante veinte días según los aparatos de observación del diario La Región,las condiciones meteorológicas de la ciudad fueron las siguientes: a las ocho de la mañana presión atmosférica, setecientos cincuenta y seis con ochenta; temperatura, veinticuatro grados dos décimas, y humedad relativa, sesenta y cuatro por ciento; a las tres de la tarde: presión atmosférica, setecientos cincuenta y cuatro con cuarenta; temperatura, treinta y seis grados una décima y humedad relativa ochenta y dos por ciento. Encontré un título ingenioso para la noticia, gracias a la ayuda de Tomatis: «Mantiénense invariables las condiciones del tiempo en ésta». El veintisiete de febrero una lluvia hija de puta me echó a perder todo el trabajo. Por desgracia, yo ya había pasado la información, porque me las tomé antes de hora, de modo que cuando llegué a la oficina del director llevaban ya llovidos ciento cincuenta milímetros desde el mediodía del día anterior, y eran apenas las once de la mañana. El director tenía sobre el escritorio el paquete de diarios del mes de febrero y todas las secciones Estado del Tiempo aparecían en cada ejemplar señaladas con un furioso círculo rojo hecho a lápiz.
—No vamos a echarte —dijo el director—. Vamos a suspenderte por cinco días. No por bondad. No queremos problemas con el sindicato. Pero el día que yo llegue a sentir que está más fresco que de costumbre y que me parezca que sopla alguna brisa, aunque más no sea porque me he levantado de buen humor, y aunque el sol esté partiendo la tierra, y esa sensación mía no aparezca registrada al detalle en la crónica meteorológica, no te van a alcanzar las dos piernas para llegar a la calle.
Así que decidí inventar. Al principio me guiaba por las opiniones de los miembros de la redacción, y anotaba las cifras de acuerdo con sus expresiones. Durante la primera semana se las llevaba al director para que él las supervisara. Después dejé de hacerlo, cuando me volví a ganar su confianza, o quizá por comprobar que más que supervisarlas, el director se limitaba a echarles una mirada rapidísima y a ponerles un visto bueno con el lápiz rojo, ya totalmente apaciguado. Después ya no me conformé con cifrar las opiniones sobre el tiempo que emitían mis colegas de redacción. Me pareció que era mejor inventar, y de acuerdo con las cifras que aparecían cada día en las columnas del diario, la ciudad se oprimía, sudaba, se sentía rejuvenecer con temperaturas primaverales, experimentaba lluvias de sangre detrás de los ojos y golpeteos furiosos y sordos en los tímpanos por los efectos de la presión atmosférica que yo había creado. Era una verdadera fiebre. Y me detuve y volví a inventar con prudencia cuando me di cuenta que Tomatis, que estaba al tanto de todos los detalles de mi empresa, empezaba a proponerme variantes cada vez más exageradas. Fue el seis de marzo, la noche de la comida que le hicieron al viejo Campo porque acababa de jubilarse. (Después de la comida, el viejo Campo fue a su casa y se envenenó.) Durante el discurso del director, Tomatis comenzó a sugerirme que inventara lluvias que no habían sucedido, por ejemplo lluvias que se suponía hubiesen caído de madrugada, y que poca gente hubiese estado en condiciones de confirmar o negar. Me di cuenta de que quería perderme. Al mismo tiempo comprendí que no me había conseguido el trabajo en el diario por compasión ni por ninguna otra razón humanitaria, sino por tener con quien conversar en la redacción o a quien pedirle prestado, de vez en cuando. Se lo dije. Y él se echó a reír y recitó:
I thought him half a lunatic, half knave, and told him so, but friendship never ends.
Y tenía razón. Pero yo me mantuve firme y murmuré:
—La sección Estado del Tiempo es mía. Yo soy el que decide si llueve o hace sol.
—Sin embargo —dijo Tomatis— yo soy el autor de la idea y entiendo que puedo tener voz en la cuestión.
Fumaba un cigarro, mordiéndolo y entrecerrando los ojos mientras me echaba el humo en la cara.
—Te voy conociendo —le dije—. Empezás por proponerme que difunda un chaparrón que nunca ocurrió y vas a terminar por inducirme a anunciar una lluvia de fuego.
—¿Y por qué no? —dijo Tomatis, masticando las palabras a través del cigarro—. No estaría mal. Van a sentirse achicharrados como si el fenómeno hubiese ocurrido. Y además, Sodoma era Disneylandia en comparación con esta ciudad podrida.
Después se levantó, en medio del discurso del director, y salió del restaurante. Siempre hacía eso, por distracción, supongo. Había oído hablar de que tales cosas Tomatis no las hacía por distracción, sino simplemente por hijo de puta. Así que al otro día, en el velorio de Campo, fui y se lo pregunté.
—Tomatis —le dije—. ¿No te diste cuenta de que estaba hablando el director en el momento en que te levantaste y te fuiste del restaurante?
—Sí —me dijo.
—¿Y por qué te levantaste? —le dije.
—Me paga un sueldo para que escriba su diario, no para que oiga sus discursos —dijo.
Así que no lo hacía por distracción. Salimos del velorio de Campo y fuimos a un café.
—¿Estás escribiendo? —le dije.
—No —dice Tomatis.
—¿Traduciendo? —le dije.
—No —dice Tomatis.
Estaba mirando fijamente algo que se hallaba detrás de mí, por encima de mi cabeza. Me di vuelta. No había más que una pared desnuda, pintada de gris.
—¿En qué estás pensando? —le dije.
—En el viejo Campo —dijo—. ¿No te dio la impresión de que parecía estar riéndose de nosotros? No, no lo digo en sentido literario. No me refiero al cadáver. Digo anoche, en la despedida. No debió haber ido a la fiesta. Debió haberse matado antes. Nos ha puesto en ridículo a todos. Ha sido siempre un viejo hijo de puta.
Yo le dije que a mí más bien me había parecido una buena persona.
Pero él ya no me estaba escuchando. Miraba la pared gris por encima de mi cabeza.
—Creo que se mató contra todos nosotros —dijo después.
Durante los cinco días de la suspensión, no salí de mi casa. Recién el cinco de marzo me afeité y salí. Me pasé los cinco días tirado en la cama, leyendo, sentado en un sillón de mimbre en la galería, al atardecer, o corriendo a la mañana cien vueltas de trote alrededor del paraíso del patio. De noche me sentaba en medio del patio, en plena oscuridad, con un espiral encendido para protegerme de los mosquitos, de cara a las estrellas. A las dos o tres de la mañana, a veces, entraba mi madre. Yo la veía abrir la puerta de calle, mostrar su silueta negra durante un momento contra el hueco de la puerta, y después desaparecer en la oscuridad y avanzar con suavidad hasta el dormitorio. Oía el chirrido lento y gradual de la puerta al abrirse y al cerrarse y después nada más. Ella creía que yo estaba durmiendo. Yo no volvía a respirar con normalidad hasta no sentirme seguro de que ella estaba completamente dormida. Después encendía un cigarrillo, me llenaba un vaso de ginebra con hielo en la cocina, me lo traía al patio, me desnudaba, y me sentaba a fumar y tomar ginebra de a cortos tragos. Me quedaba así hasta que empezaba a percibirse el primer destello de claridad diurna. A veces me masturbaba. La noche del cuatro de marzo, en que mamá no había salido, yo estaba con mi vaso de ginebra en una mano y el cigarrillo en la otra y de golpe se encendió la luz de la galería y vi a mamá contemplándome desde la puerta del dormitorio. Me miraba sorprendida. Yo me había tomado más de media botella. Me puse de pie de un salto.
—Salud —le dije, alzando el vaso hacia ella y mandándome un trago.
Ella estuvo parpadeando durante unos segundos, inmóvil, mirándome de arriba abajo. Después volvió a entrar en su dormitorio, dando un portazo, sin apagar la luz. Recién cuando estuvo adentro me di cuenta de que yo estaba completamente desnudo y con el pito parado.
A partir de ese día las cosas empezaron a andar mal entre nosotros. Cosa de nada, al principio, pero cuando estábamos juntos nos poníamos de mal humor. Mi madre andaba alrededor de los treinta y seis años, por esa época, y se conservaba bastante bien. Era alta y muy bien formada y se vestía bien a la moda. Tal vez no tenía mucho gusto, porque prefería la ropa ajustada. Una idea aproximada del aspecto que ella tenía para esa época puede darla el hecho de que una vez que yo estaba con un tipo que había hecho la escuela secundaria conmigo y pasó mi madre por la vereda de enfrente y me llamó y me dio un beso, cuando volví el tipo me dijo que él conocía a esa mujer, que la había visto hacer striptease en un cabaret de Córdoba el año anterior. Yo le dije que era mi madre y que él debía estar confundido, porque mi madre por lo menos hacía siete años que no iba a Córdoba, y que de eso yo estaba bien seguro. Antes de que hubiese terminado la frase, el tipo ya había desaparecido. Yo creo que mi madre hubiese sido mucho más atractiva si se hubiese dejado el cabello oscuro, en vez de teñírselo de rubio al mes siguiente de que murió mi padre. Platinada no quedaba bien. Mi padre, mientras estuvo enfermo de cáncer en la cama, sabía discutir con ella por lo mucho que ella salía, y yo lo vi francamente enojado cuando ella le comunicó su deseo de teñirse el cabello. Mi padre dijo que no iba a permitírselo mientras él estuviera vivo. Mi madre le dijo que, después de todo, no estaba lejos el tiempo en que ella iba a poder decidir sola.
Así que yo salía mucho de casa, sobre todo si había alguna pelea por alguna razón. Yo salía especialmente de día, porque era de noche cuando ella no estaba en casa. Cuando dejaba el diario me daba unas vueltas por el centro o me iba a ver el río, y si no tenía plata para comer algo volvía a casa alrededor de las diez y media —hora en que seguro mi madre ya no estaba— y me mandaba cualquier cosa que encontraba en la heladera. Después me daba un baño y me sentaba a leer. Durante los cinco días de suspensión, en los que no salí de casa, leí La montaña mágica,que me gustó muchísimo; Luz de agosto,fabulosa; un libro verde que se llamaba Lolita,una verdadera mierda; El largo adiós,obra francamente genial, y dos novelas del tarado de Ian Fleming. Yo leo muy rápido, y me parece que entiendo bastante bien. Después de que mi madre me encontró desnudo en el patio, con el pito parado, ya me fue más difícil moverme tranquilo en la casa; de modo que era de noche, cuando ella no estaba, que me sentía mejor. A veces iba a tomar una copa con Tomatis, hasta que llegaran las diez, y si al aproximarme a la casa veía luz, todavía me demoraba en algún bar del barrio hasta estar seguro de encontrar la casa sola.
Marzo y abril fueron un infierno. Mi madre estaba hecha una pantera. Al principio opté por no darme por aludido y tomármelas apenas la cosa amenazaba desencadenarse, pero no siempre lo conseguía. Y al fin terminó por sacarme de las casillas a mí también. Si, por ejemplo, yo me sacaba la camisa y la colgaba en la percha del baño sobre su salto de cama —salto de cama que cualquier persona con el menor sentido de la higiene no tocaría ni con una caña— ella aparecía en mi dormitorio, se paraba en el hueco de la puerta con las piernas abiertas y empezaba a murmurar con una voz furiosa:
—Te he dicho una y mil veces que no pongas tus camisas mugrientas sobre mi ropa.
Yo me levantaba, iba al cuarto de baño, sacaba la camisa de la percha y la tiraba en el canasto de la ropa sucia. Ella me seguía durante todo el trayecto. Cuando yo terminaba de dejar la camisa en el canasto de la ropa sucia y me volvía hacia el dormitorio, ella estaba interceptándome el paso en la puerta del baño. Diciéndome:
—No hagas un bollo con la ropa que yo no soy tu sirvienta y no tengo por qué andar cuidándotela. Ya sos bastante grande para darte cuenta de cómo se debe tratar la ropa.
Yo no decía una palabra y volvía a mi cuarto. Ella me seguía todo el trayecto, y acompañaba mis movimientos con la mirada, desde que yo me sentaba hasta que recogía el libro y recomenzaba la lectura. Ella se volvía a su dormitorio y antes de media hora ya estaba de vuelta.
—¿Vas a estar todo el día encerrado ahí adentro? —decía—. Vaya a saber las inmundicias que te estarán trabajando en la cabeza.
—¿Inmundicias? ¿Cabeza? —decía yo extrañado, alzando la cabeza del libro y mirándola, sin entender nada.
Ella me miraba con furia, el cigarrillo le colgaba de los labios.
—Cualquier cosa te puedo permitir, menos que te hagas el estúpido —decía.
Después desaparecía otra vez. Una tarde me pegó porque le dije, de la manera más suave posible, que no me gustaba que atendiera al lechero en bikini. Vino directamente y me dio una cachetada. Yo le apreté el brazo tan fuerte, para impedirle que me diera la segunda, que le clavé sin querer una uña y la hice sangrar, y le dejé una marca negra que le duró como un mes. Cuando vi la manchita de sangre sobre su brazo blanco y redondo la solté y dejé que me pegara hasta cansarse. Me dio todo lo que quiso y después se fue a llorar y se metió en su dormitorio y no salió hasta la noche. Todo ese día estuve tranquilo hasta el amanecer, pero a eso de las diez ella me trajo un plato de pan y queso y un vaso de vino y después desapareció. Estaba vestida para salir, con un vestido amarillo que le quedaba que era una locura. Ni siquiera se molestó cuando vio que yo había hecho con mi camisa blanca un trapo que utilizaba para secarme el sudor del cuerpo.
Recién para fin de marzo llegó el otoño, aunque el veintiuno yo hice un pequeño comentario en mi sección Estado del Tiempo sobre el cambio de temperatura, las prendas de olor a naftalina, y las hojas doradas cayendo de los árboles y formando un colchón crujiente en el suelo. Cuando la leyó, Tomatis se echó a reír a carcajadas y me preguntó si había estado leyendo otra vez a los modernistas. Con el otoño, se acabaron para mí las noches estrelladas y el vaso de ginebra en medio del patio, así que me sentaba en mi pieza, en un sillón, con la luz de un velador, hasta que llegaba la mañana. Mi madre entraba a la madrugada, haciendo sonar sus tacos altísimos sobre el mosaico rojizo de la galería. Ya no le importaba si yo la oía entrar; incluso hasta parecía tener especial interés en que yo la oyera. A veces hasta se asomaba a mi cuarto y decía, con cierta hosquedad: «Ah, estás leyendo todavía», o bien, «Se ve que no es él el que paga la cuenta de la luz», y después desaparecía. Yo sabía que mi madre estaba por llegar porque oía primero el motor de un auto al detenerse y después al arrancar y alejarse. Después se oía el ruido de la puerta de calle y después el taconeo. Una vez sola entró en mi pieza después de haber ido al cuarto de baño y después de haber entrado en el dormitorio e incluso haber apagado la luz. Yo estaba seguro de que ella ya se había acostado y estaba completamente absorto en la lectura de El largo adiós, que leía ya por tercera vez en un mes y pico, cuando de golpe se abrió la puerta y apareció mi madre, en camisón y descalza. La expresión de su cara revelaba una mezcla de perspicacia y desilusión. Me miró un momento y, por decir algo murmuró: «No leas tanto que eso va a ponerte mal de la cabeza». Después cerró la puerta y se fue. Yo me había puesto de pie de un salto, sobresaltado. Por suerte, estaba completamente vestido.
El veintitrés de abril se armó la tremolina. Llovió todo el día y ni mi madre ni yo salimos esa noche. Mi madre, que por lo común sabe estar hecha una pantera, esa noche parecía el tipo especial de pantera que ya ha probado carne humana y se ha cebado con ella. Yo le he admitido siempre cualquier cosa, pero lo que no he podido sufrir nunca es que ande paseándose semidesnuda por la casa, en especial cuando hay gente extraña. Una cuestión de honor que ha habido siempre entre nosotros, por otra parte, es la cuestión de las botellas de ginebra y los cigarrillos. Hemos dado siempre por sentado, en especial desde que murió el viejo, que cada cual tiene su ginebra y cada cual su paquete de cigarrillos, y el que se queda sin ellos, sencillamente sale y va a comprar. Y a eso de las once, con una lluvia que era la locura, voy a la heladera a buscar mi botella de ginebra, comprada el día anterior y de la cual no había tomado ni dos dedos, y descubro que se la han llevado. Camino por la galería sin apuro (llovía a cántaros), sin el menor fastidio, sino más bien lo contrario y me detengo ante la puerta de su dormitorio y golpeo.
—¿Quién es? —pregunta mi madre, como si en la casa estuviesen viviendo cincuenta personas.
—Yo. Ángel —digo.
Vacila un momento y me dice que pase. Está echada en la cama, leyendo una revista de historietas, con un cigarrillo que le cuelga de los labios y la botella de ginebra, una cubetera y un vaso sobre la mesa de luz. He visto muchos basurales, y todos me han parecido siempre más limpios que el dormitorio de mi madre. Si hubiese estado desnuda, siempre habría tenido un aspecto más decente que el que le daba la ropa íntima que llevaba puesta. Vi que en la botella no quedaban ya ni tres dedos.
—Mamá —le dije—. ¿No tendrías inconveniente en que me sirva un vasito de ginebra? No hay más que esa botella.
—Creo que habíamos decidido de común acuerdo que el que quiere ginebra va y se compra su botella —dice mi madre.
—Es verdad —digo yo—. Pero ¿no te parece que con este tiempo y a estas horas se hace un poco cuesta arriba salir a buscar un almacén donde se pueda comprar una botella de ginebra?
—Eso debiste pensarlo a su debido tiempo —dice mi madre—. No es cuestión mía.
—Está bien —le digo yo—. Lo único que te pido es que me des un vasito de ginebra y que trates de mirar para otro lado cuando me dirigís la palabra, porque me puedo desmayar en cualquier momento.
—No estarás tratando de decir que estoy borracha, supongo —dice mi madre.
—No estoy tratando de decir nada —digo yo.
—Además —dice mi madre—, nunca he visto bien que tomes alcohol.
—Tampoco yo nunca he visto muy bien que digamos que mi madre me reciba poco menos que en pelotas —digo yo.
—No soy yo la que anda en pelotas toda la noche, en el medio del patio —dice mi madre.
—En la oscuridad y solo, soy dueño de andar como más me guste. Cosa muy distinta sería si supiera que me andan espiando —digo yo.
Mi madre hace como que no me oye y sigue leyendo la revista de historietas. Después alza la vista y comprueba que yo sigo ahí.
—¿Llueve, todavía? —dice.
—Sí —le digo.
Mi madre me mira un momento, parpadeando. Apaga el cigarrillo en el cenicero, estirando el brazo hacia la mesa de luz, incorporándose levemente, sin dejar de mirarme.
—Además —le digo, sosteniendo la mirada— es mi botella. Te has tomado mi botella.
Veo que la cara blanca y pulida de mi madre se pone roja de golpe, pero ella queda inmóvil unos segundos más. Después deja la revista sobre la cama y se levanta, con gran lentitud, sin dejar de mirarme. Camina hacia mí, sin rabia ni apuro, mirándome a los ojos, y se planta a medio metro de distancia. La ola de rubor que le manchó la cara va borrándose gradualmente. Mi madre alza la mano y me da dos cachetadas, una en cada mejilla. Se queda mirándome, probablemente las dos manchas rojizas que ahora están en mis mejillas y no en las de ella, como si fuesen las mismas. Después de unos segundos de miradas sin parpadeos alzo la mano y le doy dos cachetadas, una en cada mejilla. Las manchas rojas, que ya han de estar borrándose en mis mejillas, aparecen en las de ella. Le saltan las lágrimas. No es que esté llorando; le han saltado por alguna razón fisiológica inexplicable, porque nadie que llore puede tener una expresión tan pétrea en la cara. Alrededor de la boca apretada se le forma un círculo pálido.
—Debí morirme en lugar de tu padre para no ver esto —dice mi madre.
—No sólo por esto —digo yo—. Desde todo punto de vista hubiese sido más conveniente.
Ella me dio otra cachetada y entonces me enceguecí y empecé a pegarle y a darle empujones, la tiré sobre la cama, me saqué el cinto y hasta que no empezó a llorar a gritos no dejé de pegarle. No trató de defenderse siquiera. Cuando vi que no hacía más que llorar, volví a ponerme el cinto tranquilamente y me serví un vaso de ginebra, poniendo cuidado en que quedara un poco para ella. Le eché dos cubos de hielo al vaso y me fui para mi habitación.
Ya no pude concentrarme en la lectura, porque le había dicho por lo menos una cosa injusta. Me refiero a haber admitido la conveniencia de que ella hubiese muerto en lugar de mi padre. Eso era algo injusto desde todo punto de vista, porque mi padre era un hombre tan insignificante que la más pequeña hormiga del planeta que hubiese muerto en su lugar habría hecho notar su ausencia más que él. Llegó a subjefe en una oficina pública porque era demasiado torpe como para tener la responsabilidad de cualquier empleado, y demasiado débil de carácter como para estar en condiciones de darle órdenes a nadie. No fumaba ni tomaba alcohol, ni se sentía desdichado ni tampoco había experimentado ninguna alegría en su vida que pudiera recordar con algún agrado. Se había salvado del servicio militar por un defecto en la vista (contaba eso cincuenta veces por día, con todos los detalles y con tanto ardor como si hubiese sido el general San Martín contando la batalla de San Lorenzo), pero no era un defecto tan grave como para que le recetasen anteojos. Era delgado, pero no demasiado delgado; callado, pero no muy callado; tenía buena letra, pero a veces le temblaba el pulso. No tenía ningún plato preferido, y si alguien le pedía su opinión sobre un asunto cualquiera, él invariablemente respondía: «Hay gente que entiende de eso. Yo no». Pero no había un gramo de humildad en su respuesta, sino absoluta convicción de que ésa era la verdad. De modo que cuando mi padre murió, el único cambio que hubo en mi casa fue que en el lugar que él ocupaba en la cama (durante los últimos seis meses ya no se levantó) ahora había aire. Creo que ésa fue la modificación más notoria que produjo en su vida: dar espacio. Dejar un espacio libre de un metro setenta y seis de estatura (porque también era de estatura mediana) y cierto espesor, de modo que lo que él interrumpía con su cuerpo volviera a convertirse otra vez en sustancia respirable para beneficio de la humanidad.
Cuando al otro día fui al diario y me enteré de que Tomatis había viajado a Buenos Aires y no volvía hasta el veintinueve me sentí mal. Había pensado contárselo todo. No sé bien por qué, ya que Tomatis rara vez demuestra escuchar, pero de todos modos es el tipo al cual más confianza le tenía y tal vez podía entender el hecho de que yo le hubiese pegado a mi madre. En cuanto a ella, dejó de dirigirme la palabra, y cuando no tenía más remedio que hacerlo me trataba de usted. No nos veíamos casi nunca, y ahora que el tiempo estaba más fresco (en abril llovió casi todos los días, lo que me permitió repetir varias veces la misma información meteorológica sin que nadie se diese cuenta) mamá ya no andaba semidesnuda, como acostumbraba hacerlo en el verano. En rigor de verdad, se ponía unos suéters chillones que a un fakir le habrían quedado bastante ajustados, pero ése era su gusto para vestir y yo tenía que admitirlo aunque no me gustase. Ella seguía saliendo de noche y cuando volvía se acostaba sin pasar por mi habitación. Yo me levantaba tarde y me iba al diario a las diez de la mañana y no volvía hasta la noche, y a veces ni eso. Recuerdo muy bien que la pelea por la ginebra fue el veintitrés de abril porque el día siguiente cumplí dieciocho años. Pedí un adelanto en la administración y me fui a comer un asado. Apenas si probé la comida, pero me tomé un litro de vino. No sentía rabia ni nada, sino simplemente ganas de tomar vino, por el gusto de tomarlo, y la seguridad de saber que siempre podía tener la copa llena para vaciármela de un trago, y que si la botella se terminaba podía llamar al mozo y pedirle otra de las largas hileras que se exhibían en las paredes, me hacía sentir extraordinariamente bien. Después vacilé entre el cine y una prostituta y elegí la prostituta. No tuve que esperar ni nada. Me hicieron pasar a un vestíbulo donde no había más que un sillón doble de madera y una percha de pie, después me guiaron por una galería y por fin me metieron en una cocina donde había dos mujeres. Las dos eran rubias. Estaban tomando mate y ni siquiera se pusieron de pie. Una de ellas tenía una revista de historietas en la mano. Elegí a la otra. Eran tan parecidas (las dos de pantalones negros y suéters blancos) que ahora vacilo y no sé en realidad si me encamé con la de la revista o con la otra porque pueden haberse pasado la revista una a la otra sin que yo me diese cuenta, o la de la revista puede haberla dejado sobre la mesa en el momento de entrar yo y agarrarla la otra de un modo automático y sin que yo pudiese prestarle atención. Además, mi elección no fue tan precisa, ya que me limité a hacer un movimiento de cabeza en dirección a la que me pareció que no tenía la revista en la mano, y ya no sé bien cuál de ellas es la que se adelantó primero. La que vino conmigo —la de la revista, la otra, ya no sé bien— me guio por un traspatio hacia una habitación de la que recuerdo el olor a creolina y que estaba tan limpia y ordenada que de inmediato pensé en la de mi madre, por contraste. Cuando se desnudó vi que tenía el tajo de una operación en el vientre, una cicatriz como una medialuna, atravesada por las rayitas de los costurones. Después me acosté con ella y me fui a dormir.
Tomatis llegó el treinta a la mañana, eufórico, fumando cigarrillos norteamericanos. Entró a la redacción con pasos enérgicos y se sentó frente a su máquina. Se veía que estaba recién bañado y afeitado. Le dije que tenía problemas con mi madre y que quería hablar con él.
—Andá a comer a mi casa, esta noche. Llevá vino —dijo, y se puso a trabajar.
Después salí y me fui para Tribunales. Caía una llovizna fina, de modo que ese día pasé al taller el parte meteorológico del día anterior. El edificio gris de los Tribunales parecía más gris en la llovizna, pero de un gris que deslumbraba. Las anchas escaleras de mármol del portal estaban sucias de un barro aguachento. Habían regado de aserrín el vestíbulo, que estaba lleno de gente. Pasé por el Colegio de Abogados y después vi al Chino Ramírez, de la Oficina de Prensa. Ramírez me hizo servir un café que parecía haber sido exprimido del barro aguachento que manchaba el umbral. En vez de dientes Ramírez tenía dos finísimas sierras marrones. No sé qué peste podía habérselos podrido tanto. Se reía a medias para ocultarlos.
—El juez de Crimen quiere verlo —me dijo—. Anduvo preguntando por usted.
—No he matado a nadie —dije.
—Nunca se sabe —dijo Ramírez.
—Es la pura verdad —dije. Señalé el pocillo con la cabeza levantándome:
—Vigile al personal, Ramírez. Se han confundido y están sirviendo el café de los presos.
Se hubiese reído más, de habérselo permitido la dentadura. Me dio los papeles que me había preparado y salí de la oficina. Ernesto estaba con su dichosa traducción de Wilde. La llevaba a todas partes. Cuando me vio entrar en la oficina cerró el diccionario y dejó señalada la página de The picture of Dorian Gray con su lápiz rojo.
—Te has perdido —me dijo.
Algo en su cara le daba el aire de Stan Laurel, únicamente que era un poco más gordo.
—No he podido llamarte porque he tenido mil problemas con mi familia —le dije. Señalé el libro de Wilde.
—¿Cómo marcha esa traducción? —dije.
—Bien —dijo. Se sonrió—. Únicamente a mí se me ocurre traducir algo que ya ha sido traducido un millón de veces.
Sobre la mesa había un expediente. Alcancé a leer la palabra homicidio.
—¿Has mandado muchos hombres a la cárcel? —dije.
Entornó los ojos antes de responder y se derrumbó en el sillón.
—Muchos —dijo.
—¿Has estado en la cárcel alguna vez? —dije.
—De visita. Algunas veces —dijo.
Adivinó lo que yo estaba pensando.
—Es igual, estar libre, o en la cárcel —dijo—. Todo es absolutamente igual. Vivos, muertos, todo es exactamente igual.
—No comparto —dije.
—Estamos en un país libre —dijo, riéndose.
—Ramírez me dijo que me estabas buscando —dije.
—Quería saber cómo estabas y si estás libre mañana a la noche —dijo.
—¿Mañana a la noche? —dije—. ¿Qué es mañana?
—Puedo perdonarle todo a la juventud, menos la coquetería —dijo—. Mañana es primero de mayo.
Debo haber enrojecido.
—Sí —dije—. Estoy libre.
—¿Querés venir a comer a casa? —dijo, levantándose.
Dije que sí, así que a la noche siguiente fui a su casa. Empezó a lloviznar a eso de las nueve, después de un día acerado, frío. Estuve caminando desde la casa de Tomatis, en la otra punta de la ciudad, en el norte, de modo que atravesé todo el centro y llegué al sur. El centro estaba desierto y eran exactamente las nueve cuando pasé frente al edificio del Banco Provincial, porque vi el reloj redondo empotrado en la pared sobre la puerta de entrada. En la galería tomé un cognac y seguí viaje. Ya lloviznaba. Salí a San Martín y recorrí silbando unas calles oscuras que reflejaban en las esquinas las luces débiles del alumbrado público. Después pasé delante de los Tribunales, atravesé en diagonal la Plaza de Mayo frente al edificio de la Casa de Gobierno, y retomé otra vez San Martín donde ya no es más que una calle curva y ciega, sin vereda de enfrente, con la arboleda del Parque Sur verdeando en la oscuridad al otro lado de la calle. Después que toqué el timbre, me di vuelta y vi las aguas del lago refulgir fugazmente entre los árboles. La puerta se abrió y me di vuelta de golpe.
—Se te esperaba —dijo Ernesto.
Sacudí la cabeza.
—Llovizna —dije.
Subimos la escalera y fuimos derecho a su estudio. Ernesto descorrió las cortinas que cubrían el amplio ventanal y después sirvió dos whiskies. Sobre su escritorio estaban el libro de Oscar Wilde, el diccionario y el cuaderno Laprida con la dichosa traducción manuscrita. Me incliné sobre el escritorio y observé la letra: era tan chica y apretada que resultaba imposible distinguir las vocales unas de otras. Ernesto me alcanzó el vaso.
—Es indescifrable —dijo.
—Pareciera —murmuré, continuando mi observación—. ¿Por dónde vas?
Ernesto recitó:
—Yes, Harry, I know what you are going to say. Something dreadful about marriage. Don’t say it. Don’t ever say things of that kind to me again. Two days ago I asked Sibyl to marry me. I am not going to break my word to her. She is to be my wife.Exactamente estoy en la palabra wife.
Me tomé todo mi whisky de un trago, sintiendo sobre mi cara la mirada de Ernesto. Después me acerqué al ventanal. Se veía el lago por encima de los árboles del parque, cuyo follaje verdeaba en la oscuridad. Era una locura.
—Me gusta tu casa. Es confortable —le dije.
—Es, sí —dijo—. Es confortable.
Me miraba fijamente.
—Tendrías que venir más seguido —dijo.
—Hago lo que puedo —dije y crucé la habitación para servirme más whisky.
Yo me sentía exactamente como esos muñecos que venden en la calle, a los cuales el tipo que los vende los maneja con un hilo invisible, un hilo oscuro que él disimula y que nadie más ve: «Siéntese, Pedrito», y Pedrito aplasta su culo de cartón sobre las baldosas. El hilo era su mirada, y yo me sentía atrapado en su campo visual, en esos metros a la redonda iluminados por las lámparas cálidas del estudio, y cuando me encaminaba hacia la mesa de las bebidas o hacia el ventanal, me parecía que la tensión de su mirada llegaría en cualquier momento a su extremo y yo iba a verme detenido de golpe de espaldas a él, chocando contra el límite. Pero Ernesto hablaba con suavidad, aunque trataba honradamente de no ocultar lo que pensaba. Tal vez eso me parece a mí solamente, y no era honrado. Porque como tenemos patrones fijados de antemano para determinar lo bueno y lo malo, el hecho de que Ernesto reconociera que él era capaz de hacer algo que yo tenía calificado como «malo», no me daba ninguna seguridad de que al admitirlo estuviese obrando honradamente, ya que bien podía valerse de eso habitualmente considerado como «malo» para ocultar algo todavía peor. Pero esto lo pienso ahora y no en aquel momento, la noche del primero de mayo, porque la noche del primero de mayo yo pensaba que Ernesto era honrado porque era capaz de reconocer lo malo que había en él.
Después pasamos al comedor y en el momento en que nos sentábamos a la mesa (serían las once), sonó el teléfono. La sirvienta le dijo a Ernesto que lo llamaban de la guardia de Tribunales. Ernesto dejó su vaso de whisky sobre la mesa (estábamos de pie todavía, conversando) y desapareció en el estudio, cerrando la puerta. No oí nada. Durante unos cuantos minutos hubo un silencio perfecto en toda la casa, así que cuando Ernesto abrió la puerta de su estudio regresando al comedor, el ruido sonó no solamente en el momento de producirse sino que siguió resonando durante todo el tiempo en que Ernesto demoró en atravesar el largo corredor oscuro que separa el estudio del comedor. Se esfumó cuando la figura de Ernesto reapareció en la arcada del comedor. Tenía una expresión pétrea y estaba pálido. Nos sentamos a la mesa. Comimos el primer plato en silencio. A pesar de que era más bien corpulento, Ernesto comía poco y de a bocados insignificantes. Yo, en cambio, devoraba lo que la mujer iba sirviendo en mi plato. Durante el segundo plato —un pollo que era la locura—, Ernesto abrió por fin la boca para otra cosa que no fuese mandarse esos bocados que habrían dejado con hambre a un gorrión.
Me había mirado muy poco durante la comida, de modo que ahora alzó la vista y suspiró.
—Un hombre mató a tiros de escopeta a su mujer hace un rato, en Barrio Roma —dijo—. Querían que yo le tomara declaración esta noche, porque no tienen donde alojarlo en Jefatura. Les dije que esperaran hasta mañana a la tarde.
—¿Por qué la mató? —dije yo.
—No sé nada —dijo Ernesto—. Sé que la mató a tiros de escopeta, en el patio de un almacén.
—¿Vas a tomarle declaración mañana? —dije yo.
—A la tarde, probablemente. Tengo otras audiencias a la mañana —dijo Ernesto.
—¿Puedo estar presente? —dije.
—Ya veremos —dijo Ernesto.
Después volvimos al estudio, y Ernesto puso el tocadiscos. Sirvió whisky y nos sentamos a escuchar el disco predilecto de Ernesto, el Concierto para violín y orquesta (opus 36) de Arnold Schönberg. No hablamos una sola palabra mientras duró el concierto. Yo pensé en muchas cosas. Pensé en un amor que había tenido dos años antes, que duró un año entero. Se llamaba Perla Pampiglioni. La primera vez que la vi estaba en la parada del colectivo, cerca del puente colgante, en la vereda de la estación de trenes, para ser más exactos. Me volví loco apenas la vi: estábamos a dos metros de distancia, parados los dos en el borde de la vereda, y nos mirábamos de reojo. Ella tenía puesto un vestido amarillo que dejaba ver sus brazos, su cuello, y sus piernas tostadas por el sol. El pelo parecía una lámina lisa de cobre. Tomamos el mismo colectivo y por suerte había un solo asiento doble desocupado, así que me senté al lado de ella, dándole el lugar de la ventanilla. Ella simulaba mirar por la ventanilla pero de vez en cuando me echaba una mirada de reojo. Yo hacía lo mismo. Por el espejo delantero del colectivo le miraba las rodillas. Hicimos más de veinte cuadras juntos, y en un momento dado el brazo de ella rozó el mío. Después, en el centro, se levantó y se bajó. Yo pensé bajarme en la misma esquina que ella y dirigirle la palabra en la calle, pero tenía la impresión de que todo el pasaje me estaba vigilando, así que decidí bajarme una cuadra más adelante. Cuando volví a la esquina en que ella bajó, ya había desaparecido. Durante tres días comencé a rondar los alrededores de la estación de trenes, con la esperanza de volverla a ver, pero no olí ni rastro de ella. La volví a ver a la semana. Yo estaba en el bar de la galería tomando un café con un tipo que había sido compañero mío en el Nacional y que estaba estudiando medicina en Córdoba desde hacía seis meses, cuando la veo avanzar desde el corredor iluminado de la galería hacia el bar, otra vez con su vestido amarillo, y las láminas de cobre del cabello golpeándole sobre los hombros. Me gustaban sus tetitas bien paradas y me di cuenta de que me había visto porque empezó a hacerse la desentendida. Se puso a mirar la vidriera de una juguetería. No estaba ni a cinco metros de nuestra mesa. Entonces Arnoldo Pampiglioni se para, va hasta donde está ella, le da un beso y se ponen a conversar. Estaban a cinco metros y el hijo de mil putas no fue capaz de invitarla a tomar un café a la mesa, y me dejó como quince minutos esperándolo. Después ella se volvió —no sin antes echarme una mirada rápida de reojo— y se alejó por el corredor de la galería hacia la calle, moviendo el culito más redondo y apretado —perfecto, ésa es la palabra— que he visto en mi vida. Arnoldo se sentó otra vez y dijo: «Perlita se viene salvando, nada más que porque es mi prima». Respiré otra vez. Le pregunté quién era y cómo se llamaba. «Es Perlita Pampiglioni», me dijo Arnoldo. «Se recibió de maestra este año». Me dijo dónde vivía y todo. Después se volvió para Córdoba. Al otro día inicié las operaciones. Guiado por la dirección que me dio Arnoldo busqué el teléfono en la guía y encontré lo que buscaba. Su padre se llamaba José Pampiglioni, y vivía en Guadalupe. También figuraba un José Pampiglioni en pleno centro con el rubro «Artículos para el hogar», de modo que me aposté frente al negocio del padre en plena calle San Martín una tarde entera, hasta que vi salir a todos los empleados, y por último, media hora más tarde del cierre del comercio, a un hombre de unos cincuenta años que cerró con llave la puerta de calle, dejando el negocio iluminado por dentro.
Al otro día, a eso de las once, entré en el local y pregunté el precio de una aspiradora eléctrica, si podía comprarse a crédito, y si el crédito podía figurar a mi nombre, que era menor de edad, pero que deseaba darle una sorpresa a mi madre. El empleado me preguntó si yo trabajaba y le respondí que sí, y que además yo recibía puntualmente una pensión mensual de doscientos dólares que me enviaba un hermano de mi madre, un señor Phillip Marlowe, desde Los Ángeles, California. El empleado me dijo que le parecía que era posible que yo pudiese completar la operación, pero que de todos modos debía conseguir la garantía de una persona mayor, con propiedades inmuebles. Estábamos en eso cuando de pronto siento algo raro a mis espaldas, me doy vuelta, y la veo entrar: estaba con unos pantalones blancos, muy ajustados, y una blusa blanca. Dejó un perfume suave al pasar hacia el fondo del local y meterse en los escritorios, desapareciendo adentro. Desgraciadamente ya estábamos al final de las conversaciones, y vi con claridad que el empleado estaba tratando de despacharme hasta que yo volviera con algo más seguro. Le dije si podían darme una solicitud de crédito y si no convenía que yo le planteara mi caso al dueño, pero el empleado me llevó hasta el mostrador del fondo, me dio una solicitud, y me dijo que no valía la pena plantearle la cuestión al dueño, que la situación era absolutamente normal desde que yo no tenía dificultad en encontrar una persona mayor de edad, con propiedades inmuebles, que saliera de garantía. Le pedí que pusiera en funcionamiento la aspiradora, que quería ver otra vez cómo funcionaba. El empleado me dijo que ya no había más que ver, que me había mostrado todos los dispositivos y posibilidades del artefacto, y que si volvía con la solicitud en regla y pagaba el anticipo, iba a poder llevar la aspiradora a mi casa y hacerla funcionar todo lo que quisiera.
Así que salí y me puse a esperar en la esquina. Estuve ahí mucho más de media hora, en pleno sol. A eso de las doce y cuarto, después que se fueron todos los empleados, la vi salir con el padre. Tomaron hacia la esquina contraria, pero en el momento en que el padre se detuvo a cerrar con llave la puerta de calle advertí que ella miraba en mi dirección, muy fugazmente, y que se daba por enterada de mi presencia. Empecé a seguirlos, a unos treinta metros de distancia. El padre la llevaba del hombro. Llegaron hasta la primera esquina por San Martín, doblaron hacia la derecha en dirección a 25 de Mayo, pasando frente al edificio del Banco Provincial, en cuyo reloj redondo vi que eran las doce y dieciséis, y después siguieron hacia el parque del Palomar, de donde arranca la avenida del Puerto. El viejo tenía el coche estacionado en la playa del parque. Era un auto celeste, ancho, largo, y debía de tener por lo menos dos o tres ambientes y baño instalado. Hablaron un momento antes de subir al coche (yo me había parado en la esquina y fingía esperar un colectivo) y al fin vi que el viejo le daba las llaves y ella se sentaba al volante, no sin echar una mirada de reojo hacia el punto en que yo estaba antes de entrar en el coche. Al fin se fueron.
Quedé medio loco. Me di cuenta de que contaba con algo más que su cuerpo, que su cuerpo era algo imperfecto respecto de un nuevo elemento que acababa de aparecer: su automóvil. Y entonces empezó el gran período en el que yo esperaba verla aparecer en su automóvil; lo esperaba con tanta fuerza, con tanta convicción, que la vi aparecer dos veces. Una vez fue en la costanera, una tarde de lluvia: yo estaba acodado en la baranda, mirando cómo caía la lluvia sobre el río guarecido apenas bajo un árbol, pensando «Ahora va a llegar ella con el automóvil y va a llevarme. Ahora», y me di vuelta de golpe para ver el gran coche azul que avanzaba desde Guadalupe por la gran costanera desierta, lentamente. Tardó muchísimo en llegar, creciendo gradualmente desde el horizonte gris, y a medida que se aproximaba yo podía ver el movimiento regular del limpiaparabrisas arrasando las gotas que caían sobre el parabrisas enturbiando el rostro que vigilaba el camino a través del vidrio. Pasó de largo y no era ella. Y la segunda vez, una siesta de enero, yo cruzaba una calle también completamente desierta, y en el momento en que pienso «Ahora el coche de ella va a doblar en la esquina y va a venir hacia aquí», oí el chirrido de unos frenos y vi aparecer desde la esquina el coche azul a toda velocidad, bramando sobre el asfalto hirviente. También pasó de largo, y tampoco era ella. Pero me di cuenta de que estaba empezando a manejar el poder de evocar ese coche azul y traerlo hasta donde yo estaba, desde doquiera que el coche estuviese.