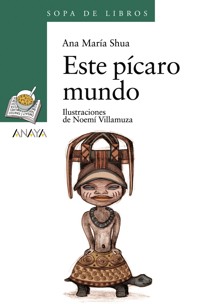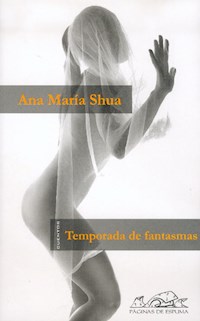7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ana María Shua es una figura clave en la narrativa argentina actual y reconocida maestra en el género brevísimo de la microficción. Sus cuentos, como los recopilados aquí, vienen a completar la cartografía literaria de una escritora indispensable que se mueve entre la realidad y el sueño o la pesadilla, entre lo cotidiano y lo fantástico, guiando a sus personajes por situaciones extremas donde en ocasiones no falta tampoco el humor sutil, el absurdo y la ironía más cruel. Un mundo personalísimo para unos relatos magistrales. Esta antología preparada por Samanta Schweblin selecciona lo mejor de cada uno de sus libros para ofrecer al lector una magnífica oportunidad de adentrarse en su obra. "Detrás de la aparente cotidianidad de estos cuentos, de sus personajes familiares o absurdos, una fuerza extraña late oculta tras la trama y deja una vega sensación de fracaso. No es la muerte, presente en muchos de sus cuentos, ni la pérdida, ni el dolor. Es una amenaza mucho más alarmante: la fuerza extraña late en los cuerpos", del prólogo de Samanta Schweblin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ana María Shua
Contra el tiempo
Ana María Shua, Contra el tiempo
Primera edición digital: mayo de 2016
ISBN epub: 978-84-8393-518-7
© Ana María Shua, 2013
© Del prólogo: Samanta Schweblin, 2013
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2016
colección Vivir del cuento 3
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
Sobre Ana María Shua
El descubrimiento
La vi por primera vez en el verano de 2004, en un congreso de literatura de la Universidad de Buenos Aires. Había leído sus microcuentos pero no sus cuentos, ni sus novelas, y tardé en reconocerla. Ni alta ni baja, con el pelo a lo Mafalda y ojos brillantes, Ana María Shua subió al escenario y se sentó tras la mesa, junto a la entrevistadora. Estábamos en un patio interno del edificio. Hacía mucho calor. El público, disperso, buscaba los rincones más frescos donde acomodarse. Yo apenas empezaba la universidad, y aunque ya tenía una admiración devota por los escritores, me había cruzado con muy pocos, pocos que coincidían en muchas cosas: eran hombres, casi siempre vestían de negro, usaban elegantes muletillas intelectuales y manejaban un vocabulario acorde a sus complejas ideas, difíciles para mí de descifrar. Me encantaban. Pero mi admiración era un imposible. Yo también quería escribir, ser «escritora», necesitaba encontrar algo más detrás de ese espejismo, conectarme con algún tipo de señal que no lograba ver en estos hombres oscuros y complicados. O al menos esto creo ahora cuando, recordando este primer encuentro, me pregunto qué hacía en semejante congreso, viendo subir y bajar escritores del escenario como si se tratara de una subasta.
Ana María Shua me dio esa señal. Fue un gesto pequeño, pero para mí revelador. Una pista de qué está hecho un escritor, ínfima, pero sumamente disparadora. En el patio el público todavía se acomodaba. Conversaba, revolvía sus bolsos, nos cambiábamos una y otra vez de asiento porque aunque no daba el sol, el plástico de las sillas hervía al contacto con el aire. La entrevistadora quería comenzar, pero quizá estaba también tan incómoda como el público. Entonces Ana María Shua, muy sonriente hasta entonces, sacó de su cartera un objeto blanco difícil de descifrar desde mi lugar. Miró al público, seria por primera vez. No es que algo la hubiera molestado, ni que estuviera impostando ningún tipo de papel. Más bien parecía que, para ella, ya era tiempo de comenzar, de empezar a hacer lo que fuera que hubiera que empezar a hacer. Y tuve la sensación de que todos nos acomodamos rápido bajo su mirada. Y me gustó. Y me gustó más cuando, en un gesto rápido, abrió su abanico blanco y lo sacudió enérgicamente un poco por debajo de su cuello. Porque entendí de inmediato las pistas. Porque entendí por primera vez la urgencia del escritor, y me di cuenta de que, de las setenta, ochenta personas que estábamos ahí esa tarde, aplastadas bajo un calor que nos atontaba y nos desconcentraba, Ana María Shua era la única que parecía haber ido preparada.
Cinco intentos hacen al cuentista
Publicar cuentos no es una tarea sencilla. Los escritores creen que son los editores los que no quieren publicarlos, quienes a su vez creen que son los lectores los que ya no quieren leerlos, y lo que creen los lectores es muy difícil de saber. Es una ecuación confusa con algunos eslabones perdidos.
Ana María Shua recorrió un largo camino antes de lograr publicar su primer libro de cuentos. Al principio, ni siquiera sospechaba su amor por el género; al final, su amor declarado y un primer gran libro no fueron suficientes para un mercado ávido de novelas. Pero lo más interesante de su búsqueda es que ella siempre tuvo en claro dos ideas sensatas que a veces parecen contradictorias –pero no lo son–. La necesidad primaria de escribir –haya o no haya detrás un lector–, pero también, por supuesto, la necesidad fundamental de llegar a ese lector, de encontrarse.
Ana María Shua escribía incluso cuando nadie podía, literalmente hablando, leerla. Cuando tenía tres años y su madre estaba embarazada le escribía cartas a la cigüeña en aplicados garabatos. Cuando su madre, absorta frente al papel, era incapaz de entenderlos, Ana María Shua se enfurecía: «¡Si yo sabía perfectamente qué era lo había escrito!». Pareciera que el esfuerzo por «ser leída», la búsqueda incesante de un espacio en el arbitrario universo de los lectores y el mercado, había empezado ya en una edad insólitamente temprana.
El primer ámbito que la sedujo en su camino hacia la literatura fue el del teatro. Ella insistirá en que fue la lectura, la lectura antes que nada, porque fue una lectora ávida y precoz, y los libros, sus grandes maestros literarios. Pero quizá fue en su acercamiento al teatro donde por primera vez eligió un camino en el cual instruirse. Y ese primer paso quedó rápidamente atrás cuando, en su profesora de teatro, encontró una guía espiritual para el descubrimiento de la poesía contemporánea –a sus diez años Ana María Shua ya había escrito un libro de poemas y, aún antes de aprender a escribir, había sido la espectadora fiel de su tía Musia, que estudiaba declamación y le recitaba los poemas más sonoros de la lengua española–. Pero el descubrimiento de esta nueva poesía, desconocida hasta entonces para ella, le dieron un nuevo impulso «entendí que era posible una poesía sin métrica ni rima, que la poesía era algo más que sonido». A razón de un poema por encuentro, un par de años más tarde sumó la cantidad necesaria para empezar a pensar en un libro. Así, en 1967 y con sólo quince años, el Fondo Nacional de las Artes le otorgó un subsidio para publicar su primer libro. Recién embarcada en la poesía y premiada ya con este reconocimiento, Ana María Shua se encontró con una realidad aún más difícil que la de publicar cuentos: publicar poesía. Aunque logró firmar un contrato con el dinero del premio, una vez impreso el libro, la editorial se negó a distribuirlo, y otra vez, como en esas cartas a la cigüeña de ilegibles garabatos, el afán por llegar a sus lectores volvía injustamente a negársele.
De alguna manera, Ana María Shua tomó aire, muy profundo, se armó de paciencia y voluntad, y decidió dar su tercer paso. Un paso práctico: el de la independencia. En su afán por las letras buscó trabajo en el periodismo. Pero era muy joven y en el entorno del periodismo todavía había poco espacio para las mujeres. A los diecinueve años, bajo el seudónimo de Diana Montemayor y contratada por una revista femenina que publicaba fotonovelas y cuentos románticos, Ana María Shua dio sus primeros pasos en el género del cuento. El pedido fue claro: redactar cuentos de amor previsibles y tradicionales. Así, sin autoexigencias ni pretensiones, escribió sus primeros textos alejada de la punción nefasta de los más apasionados aspirantes: escribir para la gran literatura universal. A escribir a pedido, contra el tiempo, y en las peores condiciones, lo aprendió en su siguiente trabajo: su larga incursión de quince años como redactora de distintas agencias de publicidad. Avisos gráficos, frases para la radio, guiones comerciales y folletos. Así, en el ejercicio cotidiano, fue afilando el lápiz, y así también fue naciendo el amor por los cuentos. Poco a poco fue gestando su primer libro Los días de pesca –de donde salen los cuentos aquí antologados «Los días de pesca» y «Amanecer de una noche agitada»–. Puesto el último punto, terminado el libro, otra vez había que enfrentarse al problema de la publicación. «Empecé la peregrinación por las editoriales con mi carpeta debajo del brazo. Así descubrí que tampoco se vendían cuentos. “Si fuera una novela…” decían los editores. Y yo me volvía triste con mi carpeta a casa». Si es difícil publicar cuentos en cualquier ciudad, en Buenos Aires es dos veces más difícil. Hoy en día hay cientos de talleres literarios –aunque de esto, por supuesto, no protestaremos jamás– y en cada taller literario –donde el noventa y nueve por ciento de la concurrencia escribe cuentos– hay siempre dos o tres buenos aspirantes a escritores que terminan cada tanto un nuevo libro. Llega mucho material por mes a las mesas de los editores, y es hasta entendible que para algunos de ellos los cuentistas sean sólo aspirantes, aprendices del oficio a los que se les tiene algo de fe y que eventualmente madurarán, dejarán atrás sus alocadas ansias de brevedad, y escribirán una novela. Y para el que crea que sin talleres literarios Buenos Aires no estaría lleno de cuentistas, ahí está Ana María Shua buscando editor en la década del setenta, en pleno fervor del boom latinoamericano, cuando Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y el enorme Juan Rulfo producían sus mejores cuentos.
Finalmente, en 1978, Ana María Shua encuentra editor y firma su primer contrato. «Toqué el cielo con las manos», dice, pero de la publicación del libro no hubo noticias. Nada pasó ese semestre, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. El libro no se imprimió. La editorial se excusaba con razones económicas y se disculpaba una y otra vez. En esos meses, años de espera, tiene una charla con su vecino Kike, un amigo sociólogo con quien a veces se juntaban a leer sus primeros cuentos. «Kike» era Kike Fogwill, así que es fácil imaginarlo dándole este consejo revelador «Mirá, yo tengo una conocida que le pasó algo parecido y el libro no salió hasta que no puso la guita». Y una vez más, nuestra autora toma aire muy profundo, se arma de paciencia y voluntad, y da su siguiente paso, su cuarto paso. Ofrece «colaborar» económicamente con parte de la impresión, por un libro con el que ya había firmado contrato. Paga religiosamente en cuotas el monto y, por si todo lo demás no sirviera, adelanta su quinto paso y termina su primera novela, Soy paciente, que gana el Premio Editorial Losada y se publica en 1980. Consagrada al fin con una novela, bienvenida al mundo de los escritores y habiendo pagado hasta el último centavo de su cuota, Los días de pesca se publica casi tres años después de la firma del contrato, en 1981. Así llega finalmente, parte de esta antología, a las manos del lector.
Los cuerpos y la impaciente sospecha de algo más
Detrás de la aparente cotidianidad de estos cuentos, de sus personajes familiares o absurdos, una fuerza extraña late oculta tras la trama y deja una vaga sensación de fracaso. No es la muerte –presente en muchos de sus cuentos–, ni la pérdida, ni el dolor. Es una amenaza mucho más alarmante: la fuerza extraña late en los cuerpos. En los cuerpos de los personajes y, a veces –cuando la identificación es fuerte y no hay escape posible–, en el cuerpo del lector. Son cuerpos que se caen, se cortan, se abren, mutan y duelen. Los cuerpos pelean contra la vida, no contra la muerte. Ahí está la inquietante llegada de esos cuerpos al mundo, como en «Octavio el invasor»; la lucha de estos cuerpos por sobrevivir, transformarse o aniquilarse, como en «Vida de perros», «Nariz operada» o «Amanecer de una noche agitada» –por solo citar algunos–; o incluso la retirada de esos cuerpos del mundo, como en «Los días de pesca» o en «La señora Luisa contra el tiempo». No se trata simplemente de la muerte, o de la muerte apoderándose del cuerpo, sino que el cuerpo es la muerte, el espacio que nos habita. Y si hay lucha, no hay tregua.
La tradición
Otra vez –gracias a Dios–, la fuerza extraña late tras la trama. Ana María Shua dice que en Argentina «uno no se pregunta porqué escribe cuentos fantásticos, escribir cuentos fantásticos es lo natural, es inscribirse dentro de nuestra tradición literaria. Hasta autores aparentemente realistas, como Roberto Arlt, se dan el lujo de historias como La rosa de cobre, por dar sólo un ejemplo». No importa qué tan realista sea el lente por el que se mira, en la tradición del cuento rioplatense que más disfruto siempre estará implícito el presunto universo fantástico. Aunque el augurio no se cumpla, aunque el narrador salga intacto de su red, siempre estará ahí, acechando. Y los cuentos de este libro confirman la teoría: la herencia de Jorge Luis Borges, Antonio di Benedetto, Julio Cortázar, Felisberto Hernández –por sólo nombrar algunos–, pesa sobre los hombros de las nuevas generaciones como la mano firme de un padre: exigente pero también generosa, mientras los límites de lo fantástico se ensanchan, se abren con delicadeza hacia facetas cada vez más sutiles, más dudosas, más cotidianas. O visto desde la otra orilla, y como diría Adolfo Bioy Casares, «La realidad –como las grandes ciudades– se ha extendido en estos últimos años».
Los cuentos de Ana María Shua son dignos herederos de esta tradición, donde lo real y lo fantástico conviven ya sin recelo. En esta antología hay cuentos que se enmarcan por completo en el género fantástico, como «Octavio el invasor» o «Vida de perros», y cuentos realistas como «La columna vertebral» o «Una sesión de tomas» –entre muchos otros–. Son mundos con reglas claras e infranqueables, porque es verdad, los géneros exigen límites. Pero es en estos límites –en esta línea fina entre lo real y lo fantástico– donde prospera también lo más extraño y exquisito, y donde Ana María Shua luce su narrativa más fructífera. En estas historias la posibilidad de lo fantástico amenaza, pero difícilmente termina de concretarse. O se concreta, sí, pero no en la página escrita sino en el lector, en la mirada de un personaje o en la voz del narrador. Como decía Clarice Lispector, se escribe con «la no palabra», se escribe más allá de las páginas del libro, se escribe en la cabeza del lector. Y si es el género lo que queda en duda, si es la irrupción o no de lo fantástico lo que debe ser entendido ¿quién tiene entonces esa verdad?
«Como una buena madre» podría ser la historia de una madre en su peor día, donde la mala suerte, tres hijos descontrolados y una serie de fatalidades, conducen al lector a una mala lectura de los hechos. Aunque también, claro, podría tratarse de algo mucho peor. E incluso «Auténticos Zombis antillanos», mucho más claramente enmarcado hacia el final sobre la orilla de lo fantástico, podría tratarse simplemente de la culpa y los miedos de un chico donde todo lo sobrenatural pesa en su punto de vista, en su propia lectura del mundo. En los cuentos de Ana María Shua, la verdad es un problema del lector. Es su decisión. Y el lector –alguien tiene que decirlo– es un espécimen miedoso. Somos muy cobardes. Ante la duda en vilo, ante la libertad de cuál es la verdad, casi siempre optamos por la resolución fantástica. Porque entre la etiqueta de lo anormal y lo extraño –es decir, lo poco factible de suceder–, o la etiqueta fantástica –lo imposible de suceder–, la última deja el problema fuera de este mundo, muy lejos de casa. Por eso Frankenstein no nos asusta tanto como el golpe seco de un cuerpo desplomarse sobre el techo de nuestro dormitorio. La decisión pesa, claro que sí, y los cuerpos de este libro golpean sobre el techo una y otra vez, preguntando y repreguntando. Esperando a que alguien decida una verdad.
Y, sin embargo, el humor
Mel Brooks dice «Tragedia es cuando uno se corta un dedo; comedia es cuando el otro va caminando, se cae en una alcantarilla y se muere». Los cuentos de Ana María Shua juegan magistralmente con ambos extremos. Por momentos la identificación con los personajes es tan fuerte que no hay lugar para el humor, pero hay veces en que la narración avanza distante, el drama ocurre lejos y casi puede verse la trama sucediendo sobre el escenario, y lo más maravilloso es que, incluso en estas situaciones extremas –pienso ahora en algunos pasajes de «Auténticos zombis antillanos» y «Vida de perros»–, incluso donde la impronta del humor y del absurdo se lucen y desbordan, no hay lugar para la carcajada. Una incipiente sonrisa irónica se dibuja cómplice, pero nunca estalla. Es un humor dosificado, denso, cargado del mismo drama que lo expulsa.
Donde la felicidad empieza, la narración termina
¿A quién le interesa la felicidad ajena? ¿A quién le interesa la monótona descripción del paraíso? Esto se pregunta a sí misma Ana María Shua en un prólogo y a sí misma se responde: La felicidad no tiene desarrollo en el tiempo; es estática, puntual, muy apropiada para la lírica, imposible o intolerable para la narrativa. Pregunta y respuesta configuran una de las reglas más importantes de la literatura, y caracterizan también su propia producción. No hay lugar para el descanso ni para la felicidad, están ahí unos segundos antes de que sus historias empiecen y a veces –en el menor de los casos–, están ahí unos segundos después de que terminen, pero la desgracia y el espanto se sostienen con calculadas puntadas de humor; el hilo tirante de punta a punta de la historia.
Es interesante detenerse en los inicios de sus cuentos. Desde las primerísimas palabras la desgracia amenaza y atrapa. Solo siete palabras en «La Revancha»: «¿Usted sabe hasta dónde llegaban los hematomas?». Ocho palabras en el comienzo de «Como una buena madre»: «Tom gritó. Mamá estaba en la cocina, amasando». O el párrafo entero de «Auténticos zombis antillanos» donde, muchos años antes de hacerse la pregunta de ¿A quién le interesa la felicidad?, Ana María Shua ya se la estaba contestando: «En un cuento de Andersen, los Zapatos de la Suerte cumplen los deseos de quien los lleve puestos y esa realización trae desdicha. Cuando alguien se atreve a desear, en forma simple y directa, ser feliz, recibe la muerte. No porque los zapatos mágicos hayan fallado, sino todo lo contrario: porque la felicidad exige la anulación de los deseos». Donde la felicidad empieza, la narración termina: un gran consejo literario.
La versatilidad del narrador
En una entrevista le preguntan por sus narradores masculinos –en esta antología, casi la mitad de los cuentos se leen con voces o puntos de vista masculinos–. Ella se sorprende, no termina de entender, dice «nadie se extraña de que una dramaturga tenga personajes masculinos o un dramaturgo personajes femeninos». Hojeando rápidamente los cuentos, jugando a intentar dar un rápido vistazo, uno comprueba de inmediato que se trata de algo más que narradores masculinos o femeninos. Hay escritores, fanáticos del box, niños y abuelos, hombres lobo, divorciadas, adolescentes, viudas e invasores. La versatilidad de estos narradores soporta todo tipo de registros. Es una virtud que va más allá de las voces, está en el tono, en el ritmo, en el propio lenguaje.
La narradora de «Amanecer de una noche agitada» se obsesiona en la detallada angustia de la confusión: «Como rellena de aserrín la boca, fría la cabeza de miedo, el brazo tirado en el suelo, blanco hasta la náusea». En «Revancha», la mirada atenta de un fanático del box «Ahora, arriba del ring, cuando el flaco lo miraba daban ganas de irse», «No era un tipo de sacar tanto las manos, de dar tanto espectáculo, se cuidaba, él sabía que no tenía aire para regalar». En «La sala de piano», fugazmente, la voz sabia y humilde de una futura viuda. «El doctorcito que lo ve acá, también un ángel: ya lo sacó de dos paros. Yo por él que se vaya rápido, pobrecito. Por mí, aunque sea así quiero tenerlo». Convencen y se lucen: la voz del narrador parece ser uno de los grandes recursos de Ana María Shua.
La formación del cuentista
Ana María Shua estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires donde, dicen las malas lenguas, se aprenden muchas cosas pero no se aprende a escribir. Nunca participó en talleres literarios ni incursionó en escuelas de escritura. ¿Cómo se forma entonces una cuentista de su estirpe? En una entrevista le preguntan si ella recomendaría, para la formación del escritor, la lectura. Hay cierto tono de indignación en su respuesta: «Si tuviera que recomendarle a alguien la asidua lectura, entonces ya sabría que no será un escritor». Y es que Ana María Shua antes de convertirse en una mujer sensata y una gran escritora, fue una pequeña devoradora de libros. Una prematura gran lectora. A sus seis años recuerda a su madre diciendo: Ani, no leas en la mesa. A su padre diciendo: Ani, ese libro no es para tu edad. A ambos padres repitiendo: no más lecturas por la noche, ya hay que apagar la luz. Y también, ¿por qué no dejas ese libro y salís un poco a la plaza? Ahora, cuando padres y profesores no dejan de preguntarle cómo podrían incentivar a los chicos a leer, ella no teme en bromear un poquito en serio: podrían intentar prohibiéndola, eso funcionó para mí.
A finales de los sesenta, los años más importantes de su formación creativa, las puertas de las universidades, los centros culturales y los entornos literarios estaban cerrados o se abrían en espacios muy íntimos. La dictadura militar de Juan Carlos Onganía ya estaba en curso y reprimía severamente las actividades universitarias. Fueron los años de «La noche de los bastones largos» y «El Cordobazo». En la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires muchos docentes habían renunciado y las cátedras quedaban vacías. Ávidos por compensar esa falta, un grupo de alumnos entre los que se incluía Ana María Shua convocó a Noé Jitrik, que ya había dejado la facultad, para conformar una cátedra paralela. Fue un oasis de análisis y discusión teórica que duró tres años.
Pero el espacio de taller, el laboratorio de la creación literaria, siguió siendo para Ana María Shua un espacio íntimo y autodidacta, y como lo fue en su infancia y en su adolescencia, sus grandes maestros siguieron hablándole desde los libros.
La muerte y los «días de pesca»
«Los días de pesca» narra el descubrimiento de una niña, su estupor ante la única gracia igualitaria de la vida: la muerte. Autobiográfico es uno de los cuentos preferidos de Ana María Shua, y uno de los primeros cuentos que escribió. «Me costó la muerte de mi padre. Sin ese acontecimiento tan “interesante”, no hubiera podido escribir ese cuento. No es que me costó gran esfuerzo, pero sí me llevó muchos años porque lo escribí en etapas. Empezó como un ejercicio de estilo, una prosa lisa, llana, casi infantil, con los recordados días de pesca con mi papá. Vaya a saber por qué, a cada episodio que narraba necesité acoplarle mi asombro ante la muerte (un hecho tan antinatural, los seres humanos no nacemos para morir). Unos años después me reencontré con ese texto casi olvidado y me di cuenta de por qué había asociado la pesca con la muerte de mi padre. Fue una embolia pulmonar, murió ahogado: lo pescaron».
No puedo dejar de imaginarme a la pequeña Ana María orgullosa junto a su padre, lista para cortar el magrú cuando él se lo indicara. «Yo tenía una cañita pero nunca la llevaba; no me gustaba usarla. Lo que me gustaba era estar parada al lado de papá». Los días de pesca se narran en contra punto con la dosificada muerte de su padre que, como una guerra en la que no se batalla, y se va perdiendo terreno paso a paso, con docilidad y sin sorpresa. El desconcierto queda completamente en manos de la pequeña Ana María al descubrir que el padre, el pescador consecuente y experimentado, también puede ser pescado.
«El hombre es el animal que sabe que va a morir», dice la autora, «se lo puede definir así, y al mismo tiempo, vivimos nuestra vida tratando de olvidarlo porque, si no, no podríamos vivir, no podríamos soportarlo». Pero en su literatura, más que olvidarlo, Ana María Shua parece querer recordarlo constantemente. Con la pérdida de un ser querido –o todo lo contrario: el deseo culposo de desear su muerte–, con el golpe de un recuerdo lejano o la insistencia de una pesadilla, trece de los dieciséis cuentos de esta antología abordan la muerte de una u otra manera.
Hechizo
En el calor del patio del congreso de escritores, el público escucha atento. Ahora sí, la autora tiene toda nuestra atención. Ha vuelto a abrir su abanico y lo mueve en lapsos breves pero enérgicos. Su voz es aguda y filosa. Sus repuestas son sencillas, sinceras, tienen mucha precisión. Ahora dice: «El cuentista, como todos, tiene sus ilusiones. El cuentista cree que hay un detalle del universo que lo explica y lo contiene: con su red y su lazo sale a la caza de ese ínfimo detalle esquivo. El universo, sin embargo, no tiene explicación ni tiene límites. De ese fracaso nace el cuento». Después cierra el abanico, y en la audiencia, el hechizo, se expande a toda velocidad.
Samanta Schweblin
Como una buena madre
A mi tío Lucho, a cambio de Caperucita
Tom gritó. Mamá estaba en la cocina, amasando. Tom tenía cuatro años, era sano y bastante grande para su edad. Podía gritar muy fuerte durante mucho tiempo. Mamá siempre leía libros acerca del cuidado y la educación de los niños. En esos libros, y también en las novelas, las madres (las buenas madres, las que realmente quieren a sus hijos) eran capaces de adivinar las causas del llanto de un chico con sólo prestar atención a sus características.
Pero Tom gritaba y lloraba muy fuerte cuando estaba lastimado, cuando tenía sueño, cuando no encontraba la manga del saco, cuando su hermana Soledad lo golpeaba y cuando se le caía una torre de cubos. Todos los gritos parecían similares en volumen, en pasión, en intensidad. Sólo cuando se trataba de atacar al bebé Tom se volvía asombrosamente silencioso, esperando el momento justo para saltar callado, felino, sobre su presa. El silencio era, entonces, más peligroso que los gritos: ese silencio en el que mamá había encontrado una vez a Tom acostado sobre el bebé, presionando con su vientre la cara (la boca y la nariz) del bebé casi azul.
Tom gritó, gritó, gritó. Mamá sacó las manos de la masa de la tarta, se enjuagó con cuidado, con urgencia, bajo el chorro de la canilla, y secándose todavía con el repasador corrió por el pasillo hasta la pieza de los chicos. Tom estaba tirado en el suelo, gritando. Soledad le pateaba rítmicamente la cabeza. Por suerte Soledad tenía puestas las pantuflas con forma de conejo, peludas y suaves, y no los zapatos de ir a la escuela.
Mamá tomó a Soledad de los brazos y la zamarreó con fuerza, tratando de demostrarle, con calma y con firmeza, que le estaba dando el justo castigo por su comportamiento. Tratando de no demostrarle que tenía ganas de vengarse, de hacerle daño. Tratando de portarse como una buena madre, una madre que realmente quiere a sus hijos.
Después levantó a Tom y quiso acunarlo para que dejara de gritar, pero era demasiado pesado. Se sentó con él en el borde de la cama acariciándole el pelo. Tom seguía gritando. Era un hermoso milagro que no hubiera despertado al bebé. Cuando mamá sacó un caramelo del bolsillo del delantal, Tom dejó de gritar, lo peló y se lo comió.
–Quiero más caramelos –dijo Tom.
–Yo también quiero caramelos –dijo Soledad–. Si le diste a Tom me tenés que dar a mí.
–No hay más caramelos. Vos, Sole, más bien que no te merecés ningún premio. Y a vos parece que no te dolía tanto que con un caramelo te callaste –como una buena madre, equitativa, dueña y divisora de la Justicia. Pero una buena madre no consuela a sus hijos con caramelos, una madre que realmente quiere a sus hijos protege sus dientes y sus mentes.
–Queremos más caramelos –dijo Soledad.
Y ahora Tom estaba de su lado. Entre los dos trataron de atrapar a mamá, que quería volver a la cocina. Tom le abrazó las piernas mientras Soledad le metía la mano en el bolsillo del delantal. Mamá sacó la mano de Soledad del bolsillo con cierta brusquedad. Calma. Firmeza. Autoridad. Amor.
–¡No! Los bolsillos de mamá no se tocan.
–Tenés más, tenés más, sos una mentirosa, ¡nos engañaste! –gritaba Soledad.
–Mamá mala, mamá mentirosa, ¡mamá culo! –gritaba Tom.
–Empezaron los dibujitos animados –dijo mamá. Autoridad. Firmeza. Culo.
Tom y Soledad la soltaron y corrieron hacia el televisor. Soledad lo encendió. Levantaron el volumen hasta un nivel intolerable y se sentaron a medio metro de la pantalla. Una buena madre, una madre que realmente quiere a sus hijos no lo hubiera permitido. Mamá pensó que se iban a quedar ciegos y sordos y que se lo tenían merecido. Cerró la puerta de la cocina para defender sus tímpanos y volvió a la masa de tarta. Masa para pascualina La Salteña es más fresca porque se vende más. Una buena madre, una madre que realmente quiere a sus hijos, ¿compraría masa para pascualina La Salteña?
Acomodó la masa en la tartera, incorporó el relleno, que ya tenía preparado, cerró la tarta con un torpe repulgue y la puso en el horno. A través de la masa infernal de sonido que despedía el televisor, se filtraba ahora el llanto del bebé. Como una respuesta automática de su cuerpo, empezó a manar leche de su pecho izquierdo empapándole el corpiño y la parte delantera de la blusa. Sonó el timbre.
–¡Un momento! –gritó mamá hacia la puerta.
Fue al cuarto de los chicos y volvió con el bebé en brazos. Abrió la puerta. Era el pedido de la verdulería. El repartidor era un hombre mayor, orgulloso de estar todavía en condiciones de hacer un trabajo como ese, demasiado pesado para su edad. Mamá lo había visto alguna vez, en un corte de luz, subiendo las escaleras con el canasto al hombro, jadeante y jactancioso.
–Los chicos están demasiado cerca del televisor –dijo el hombre, pasando a la cocina.
–Tiene razón –dijo mamá. Ahora había un testigo, alguien más se había dado cuenta, sabía qué clase de madre era ella.
El olor a leche enloquecía al bebé, que lloraba y picoteaba la blusa mojada como un pollito buscando granos. El viejo empezó a sacar la fruta y la verdura de la canasta apilándola sobre la mesada de la cocina. Hacía el trabajo lentamente, como para demostrar que no le correspondía terminarlo sin ayuda. Mamá sacó algunas naranjas, una por una, con la mano libre. El verdulero amarreteaba las bolsitas.
Una buena madre no encarga el pedido: una madre que realmente quiere a sus hijos va personalmente a la verdulería y elige una por una las frutas y verduras con que los alimentará. Cuando una mujer es lo bastante perezosa como para encargar los alimentos en lugar de ir a buscarlos personalmente, el verdulero trata de engañarla de dos maneras: en el peso de los productos y en su calidad. Mama observó detenidamente cada pieza que salía de la canasta buscando algún motivo que justificara su protesta para poder demostrarle al viejo que ella, aunque se hiciera mandar el pedido, no era de las que se conforman con cualquier cosa.
–Las papas –dijo por fin–. ¿No son demasiado grandes?
–Cuanto más grandes mejor –dijo el hombre–; lo malo son las papas chicas. Mire esta –tomó una de las papas más grandes y la acercó a la cara de mamá–. Es ideal para hacer al horno. Usted la pela y le hace cortes así, ¿ve?, como tajadas pero no hasta abajo del todo. En cada corte, un pedacito de manteca. Después en el horno la papa se abre y queda como un acordeón doradito, riquísima, hágame caso.
Mamá le dijo que sí, que le iba a hacer caso. Le pagó, y el hombre se fue, pero antes volvió a mirar con reprobación a los chicos, que seguían pegados al televisor.
Mamá se preparó un vaso grande lleno de leche y se sentó en la cocina para amamantar al bebé. Cuando se le prendía al pecho ella sentía una sed repentina y violenta que le secaba la boca. Sentía también que una parte de ella misma se iba a través de los pezones. Mientras el bebé chupaba de un lado, del otro pecho partía un chorro finito pero con mucha presión. Una buena madre no alimenta a sus hijos con mamadera. Mamá tomaba la leche a sorbos chicos, como si ella también mamara. Cuando el bebé estuvo satisfecho, se lo puso sobre el hombro para hacerlo eructar. Ahora había que cambiarlo. También ordenar la cocina. Organizarse. Primero cambiar al bebé.
Le sacó los pañales sucios. Miró con placer la caca de color amarillo brillante, semilíquida, de olor casi agradable, la típica diarrea posprandial, decían sus libros, de un bebé alimentado a pecho. El chiquitito se sonrió con su boca desdentada y agitó las piernas, feliz de sentirlas en libertad. Lo limpió con un algodón mojado. ¿Era suficiente? Otras madres lavaban a sus bebés en una palangana o debajo del chorro de la canilla. Tenía la cola paspada. A los bebés de otras madres no se les paspaba la cola. Una buena madre, una madre que realmente quiere a sus hijos, ¿usaría, como ella, pañales descartables? Usaría pañales de tela, los lavaría con sus propias manos, con amor, con jabón de tocador.
–¡Soledad! ¡Me alcanzás del baño la cremita para la cola del bebé! –pidió mamá.
Soledad apareció con inesperada, inhabitual rapidez. Traía el frasco de dermatol y las manos mojadas.
–¿Qué estabas haciendo en el baño?