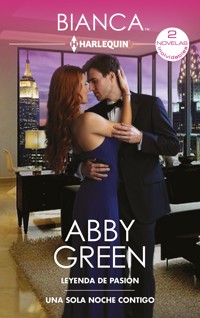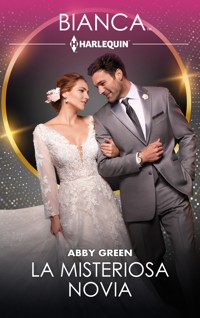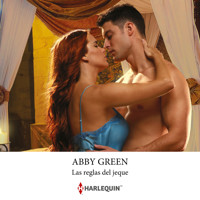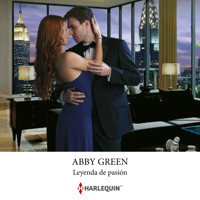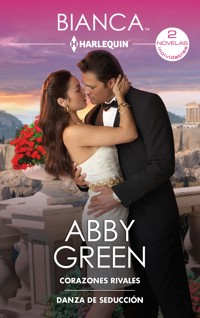
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ómnibus Bianca 463 Corazones rivales Al cabo de nueve meses, iba a desvelarse otro secreto... Leo Parnassus había regresado a Atenas para hacerse cargo del imperio familiar. Nacido y criado en Nueva York, le resultó difícil lidiar con las intrigas familiares y las expectativas de que se casara y produjera herederos. En medio de tanta tradición, aquella hermosa joven resultaba una distracción bienvenida. Tal vez fuera una humilde camarera, pero Ángela ocultaba algunos secretos... A Leo le encantó descubrir que era virgen, ¡pero no saber que se trataba de la hija de su adversario! Danza de seducción Poseída por la pasión…. en la cama matrimonial. El tango era un baile argentino de posesión y pasión… y el magnate Rafael Romero quería que su matrimonio de conveniencia con Isobel se ajustara a los cánones de ese baile. Primero, iba a casarse con ella; después, la llevaría a la cama matrimonial para hacerla suya. Isobel no tenía elección, debía casarse con Rafael. Sin embargo, su intención era seguir siendo libre como un pájaro…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica. Una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Avenida de Burgos, 8B - Planta 18 28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A. N.º 463 - noviembre 2023
© 2010 Abby Green Corazones rivales Título original: The Virgin’s Secret
© 2010 Abby Green Danza de seducción Título original: Bride in a Gilded Cage Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd. Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A. Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia. ® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países. Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1180-505-6
Prólogo
Leonidas Parnassus miró por la ventanilla de su avión privado. Acababan de aterrizar en el aeropuerto de Atenas. Para su consternación, sentía una incómoda sensación en el pecho. No tenía ningún deseo de moverse de su asiento, a pesar de que las azafatas estaban preparándose para abrir la puerta y él odiaba estarse quieto. Lo achacó a que aún estaba irritado por haber accedido a la petición de su padre de que acudiera a Atenas para «hablar». Él no se dedicaba a nada ni a nadie que considerara una pérdida de tiempo o energía: ya fuera un negocio, una amante, o un padre que había antepuesto el crear una fortuna familiar y limpiar su apellido, a tener una relación con su hijo. Leo hizo una mueca, tanto por el tórrido calor proveniente del asfalto, como por sus sombríos pensamientos. Él era griego de pura cepa, pero nunca había pisado suelo griego. Su familia había sido exiliada de su hogar antes de que él naciera, pero su padre había regresado triunfal hacía unos años, cumpliendo su sueño de limpiar su apellido de un crimen terrible, y glorificándose con su nuevo estatus y su incalculable riqueza.
Una amarga ira se apoderó de él al recordar el rostro de su amada yaya, ajado por la tristeza. Ella no había podido regresar a casa: había muerto en un país extraño que nunca llegó a amar. Y, aunque ella lo había urgido a que volviera en cuanto tuviera oportunidad, él había jurado que no volvería al lugar que había rechazado a su familia con tanta facilidad.
Atenas todavía era el hogar de la familia Kassianides, responsables de todo su dolor y tristeza, y que estaban sufriendo demasiado tarde y demasiado poco por lo que habían hecho. Habían ensombrecido su niñez de muchas maneras. Y sin embargo... ahí estaba él.
Algo en la voz de su padre, una debilidad inconfundible, le había hecho acudir, a pesar de todo lo sucedido. ¿Tal vez quería demostrarse que no se encontraba a merced de sus emociones?
Esa idea no le hacía ninguna gracia. Con ocho años, se había jurado que no permitiría que lo abrumaran las emociones: ellas habían acabado con su madre. Él podía presentarse en su hogar ancestral, con toda su dignidad, y luego rechazarlo de una vez por todas, ¿cierto? Pero antes debía enfrentarse al hecho de que su padre quería que se hiciera cargo del negocio familiar de transporte internacional. Él había renunciado a su herencia hacía mucho tiempo. Se había entregado al espíritu emprendedor de Estados Unidos, y dirigía un negocio que englobaba finanzas, compras e inmuebles, y que recientemente había volado una manzana entera de edificios en el Lower East Side de Nueva York para reurbanizarla.
Su única opinión en el negocio de su padre había sido un par de años atrás, cuando habían apretado el nudo alrededor del cuello de Tito Kassianides, el último patriarca vivo de aquella familia. El deseo de venganza había sido lo único que había conectado a padre e hijo.
Leo se había complacido especialmente en asegurarse de que la familia Kassianides desapareciera, gracias a una poderosa fusión que su padre había orquestado con Aristóteles Levakis, uno de los titanes de la industria griega. Sin embargo, en aquel momento, a punto de pisar Grecia, se sentía extrañamente vacío. No podía evitar pensar en lo mucho que su abuela había deseado que llegara aquel momento, y nunca había tenido la oportunidad de verlo.
Sonó una discreta tos.
–Disculpe, caballero.
Leo elevó la vista, furioso porque alguien lo observara en un momento privado, y vio a la azafata señalándole la puerta abierta de la cabina. Volvió a sentir una opresión en el pecho, y tuvo el impulso infantil de decirles que cerraran la puerta y despegaran de nuevo rumbo a Nueva York. Era como si algo estuviera esperándolo al otro lado de aquella puerta. Una mezcla de emociones estaban emergiendo a la superficie, y eran tan incómodas que se puso en pie de un salto, como para sacudírselas.
Se dirigió hacia la puerta, consciente de las miradas del personal. Estaba acostumbrado a que la gente observara sus reacciones, pero en aquel momento le molestó enormemente.
Lo primero que experimentó fue un golpe de calor, seco y abrasador. Extrañamente familiar. Aspiró el aire de Atenas por primera vez en su vida, y el corazón le dio un vuelco ante la intensa sensación de familiaridad. Siempre había creído que, si iba allá, traicionaría el recuerdo de su abuela, pero en aquel momento sentía como si ella estuviera a su lado, animándolo. Para un hombre cerebral como él, era una sensación extraña y perturbadora.
Se puso unas gafas de sol mientras sentía un desagradable cosquilleo. Tenía la sensación de que todo en su vida iba a cambiar.
Al mismo tiempo, en otro lugar de Atenas
–Inspira hondo y dime cuál es el problema, Delphi. No puedo ayudarte si no me lo cuentas.
Eso sólo provocó más lágrimas. Ángela le tendió otro pañuelo, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Su medio hermana pequeña habló entre sollozos.
–Yo no hago cosas así, Ángela. ¡Soy estudiante de Derecho!
Ángela le recogió el cabello tras una oreja y dijo suavemente:
–Lo sé, cariño. Escucha: sea lo que sea, no puede ser tan malo, así que cuéntamelo para que podamos hacer algo al respecto.
Lo dijo con total confianza. Delphi era introvertida, demasiado callada. Siempre lo había sido, pero se había intensificado desde el trágico accidente que había acabado con la vida de su hermana gemela, Damia, hacía seis años. Desde entonces, se había enfrascado en libros y estudios. Así que, cuando con un hilo de voz anunció que estaba embarazada, Ángela simplemente no registró las palabras.
–¿Me has oído? Estoy embarazada –insistió Del phi–. Ése es el problema.
Ángela apretó con fuerza las manos de su medio hermana y la miró a los ojos, tan diferentes de los suyos a pesar de que compartían el mismo padre.
Intentó que la conmoción no se adueñara de ella.
–¿Cómo ha sucedido? –inquirió, e hizo una mueca–. Quiero decir, sé cómo, pero...
Su hermana bajó la vista, con culpabilidad y las mejillas encendidas.
–Ya sabes que la relación entre Stavros y yo se ha vuelto más seria... –respondió Delphi, y la miró.
Ángela se derritió ante la confusión que vio en su rostro.
–Ambos queríamos. Sentimos que era el momento, y deseábamos hacerlo con alguien a quien amáramos...
A Ángela se le encogió el corazón. Ella también había deseado lo mismo, hasta que... Su hermana continuó, sacándola de su doloroso recuerdo.
–Tuvimos cuidado, usamos protección, pero... se rompió –explicó, ruborizándose–. Decidimos esperar hasta ver si había algo de lo que preocuparnos... y ahora lo hay.
–¿Stavros lo sabe?
Delphi asintió y la miró tímidamente.
–No te lo había dicho, pero el mes pasado, por mi cumpleaños, me pidió que me casara con él.
No suponía una sorpresa, los dos llevaban toda la vida como una feliz pareja.
–¿Se lo ha contado él a sus padres?
Delphi asintió, y se le inundó el rostro de lágrimas.
–Su padre le ha amenazado con desheredarlo si nos casamos. Ya sabes que nunca les ha gustado nuestra familia...
Ángela se encogió por dentro. Stavros provenía de una de las familias más antiguas de Grecia, y sus padres eran unos esnobs empedernidos. Pero antes de que pudiera decir nada, Delphi continuó con voz trémula.
–Y ahora es peor, porque la familia Parnassus ha regresado a casa, y todo el mundo sabe lo que sucedió. Y con nuestro padre en bancarrota...
Una conocida sensación de vergüenza se apoderó de Ángela al oír mencionar ese nombre. Muchos años atrás, su familia había cometido un terrible crimen contra los Parnassus, mucho más pobres que ellos, acusándolos falsamente de un horrendo asesinato. Sólo recientemente habían reparado el daño: su tío abuelo Costas, el autor del crimen, había confesado todo en una nota antes de suicidarse, y entonces la familia Parnassus, exitosa y enormemente rica al cabo del tiempo, había visto su oportunidad de vengarse, y había regresado a Atenas desde Estados Unidos envuelta en gloria. El consecuente escándalo y la reorganización del poder había repercutido en que Tito Kassianides había empezado a perder negocios y dinero, hasta el punto de que la familia se enfrentaba a la bancarrota. Peor aún, Parnassus se había asegurado de que todo el mundo supiera la detestable manera en que los Kassianides habían abusado de su poder a conciencia.
–Stavros quiere que nos fuguemos...Aquello devolvió a Ángela al presente. Iba a contestar, pero su hermana la detuvo.
–Pero no se lo permitiré. Sé lo importante que es para él entrar en política algún día, y esto podría arruinar todas sus posibilidades.
Ángela se maravilló ante aquella actitud desinteresada. Tomó a su hermana de las manos.
–¿Y qué me dices que ti, Delphi? También te mereces ser feliz, y un padre para tu bebé.
En el piso de abajo se oyó un portazo y ambas dieron un respingo.
–Ya está en casa... –susurró Delphi, con una mezcla de temor y desprecio en su voz, mientras los inarticulados rugidos de su padre borracho se elevaban desde el piso inferior.
Los ojos se le llenaron de lágrimas de nuevo, y Ángela fue consciente del nuevo estado de su hermana pequeña, quien necesitaba a toda costa protegerse de cualquier escándalo o de perder a Stavros. La tomó de los hombros e hizo que la mirara.
–Has hecho bien en contármelo, corazón. Compórtate como si todo estuviera igual que siempre y encontraremos una solución. Ya lo verás.
–Pero nuestro padre cada vez está más fuera de control –replicó Delphi casi histérica–, y nuestra madre, a punto de venirse abajo...
–No te preocupes. ¿Acaso no he estado siempre contigo?
Al decir eso, se le encogió el corazón. Cuando Delphi más la había necesitado, tras la muerte de Damia, su hermana gemela, ella no había estado a su lado. Por eso se había prometido seguir viviendo en aquella casa hasta que su hermana alcanzara la independencia.
Delphi asintió hecha un mar de lágrimas y la miró con tal confianza, que Ángela sintió un abrumador pánico. Le enjugó las lágrimas.
–Tienes exámenes dentro de pocos meses, y suficientes cosas en las que pensar. Yo me ocuparé del resto.
Su hermana la abrazó fuertemente. Ángela correspondió, emocionada. Tenía que asegurarse de que Stavros y ella se casaban. Delphi no era una tan dura ni provocadora como había sido su hermana gemela. Y además, si su padre se enteraba...
Delphi se separó y pareció leerle el pensamiento.
–¿Y si nuestro padre...?
Ángela la interrumpió.
–No se enterará. Te lo prometo. Y ahora, intenta dormir. No te preocupes, yo me ocuparé de todo.
Capítulo 1
«Yo me ocuparé de todo». Aquellas palabras fatalistas todavía reverberaban en la cabeza de Ángela una semana después. Había intentado hablar con el padre de Stavros, pero él no se había dignado a recibirla. No podía haber dejado más claro que los consideraba la lacra de la sociedad.
–¡Kassianides!
El grito de su jefe la sacó bruscamente de sus sombríos pensamientos. Debía de ser la segunda o tercera vez que la llamaba, a juzgar por la impaciencia en su rostro.
–Cuando dejes de estar en Babia, acércate a la piscina y asegúrate de que todo está despejado y las velas adornan las mesas.
Ella masculló una disculpa y se marchó corriendo. En realidad, su preocupación la había distraído de algo mucho más aterrador y estresante: se hallaba en la mansión de los Parnassus, en lo alto de las colinas de Atenas, para trabajar como camarera en una fiesta en honor de Leonidas Parnassus, el hijo de Georgios Parnassus. Se rumoreaba que tal vez iba a hacerse cargo del negocio familiar. Sería un golpe maestro, ya que Leo Parnassus se había convertido en un emprendedor multimillonario por su cuenta.
Se detuvo en seco y se llevó una mano al pecho, cada vez más histérica. Aquél era el peor lugar donde podría hallarse, hogar de la familia que odiaba enardecidamente a la suya. Dentro poco, ella, Ángela Kassianides, estaría sirviendo bebidas a lo mejor de la sociedad ateniense delante del mismo Parnassus. Sólo con pensar en lo que haría su padre si la viera, le invadió un sudor frío.
Se obligó a ponerse en marcha. Suspiró aliviada tras echar un rápido vistazo a la zona de la piscina y no ver a nadie. Los invitados aún no habían empezado a llegar y, aunque algunos se alojaban en la mansión, estarían arreglándose para la fiesta. Aun así... un incómodo cosquilleo le erizó el vello.
No había podido evitar acudir allí esa noche. Sólo a mitad de camino de su destino, sus colegas camareros y ella habían sabido adónde se dirigían en el minibús de la empresa, debido a «razones de seguridad». Y Ángela sabía que, si se hubiera negado a trabajar, su jefe la habría despedido en el acto. Y ella no podía permitírselo, dado que sus ingresos eran lo único que permitía a su hermana continuar con sus estudios universitarios, y poder comer todos los días.
Intentó darse seguridad: su jefe era inglés, y se había mudado a Atenas recientemente con su mujer anglogriega. No conocía quién era ella, ni su escandalosa conexión con la familia Parnassus.
Observó las mesas adornadas con manteles blancos de Damasco, y comenzó a colocar velas en los candelabros que las adornaban. Dio gracias nuevamente porque ninguno de los demás compañeros fueran atenienses: la empresa tenía tanto trabajo, que para aquella ocasión habían llamado a empleados ocasionales, y todos eran extranjeros o de fuera de Atenas.
Su único temor residía en que algún invitado de la fiesta la reconociera. Pero estaba segura de que, con su uniforme, nadie se detendría a mirarla. Tal vez podía quedarse en la cocina, preparando las bandejas, y evitar así...
Oyó un ruido y se sobresaltó: había alguien en la piscina. Lentamente, colocó la última vela y se apresuró a regresar a la cocina. Como si lo hubiera sabido a nivel inconsciente, pero lo hubiera ignorado, se dio cuenta de que alguien debía de haber estado todo el tiempo en el agua, pero sin nadar, y por eso ella no lo había advertido.
Además, estaba empezando a oscurecer. Miró rápidamente hacia la derecha al captar movimiento, y casi se desmayó ante lo que veían sus ojos.
Un dios griego de piel cetrina estaba saliendo del agua con un movimiento ágil, y gotas de agua caían en cascada por sus poderosos músculos. Todo parecía ir a cámara lenta. Ángela sacudió la cabeza, pero la tenía acorchada. Los dioses griegos no existían. Aquél era un hombre de carne y hueso. Se dio cuenta de que lo estaba mirando embobada y le entró pánico.
Pero su cuerpo no obedecía sus órdenes de moverse y, cuando lo hizo, fue totalmente descoordinada. Para mayor horror suyo, al recular se tropezó con una silla y estuvo a punto de caerse. Cosa que habría sucedido si el hombre no hubiera llegado a su lado como una bala y la hubiera sujetado. De esa forma, en lugar de hacia atrás, cayó sobre el pecho de él, al tiempo que lo abrazaba por el cuello.
Durante un largo momento, intentó convencerse de que aquello no estaba sucediendo. De que no estaba inhalando una embriagadora mezcla de especias y algo muy terrenal. Que no se hallaba apoyada sobre un pecho desnudo y mojado, tan duro como el acero, y con la boca a meros centímetros de aquella piel cubierta de vello masculino.
Se separó, obligándose a romper su abrazo, y le ardieron las mejillas al elevar la mirada desde aquel ancho pecho hasta el rostro de su propietario.
–Lo siento mucho. Me he asustado. No había visto...
Vio que él enarcaba una ceja, y tragó saliva. El rostro era tan bello como el resto del cuerpo. Qué hombre tan irresistible, de cabello negro y abundante, pómulos marcados y mandíbula cuadrada. El gesto de la boca era severo, pero insinuaba una sensualidad que le hizo estremecerse.
De pronto, él sonrió y ella tuvo que sujetarse de nuevo para no caerse: advirtió una delgada cicatriz desde el labio superior hasta la nariz, y tuvo que contenerse para no tocarla. ¿Cómo era posible que un extraño le generara esa reacción?
–¿Estás bien?
Ángela asintió levemente. Él tenía acento estadounidense. Tal vez era un colega de negocios, un invitado que se alojaba en la mansión. Aunque eso no acababa de convencerla. No podía pensar con claridad, pero intuía que él era «alguien». Tuvo que esforzarse para recordar dónde estaba y qué había ido a hacer allí. Quién era ella.
Asintió.
–Sí, estoy bien.
Él frunció ligeramente el ceño, sin dar mayor importancia a encontrarse medio desnudo.
–¿No eres griega?
Ángela negó y asintió después.
–Soy griega. Pero también medio irlandesa. Pasé mucho años en internados allí... así que mi acento es más neutro.
Cerró la boca. ¿Qué tonterías estaba diciendo?
El hombre frunció algo más el ceño y recorrió su uniforme con la mirada.
–¿Y estás trabajando de camarera hoy aquí?
Al oír su tono incrédulo, Ángela recuperó la cordura. En Grecia, sólo las hijas de las familias adineradas salían a estudiar fuera. Se sintió muy expuesta. Debía hacerse notar lo menos posible, no ponerse a hablar con los invitados de los anfitriones.
Se separó de nuevo y clavó la vista en el hombro de él.
–Discúlpeme, tengo que regresar al trabajo.
Estaba a punto de darse media vuelta, cuando oyó la voz lacónica de él:
–Tal vez quieras secarte antes de empezar a servir champán.
Ángela siguió la mirada de él, detenida en sus senos. Ahogó un grito al ver que estaba empapada, y se apreciaban claramente su sujetador blanco y sus pezones erectos. ¿Cuánto tiempo había estado apoyada sobre él?
Ahogando un grito de mortificación, dio varios pasos atrás y estuvo a punto de tropezarse de nuevo con otra silla, asunto que evitó antes de que pudiera repetirse el rescate anterior. Y mientras volaba escaleras arriba, sólo pudo oír una carcajada burlona.
Algo después, Leonidas Parnassus paseó la vista por el abarrotado salón e intentó contener su irritación al no localizar a la camarera. Le había incomodado su urgencia de verla de nuevo, nada más entrar en el salón principal de la fiesta. También le había molestado lo vívido de su recuerdo mientras se duchaba, circunstancia que le había obligado a usar sólo agua fría.
La imagen de ella aparecía una y otra vez en su mente, burlando sus intentos de ignorarla. Recordaba sus mejillas encendidas, sus claros ojos azules enmarcados entre espesas pestañas, mirándolo como un cervatillo asustado. Como si no hubiera visto nunca un hombre.
Recordó su lunar sobre el carnoso labio superior, y el efecto sobre él de cintura para abajo. Frunció el ceño. No le gustaban esas respuestas tan arbitrarias de su cuerpo. Pero, cuando la había visto llegar junto a la piscina y realizar su tarea, con movimientos rápidos y eficaces, y su sedoso cabello castaño recogido en un moño alto, algo le había conmovido; algo acerca de la profunda preocupación que la embargaba, ya que era evidente que no le había visto. Y él no era un hombre que pasara desapercibido.
La irritación lo invadió de nuevo. ¿Por qué no la veía? ¿Habría sido un invento de su imaginación? Entonces, vio acercarse a su padre con un colega, y forzó una sonrisa, irritado por sentirse esclavo de una camarera cualquiera.
Le distrajo momentáneamente lo frágil que se había vuelto su padre desde la última vez que lo había visto. Como si algo en su interior hubiera cambiado sutil pero profundamente. Una profunda sensación de inevitabilidad lo invadió: él, Leo Parnassus, era necesario allí, a pesar de tener su propio imperio. Pero ¿era aquél realmente su lugar? Pensó: «hogar», y se le aceleró el corazón.
Pensó en su lujoso ático de Nueva York, y en los rascacielos de acero y plata del lugar donde vivía. Pensó en su amante, tan experimentada y siempre impecable. Pensó en qué sentiría al alejarse de todo aquello y... no sintió nada.
Atenas, en la semana que llevaba allí, le había sorprendido: sentía como si se hubiera conectado a una parte básica de su alma. Algo había renacido en su interior, y no quedaría relegado a algún lugar lejano y oculto.
Justo entonces, contribuyendo a aquel sentimiento, vio algo en la esquina más lejana del salón: un sedoso cabello recogido en un moño, dejando ver un cuello largo y delgado; una espalda delgada y familiar.
Notó que el corazón se le aceleraba, y aquella vez a un ritmo diferente.
Ángela estaba esforzándose por mantener la cabeza gacha, para no encontrarse con ninguna mirada. Había hecho todo lo posible por quedarse en la cocina, preparando las bandejas para sus compañeros, pero su jefe la había enviado al salón principal dado que era su empleada con más experiencia.
De pronto, advirtió que Aristóteles Levakis la miraba fijamente, con el ceño fruncido, desde el extremo opuesto de la sala, y se le encogió el estómago de pánico renovado: aquello era un desastre en ciernes. Él la conocía, porque sus padres habían tenido una relación cordial antes de que el suyo falleciera. Y era socio de Parnassus.
Ángela, que llevaba una bandeja con copas de vino tinto, tropezó con una compañera. La bandeja se tambaleó y, con creciente horror, ella vio cómo las cuatro copas llenas de vino se derramaban sobre el prístino vestido blanco de una de las invitadas.
Durante un segundo no sucedió nada. La mujer se quedó mirando su vestido horrorizada. Y de pronto, soltó un chillido tan agudo que Ángela se estremeció. Al mismo tiempo, un terrible silencio se extendió por la sala.
–¡Estúpida chica!
Justo entonces, igual de repentinamente, vio aparecer una enorme sombra a su lado: el hombre de la piscina. El corazón se le detuvo un instante, y luego empezó a latir desenfrenado. El hombre le guiñó un ojo y se llevó a la mujer a un lado, donde le habló en voz baja. Ángela vio que su jefe se acercaba para solucionar el asunto. Y contempló cómo él y la mujer eran despachados rápidamente, y el hombre se giraba hacia ella. Resultaba tan intimidante con su fabuloso esmoquin, que el asombro estaba dejándola sin habla, sin respiración y sin poder moverse.
Él le quitó con tranquilidad la bandeja vacía de las manos y se la entregó a otro camarero. El estropicio de las copas caídas estaba siendo limpiado. Ángela habría dicho que lo limpiaba ella, si hubiera podido hablar.
Todo el mundo a su alrededor pareció desvanecerse y, tomándola suave pero firmemente del brazo, él la sacó de la habitación y, atravesando unas puertas, llegaron hasta una amplia terraza.
El aire fresco y fragante de la noche envolvió a Ángela como una caricia, aunque en su interior estaba ardiendo: de vergüenza y de sentir aquella mano en su brazo. Se detuvieron junto a una pared baja, a lo largo de la cual un césped inmaculado se perdía en la distancia.
El silencio los rodeaba, denso, aunque les llegaba amortiguado el sonido de la fiesta. ¿Había él cerrado las puertas, tal vez para que tuvieran más intimidad? Ángela se estremeció ante la idea. Elevó la mirada y, con gran esfuerzo, se soltó del suave pero devastador agarre. Él sonrió al tiempo que se metía las manos en los bolsillos. Resultaba tan irresistible, que Ángela sintió que iba a desmayarse de nuevo.
–Así que volvemos a encontrarnos.
Ángela obligó a su cerebro a conservar algo de cordura, pero por más que lo deseara, temía que su voz no saliera tan tranquila como le gustaría.
–Lo siento... debe de creer que soy una patosa. Normalmente no soy tan torpe. Gracias por su...
Hizo un gesto hacia el salón, sintiéndose fatal al recordar la mancha roja sobre el vestido blanco.
–Por haber tranquilizado la situación. Aunque no creo que mi jefe me perdone. Ese vestido debía de valer como todo mi sueldo de un año.
Él le restó importancia con un gesto de la mano.
–Considéralo resuelto. He visto lo que sucedió, fue un accidente.
Ángela ahogó un grito.
–No puedo permitírselo. Ni siquiera sé quién es usted.
La despreocupación y demostración de riqueza de aquel hombre le heló algo en el pecho. Su interior más profundo rechazaba aquella esfera social. Había crecido en ella, y le recordaba demasiado a la parte sombría de su propia familia.
Los ojos de él brillaron peligrosamente.
–Al contrario. Yo diría que vamos bien encaminados para... conocernos.
Una corriente eléctrica pareció desatarse en aquel momento. Ángela vio que él se le acercaba, y contuvo el aliento; no podía pensar, ni hablar. Le sostuvo la mirada y, por segunda vez aquel día, advirtió que sus ojos parecían arder con una llama dorada.
Él le acarició la mandíbula con un dedo, dejando un rastro ardiente a su paso.
–No he podido dejar de pensar en ti.
El hielo que se había instalado en el pecho de Ángela se derritió.
–¿De veras?
Él asintió.
–Y en tu boca.
–Mi boca... –repitió ella como una tonta.
Clavó la mirada en la boca de él, y se fijó de nuevo en la cicatriz del labio superior. El deseo de recorrerla fue tan poderoso, que se estremeció.
–¿Estás pensando en cómo sería si mi boca besara la tuya ahora?
Ángela elevó la mirada y se encontró con aquella ardiente como oro líquido. Su cuerpo respondió encendiéndose de cintura para abajo. Sintió la urgencia de apretar las piernas, como si eso pudiera calmar el deseo que estaba creciendo allí.
De pronto desapareció la distancia y sólo podía verlo a él, tan alto que bloqueaba el cielo, acercando su cabeza cada vez más a ella. Olía a almizcle y a pasión. Ángela sintió que su cuerpo respondía desde su vientre, como si reconociera ese olor a un nivel primario.
Intentando agarrarse desesperadamente a algo racional, elevó una mano para detenerlo, decirle que no... Pero la boca de él estaba tan cerca que podía sentir su aliento mezclándose con el suyo. Le cosquillearon los labios. Deseaba que la besara, con tanta intensidad que se acercó de forma muy reveladora.
–Señor Parnassus...
Ángela había tenido los ojos cerrados, pero los abrió repentinamente. Sus bocas estaban a punto de tocarse. Pero el nombre que acababa de oír explotó en su conciencia. Señor Parnassus.
La realidad los golpeó, al tiempo que la cacofonía de la fiesta les llegaba a través de las puertas abiertas. Ángela apenas se dio cuenta de que retiraba la mano de él y daba un paso atrás. La conmoción empezaba a apoderarse de todo su cuerpo.
Otra persona apareció en el patio. El mayordomo que había estado allí, quién sabe cuánto tiempo, se desvaneció discretamente. La recién llegada era la esposa del anfitrión, Olympia Parnassus.
–Leo, cariño, tu padre está buscándote. Casi es la hora de tu discurso.
Ángela advirtió que, con un suave movimiento, había quedado oculta a la vista de la mujer.
–Dame un par de minutos, Olympia –respondió él, implacable.
Evidentemente, estaba acostumbrado a dar órdenes y que se cumplieran. Era Leonidas Parnassus.
Ángela apenas oyó el comentario de la mujer, que luego se dio media vuelta y regresó a la fiesta, cerrando las puertas a su paso.
La conmoción empezaba a apoderarse de Ángela, que empezó a reaccionar: tenía que salir de allí.
Advirtió que Leonidas Parnassus se había girado hacia ella, pero no fue capaz de mirarlo. Sintió su cálida mano en la barbilla y le entraron náuseas. Sólo podría haber evitado aquella mirada cerrando los ojos, y esa idea le daba pánico. Vio la sonrisa sexy de él.
–Te ruego disculpes la interrupción. Tengo que marcharme dentro de un minuto, pero... ¿dónde estábamos?
Tenía que salir de allí cuanto antes, se dijo Ángela. ¡Había estado a punto de besar a Leonidas Parnassus, el hombre que estaba recreándose en arruinar públicamente a su familia! La rabia se apoderó de ella. Pensó en Delphi, tan vulnerable en aquellos momentos: ninguna de las dos se merecían estar pagando por algo que había sucedido décadas atrás.
Apartó la mano de él y habló con tono gélido.
–No sé a lo que está jugando, pero debo volver al trabajo. Si mi jefe me viera aquí, me despediría en el acto, lo cual es algo que obviamente nunca le ha ocurrido a usted.
Él se la quedó mirando un largo momento, antes de erguirse en toda su magnitud y apartarse ligeramente. El hombre bromista y sexy de momentos antes se había desvanecido, y en su lugar quedaba el hijo y heredero de una vasta fortuna, destilando una arrogante confianza en sí mismo. Un hombre que se había convertido en millonario por sí solo. Por eso ella había percibido que era «alguien»...
Ángela tuvo que reprimir un escalofrío ante la repentina frialdad de su mirada.
–Disculpa –dijo él en tono helador–. De haber sabido que te parecía tan repugnante, no habría intentado besarte.
Su actitud contradecía sus palabras. No estaba arrepentido para nada. Volvió a tomarla de la barbilla. Ángela sintió que se le disparaba el corazón y se le encendían las mejillas.
–¿A quién pretendes engañar, muñeca? Conozco los signos del deseo, y ahora mismo estás casi jadeando por mí, al igual que ha sucedido junto a la piscina.
Ángela le apartó la mano bruscamente, presa del pánico. Si él sospechara siquiera quién era ella...
–No sea ridículo. No lo estoy. Quiero que se aparte de mi camino, por favor, para que pueda regresar a mi trabajo.
–Voy a hacerlo, pero no sin antes haber demostrado que tus palabras son mentira –masculló él.
Antes de que Ángela pudiera tomar aliento, él tomó su rostro entre ambas manos y la besó arrolladoramente. Ella intentó soltarse, pero era como intentar ir contra una poderosa corriente.
Su boca, abierta de la sorpresa, había supuesto una invitación para él, que hundió su lengua salvajemente, buscando la de ella y sorbiéndola con fuerza. Ángela se estremeció al ser besada tan íntimamente.
El cuerpo se le había tensado ante la reacción de él, pero su urgencia de pelear iba disipándose cada vez más. Lo único que sentía eran aquellas manos fuertes, y tan grandes que le cubrían toda la cabeza, entrelazando sus largos dedos entre su cabello, y masajeándole el cráneo. Y, mientras tanto, su boca y su lengua la sumían en una profunda espiral hacia lo desconocido.
Ella no sabría decir cuándo dejó de intentar apartarle las manos, ni cuándo lo abrazó por el cuello. Sólo supo que la realidad fue dejando de existir conforme se besaban con furiosa intensidad. Sus cuerpos se apretaban uno contra otro fuertemente. El ensordecedor latido de sus corazones ahogaba los temores y preocupaciones. Ángela se puso de puntillas para acercarse aún más a él y, cuando sintió la creciente erección, el cerebro se le cortocircuitó por completo.
Súbitamente, todo acabó y él estaba separándose. Ángela hizo un traicionero movimiento hacia él, resistiéndose a dejarlo marchar, con las manos extendidas donde antes abrazaban los hombros de él. Sólo entonces se dio cuenta de que él las tenía sujetas... y una terrible sospecha le invadió. ¿Había tenido que apartárselas a la fuerza? Intentó evaluar la situación y tranquilizarse, avergonzada. El corazón le latía con fuerza. Estaba muda y mareada.
Leonidas Parnassus la miró con el rostro encendido, ¿sería de ira, o de satisfacción por haber demostrado que tenía razón? Su mortificación aumentó.
Sonó una discreta tos cerca de ellos.
–Señor, si es tan amable de acudir junto a su padre...
Ángela se sorprendió ante el rostro impertérrito de Leonidas.
–Enseguida voy –le oyó responder, sin apartar la mirada de ella.
Él parecía estar totalmente al mando, sólo traicionado por sus mejillas encendidas. Ángela se sentía a punto de desmoronarse. Hizo ademán de decir algo, pero él la cortó.
–Espérame aquí. Aún no he acabado contigo –le advirtió él, y se dio media vuelta.
Ángela lo observó volver con pasos enérgicos al abarrotado salón.
No podía creer lo que acababa de suceder.
En estado de shock, se llevó un dedo a los labios, aún enrojecidos de tantos besos. Avergonzada y disgustada consigo misma, recordó cómo se había arquea do licenciosamente hacia él... casi como si quisiera meterse en su piel. Ni siquiera en el momento más apasionado de su relación con Aquiles había sentido un deseo tan intenso, capaz de borrar todo pensamiento de su mente. Pero aquello había sido parte del problema...
Se sentía expuesta, y dolorosos recuerdos comenzaban a asaltarla, como si no fuera suficientemente duro asimilar lo que acababa de suceder.
La multitud del salón comenzó a callarse y, desesperada, Ángela buscó una escapatoria. Se apresuró escaleras abajo, camino de la cocina, sabiendo que podía olvidarse de aquel empleo. El incidente con el vino sería causa suficiente; desaparecer con el invitado de honor sólo lo reforzaría.
Su jefe pronto descubriría quién era ella, y no quería estar presente cuando sucediera.
De vuelta en la cocina, agarró sus cosas y se alejó de la reluciente mansión sin mirar atrás.
Leo escuchó de pie el emotivo discurso de su padre, Georgios Parnassus, en el que no había ocultado que estaba preparado para traspasar a su hijo las riendas del poder. De nuevo, Leo sintió un orgullo primigenio. Aunque no iba a dar a su padre la oportunidad de capitular tan fácilmente, no podía negar que necesitaba reivindicar su derecho a estar allí, algo que le había sido arrebatado.
Su padre no era ningún tonto. Sin duda había contado con aquello al pedirle que acudiera a Grecia, pero él no iba a permitirle todavía descubrir que había ganado.
Mientras se desvanecía el entusiasmado aplauso tras el discurso, Leo comprobó que su cuerpo seguía hirviendo de deseo por la mujer a la que había dejado en el patio. Miró por las puertas, abiertas de nuevo, pero no la vio. Se irritó al pensar que ella tal vez se habría marchado, cuando él le había ordenado que esperara. Y de momento, se hallaba atrapado por los habituales aduladores, todos intentando conseguir algo de él.
Se moría de ganas de salir de aquel salón y terminar lo que habían empezado. Se encontraba en un momento crucial en su vida, y lo único en lo que podía pensar era en una camarera sexy que había tenido la temeridad de encenderlo, enfriarlo y volverlo a encender. La ira se apoderó de él, sorprendido. Nunca le había sucedido aquello. Había encontrado mujeres dispuestas a todo para lograr su interés, pero no les había funcionado. Él no perdía el tiempo con juegos. Las mujeres de su vida eran experimentadas, maduras... y conocían las reglas: nada de lazos emocionales, nada de juegos.
Pero cuando ella lo había mirado como si fuera un inexperto intentando aprovecharse de ella... se había puesto furioso. Nunca había sentido aquel deseo de demostrarle que estaba equivocada, de dejarle huella, ni la implacable necesidad de besarla de aquella manera... Y luego, cuando había sentido que su inicial resistencia se desvanecía, y ella se excitaba en sus brazos, correspondiendo a sus besos con tanta pasión...
–Georgios no podía haber sido más obvio. ¿Así que estás listo para caer en la trampa, Parnassus?
Leo estaba tan sumido en sus pensamientos que necesitó unos segundos para que su mente regresara a aquella habitación. La multitud que lo rodeaba antes había desaparecido. Parpadeó y vio a Aristóteles Levakis, el socio de su padre, mirándolo atentamente. Le caía bien: habían trabajado juntos con motivo de la fusión, aunque él lo había hecho desde Nueva York. Hizo un esfuerzo para recordar lo que Ari acababa de decirle. Se obligó a sonreír y bromeó.
–¿Crees que voy a decírtelo, y que mi decisión la conozca toda Atenas por la mañana?
Ari rió de buena gana. Leo intentó concentrarse en la conversación, aunque no dejaba de buscar un moño de sedoso cabello castaño. ¿Y si ella se había marchado? Ni siquiera sabía su nombre.
–Me ha sorprendido verla aquí. He visto que te la has llevado afuera. ¿Le has pedido que se marche? –comentó Ari, sacudiendo la cabeza–. Debo admitir que tiene valor...
Leo se quedó helado.
–¿A quién te refieres?
–A Ángela Kassianides. La hija mayor de Tito. Es la camarera que ha derramado el vino sobre Pia Kyriapoulos, la que te has llevado fuera de la sala. Todos hemos creído que estabas diciéndole que se marchara –añadió Ari, y miró alrededor–. Y no he vuelto a verla, así que no sé lo que le habrás dicho, pero ha funcionado.
Leo reaccionó instintivamente al oír el apellido Kassianides. Pertenecía al enemigo, representaba pérdida, dolor, humillación. Frunció el ceño, intentando comprender.
–¿Era una Kassianides?
Ari asintió.
–¿No lo sabías?
Leo negó con la cabeza, intentando asimilar la información. ¿Cómo iba a saber él quiénes eran los hijos de Tito Kassianides? No habían tratado directamente con la familia durante la fusión, que había sido lo que había precipitado su bancarrota. Había sido una venganza limpia, pero en aquel momento le pareció insuficiente, tras haber conocido a una de ellos. Tras haber besado a una de ellos.
Se sintió enormemente vulnerable: si Ari la había reconocido, seguramente otros también. Él la había sacado con la idea de quedarse a solas con ella y explorar su atracción mutua, sin saber quién era. La furia se apoderó de él. ¿Habría ella planeado algún incidente? ¿A qué demonios había estado jugando, seduciéndolo con sus enormes ojos azules, y luego fingiendo que no lo deseaba? Su reacción de sorpresa en la piscina se debía a que lo había reconocido, no a la atracción que él había creído advertir. Esa idea lo enfureció. Nunca se había sentido tan expuesto...
¿La habría enviado su padre, como parte de un plan? Se tensó en repulsa de esa idea. Y justo vio a su padre acercándosele con un grupo de hombres. No tenía tiempo para procesar lo ocurrido, se dijo, y durante el resto de la noche, tuvo que fingir, sonreír y ocultar que lo que en realidad deseaba era quitarse la pajarita y la chaqueta, encontrar a Ángela Kassianides, y obtener algunas respuestas.
Una semana después. Nueva York
Leo contempló las vistas de Manhattan desde su despacho, sin verlas realmente. Lo único que veía desde que había regresado de Atenas era el rostro angelical de Ángela Kassianides con los ojos cerrados, justo antes de besarla. Se burló de sí mismo. Ángela. Que nombre más adecuado.
Se obligó a dejar de pensar en ella y en Atenas. No se lo había confesado a nadie, y menos aún a su padre, pero esa ciudad había cambiado algo fundamental dentro de él. Aunque había nacido y crecido en Nueva York, nunca le había llamado la atención. Sólo era una selva de rascacielos.
Incluso, había telefoneado a su amante aquella misma mañana, después de haberla evitado durante toda la semana, algo poco usual en él, y había roto con ella. Aún tenía su chillido grabado en el tímpano, pero en el fondo había experimentado alivio.
Ángela. Le irritaba la facilidad con la que ella invadía sus pensamientos. No había podido ir en su busca debido a una crisis en su empresa matriz; crisis que tenía aspecto de ir a durar varias semanas, para irritación suya, pero que no estaba logrando hacerle olvidar a aquella mujer. No estaba acostumbrado a que le sucediera eso, y menos aún cuando ni siquiera se habían acostado.
Hervía de ira. Era la primera vez que se sentía como un tonto, y no iba a permitirlo ni un momento más. Ángela Kassianides estaba jugando con fuego si creía que podía tomarle el pelo a un Parnassus. A él. ¿Cómo se atrevía, más aún después de todo lo que su familia le había hecho a la de él? ¿Y en la noche de su presentación en la sociedad ateniense?
El descaro de ella lo conmocionó de nuevo. Obviamente, los Kassianides no aceptaban dejar tranquilo el pasado. ¿Querían avivar la vieja enemistad o, peor aún, pelear a muerte hasta volver a quedar sin rival?
Frunció el ceño. ¿Contarían con el apoyo de miembros de la élite de la antigua Atenas? Tal vez debía preocuparle la amenaza... Y entonces, se reprendió así mismo. Quizás el hecho de que Ángela hubiera estado allí aquella noche no fuera más que una coincidencia.
Una vocecita le pinchó: ¿también era coincidencia que, de toda la gente presente, ella fuera la única en la que se había fijado? Apretó los puños. No iba a permitir que ella se saliera con la suya.
Sacó su teléfono móvil e hizo una llamada concisa. Al terminar, volvió a contemplar las vistas. Acababa de dar una noticia trascendental, sin alterarse: iba a regresar a Atenas y a hacerse cargo de Parnassus Shipping. Lo invadió un cosquilleo.
La idea de ver de nuevo a Ángela Kassianides, y obligarla a que se explicara, hizo que le hirviera la sangre. Apretó la mandíbula, conteniendo la impaciencia que le urgía a poner en práctica su decisión e ir ya mismo. Pero antes, debía solucionar la crisis de su negocio de Nueva York. Esperaría el momento oportuno, y mientras tanto tendría que aplacar aquella urgencia de marcharse. Se dijo a sí mismo que Ángela Kassianides no influía en su decisión; aunque iba a ser uno de los primeros asuntos que atendiera.
Capítulo 2
Un mes después
El corazón iba a salírsele del pecho. Ángela sintió un sudor frío por todo el cuerpo. Por segunda vez en pocas semanas, se encontraba en el peor lugar del mundo para ella: la mansión Parnassus. Sentía náuseas al recordar lo sucedido en la terraza. Cerró los ojos y respiró hondo. No debía pensar en Leo Parnassus en aquel momento, ni en lo que le había hecho sentir justo antes de descubrir quién era. Ni en lo difícil que había sido olvidarle.
Abrió los ojos e intentó distinguir las habitaciones en la tenue luz. Para su alivio, el lugar parecía estar vacío. Había leído en la prensa acerca de la mala salud de Georgios Parnassus, y que se hallaba descansando en una isla griega recientemente adquirida. Sintió el abultado documento en el bolsillo interior de su chaqueta. Por eso había ido allí, se recordó. Estaba haciendo lo correcto.
Unos días atrás, se había anunciado oficialmente que Leonidas Parnassus iba a tomar las riendas de la empresa familiar, y a dejar Nueva York para establecerse de manera permanente en Atenas. Desde entonces, Ángela se había vuelto más nerviosa y su padre más amargado y mordaz, al ver que sus posibilidades de redimirse disminuían.
El día anterior, al regresar a casa de su nuevo empleo, Ángela había encontrado a su padre borracho, riéndose de un grueso documento en sus manos. Al verla entrar, la había llamado y ella había obedecido, a su pesar; pero sabía bien que no debía contrariarlo.
–¿Sabes lo que es esto? –le había preguntado él.
Ella había negado con la cabeza.
–Esto, querida hija, es mi billete para salir de la bancarrota. ¿Te das cuenta de lo que tengo en mis manos?
Ella había sacudido la cabeza de nuevo, y un escalofrío le había recorrido la espalda.
–Aquí están los secretos mejor guardados de la familia Parnassus y su destino. Son la última voluntad y el testamento de Georgios Parnassus. Ahora lo sé todo acerca de sus bienes: qué valor tienen exactamente, y cómo planea distribuirlos. También sé que su primera esposa se suicidó. Ellos han querido ocultarlo. ¿Te imaginas lo que sucedería si esto se filtrara a la gente adecuada? Podría hundirlos.