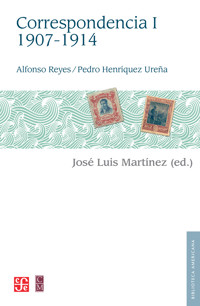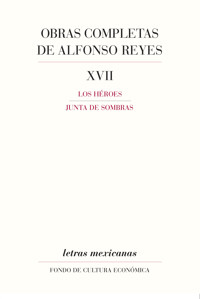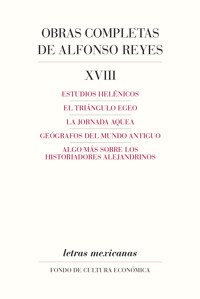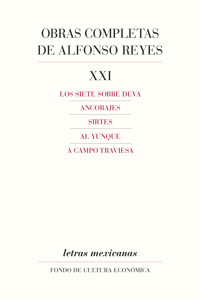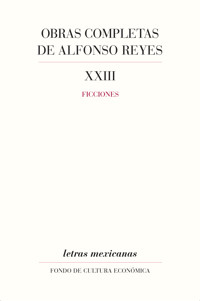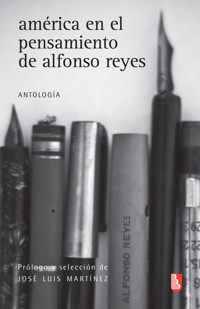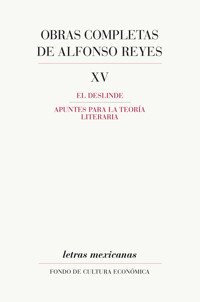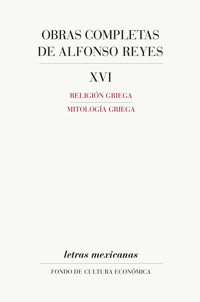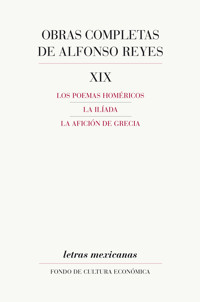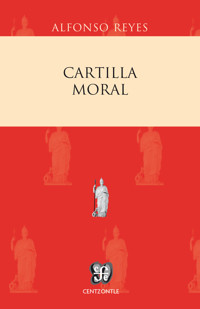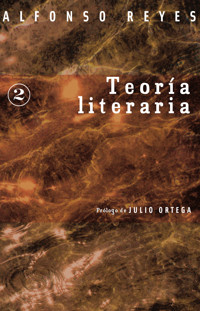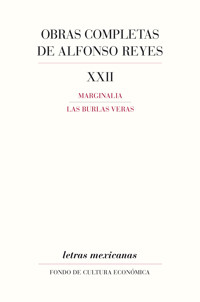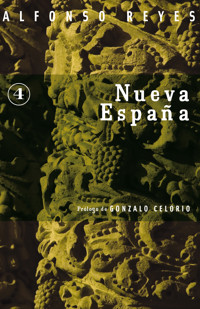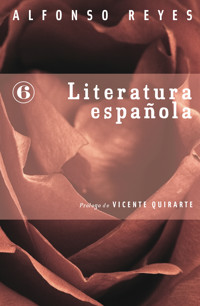Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Vida y Pensamiento de México
- Sprache: Spanisch
Este segundo libro de recuerdos se inicia con una rememoración de lo que era la vida en Monterrey al nacimiento de Alfonso Reyes, los barrios principales y la organización incipiente de la ciudad, para luego adentrarse en la casa paterna, el huerto, los juegos y las diversiones infantiles. Todo se convierte, bajo la sombra providente del general Bernardo Reyes, en un lugar encantado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfonso Reyes (Monterrey, 1889-Ciudad de México, 1959) fue un eminente polígrafo mexicano que cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la crítica literaria, la narrativa y la poesía. Hacia la primera década del siglo XX fundó con otros escritores y artistas el Ateneo de la Juventud. Fue presidente de La Casa de España en México, fundador de El Colegio Nacional y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1945 recibió el Premio Nacional de Literatura. De su autoría, el FCE ha publicado en libro electrónico El deslinde, La experiencia literaria, Historia de un siglo y Retratos reales e imaginarios, entre otros.
VIDA Y PENSAMIENTO DE MÉXICO
CRÓNICA DE MONTERREY
ALFONSO REYES
Crónica de Monterrey
IALBORES
SEGUNDO LIBRO DE RECUERDOS [1959]
Primera edición en Obras completas XXIV, 1990 Primera edición de Obras completas XXIV en libro electrónico, 2017 Primera edición electrónica, 2018
D. R. © 2018, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios [email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-1656-47-6 (ePub)ISBN 978-607-1656-45-2 (ePub, Obra completa)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Proemio
Noche de mayoOnomástico y santoralLa casa BolívarLa casa DegolladoPaula JaramilloLos hermanosLa familia GuerreroZúñigaEl cocinero de mi niñezLa abominable CarmenDelirios y pesadillasLa vuelta de CoahuilaBautizo de inviernoEl Napoleón de los niños14bis. La mascarilla de Napoleón15.El equilibrio efímero16.Aire y tierra en las montañas del norte17.El pequeño vigía y su alma18/19. Servidores20.El salto mortal21.El Circo Orrin22.Diversiones al aire libre23.Diversiones bajo techado24.Entre la leyenda y la historiaApéndices
Nuevos datos genealógicosSalva de recuerdosApriesa cantan los gallos y quieren quebrar albores
POEMA DEL CID
PROEMIO
ERA en Bilbao, por 1919.
—Tú que me llevas once años —le dije— cuéntame del Monterrey en que yo nací. Cuéntame de los vecinos, los amigos y el ambiente en que pasó tu niñez, para que pueda yo figurarme lo que era aquel mundo.
—Lo mejor será, entonces —me dijo Rodolfo—, que comience por la situación misma de la casa en la plazuela de Bolívar 7. A la derecha se hallaba la de don Ignacio Galindo y es el rumbo por donde se abren mis recuerdos. Al otro lado, el alto muro de un agiotista a quien nunca le vi la cara parece atajar mis evocaciones. Era don Ignacio Galindo un abogado respetable y culto, enfermo y cansado que, distanciado al principio, pronto se sintió atraído a la amistad de mi padre. Siempre fui bien recibido por él, su señora Libradita, su hijo Nacho, mi fraternal amigo de aquellos tiempos, y las hermanas de éste. Cuando la familia me convidó a pasar el fin de semana en su hacienda de la Pastora, al pie del Cerro de la Silla, el avenimiento entre las dos casas se selló definitivamente. A los pocos meses, ya era costumbre que todos nosotros fuéramos a pasear a la Pastora, sitio encantador donde podía uno bañarse en el río y donde don Ignacio nos esperaba vestido de charro a la puerta de su destartalada casona… ¡Ah, días aquellos de visitas a la molienda de caña! Yo mismo echaba las nueces mondadas en el caldo moreno de la melcocha, que luego, al fundirse, daba el piloncillo. Las deliciosas calabazas en tacha se colgaban en unas redes especiales…
—Sí, todo eso era indigestarse y “empanzarse”, como allá se dice, y yo lo alcancé todavía en las moliendas de San Jerónimo. Pero no divagues, que siempre tiendes a hacerlo cuando hablas del campo. Volvamos a la plazuela de Bolívar.
—Pues bien, el sitio del agiotista, como te decía, siempre fue para Bernardo y para mí cosa lejana y enigmática, salvo el descuidado solar del fondo, que se confundía con el nuestro, y entre cuyos matorrales y breñas llegué a cazar tecolotes, conejos, tlacuaches y ardillas. Pero, por el lado de Galindo, seguía la casa de Alberto González Zambrano, el más juicioso de mis amiguitos, hijo de don Jesús González Treviño. En esta casa, los días de lluvia, se organizaban para nosotros juegos de salón y se nos ofrecían meriendas. Más allá venía la casa de las Espinosa, casa que los muchachos respetábamos mucho, pequeña y muy cuidada, como de damas solas: una viuda y tres señoritas, acompañadas del sobrino Alfredo Espinosa Zambrano. Por fin, aparecía la casa de los Zambrano. Don Eduardo, suegro del general Jerónimo Treviño, y su esposa, eran unos viejecitos encantadores. Sus buenas y simpáticas hijas a veces se mezclaban en nuestros juegos, cuando éstos lo consentían. Allí terminaba la manzana y cruzaba la calle del Hospital. González, Zambrano, Garza, Villarreal, Madero: ya te haces cargo de que el barrio de Bolívar era de lo más selecto.
—Entiendo que aquel Monterrey era todavía un tanto rústico.
—¡Con decir que yo todavía cacé conejos en los alrededores de la Alameda y maté guajolotes silvestres y venados junto a las fundiciones!
—Pero, con todo, creo que ya estaban bien configurados para entonces los barrios clásicos, los barrios canónicos de la ciudad.
—Así es. Comenzando por el viejo Obispado, se entraba por el barrio de la Purísima, con su gran plaza y su parroquia muy concurrida. Los magnates de aquella región eran los Treviño, los Barrera, don Carlos Félix Ayala. Este barrio mantenía cierta rivalidad con el vecino de Bolívar. Don Juan J. Barrera y don Carlos Félix Ayala representaban la pugna de partidos, que desapareció cuando el primero fue atraído a las filas del general Reyes, de quien llegó a ser compadre. Aquélla era zona de grandes huertas y cortinajes de verdura, ya un tanto campestre. Allí vivían Pablo de la Garza (hoy general y procurador de la República) y Lázaro y Felipe Gutiérrez, amigos más bien de Bernardo. El primero, conocido en los anales del socialismo mexicano y compañero de Flores Magón. El segundo, médico eminente y revolucionario de buena fe que creo vive en Laredo, Texas. Don Carlos Félix Ayala suplía las accidentales ausencias del gobernador y era senador por el Estado. Hombre… ¿cómo decirlo?
—El doctor Johnson decía “clubable”.
—Sí, era hombre “clubable” aunque guardaba su distancia. Arrogante, elegante: lo llamaban “el Conde Duque”. Su huerta era la más hermosa de Monterrey. La poblaban los chupamirtos.
—He oído decir que, entre los muchachos de uno y otro barrio, solía haber riñas a pedradas, como entre los “callealteros” y los de calle abajo en Santander, cuando eran unos chicos don Marcelino Menéndez Pelayo y don José María de Pereda.
—Es verdad, y el sereno de la plaza de la Purísima las pasaba negras para evitar que le rompiéramos los faroles.
—¿Y qué más?
—Verás. Bajando de Bolívar al centro por la calle del Doctor Mier, o la de Hidalgo, se llegaba al corazón indeciso de la ciudad.
—¿Indeciso?
—Indeciso, por cuanto no se podía definir el límite de barrios entre el mercado y las lindas plazas enlazadas de Hidalgo y de Zaragoza. Aquélla era ya la zona del comercio y de los forasteros. Pero, al lado de Zaragoza, se perfilaba el barrio de San Francisco, barrio de parroquia, donde los Chapa, los Leal, los Videgaray y otros reclamaban el abolengo de viejas clases acomodadas y consideraban como coahuilenses invasores a los Madero y otros moradores de Bolívar. Esta rivalidad entre San Francisco y Bolívar se acentuaba entre las señoras.
”Tales eran los viejos barrios de la ciudad que, creo yo, merecen mencionarse. Junto a éstos, por el sur, arrimado a las lomas y al otro lado del río, del río artero y casi seco que un día casi se lo tragaría íntegro, el barrio de San Luisito, barrio de maleantes, donde había duelos a pedradas entre los muchachos de las escuelas. Y al norte, los nuevos ensanches obreros, la región fabril de mañana.”
—¿Es verdad que los de Bolívar se sentían postergados por no poseer una parroquia como los de la Purísima?
—¡Y tanto! Al fin se logró que el arzobispo don Jacinto López autorizara como parroquia una pobre iglesita unida al viejo edificio reformado que servía de hospital, la parroquia del Hospital. Ésta, apenas frecuentada al principio, se hizo famosa por las prédicas de cierto cura naturalista y candoroso que dio en emplear para sus sermones ejemplos demasiado vivos, actuales y pintorescos. Se produjeron verdaderas aglomeraciones, y al fin hubo que suspender al curita en el ejercicio del púlpito. Para explicar el ensanche de la fe cristiana en el mundo, lo comparaba al derrame de bolitas que suelta un borrego en lo alto de una peña. Para hablar de la hermosura de la Virgen María aseguraba que era muy superior a la de doña Fulana de Tal, belleza reconocida. El poder de Dios era todavía mayor que el de los generales Reyes y Treviño. El sabio doctor Gonzalitos era incapaz de resucitar a un muerto, como lo hizo el Señor, etcétera.
—Alguna vez me has contado de tus cacerías domésticas contra los gatos feroces, las ratas, las palomas. Pero poco me has dicho de los caballos y los pavos reales.
—Ya lo sabes, los caballos eran la predilección de mi padre, que siempre perteneció a la caballería, hablaba con orgullo del “Instituto Montado”, y nunca olvidó que, desde sus más verdes años, el caballo fue su compañero de combate y alguna vez su salvador, como cuando se arrojó al mar en Mazatlán. Vivíamos entre caballos. Los pavos reales empezaron a criarse en la casa Bolívar, donde eran objeto de hurto por parte de los vecinos, y de allí pasarían a la casa Degollado, en que fueron tan amigos tuyos. Finalmente, como nada bastaba contra las repugnantes plagas de los roedores, ni rifles, ni cepos y trampas, ni venenos, ni cuantos artificios llegamos a imaginar, mi padre, a modo de transacción, pues no tenía afición a los perros, aceptó que su secretario de gobierno, don Ramón García Chávarri, trajera a casa un magnífico terrier, negro golondrino, llamado Alí. Aquello fue toda una dinastía de perros de igual color e igual nombre, salvo el Mayo (retinto), que como recordarás fue a morir a México y no permitía que nadie se te acercara. Cada vez que moría un Alí, don Ramón llegaba con otro. Ignoro dónde lograba sus crías.
—Y creo que hemos dejado para el fin lo mejor. Háblame ahora de los colaboradores y los amigos cercanos de mi padre.
—No acabaría. Evocaré sólo a unos cuantos, en desorden y según acudan a mi recuerdo. Ya hemos mencionado a don Ramón García Chávarri, secretario de gobierno, caballero excelente. Mi padre mismo parecía buscar su prudencia y mesura para contrarrestar las vivacidades de su temperamento. Puntual funcionario y administrador, atento meticulosamente a los detalles de los negocios hasta ser un tanto maniático, probo, justo, digno, de exquisitos gustos y cierto natural señorío, orgulloso sin perder la bondad, amigo de la buena mesa, la buena fruta y el buen vino, tal vez sibarita gobernado por una voluntad de hierro. Disfrutaba de una posición desahogada. Dio el ser a una simpática prole de señoritas que eran como nuestras hermanas; Mercedes singularmente, inseparable de María.
”El capitán Ignacio J. Mendoza murió de coronel. Tú lo conociste de mayor. A los comienzos de la nueva administración fue secretario particular del general Reyes, su brazo derecho y el que poseía todos los hilos. Ni siquiera creo que llegase a adquirir los defectos del favorito. Continuó siempre en la oficina de mi padre, pero lo sustituyó el excelente don Jesús L. Zúñiga, más bien escribiente general, pues la pasmosa actividad de mi padre dejaba inútiles las funciones de secretario privado.
”El general José del Valle, primero jefe y luego subordinado de mi padre, creo que llegó con él a Monterrey al frente del 5º Batallón. Era singularmente afectuoso para conmigo; me llevó a México para consultar al doctor Liceaga sobre cierto mal del estómago que me afligía por entonces; me hablaba con verdadero arrobamiento de las hazañas de mi padre, que me hizo conocer hasta en los partes y documentos oficiales, y despertó en mí ciertas tentaciones, porque vivió y murió esperando verlo en la presidencia de la República.
”El delicado y pulcro viejecito don Manuel Palacios —larga melena, barbas níveas—, ebanista de categoría o de lujo, cada tres o cuatro meses iba de San Luis Potosí a Monterrey para saludar a nuestros padres. Ellos lo respetaban y lo querían, lo tenían por un santo. Traía consigo a su hijo, para que mi padre lo amonestara o reprendiera. Lloraba la muerte de “mi señora Rosarito” (su esposa). Era algo dado a los litigios. Se encendía en fuego místico hablando de la religión o de la justicia. Su voz se velaba cuando se refería a la mala conducta de su hijo. En San Luis había sido mi confidente. Dejé en sus manos cierto estrafalario Viaje al Monte de los Olivos que escribí a los siete años, en que comparecía yo a presencia de Dios y, a diferencia del autor de la Divina Comedia, que yo no conocía ni de oídas, no me sentía deslumbrado. Cuando yo me portaba mal, mis padres me amenazaban con contárselo a don Manuel, y esto bastaba para llenarme de confusión y arrepentimiento.”
Cambié de súbito la conversación al verlo ponerse melancólico.
—Háblame de los Uranga —le dije—. Tú siempre fuiste hombre de armas.
—¡Ah, los Uranga! La herrería de los Uranga, con ese prestigio mágico de las fraguas…
—… que data de las mitologías antiguas…
—… cautivaba del todo la atención de nuestra cuadrilla infantil. Eran los Uranga hijos de un vasco forjador y armero, acaso criado en el rincón de Éibar, quien los enseñó a templar las ánimas. Los puñales, espadas y navajas salidos de sus talleres podían competir con artículos ingleses y con las legendarias hojas toledanas. Nos pasábamos las horas largas viendo a los hermanos Uranga consagrados a sus lentas y finas labores de forja, temple, pulido y labrado. Mi padre, como de caballería (la caballería de entonces, la de las cargas a machete), sentía mayor afición a las armas blancas que a las de fuego. Admiraba los trabajos de los Uranga, orgullo de la naciente industria regiomontana, todavía manual, anterior a los ensanches fabriles. Las hojas de Uranga solían lucir aquellas inscripciones y máximas: “Sirvo a mi dueño”, “Por sus bellos ojos mato”, “No me saques sin razón ni me envaines sin honor”, “Soy tagarno”, “¡Viva Reyes!” Por Año Nuevo, el mayor de los Uranga le traía de obsequio a mi padre un puñal que atravesaba un peso, un peso de aquellos que tenían todo su peso. A veces, los modelos habían sido imaginados por mi padre. Uranga fue coautor de la curiosa pistola-sable, así como de aquellas fundas de resorte para el revólver que mi padre ideó, y que permitían sacar y guardar el arma de un golpe y en cualquier sentido. Cuando el general Díaz fue a Monterrey, en 1898, los Uranga le ofrecieron un puñal, obra maestra, que tenía alegorías y fechas alusivas a la historia militar del caudillo.
Aquí mi hermano enmudeció de repente. Entró por el túnel de sus íntimas recordaciones y pareció alejarse.
1. NOCHE DE MAYO
MI PADRE llegó a Nuevo León en 1885 y ocupó provisionalmente el gobierno entre el 12 de octubre de ese año y el 3 de octubre de 1887. Desde el 28 de febrero de 1886 era jefe de la 3ª Zona Militar (Nuevo León y Coahuila). Poco después de mi nacimiento, el 24 de septiembre de 1889, se hizo cargo para mucho tiempo del gobierno político del estado.
Pero veamos cómo aconteció mi nacimiento. La familia vivía entonces frente a la plazuela de Bolívar, que hoy ha desaparecido por desgracia, dejando el sitio a un “refugio” triangular del tránsito.
El 17 de mayo de 1889, cerca de las nueve de la noche, la plazuela de Bolívar respiraba música a plenos pulmones. Era la mejor época del año. Toda la tarde se han arrullado las tórtolas. En las afueras de Monterrey pulula la caza menor y se oyen a lo largo del día los tiros de los cazadores. Plegadas las mesas de tijera, han callado ya sus pregones los “dulceros” ambulantes, aquellos pintorescos pregones a que me he referido ya en los Cartones de Madrid (“Voces de la calle”). Uno tras otro, andan de cuartel en cuartel los toques de retreta y de rancho. Y el de silencio echará a volar hacia las diez; tan temprano todavía que da a la vida del soldado una castidad conventual o casi una prematura quietud de gallinero.
Algo metida en sombra, bajo el magnetismo de las estrellas, acariciada de aire denso, abrigada de casas bajas, la plazuela es una diminuta delta, y los vecinos la llaman “la cuartilla de queso”. Como las regiomontanas suelen usar un largo “adioooós”, semejante al preludio de las urracas, en do-re-mi-fa-sol-la-si- y apoyándose sobre la “ó” del acento, cuentan que basta un solo adiós para dar la vuelta a todo el jardincillo y saludar de una vez a todas las amistades.
Los novios aún no habían tenido tiempo de acabar con sus recriminaciones y disculpas; aún no se dormían los viejos en los bancos; los vecinos apenas arrastraban la silla desde la acera de su casa hasta la plazuela; todavía los chicos, sueltos a media calle, se divertían con la borrachera de los moscones que caían bajo los faroles de petróleo, aturdidos y removiendo las patas; y los muchachos mayores —como aún no era hora de recogerse— emprendían la pelea de trompos frente a la puerta familiar… Cuando la música se suspende de pronto, dejando subir, in fraganti, el ruido animado de la charla y el sordo deslizar de los pies. Los maestros enfundan a toda prisa sus cobres y corre una voz supersticiosa: en casa del jefe de las armas —al frente de la plazuela— acaban de cerrar las ventanas como cuando viene tempestad. Nada: es Lucina, huésped inapreciable. Y el director de orquesta interrumpe, deferente, la serenata.
Son las nueve dadas. Yo entreabro los ojos y lanzo un chillido inolvidable.