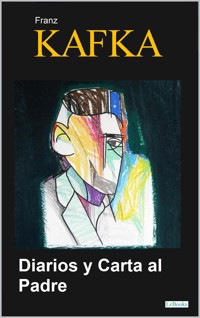
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kafka Esencial
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Diarios y Carta al Padre de Franz Kafka es una inmersión profunda en las inquietudes existenciales, los conflictos familiares y la complejidad de la mente del autor. A través de estas obras, Kafka revela sus luchas internas, sus dudas sobre la escritura y su identidad, y los conflictos emocionales con su padre, una figura dominante que marcó profundamente su vida y su obra. En los diarios, se despliega un retrato íntimo de su pensamiento, donde se mezclan observaciones cotidianas con reflexiones filosóficas y literarias. Por su parte, Carta al Padre es un desgarrador testimonio de su relación problemática, expresando sentimientos de culpa, miedo y deseo de reconciliación. Desde su publicación, estas obras han sido valoradas por su capacidad de arrojar luz sobre la psique y el proceso creativo de Kafka. La sinceridad con la que aborda sus ansiedades y su relación con el entorno social y familiar ha resonado con lectores y críticos, convirtiendo estos textos en documentos esenciales para comprender su vida y su producción literaria. La relevancia de Diarios y Carta al Padre reside en su exploración de temas universales como la alienación, el conflicto generacional y la búsqueda de sentido. Al examinar las emociones humanas de una manera tan cruda y honesta, estas obras no solo reflejan las inquietudes de Kafka, sino que también invitan a los lectores a confrontar sus propias tensiones internas, manteniéndose vigentes en la literatura moderna.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1448
Ähnliche
Franz Kafka
DIARIOS Y CARTA AL PADRE
Título original:
“Brief an den Vater”
Primera edición
Sumario
PRESENTACIÓN
Sobre el autor y su obra
Los "Diarios" y la "Carta al padre" de Franz Kafka como límites de la autobiografía
I
II
III
REFERENCIAS
DIARIOS
Cuaderno primero
Cuaderno segundo
Cuaderno tercero
Cuaderno cuarto
Cuaderno quinto
Cuaderno sexto
Cuaderno séptimo
Cuaderno octavo
Cuaderno noveno
Cuaderno décimo
Cuaderno undécimo
Cuaderno duodécimo
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
Cronología de la vida de Kafka
PRESENTACIÓN
Franz Kafka
1883 – 1924
Franz Kafkafue un escritor checo de lengua alemana, ampliamente reconocido como una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo XX. Nacido en Praga, en el entonces Imperio Austrohúngaro, Kafka es conocido por sus obras que exploran temas como la alienación, la burocracia opresiva y la lucha existencial del individuo contra fuerzas incomprensibles y abrumadoras. Aunque publicó solo algunas de sus obras en vida, sus escritos póstumos consolidaron su estatus como uno de los grandes maestros de la ficción moderna.
Primeros años y educación
Franz Kafka nació en el seno de una familia judía de clase media, siendo el mayor de seis hermanos. Su complicada relación con su padre, Hermann Kafka, una figura autoritaria, marcó profundamente su vida personal y su obra literaria, algo evidente en su famosa Carta al padre. Kafka estudió derecho en la Universidad Carolina de Praga, graduándose en 1906. Aunque ejerció como abogado y trabajó en una compañía de seguros, su verdadera pasión fue la escritura, que desarrolló en su tiempo libre.
Carrera y contribuciones
La obra de Kafka, a menudo descrita como "kafkiana", explora las profundidades de la condición humana, presentando personajes que enfrentan realidades opresivas y absurdas. Entre sus obras más destacadas se encuentran las novelas El proceso (1925) y El castillo (1926), ambas publicadas póstumamente por su amigo y editor Max Brod, en contra de los deseos del autor, quien había pedido que todos sus manuscritos fueran destruidos tras su muerte.
En El proceso, Kafka narra la historia de Josef K., un hombre común que es arrestado y enjuiciado por un crimen no especificado, sumergiéndolo en una trama laberíntica e irresoluble. La obra reflexiona sobre la impotencia del individuo frente a sistemas burocráticos impersonales e impenetrables. Por su parte, La metamorfosis (1915), quizá su obra más icónica, relata la historia de Gregor Samsa, un viajante de comercio que despierta inexplicablemente transformado en un enorme insecto, una poderosa alegoría de la alienación y la deshumanización.
Impacto y legado
La obra de Kafka fue radical para la literatura de su tiempo. Es considerado precursor del existencialismo y el modernismo, influyendo en autores como Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Sus relatos, con elementos de surrealismo y absurdo, reflejan las ansiedades e incertidumbres de la vida moderna, anticipando muchos de los temas que caracterizarían el siglo XX, como la deshumanización causada por las grandes corporaciones y los estados burocráticos.
Kafka creó una narrativa profundamente introspectiva y perturbadora, combinando un lenguaje simple y preciso con situaciones absurdas y paradójicas. Sus personajes, a menudo atrapados en dilemas irresolubles y angustiosos, reflejan la sensación de impotencia ante sistemas e instituciones incomprensibles e inabordables.
Franz Kafka murió joven, a los 40 años, en 1924, debido a complicaciones derivadas de la tuberculosis. Aunque publicó poco durante su vida y era relativamente desconocido en el momento de su muerte, sus obras póstumas se convirtieron en pilares de la literatura mundial. Hoy, Kafka es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX, y su obra continúa inspirando a escritores, filósofos y cineastas.
La influencia de Kafka trasciende la literatura; su visión pesimista pero profundamente humana de la vida moderna sigue vigente, haciendo que el término "kafkiano" sea ampliamente utilizado para describir situaciones absurdas y opresivas. Kafka legó al mundo literario una visión única del ser humano, en constante lucha contra fuerzas invisibles e incomprensibles, perpetuando su relevancia en la imaginación contemporánea.
Sobre las obras
Diarios y Carta al Padre de Franz Kafka es una inmersión profunda en las inquietudes existenciales, los conflictos familiares y la complejidad de la mente del autor. A través de estas obras, Kafka revela sus luchas internas, sus dudas sobre la escritura y su identidad, y los conflictos emocionales con su padre, una figura dominante que marcó profundamente su vida y su obra. En los diarios, se despliega un retrato íntimo de su pensamiento, donde se mezclan observaciones cotidianas con reflexiones filosóficas y literarias. Por su parte, Carta al Padre es un desgarrador testimonio de su relación problemática, expresando sentimientos de culpa, miedo y deseo de reconciliación.
Desde su publicación, estas obras han sido valoradas por su capacidad de arrojar luz sobre la psique y el proceso creativo de Kafka. La sinceridad con la que aborda sus ansiedades y su relación con el entorno social y familiar ha resonado con lectores y críticos, convirtiendo estos textos en documentos esenciales para comprender su vida y su producción literaria.
La relevancia de Diarios y Carta al Padre reside en su exploración de temas universales como la alienación, el conflicto generacional y la búsqueda de sentido. Al examinar las emociones humanas de una manera tan cruda y honesta, estas obras no solo reflejan las inquietudes de Kafka, sino que también invitan a los lectores a confrontar sus propias tensiones internas, manteniéndose vigentes en la literatura moderna.
Los "Diarios" y la "Carta al padre" de Franz Kafka como límites de la autobiografía
I
Uno encuentra en su diario pruebas de haber vivido, de haber mirado alrededor y de haber anotado observaciones incluso en circunstancias que hoy parecen insoportables, es decir, encuentra pruebas de que esta mano derecha se movió igual que se mueve hoy, cuando nos hemos vuelto, ciertamente, más prudentes gracias a la posibilidad de abarcar con la mirada nuestras circunstancias de entonces (23 de diciembre de 1911).
Hay muchos Kafka: el narrador, autor de parábolas e inventor de mundos improbables aunque fatalmente posibles, el escritor de cartas, de aforismos, de diarios. Este último, que cree encontrar en esa escritura la "prueba" asombrosa de haber vivido, es el que mejor encarna una de las figuras de la modernidad de 1900: el judío centro-europeo, para quien la ciudad multilingüe es el paisaje y el conflicto de lenguas, el horizonte obligado. La figura del escritor judío y la modernidad se sueldan en ese espacio solidario, el del diario, que dibuja su destino a partir del cambio de siglo: un destino urbano, ligado al devenir de la ciudad. Dos son los rasgos en que se expresa históricamente esta fusión en la realidad centroeuropea: la apertura de los guetos y el debate sobre la asimilación o secularización de los judíos.
Por eso, en la Praga de Kafka importa mucho quiénes de los judíos son praguenses, quiénes vienen del campo y quiénes de Rusia o de Polonia. La ciudad es un dibujo por hacerse, cuyo trazado depende de su desarrollo en los diarios: su cartógrafo es el judío que sueña, que va al teatro y al cine, que constata la existencia de los suyos — y de los gentiles — en los cuerpos, las esquinas, los ritos, las voces de este imperio en trance de extinción, donde se aúna lo feudal con el progreso, lo cristiano con lo judío y con lo asiático, el alemán con el checo y el yídish, lengua en la que a la vez se cruzan los judíos occidentales con los orientales.
Cuando nació Kafka, en 1883, Praga era llamada la "Jerusalén de Europa". Aunque las cifras de los censos difieran según las fuentes, puede decirse que por entonces tenía ciento sesenta mil habitantes, de los cuales unos veinte mil eran judíos que iban llegando de pueblos y regiones circundantes y que, entre 1848 y 1870, habían logrado ampliar sus derechos civiles. Hasta entonces habían tenido vedadas muchas actividades, carecían de libertad de circulación y, salvo los mayores de cada familia, no podían casarse ni tener hijos. En 1852 fueron abolidos los guetos, pero no demolidos; hacia 1900, una cuarta parte de los judíos praguenses seguía viviendo dentro de sus muros. En esos mismos años la minoría praguense de habla alemana contaba entre sesenta y setenta mil almas, de las cuales poco más de un tercio, unas veintiséis mil, eran judías; en 1922, dos años antes de la muerte de Kafka, la ciudad había ampliado su circunferencia y contaba seiscientas sesenta y siete mil almas.
En ese proceso de expansión, la mayoría checa había aumentado, proporcionalmente, sobre la alemana y la judía. Sin embargo, los judíos abundaban en universidades y periódicos, en círculos artísticos y científicos. Las lenguas fluctuaban y chocaban como filamentos eléctricos: el abuelo paterno de Kafka, matarife y pobre, hablaba yídish, mientras la familia materna, próspera y más culta, con una rama judía ortodoxa y otra asimilada o que tendía hacia la asimilación, se expresaba en alemán. Ésta fue, aun en su extrañeza, la lengua materna de Kafka, que no aprendió ni hebreo ni yídish en su niñez. Cuando sus padres se iban a trabajar a la tienda, los niños de la familia hablaban checo con las criadas y niñeras, pero conservaban el alemán con los progenitores. El checo era la lengua de los inferiores, de los empleados del padre, de los revolucionarios y, en general, la de los antisemitas. Y el antisemitismo crecía y se adelantaba siempre un paso al impulso asimilacionista y a su contrapartida, el sionismo, cuyos objetivos había proclamado hacia 1900 Theodor Herzl.
Espejo de esa suma de autocracia imperial y modernidad, Praga es la libertad, la cárcel, el infierno y también el carnaval de Kafka. No es algo externo a su desarrollo, sino la malla que sostiene su escritura de súbdito, de individuo y de artista: los Diarios son el testimonio de la existencia de esa malla. Discípulo de seguidores del filósofo sensualista Ernst Mach, instruido en el valor de la percepción como manera fundamental de conexión con el mundo, Kafka se anuda a esa malla inextricable, como si su escritura fuese inseparable del juego de los sentidos.
II
Inaprensible, indefinible escritura, de cuyo carácter enigmático este volumen incluye muestras acabadas: unos diarios que él, seguramente, no pensaba publicar y una carta al padre que no llegó a destino. Pruebas de la imposibilidad de definición en cuanto a su género y, sobre todo, en cuanto a sus destinatarios, estos escritos constituyen una roca inabordable para cualquier intento de interpretación: intento que, sin embargo, exigen, como a propósito de los relatos del mismo Kafka afirmó Walter Benjamin. Pero ya que no podemos saber qué quería él de esos textos, bien podemos preguntarnos qué querían estos textos del propio Kafka. ¿Cómo se sitúan frente al resto de la obra, frente a cartas, novelas y cuentos? ¿Qué quieren de sí mismos y del lector? ¿Quieren un lector?
Sería fácil afirmar que no hay respuesta a tales preguntas. Pero también sería falso. La crítica acerca de Kafka está llena de tentativas de satisfacer estas cuestiones. Muchas son rigurosas, algunas magníficas. Todas necesarias, porque la lectura de los Diarios o de la Carta al padre es como el choque de un insecto contra un cristal: la experiencia del muro transparente y letal.
Producen en el lector un acceso inmediato de comprensión falsa, al que suele seguir una amnesia momentánea y, por último, un desconcierto reverencial. En ese momento, cuando se llega a la reverencia desconcertada, como ante un texto sagrado, buscamos guías, sabios. Nos convertimos en alumnos ante un alfabeto nuevo, aunque tan similar al que ya conocemos que por unos instantes — durante el acceso de comprensión falsa — creemos que es el nuestro: olvidamos la frase — ¿de qué hablaba? — y entonces advertimos que hemos olvidado de qué hablaba porque en realidad nunca lo hemos sabido. Y no lo sabíamos porque el alfabeto es muy parecido al nuestro, pero no es el nuestro. Entonces, humildemente, partimos en busca de guías, de sabios.
También lo hacía Kafka: los guías y sabios a los que recurría están en los Diarios. No son sólo lecturas. Mejor dicho, son lecturas de textos, pero también de cuerpos, sueños, sonidos, rostros, esquinas, plazas, horas, sensaciones, contraluces, idiomas; quizá los diarios fuesen los instrumentos de Kafka para enfrentarse con su propio alfabeto que, a pesar de todo, le resultaba desconocido.
Entre 1909 y 1910, cuando empezó a llevarlos, ya no era un niño; para los criterios de la época, ni siquiera un joven. Por eso se les ha atribuido una función analítica, más que de formación, como si fuesen el lugar donde alguien que ya hubiese sufrido cambios irreversibles se dedicase a describir los efectos de esos cambios. Otros sostienen que los Diarios no constituyen el soporte de un proceso analítico sino una especie de educación de la percepción, tanto de sí mismo como del mundo que lo rodeaba.
En Kafka. Por una literatura menor, Gilíes Deleuze y Félix Guattari descreen del supuesto carácter analítico de los Diarios y también de que sean un laboratorio de escritura: los consideran, en cambio, una suerte de armazón secreta del proyecto de Kafka como escritor, el elemento — en el sentido de ambiente — del cual parece no querer salir, como un pez en el agua. E insisten en que eran también un refugio contra el agotamiento y la esterilidad creadora.
Las funciones de un diario son variadas y muchas veces contradictorias. Como género, carece de estructura, no compone un relato, no selecciona lo significativo del pasado ni lo relevante del presente. Su única exigencia formal es la secuencia cronológica de escritura: el hilo de los días. Desde luego, ésta es una línea ideal: pueden existir cortes de meses y hasta de años, discontinuidades y desajustes flagrantes, evocaciones, relatos retrospectivos y anticipaciones. Pero la presencia de la fecha (o su posibilidad editorial) en el encabezado de la entrada es un requisito ineludible, incluso cuando se halla ausente. Es lo que hace el género, lo que lo constituye, independientemente de los contenidos que así se pauten. Los humores de quien escribe, sus afinidades, sus angustias y sus obsesiones, pero también sus actividades, relaciones y observaciones, se disputan el espacio y señalan tendencias dominantes. En un ensayo escrito en 1979, Roland Barthes enumeró cuatro motivos por los que los escritores llevan diarios: la invención de un estilo, el afán de testimoniar una época, la construcción de una imagen y, por último, el laboratorio de la lengua, en que el diario es concebido como taller de frases. Las tendencias dominantes señalarían al lector ciertas orientaciones de lectura que son, en el fondo, claves para imaginar a qué tiende un escritor de diarios: si a hacerse un espacio como autor, si a construirse una mirada de testigo, si a poder escribir sin exponerse públicamente a los triunfos y fracasos de la literatura, si a cincelar su lengua. En Kafka están todas las orientaciones, en una administración caprichosa pero al mismo tiempo omnímoda: él las utiliza y a la vez las destruye a fuerza de saturarlas todas.
Es posible reconstruir este ejercicio de saturación si se recorren dos importantes registros. El primero, la biblioteca de Kafka, inventariada por Jürgen Born. Allí se enumeran multitud de diarios, cartas y memorias: por ejemplo, el diario íntimo de Amiel, que inaugura una tradición poderosa a lo largo del siglo XIX, el de Byron, ejercicio vitalista y expansivo del yo, los de Robert Browning y Elizabeth Barret, recuentos de educación del espíritu Victoriano, la explosión subjetiva de Dostoievski o la de Gogol. Además, por supuesto, de Kierkegaard, Goethe, Flaubert, Fontane, Gauguin, Van Gogh, Kleist o Leon Tolstoi.
El segundo registro de los modelos que Kafka siguió está en sus mismos Diarios. Entre 1910o y 1923 Kafka cita, comenta e interpreta, entre otros, los diarios, autobiografías o memorias de Musset, Claudel, Hebbel, Hauptmann, Goethe, Schiller, Hamsun, Grillparzer, Lenz, Wassermann, Werfel, Kropotkin; y de Rahel Varnhagen, la gran escritora de cartas y animadora romántica de salones berlineses, o de Theodor Herzl, el fundador del sionismo…
Estos repertorios indican en quiénes se miraba Kafka, aunque sea difícil describir cómo lo hacía. También facilitan el esfuerzo de vincular sus Diarios con sus circunstancias biográficas, como últimamente lo han hecho Friedrich Karl y, sobre todo, Klaus Wagenbach. Se va dibujando entonces un espacio histórico — la modernidad en el imperio austrohúngaro — y personal — el judío praguense — que confluyen en los Diarios, donde se unen lo histórico y lo personal en una figura de escritor ubicuo. Esto explica, hasta cierto punto, el intrigante proceso de saturación de modelos que se desarrolla en los Diarios: ese barrido de sensaciones, lecturas, pensamientos, recuerdos, cuentos… Así, a la pregunta acerca de cuáles son las tradiciones de las que participa el judío Kafka como escritor de diarios, hay que responder que de muchas, de las cuales dos al menos son dominantes.
La primera sería la disciplina protestante del autoanálisis, que en Kafka reaparece a través de su devoción por Kierkegaard, y a la que ya Goethe había atribuido el poder de atravesar las fronteras religiosas:
Sería deseable estudiar si los protestantes muestran una tendencia más marcada a la práctica de la autobiografía que los católicos. Estos últimos tienen siempre un confesor a su lado y pueden desembarazarse maravillosamente de sus debilidades sin preocuparse de consecuencias funestas, mientras que los protestantes se reprochan sus faltas durante más tiempo y no conciben más alivio que un cambio moral. Por eso me admiran Montaigne y Descartes: sin ser protestantes ellos mismos viven en una época en que el protestantismo hizo mover muchas cosas. Hay que profundizar estas reflexiones (Carta de Goethe a Gottling del 4 de marzo de 1826).
Parece como si Goethe señalase a Kafka el modo de utilizar a Kierkegaard. Y lo cierto es que Goethe es el autor más citado en los Diarios de Kafka. Se ofrece como único territorio natural de este escritor sin territorio, como su auténtico lugar del no lugar. La correspondencia, las conversaciones con Eckermann, los libros de viajes y Poesía y verdad señalan una disciplina que se materializa en los Diarios: Goethe, en el que, más que inspirarse, Kafka vive, "sin ser protestante", como tampoco lo eran los católicos Descartes y Montaigne (la madre de éste, no lo olvidemos, era descendiente de judíos conversos aragoneses).
En segundo término, tras la vertiente autoanalítica de origen protestante, destaca otra línea que le llega a Kafka probablemente del dramaturgo Franz Grillparzer (1791-1872), cuyos diarios, de una notable variedad de registros, Hofmannsthal calificó en cierta ocasión de "diarios medusa". En ellos se mezclan notas de escritor, observaciones sobre lecturas y sobre sus propios escritos, además de aforismos, recuentos humillantes de fracasos y decadencias físicas, de fealdades, enfermedades, ridículos sociales y derrotas amorosas.
A Kafka le inquietaba la semejanza de los diarios de Grillparzer con los suyos propios:
Abandona el insensato error de hacer comparaciones, por ejemplo con Flaubert, Kierkegaard, Grillparzer […] Flaubert y Kierkegaard sabían muy exactamente lo que les pasaba, su voluntad era firme, eso no era cálculo, sino hazaña. En ti, en cambio, hay una eterna sucesión de cálculos, una monstruosa oscilación de cuatro años. Con Grillparzer quizá encaje mejor la comparación, pero Grillparzer no te parece digno de imitar, siendo como es ejemplo desdichado… (27 de agosto de 1916; la cursiva es mía).
Así, el modelo más cercano, Grillparzer, sería opresivo e indigno de imitación porque retrospectivamente evoca la "monstruosa oscilación" que Kafka encuentra en su propia experiencia de la escritura. Los otros dos, Flaubert y Kierkegaard, actuaban, no calculaban. Es decir, no compensaban la esterilidad creadora con la práctica del diario. En esta tensión con modelos inalcanzables por radicalmente opuestos — Flaubert, Kierkegaard — o por siniestramente similares — Grillparzer — puede hallarse, más allá de las razones que exponen sus biógrafos, una de las causas del ritmo irregular de estos diarios: una arritmia, un vaivén respecto del modelo más cercano aunque opresivo e indigno de imitación. Hasta cierto punto, Kafka reproduce el esquema de Grillparzer al reunir cuentos, sueños, paseos, reflexiones. Quizá a esta incomodidad con respecto al semejante se deba su extraordinaria administración de lo descriptivo, auténtico hilo conductor del gesto moral de su escritura. En este registro, que constituye el sustrato más regular y frecuente de los Diarios, Kafka parece darse el lujo de actuar — como Flaubert, como Kierkegaard — para librarse de la contaminación de Grillparzer, que lo convertiría en otro "ejemplo desdichado al que los hombres futuros deben estar agradecidos porque él sufrió por ellos".
La suma de todas las descripciones, en los Diarios, es Praga, serie de mapas transparentes e instantáneos, con itinerarios en los que en diversos fragmentos y con distintos estilos se sigue a la muchedumbre o se dibujan los trayectos desolados de la paz o de la guerra. Esas transparencias dejan traslucir las otras líneas, tradiciones o funciones que Kafka, como he dicho al principio, agota o satura. Pero la saturación no se produce porque parodie sus modelos, sino porque muestra su caduca dependencia respecto de ciertas nociones que él no sigue: por ejemplo, la separación entre mundo privado y mundo público, entre interioridad y exterioridad. De ahí que Kafka sea, en sus diarios, un artista supremo de la descripción. En los Diarios, describir es vivir. Todos los estilos son posibles: el naturalismo impávido, casi entomológico, el expresionismo y la evocación barroca, la fijeza cubista en la que desguaza su propio cuerpo:
Esta necesidad que siento, casi siempre que tengo bien el estómago, de amontonar en mí imágenes de tremendas hazañas alimenticias […] Me meto en la boca las largas chuletas y, sin masticarlas, me las saco por detrás, desgarrándome el estómago y los intestinos. Devoro sucias tiendas de ultramarinos enteras, las dejo vacías. Me atiborro de arenques, pepinos y toda clase de alimentos malos, rancios y picantes. Se vierten dentro de mí, como granizo, latas enteras de caramelos. Con ello no sólo gozo de mi buen estado de salud, sino también de un sufrimiento que no causa dolor y se pasa enseguida (30 de octubre de 1911).
Aunque los Diarios apenas aluden a la Gran Guerra, a las trincheras, a las revoluciones que desde 1917 sacudieron el centro de Europa, a la caída del imperio austrohúngaro, nada hay más lejano a ellos que la retórica de la búsqueda interior. En cambio, hay una singular atención a percepciones sensoriales colorísticas, acuáticas, lumínicas, que a veces suenan hasta proustianas. Y de sueños que se convierten en profecías de una sociedad amenazante o en encarnaciones de lo siniestro, eso que una vez fue próximo pero que ahora viene de una fuente perversamente olvidada. A través de este registro el mundo se le aproxima a Kafka, se funde con él; y lo aleja de nosotros.
Cuando describe, Kafka lo hace con una impresionante variedad de recursos, de perspectivas, de enfoques. La vida social y religiosa le exige una mirada atenta, distante, casi de antropólogo cuando atiende a los usos de la vida religiosa de su comunidad judía. En el siguiente fragmento el antropólogo puede convertirse en miembro perplejo de esa comunidad que ni lo acepta del todo ni del todo lo rechaza. O solazarse, poco después, en el procedimiento oblicuo del chismoso que se divierte al reproducir una anécdota en la que los habitantes de Praga se mezclan y se agitan como en escenas de cine mudo.
En ocasiones el lector puede percibir que Kafka ensaya, como diría Barthes, el taller de frases. Se convierte entonces en brillante ejecutor de giros clásicos de descripción:
En casa del campesino Lüftner. El gran zaguán. Teatralidad del conjunto: él, nervioso, con sus ji-ji y sus ja-ja y sus golpes en la mesa, su forma de levantar los brazos, de encogerse de hombros y de brindar con el vaso de cerveza, como un soldado de Wallenstein […] Dos caballos enormes en el establo, figuras homéricas bajo un fugaz rayo de sol que entraba por la ventana del establo (9 de octubre de 1917).
Kafka es único en esta desconcertante conjunción: los múltiples recursos con los que se apropia del mundo se convierten en su propia dimensión interior, en su único centro visible. Por eso resulta tan vacuo proclamar nuestra cercanía con él como declarar su enigmática lejanía. Es verdad que ninguna perspectiva puede abarcarlo, pero no cabe reducir esta observación a pura hipérbole o canto al genio: nadie puede reproducir la experiencia de Kafka porque nadie puede revivir su experiencia de la intemperie, que nunca proclama, pero que vive y sufre en cada anotación, en cada apropiación del mundo. Ésa es la razón por la cual tiene precursores, pero carece de seguidores.
Por eso tampoco se puede decidir cuál es la función de los Diarios: ¿proceso analítico, refugio frente a la esterilidad creadora, laboratorio de percepciones, archivo del mundo o diarios medusa? Siempre dentro y fuera de lugar y de género, los Diarios ponen en entredicho cualquier definición, aunque continuamente la susciten. Acaso, como los de Grillparzer, diarios medusa en busca de un lector medusa, capaz de moverse sin plan aparente: el lector como representante de esa modernidad de la cual los Diarios son, al tiempo, expresión y clausura.
III
Así como no hay crescendo en las visiones y descripciones, sino choques de fragmentos, tampoco hay gradación en el registro de las muchas experiencias de la lengua en los Diarios. Pero cabe insistir en dos, muy claras y hasta opuestas: la de la literatura, que es la aventura individual de Kafka, y la de la pluralidad fonética e idiomática de Praga, que es su aventura social, familiar y religiosa.
La primera experiencia, la de la lengua literaria, es abrupta, volcánica y material. Allí Kafka juega con la escritura. Por ejemplo: "Wenn er mich immer fragt." [‘Siempre que él me pregunta’]. La ä, desprendida de la frase, se alejaba volando como una pelota por la hierba" (1910).
La segunda es detallada, abundante y matizada; una construcción miniaturesca del alemán múltiple y segmentado. Kafka se complace en la pintura de "el habla de Berlín, aspirada" (septiembre de 1911), o analiza su vínculo con su madre a partir de su relación con esa lengua ajena y, no obstante, propia:
Ayer se me ocurrió que si no siempre he querido a mi madre tanto como se merecía y como yo soy capaz de querer, es sólo porque me lo ha impedido la lengua alemana […] pues para los judíos la palabra Mutter es especialmente alemana, contiene inconscientemente, junto al brillo cristiano, también la frialdad cristiana, por ello la mujer judía a la que se llama Mutter se vuelve no sólo rara, sino también ajena (24 de octubre de 1911).
Junto con la duplicidad en la experiencia del alemán, Kafka suele transmitir una reverencia casi carnal ante el desconocido hebreo. Percibe sus sonidos de modo concreto, visual, orgánico, y siente la nostalgia de la fusión física con la comunidad a través de rituales de los que se sabe excluido: entonces la melodía talmúdica es vista como un tubo por el que pasa el aire y se lleva el tubo "a cambio un tornillo grande, orgulloso en conjunto, humilde en sus vueltas, va girando hacia el preguntado, partiendo de un inicio pequeño y remoto" (octubre de 1911).
Si el alemán lo enfrenta con su destino de escritor y de hijo, y el hebreo con la nostalgia de una lengua sagrada que no logrará dominar, el checo es mostrado como parte ineludible de la vida laboral y política más urgente y constituye siempre una requisitoria insatisfecha e incómoda:
Toda la tarde en el café City, persuadiendo a Miska de que firme una declaración diciendo que él sólo era dependiente nuestro y no había, por lo tanto, obligación de asegurarlo […] Me lo promete, yo hablo un checo fluido, sobre todo disculpo con elegancia mis errores (25 de noviembre de 1911).
Como la del checo, la ansiedad frente al yídish apenas chapurreado tiene una dimensión política obcecada y perentoria:
Deseo de ver un teatro yídish a lo grande […] También el deseo de conocer la literatura yídish, que al parecer tiene asignada una permanente actitud de lucha nacional que determina cada una de sus obras (octubre de 1911).
Las lenguas no sólo constituyen una red de intrincada disposición, donde lo familiar se anuda con lo literario y lo religioso, sino una malla de relaciones de clase, en las que el bienestar burgués o vagamente liberal se ve confrontado por rituales y ceremonias más antiguas, intensas y vinculantes — la del hebreo, la del yídish — , aunque, de hecho, para él inalcanzables.
En esa malla, y precisamente en los Diarios, aparece además una zona de extraordinaria densidad y de interrogantes perentorios: ¿cómo piensa Kafka en Praga y, por tanto, en sus diarios, las lenguas y la literatura? ¿Cómo piensa su situación en la literatura? ¿Es esa literatura la alemana?
Cabe aquí una breve digresión. El alemán y el checo coexistían en Praga desde el siglo XIII, pero a partir del XIV (y al menos durante tres siglos) el checo se redujo a la condición de lengua de colonizados, mientras que el alemán de la ciudad adquiría la reputación de ser el más correcto de todo el Imperio. Ya a mediados del siglo XVII había observado Grimmelshausen que en el barrio alemán de Praga se utilizaba un idioma mejor que el de cualquier otra región en que se hablara esa lengua. La razón era evidente: la ciudad letrada era alemana; el cinturón rural era checo. Por tanto, los campesinos que rodeaban la ciudad no podían corromper el alemán. Durante el siglo XIX los checos lucharon para que su lengua fuese admitida en la administración, sobre todo a partir de 1848; en 1882 consiguieron la escisión de la universidad en una rama checa y otra alemana.
Durante este largo proceso, la burguesía checa se hizo bilingüe; hablaba el Böhmakeln, alemán corriente pero lleno de bohemianismos, y con acento checo: la lengua colorista de los checos en los países germanohablantes, también en Viena. Muchos han tomado el Böhmakeln como único alemán de los praguenses, cuando en realidad había otra variante en la ciudad.
Era el alemán de la pequeña burguesía, de los funcionarios, profesores y empleados que se esforzaban en utilizar una lengua ultracorrecta, aunque conservasen su acento checo. El resultado: el Kleinseitner Deutsch, un alemán cuyo nombre, Kleinseite, corresponde al del barrio al noroeste de Praga (en checo, Malá Strana) donde se habían instalado en su origen los comerciantes alemanes; allí se había hablado esta lengua durante siglos. A principios del siglo XX la minoritaria población alemana, que no era bilingüe, se encontraba a la defensiva: no se hallaba en una fase de expansión y le faltaban apoyos institucionales e intelectuales exteriores, aparte de que despreciaba a los estudiantes venidos de los Sudetes, demasiado rústicos, pobres y antisemitas. Este pequeño resto de población alemana hablaba aquel Kleinseitner Deutsch o Praguer Deutsch, que consistía, se supone, en una aplicación residual pero estricta en el uso oral de la lengua escrita normalizada, y que sonaba muy distinta a la pronunciación austriaca vienesa. En cierta ocasión, Franz Werfel describió la entonación de Rilke como una especie de registro apátrida, casi aséptico, que apenas conservaba algo del acento oficial austriaco de procedencia bohemia. De allí se puede deducir el de Kafka: "un alemán libresco con acento de burócrata austríaco originario de Bohemia" (Pavel Trost).
No es casual, entonces, que durante los primeros años de escritura de sus Diarios, Kafka reflexionase y escribiese largamente sobre las diversas caras de la pirámide literaria que componía el imperio austrohúngaro; en 1911 dedicó a las literaturas de ámbito restringido ("literaturas pequeñas" anota, como la yídish y la checa) unas parsimoniosas reflexiones en las que analizaba el vínculo férreo entre esas literaturas y la función nacional de sus escritores. Del tono desapegado, casi académico de esos pasajes se desprende con bastante claridad la posición de Kafka: atiende respetuoso a la existencia de esas literaturas "pequeñas", pero no se incluye en ellas. Escribe desde lo alto de la pirámide literaria, desde la cúspide de una lengua que, aun distante y ajena, incluso hostil, le permite alcanzar momentáneos estados de perfección estilística. Hannah Arendt observó en un ensayo que Kafka había registrado con asombro sincero, en los Diarios, que cada una de sus frases era perfecta. La misma certidumbre se percibe en sus Diarios de viaje, cuando apunta el placer que experimenta al oír el alemán mal pronunciado o con acento extranjero: es el gozo de quien talla sus frases, de quien — aun atónito ante sus propios logros — no duda de su oído.
Tampoco es casual que en los últimos años, a partir de 1917 o 1918, las preocupaciones de Kafka en torno a las lenguas cediesen ante otras crecientes exigencias de definición: el matrimonio, la enfermedad y los vaivenes de su obra literaria. Aun así, el lector advierte que Kafka entra y sale de los Diarios sin violencia apenas, como si incluso las extensas etapas de silencio o de ausencia se viesen sostenidas por esa disciplina aprendida de sus modelos clásicos. Y esa disciplina no lo abandona: sólo que en lugar de someterse a ella y volverse puramente introspectivo, extrae de allí una fluidez inédita entre lo interior y lo exterior, una fluidez que se puede considerar del todo original y propia.
Desde este punto de vista, los Diarios parecen documentos preparatorios de una autobiografía que Kafka nunca escribió. Aunque la idea es seductora, no puede ser aceptada como definitiva. Porque en 1919 Kafka escribió la Carta al padre, que, más que documento preparatorio para una autobiografía, semeja el residuo de ésta. Los manuscritos de los Diarios, con sus trazos dubitativos, tachaduras y correcciones, con el movimiento acumulativo o aluvional que les es característico, se contraponen al destilado estilístico y argumentativo de la carta, que Kafka no corrige ni tacha, y que, como se sabe, mecanografió personalmente.
Recordemos las circunstancias en que surgió este texto. En 1917 le fue diagnosticada a Kafka la tuberculosis. Dos años más tarde escribió la carta, cuyo hilo conductor es la historia de las relaciones entre padre e hijo y las consecuencias de esas relaciones en la formación física, sexual, psicológica, religiosa y social del segundo. Aquí Kafka se construye, como escritor, una imagen fijada en la posición de hijo, y por eso da la sensación de escribir desde un "estado de infancia" permanente. No obstante, hay que matizar esta observación. No es que en la carta elija una posición de niño, ni que hable como un niño, ni que reivindique una posición de minoridad adolescente respecto de sus obligaciones de adulto, como la profesión o el sexo. Más bien congela en la rememoración de la infancia un destino de adulto, que sabe además cumplido: en 1919 Kafka tiene treinta y seis años y da por fracasados casi del todo sus intentos de matrimonio, paso definitivo — y nunca dado — en el que el escritor de la carta cifra su independencia respecto de su padre.
Se considera casi indiscutible la identificación del autor Kafka con quien firma la carta: Franz. Pero ese "casi" es fundamental. Es evidente que sería difícil imaginar para la carta un contexto de ficción. Pero no menos difícil es suponerla fruto de un impulso. No es ficción, pero sí artificio: está visiblemente trabajada, como una especie de prueba de artista del género de la epístola clásica, que él conocía bien.
Por eso, nada tan arduo de definir como este escrito, en el que aparentemente se narra Kafka. Los recuerdos son mínimos, y las escasas anécdotas se interpolan con resúmenes mucho más abundantes, significativamente más abundantes. Se produce así un juego de antítesis entre anécdota que ilustra y situación que permanece. Kafka utiliza el juego para después fundir los términos de la contradicción en uno solo, que está dentro de él, que se debe íntegramente a sus propias fuerzas y a sus propias debilidades; de allí ha sacado la crítica la imagen del acusador interno. Anécdotas y situaciones que quien firma la carta erige en ejemplos de una extraordinaria brutalidad contenida, primero exterior y después incorporada al carácter del hijo para eternizarlo, desde dentro, en ese papel. He aquí sus hitos: la noche en que el niño fue sacado a la galería porque tenía sed y pedía agua; padre e hijo en la caseta de baño, con la humillación del niño ante el vigor físico del mayor; el modo irritante que tiene el padre de masticar en las comidas familiares; el hábito repugnante de cortarse las uñas o de sacar punta a los lápices; la forma de hablar asertiva del padre y la tartamudeante del hijo; la madre casi muda; los conflictos con las hermanas; los momentos maravillosos de beatitud cuando el padre le sonreía de lejos; los fracasos de Franz en el negocio; el judaísmo superficial del padre; el desprecio por los libros del hijo ("¡Déjalo en la mesita de noche!") y, por fin ("de ello depende por completo el éxito de esta carta"), la cuestión del matrimonio.
Otra de las escasísimas anécdotas: padre, madre e hijo hablando de sexo en la Josefsplatz y las observaciones inadecuadas del padre, ligadas a la oferta de darle un consejo para no correr riesgos cuando vaya al prostíbulo…
Todo lo que se cuenta asume ante el lector la condición de lo verídico, aunque no sepamos exactamente en qué consiste eso que se cuenta. Esta sensación es algo común a todos los Diarios y aun a la obra literaria entera de Kafka. Más aún, si a pesar de las reservas antes expuestas, se quiere atribuir a la Carta al padre la condición de autobiografía, debe admitirse a continuación que Kafka ha vaciado por completo el género; ha vuelto caduco el relato en primera persona de una serie de hechos propuestos como vida propia, transformándolo en exposición excesiva (en el sentido fotográfico) de un estado. A esa exposición excesiva de un estado permanente de infancia se reduce el mundo y la vida en la Carta al padre. El relato opera como la vivencia de los otros en la infancia: el niño necesita siempre a los otros, de manera perentoria, para dormir, comer, beber, subsistir. Por eso, porque está escrita en estado de infancia, esta hipotética autobiografía adopta la forma de una carta, género que existe en la medida en que presupone un lector concreto cuya existencia, virtual o real, condiciona el asunto y el tono del texto.
Excesiva, elaborada, perfecta y a la vez sin contenido: la autobiografía como prodigio de vaciamiento retórico de un yo que se entrega al otro en forma de carta sería el resultado de la escritura de Kafka. ¿Entrega al otro que es consecuencia de esa porosidad característica, de esa ausencia de límites entre interioridad y exterioridad que muestran los diarios y que realiza la carta? ¿Se debe también a este estado de infancia su disposición jocunda y piadosa al registro de la experiencia de los sentidos? Insisto en la disposición jocunda y piadosa: no se dan en los diarios, ni siquiera en la carta, las formas brutales de la invectiva o el sarcasmo, a pesar de que cada anotación, cada cita, cada episodio han sido vividos — escritos — a la intemperie moral y psíquica más radical y definitiva.
Vuelvo entonces a las preguntas del principio: ¿quieren estos escritos un lector? Imposible responder en ninguno de los dos casos; ninguna voz asegura una manera coherente de vinculación con ellos. No porque haya en Kafka búsqueda deliberada de efectos de dubitación, ni porque desarrolle el modelo clásico que dibuja un itinerario de transformaciones subjetivas. Sus diarios desmienten el lugar común que atribuye al género un papel significativo en el proceso de autoconocimiento: Kafka no necesita pasar por tal proceso.
Extrañamente, estos Diarios empiezan desde la posición, indefinible pero certera, del conocimiento pleno. Más aún, no parece haber en ellos progresión en la autoconciencia, sino todo lo contrario: lucidez atónita, lucidez constante y en grado absoluto desde la primera hasta la última línea. Esa lucidez no parece únicamente un don, sino una consecuencia concreta de procedimientos y elecciones de escritura de Kafka. La atención al mundo característica de los Diarios se explicaría retrospectivamente a partir de la inédita posición de escritor en estado de infancia que Kafka postula, pocos años antes de morir, en la Carta al padre. El grado constante de lucidez no será, entonces, algo mágicamente acaecido, sino el producto de un cruce entre disolución de géneros heredados y disolución de fronteras entre lo interior y lo exterior. No supone haberse negado al mundo y a los otros sino, al contrario, haberse entregado del todo, como el niño de la carta, al mundo de los otros: describiendo, atendiendo a los sentidos, estableciendo conexiones múltiples entre cuerpos y experiencias. Por eso, quizá el modelo perfecto de entrega a los otros sea la ofrenda diferida — no realizada — al padre como lector; algo que despoja a Kafka de todo dominio sobre su propio destino. Por esta razón la Carta al padre ha asumido, en la literatura del siglo XX, un carácter ejemplar: lo que se dibuja allí es un sujeto nuevo, un menor perpetuo que dirime en el estricto círculo familiar su entero destino.
Esta lucidez parece provenir, entonces, de su atención perpleja y fascinada a la construcción del mundo, construcción que tendría en el padre — en todo padre — al gran arquitecto, y en el hijo eterno a su vasallo. Precisamente a causa de ese vaciamiento del yo en aras del padre, cada segmento de materia escrita se convertiría en afirmación de la pluralidad y permeabilidad de la existencia, y Kafka podría sostener en esa pluralidad la línea tensa y única del conocimiento absoluto.
DIARIOS1
Cuaderno primero
Los espectadores se ponen rígidos cuando pasa el tren.
Wenn er mich immer frägt [‘Siempre que él me pregunta’]. La ä, desprendida de la frase, se alejaba volando como una pelota por la hierba.
Su seriedad me mata. La cabeza hundida en el cuello de la camisa, el pelo inmóvil ordenado alrededor del cráneo, los músculos de la parte inferior de las mejillas tensos en su lugar.
¿Sigue estando el bosque allí? El bosque seguía estando allí en buena parte. Pero apenas mi mirada se alejaba diez pasos, yo desistía, atrapado otra vez por la aburrida conversación.
En el bosque oscuro, en el suelo reblandecido, yo me orientaba únicamente por el blanco del cuello de su camisa.
En sueños yo rogaba a la bailarina Eduardova que, por favor, volviese a bailar la czarda2. Tenía en medio de la cara, entre el borde inferior de la frente y el centro de la barbilla, una ancha franja de sombra o de luz. Justo en aquel momento llegaba alguien, con los repugnantes movimientos propios del intrigante inconsciente, a decirle que el tren estaba a punto de salir. Por su modo de escuchar aquel aviso yo comprendía aterrado que ella ya no bailaría. "Soy una mujer malvada, mala, ¿verdad?", decía. Oh no, decía yo, eso no, y me daba la vuelta para irme en una dirección cualquiera.
Antes le preguntaba por las muchas flores que llevaba prendidas en el cinturón.
"Son de todos los monarcas de Europa", decía. Yo reflexionaba sobre qué sentido tenía que todos los monarcas de Europa hubiesen regalado a la bailarina Eduardova aquellas flores frescas que llevaba prendidas en el cinturón.
La bailarina Eduardova, que es muy aficionada a la música, cuando va en tranvía, igual que en todas partes, va acompañada de dos violinistas, a los que hace tocar a menudo. Al fin y al cabo, que se sepa no está prohibido tocar en el tranvía si la ejecución es buena, agrada a los demás viajeros y es gratis, es decir, si a continuación no pasan el platillo. De todos modos, al principio resulta un poco sorprendente y durante un rato a todo el mundo le parece fuera de lugar. Pero en plena marcha, con una fuerte corriente de aire y en una calle tranquila, suena bonito.
En la calle la bailarina Eduardova no es tan guapa como en el escenario. Su palidez, esos pómulos que le estiran tanto la piel que apenas se produce en su cara un movimiento un poco fuerte, su gran nariz, que se alza como de un hoyo, y con la que no se pueden gastar bromas, como comprobar la dureza de la punta o agarrarla suavemente por el tabique y tirar de un lado para otro diciendo "Vas a ver como ahora sí que vienes", su figura ancha, de talle alto, con esas faldas llenas de pliegues, a quién puede gustarle eso — casi me parece ver a una de mis tías, a una señora mayor, mucha gente tiene tías que se parecen a ella. Aparte de sus pies, que son estupendos, realmente la Eduardova, vista en la calle, no tiene nada que compense esas faltas, no hay en ella absolutamente nada que mueva al entusiasmo, al asombro, ni siquiera al respeto. Y por eso muchas veces he visto tratar a la Eduardova con una indiferencia que ni siquiera caballeros muy diplomáticos y muy correctos podían ocultar, por más que, naturalmente, se esforzasen mucho, por tratarse de una bailarina tan famosa como lo era al fin y al cabo la Eduardova.
Al tacto el pabellón de mi oreja se notaba fresco, áspero, frío y jugoso, como una hoja de árbol.
Esto lo escribo, con toda seguridad, por desesperación con mi cuerpo y con mi futuro con este cuerpo.
Cuando la desesperación es tan concreta, está tan ligada a su objeto, es tan contenida como la de un soldado que, encargado de cubrir la retirada, se deja destrozar por ello, ésa no puede ser la verdadera desesperación. La verdadera desesperación ha rebasado enseguida y siempre su meta, (esa coma demuestra que sólo la primera frase era correcta).
¿Estás desesperado?
¿Sí?, ¿estás desesperado?
¿Te escapas? ¿Quieres esconderte?
Pasé por delante del burdel como si pasase por delante de la casa de mi amante.
Los escritores hablan fetideces.
Las costureras bajo el aguacero3.
Desde la ventanilla del compartimiento
Por fin, al cabo de cinco meses de mi vida durante los cuales no he podido escribir nada que me dejase satisfecho y de los que ningún poder me resarcirá, aunque todos estarían obligados a hacerlo, tengo la ocurrencia de volver a hablarme a mí mismo. Siempre que me he interrogado realmente a mí mismo he respondido, siempre hubo algo que sacar de mí, de ese montón de paja que soy desde hace cinco meses y cuyo destino parece consistir en que le prendan fuego durante el verano y arder más aprisa que lo que tarda en pestañear el espectador. ¡Ojalá me pasase eso! Y que me pasase docenas de veces, pues ni siquiera me arrepiento de esa desdichada temporada. El estado en que me encuentro no es la desdicha, pero tampoco es la dicha, ni la indiferencia, ni la debilidad, ni el cansancio, ni ningún otro interés, ¿qué es, pues? Sin duda mi ignorancia al respecto tiene que ver con mi incapacidad de escribir. Y aunque no conozco la razón de esa incapacidad, creo comprenderla. En efecto, ninguna de las cosas que a mí se me ocurren se me ocurre desde la raíz, sino sólo desde algún lugar situado hacia la mitad. Que alguien intente sostenerla entonces, que alguien intente sostener esa hierba y sostenerse a sí mismo en ella, en esa hierba que no empieza a crecer hasta la mitad del tallo. Sin duda hay individuos capaces de hacerlo, por ejemplo esos equilibristas japoneses que trepan por una escalera que no está posada en el suelo4, sino en las plantas de los pies alzadas de otro acróbata que está medio tumbado en el suelo, y que no se apoya en la pared, sino que sólo asciende en el aire. Yo soy incapaz de hacerlo, aparte de que mi escalera ni siquiera cuenta con esas plantas. Eso no es todo, por supuesto, y una pregunta como ésa aún no me hace hablar. Pero cada día se ha de dirigir hacia mí al menos una línea, como ahora se dirige el telescopio hacia el cometa5. Y eso, aunque luego yo apareciese alguna vez ante esa frase, atraído por esa frase, como el que fui, por ejemplo, en las últimas Navidades, cuando llegué al punto de casi no poder contenerme y parecía hallarme realmente en el último peldaño de mi escalera, la cual, sin embargo, estaba firmemente posada en el suelo y apoyada en la pared. Pero ¡qué suelo!, ¡qué pared! Y, sin embargo, aquella escalera no se cayó, tanto la apretaban mis pies contra el suelo, tanto la alzaban mis pies contra la pared.
Hoy, por ejemplo, he cometido tres impertinencias, con un revisor, con uno de mis superiores, bueno, sólo han sido dos, pero me duelen como si fueran dolores de estómago. Cometidas por cualquiera habrían sido impertinencias, cuánto más cometidas por mí. Me salí de mis casillas, luché en el aire, en medio de la niebla, y lo más grave es que nadie notó que también con mis acompañantes cometí, tuve que cometer, la impertinencia como tal impertinencia, tuve que poner la cara adecuada, cargar con la responsabilidad; pero lo peor de todo fue que uno de mis conocidos ni siquiera tomó esa impertinencia como signo de carácter, sino como el carácter mismo, me hizo notar mi impertinencia y la admiró. ¿Por qué no me quedo dentro de mí? Ahora me digo, de todos modos: Mira, el mundo se deja golpear por ti, el revisor y mi superior se quedaron tranquilos cuando tú te fuiste, el segundo incluso te saludó. Pero eso no significa nada. No puedes conseguir nada si te abandonas, pero cuántas cosas dejas escapar además dentro de tu círculo. A esas palabras respondo únicamente: También yo preferiría dejarme pegar dentro de mi círculo que pegar fuera de él, pero ¿dónde diablos está ese círculo? Sí, durante una temporada he estado viéndolo en el suelo, como si estuviera allí marcado con cal, pero ahora anda flotando a mi alrededor, es más, ni siquiera flota.
17/18 [18/19] de mayo [de 1910]. Noche del cometa.
He estado en compañía de Blei6, su mujer y su hijo, a ratos me he oído a mí mismo desde mi propio interior, en ocasiones como si fuera el maullido de un gatito, pero qué se le va a hacer.
Cuántos días han vuelto a pasar mudos; hoy es 29 de mayo. Ni siquiera tengo la resolución de tomar diariamente en mi mano este lapicero, este trozo de madera. Ya empiezo a creer que no la tengo. Remo, monto a caballo, nado, me tumbo al sol. Por eso tengo bien las pantorrillas, los muslos no están mal, el vientre puede pasar, pero el pecho ya es muy astroso, y si la cabeza hundida entre los hombros me.
Domingo, 19 de junio de 1910. Dormido, despertado, dormido, despertado, qué asco de vida.
Pensándolo bien7, he de decir que mi educación me ha hecho mucho daño en no pocos sentidos. Y es que no me han educado en ningún lugar remoto, acaso en unas ruinas en las montañas, cosa contra la cual no habría alzado un solo reproche, desde luego. Aún a riesgo de que la serie completa de mis antiguos maestros de escuela no consiga comprenderlo, me habría gustado, me habría encantado ser el pequeño habitante de unas ruinas, tostado por el sol, que allí, entre las ruinas, habría brillado para mí desde todos los lados sobre la hiedra tibia, si bien al comienzo yo hubiera estado débil, bajo la presión de mis buenas cualidades, que habrían crecido dentro de mí con el vigor de las malas hierbas.
Pensándolo bien, he de decir que mi educación me ha hecho mucho daño en no pocos sentidos. Este reproche se dirige a mucha gente, a saber, a mis padres, a algunos parientes, a ciertos visitantes de nuestra casa, a diversos escritores, a una cocinera muy concreta que durante todo un año estuvo llevándome a la escuela, a un montón de mis profesores (a los cuales he de mantener bien apretados en mi recuerdo, pues de lo contrario se me escapa aquí y allá uno, pero como los he comprimido tanto, el conjunto vuelve a disgregarse por algunos lados), a un inspector escolar, a transeúntes que caminaban despacio, en resumen, este reproche es como un puñal que va zigzagueando a través de toda la sociedad. No quiero oír ninguna réplica a este reproche, pues ya he oído demasiadas, y como la mayoría de las réplicas han refutado mis argumentos, también a ellas las incluyo en mi reproche y declaro aquí que mi educación y esa refutación me han hecho mucho daño en no pocos sentidos.
Pienso en ello muchas veces y siempre llego a la conclusión de que mi educación me ha hecho mucho daño en no pocos sentidos. Este reproche se dirige contra mucha gente, aunque aquí están todos juntos, y, como pasa en las viejas fotografías de grupo, no saben qué hacen allí los unos con los otros, ni siquiera se les ocurre bajar los ojos y, debido a la expectación, no se atreven a sonreír. Están ahí mis padres, algunos parientes, algunos profesores, una cocinera muy concreta, algunas chicas de la clase de baile, algunos visitantes de nuestra casa de hace muchos años, algunos escritores, un bañero, un expendedor de billetes, un inspector escolar, luego gente a la que he visto una sola vez, en la calle, y otros de los que no me acuerdo en este momento, y otros más de los que ya nunca me acordaré, y, finalmente, otros cuyas enseñanzas me cogieron distraído por lo que fuera, de modo que no las percibí en absoluto, en resumen, son tantos que he de tener cuidado de no nombrar dos veces a alguno. Y a todos ellos les formulo mi reproche, y de ese modo hago que se conozcan entre sí, pero no tolero ninguna réplica. Pues ya he soportado, en verdad, bastantes réplicas, y como la mayoría de ellas han refutado mis argumentos, no me queda otro remedio que incluir en mi reproche también esas refutaciones y decir que, además de mi educación, también esas refutaciones me han hecho mucho daño en no pocos sentidos.
¿Acaso alguien se imagina que me han educado en algún lugar remoto? No, en plena ciudad, me han educado en plena ciudad. No en unas ruinas en las montañas o a orillas de un lago, por ejemplo. Hasta este momento mis padres y compañía estaban cubiertos por mi reproche, eran grises; ahora lo echan a un lado con toda facilidad y sonríen, porque yo he apartado mis manos de ellos y me las he llevado a la frente y pienso: Yo debería haber sido el pequeño habitante de unas ruinas, escuchando atentamente los graznidos de los grajos, sobrevolado por su sombra, helándome bajo la luna, tostado por el sol, que allí, entre las ruinas, habría brillado para mí desde todos los lados sobre mi lecho de hiedra, aunque al comienzo yo hubiera estado un poco débil, bajo la presión de mis buenas cualidades, que habrían tenido que crecer dentro de mí con el vigor de las malas hierbas.
Pienso en ello muchas veces y dejo libre curso a mis pensamientos, sin entrometerme, y, por más vueltas que les dé, siempre llego a la conclusión de que mi educación me ha hecho un daño terrible en no pocos sentidos. Hay en esta constatación un reproche que se dirige contra mucha gente. Están ahí mis padres, con los parientes, una cocinera muy concreta, mis profesores, algunos escritores, familias amigas, un bañero, paisanos en los lugares de veraneo, algunas señoras del parque municipal de las que nadie se imaginaría jamás algo así, un peluquero, una mendiga, un timonel, el médico de cabecera y otros muchos, y serían aún más si yo quisiera y pudiera designarlos a todos por su nombre, en resumen, son tantos que, entre el montón, he de tener cuidado de no nombrar dos veces a alguno. Ahora bien, alguien podría objetar que un reproche dirigido a tan gran número de personas pierde solidez, tiene que perder solidez por fuerza, pues un reproche no es un general al mando de un ejército: el reproche se limita a avanzar en línea recta y no puede dividirse. Mucho más en este caso, en que se dirige contra figuras del pasado. Es posible que esas figuras hayan quedado grabadas en la memoria con una energía olvidada, pero ahora ya casi no tienen suelo bajo los pies, y hasta sus piernas no deben de ser ya mucho más que humo. De qué puede servir señalar ahora los errores que unas personas en ese estado cometieron alguna vez, en otros tiempos, en la educación de un niño que a esa gente le resulta ahora tan incomprensible como ella a nosotros. Y es que ya no es posible ni siquiera hacerles recordar aquellos tiempos, no se acuerdan de nada, y si uno insiste, lo apartan a un lado sin decir palabra, no hay manera de forzarlos a recordar, pero quizá no tiene sentido intentar forzarlos, pues todo hace pensar que no oyen ni una sola palabra. Parecen perros cansados, pues gastan toda su energía en mantenerse en pie en el recuerdo. Pero si uno consiguiera realmente hacerles oír y hablar, le lloverían los contrareproches, ya que los seres humanos se llevan al más allá la creencia en la respetabilidad de los muertos y la defienden desde allí con un ímpetu diez veces mayor. Y si acaso eso no fuera cierto y los muertos sintiesen un gran respeto por los vivos, entonces ellos se remitirían a su pasado de personas vivas, que es el que más cerca les queda, y otra vez volverían a llover los reproches. Y si eso tampoco fuera verdad y resultase que los muertos son muy imparciales, tampoco admitirían que se los importunase con reproches indemostrables. Pues los reproches de ese género son indemostrables, aun de persona a persona. Si ya es difícil demostrar que han existido errores en una educación, cuánto más precisar su autoría. Y a ver qué reproche, en semejantes circunstancias, no acaba transformándose en un sollozo.
Ése es el reproche que yo he de hacer. Tiene un interior sano, la teoría lo sostiene. Lo que realmente han estropeado en mí, o bien lo olvido por el momento, o bien lo perdono, y por esas cosas no protesto. En cambio puedo demostrar en cualquier momento que mi educación quiso hacer de mí alguien diferente de quien he llegado a ser. Así pues, lo que les reprocho a mis educadores es el daño que, de acuerdo con sus intenciones, podrían haberme causado; les reclamo el ser humano que soy ahora, y como no pueden dármelo, les hago con mi reproche y con mis risas un redoble de tambor que penetra hasta el más allá. Pero todo esto está al servicio de un objetivo diferente. Lo que quisiera es que el reproche de que han estropeado una parte de mí, una parte grande y hermosa — que a veces se me aparece en sueños como a otros se les aparece su novia muerta — , que sobre todo ese reproche, siempre a punto de convertirse en un sollozo, llegue indemne al más allá, como un reproche honesto, pues de hecho lo es. Así ocurre que el gran reproche, el reproche que nada puede refutar, toma de la mano al pequeño; si el grande anda, el pequeño va dando brincos; pero en cuanto el pequeño se adentra en el más allá, se hace notar, eso es lo que siempre hemos estado aguardando, y toca la trompeta para acompañar al tambor.
Pienso en ello muchas veces y dejo libre curso a mis pensamientos, sin entrometerme, pero siempre llego a la conclusión de que mi educación me ha estropeado más de lo que alcanzo a comprender. Físicamente soy una persona como tantas otras, pues mi educación corporal se atuvo a lo corriente, como corriente era también mi cuerpo, y aunque soy bastante bajo y un poco gordo, gusto a muchas personas, incluyendo algunas chicas. Nada hay que decir sobre eso. No hace mucho una dijo algo muy razonable, "Ay, cómo me gustaría verlo desnudo, así sí que ha de estar usted guapo, para besarlo", dijo. Pero aunque me faltase aquí el labio superior, allí el pabellón de una oreja, aquí una costilla, allá un dedo, y aunque tuviese calvas en la cabeza y en la cara picaduras de viruela, ni siquiera así mi cuerpo correspondería de verdad a la imperfección de mi interior. Esa imperfección no es de nacimiento y por eso resulta tanto más dolorosa. Pues, como todo el mundo, también yo nací con un centro de gravedad dentro de mí, que ni siquiera la educación más disparatada ha podido desplazar. Ese buen centro de gravedad aún lo tengo, lo que ya no tengo es, por decirlo así, el cuerpo que va con él. Y un centro de gravedad que no tiene ninguna tarea que cumplir se convierte en plomo y se aloja en el cuerpo como una bala de fusil. Pero esa imperfección tampoco es merecida, yo he sufrido su génesis sin ser culpable de ella. Por eso tampoco encuentro dentro de mí señal alguna de arrepentimiento, por más que busque. Y es que el arrepentimiento me sentaría bien, ya que se llora a sí mismo en su propio llanto; el arrepentimiento deja a un lado el dolor y arregla él solo todos los asuntos, como si fueran lances de honor; nosotros nos mantenemos en pie mientras él nos alivia.
Como ya he dicho, mi imperfección no es de nacimiento, no es merecida; sin embargo, yo la soporto mejor que otros soportan, con gran trabajo de su imaginación, con recursos rebuscados, desdichas muchos menores, una esposa horrible por ejemplo, situaciones de pobreza, trabajos de miseria, y aun así yo no tengo ni mucho menos la cara negra de desesperación, sino blanca y sonrosada.
No la tendría así si mi educación hubiera penetrado en mí tanto como pretendía. Quizá mi infancia fue demasiado breve para ello, si es así me felicito de todo corazón de su brevedad, todavía ahora, pasados los cuarenta años. Sólo eso hizo posible que me queden todavía fuerzas para ser consciente de las pérdidas de mi infancia, para digerir además esas pérdidas, para lanzar además en todas direcciones reproches contra el pasado, y por fin un resto de fuerza para mí mismo. Pero todas esas fuerzas son a su vez sólo un resto de las que poseía cuando era niño y me hicieron más vulnerable que otros a los corruptores de menores, y es que al buen coche de carreras el polvo y el viento lo persiguen y rebasan más que a los otros, y los obstáculos salen disparados hacia sus ruedas de tal modo que casi parece que lo hagan por amor.





























