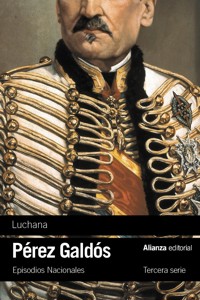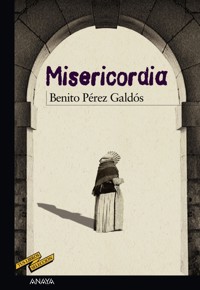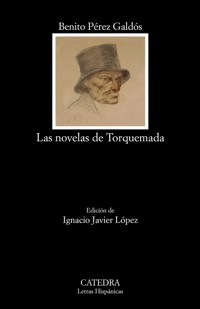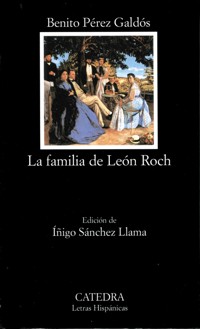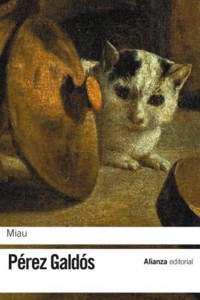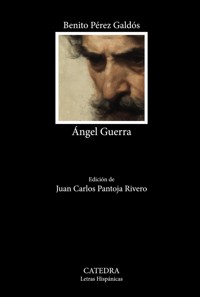Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Doña Perfecta es la primera novela social del escritor Benito Pérez Galdós. Se publicó en 1876, entre sus Episodios Nacionales como una forma de trascender, en el plano de lo individual, los acontecimientos narrados en dichos episodios. Doña Perfecta se enmarca en una España sumergida por la inestabilidad política y social, y marcada por levantamientos militares, que intentaban destituir al gobierno. La España provinciana y caciquista queda reflejada en la ciudad ficcional de Orbajosa, un lugar retenido en el pasado. La presencia cada vez mayor del progreso y los cambios sociales provocan, en ese reducto del pasado llamado Orbajosa, la confrontación entre personajes como Pepe Rey, comprometidos con el despertar de un país, y los más acérrimos reaccionarios personificados en la figura de Doña Perfecta. Doña Perfecta es una crítica a la hipocresía de la época, en una comunidad enclaustrada en un fanatismo religioso. La frase final de esta novela lo encierra todo: «Esto se acabó. Es cuanto por ahora podemos decir de las personas que parecen buenas y no lo son.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Pérez Galdós
Doña Perfecta
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Doña Perfecta.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-436-5.
ISBN rústica: 978-84-9953-065-9.
ISBN ebook: 978-84-9953-064-2.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La obra 9
I. ¡Villahorrenda...!, ¡cinco minutos...! 11
II. Un viaje por el corazón de España 14
III. Pepe Rey 25
IV. La llegada del primo 31
V. ¿Habrá desavenencia? 35
VI. Donde se ve que puede surgir la desavenencia cuando menos se espera 39
VII. La desavenencia crece 44
VIII. A toda prisa 48
IX. La desavenencia sigue creciendo y amenaza convertirse en discordia 55
X. La existencia de la discordia es evidente 65
XI. La discordia crece 73
XII. Aquí fue Troya 82
XIII. Un casus belli 90
XIV. La discordia sigue creciendo 94
XV. Sigue creciendo, hasta que se declara la guerra 100
XVI. Noche 103
XVII. Luz a oscuras 108
XVIII. Tropa 116
XIX. Combate terrible. Estrategia 124
XX. Rumores. Temores 133
XXI. Desperta ferro 138
XXII. ¡Desperta! 148
XXIII. Misterio 155
XXIV. La confesión 158
XXV. Sucesos imprevistos. Pasajero desconcierto 161
XXVI. María Remedios 170
XXVII. El tormento de un canónigo 177
XXVIII. De Pepe Rey a DON Juan Rey 185
XXIX. De Pepe Rey a Rosarito Polentinos 190
XXX. El ojeo 191
XXXI. Doña Perfecta 194
XXXII. De DON Cayetano Polentinos a un su amigo de Madrid 200
XXXIII 206
Libros a la carta 209
Brevísima presentación
La obra
Doña Perfecta es la primera novela social del escritor Benito Pérez Galdós. Escrita entre sus Episodios Nacionales como una forma de trascender en el plano de lo individual los acontecimientos narrados en dichos episodios. Doña Perfecta se enmarca en una España sumergida por la inestabilidad política y social, y marcada por levantamientos militares que intentaban destituir al gobierno.
La España provinciana y caciquista queda reflejada en la ciudad ficcional de Orbajosa, un lugar retenido en el pasado.
La presencia cada vez mayor del progreso y los cambios sociales provocan, en ese reducto del pasado llamado Orbajosa, la confrontación de personajes como Pepe Rey, comprometidos con el despertar de un país, y los más acérrimos reaccionarios personificados en la figura de Doña Perfecta.
I. ¡Villahorrenda...!, ¡cinco minutos...!
Cuando el tren mixto descendente, núm. 65 (no es preciso nombrar la línea), se detuvo en la pequeña estación situada entre los kilómetros 171 y 172, casi todos los viajeros de segunda y tercera clase se quedaron durmiendo o bostezando dentro de los coches, porque el frío penetrante de la madrugada no convidaba a pasear por el desamparado andén. El único viajero de primera que en el tren venía bajó apresuradamente, y dirigiéndose a los empleados, preguntoles si aquel era el apeadero de Villahorrenda. (Este nombre, como otros muchos que después se verán, es propiedad del autor.)
—En Villahorrenda estamos —repuso el conductor, cuya voz se confundía con el cacarear de las gallinas que en aquel momento eran subidas al furgón—. Se me había olvidado llamarle a usted, señor de Rey. Creo que ahí le esperan a usted con las caballerías.
—¡Pero hace aquí un frío de tres mil demonios! —dijo el viajero envolviéndose en su manta—. ¿No hay en el apeadero algún sitio dónde descansar y reponerse antes de emprender un viaje a caballo por este país de hielo?
No había concluido de hablar, cuando el conductor, llamado por las apremiantes obligaciones de su oficio, marchose, dejando a nuestro desconocido caballero con la palabra en la boca. Vio este que se acercaba otro empleado con un farol pendiente de la derecha mano, el cual movíase al compás de la marcha, proyectando geométrica serie de ondulaciones luminosas. La luz caía sobre el piso del andén, formando un zig-zag semejante al que describe la lluvia de una regadera.
—¿Hay fonda o dormitorio en la estación de Villahorrenda? —preguntó el viajero al del farol.
—Aquí no hay nada —respondió este secamente, corriendo hacia los que cargaban y echándoles tal rociada de votos, juramentos, blasfemias y atroces invocaciones que hasta las gallinas escandalizadas de tan grosera brutalidad, murmuraron dentro de sus cestas.
—Lo mejor será salir de aquí a toda prisa —dijo el caballero para su capote—. El conductor me anunció que ahí estaban las caballerías.
Esto pensaba, cuando sintió que una sutil y respetuosa mano le tiraba suavemente del abrigo. Volviose y vio una oscura masa de paño pardo sobre sí misma revuelta y por cuyo principal pliegue asomaba el avellanado rostro astuto de un labriego castellano. Fijose en la desgarbada estatura que recordaba al chopo entre los vegetales; vio los sagaces ojos que bajo el ala de ancho sombrero de terciopelo viejo resplandecían; vio la mano morena y acerada que empuñaba una vara verde, y el ancho pie que, al moverse, hacía sonajear el hierro de la espuela.
—¿Es usted el señor don José de Rey? —preguntó echando mano al sombrero.
—Sí; y usted —repuso el caballero con alegría— será el criado de doña Perfecta que viene a buscarme a este apeadero para conducirme a Orbajosa.
—El mismo. Cuando usted guste marchar... La jaca corre como el viento. Me parece que el señor don José ha de ser buen jinete. Verdad es que a quien de casta le viene...
—¿Por dónde se sale? —dijo el viajero con impaciencia—. Vamos, vámonos de aquí, señor... ¿Cómo se llama usted?
—Me llamo Pedro Lucas —respondió el del paño pardo, repitiendo la intención de quitarse el sombrero— pero me llaman el tío Licurgo. ¿En dónde está el equipaje del señorito?
—Allí bajo el reloj lo veo. Son tres bultos. Dos maletas y un mundo de libros para el señor don Cayetano. Tome usted el talón.
Un momento después señor y escudero hallábanse a espaldas de la barraca llamada estación, frente a un caminejo que partiendo de allí se perdía en las vecinas lomas desnudas, donde confusamente se distinguía el miserable caserío de Villahorrenda. Tres caballerías debían transportar todo, hombres y mundos. Una jaca, de no mala estampa, era destinada al caballero. El tío Licurgo oprimiría los lomos de un cuartago venerable, algo desvencijado aunque seguro, y el macho cuyo freno debía regir un joven zagal de piernas listas y fogosa sangre, cargaría el equipaje.
Antes de que la caravana se pusiese en movimiento, partió el tren, que se iba escurriendo por la vía con la parsimoniosa cachaza de un tren mixto. Sus pasos, retumbando cada vez más lejanos, producían ecos profundos bajo tierra. Al entrar en el túnel del kilómetro 172, lanzó el vapor por el silbato, y un aullido estrepitoso resonó en los aires. El túnel, echando por su negra boca un hálito blanquecino, clamoreaba como una trompeta, al oír su enorme voz, despertaban aldeas, villas, ciudades, provincias.
Aquí cantaba un gallo, más allá otro. Principiaba a amanecer.
II. Un viaje por el corazón de España
Cuando, empezada la caminata, dejaron a un lado las casuchas de Villahorrenda, el caballero, que era joven y de muy buen ver, habló de este modo:
—Dígame usted, señor Solón...
—Licurgo, para servir a usted..
—Eso es, señor Licurgo. Bien decía yo que era usted un sabio legislador de la antigüedad. Perdone usted la equivocación. Pero vamos al caso. Dígame usted, ¿cómo está mi señora tía?
—Siempre tan guapa —repuso el labriego, adelantando algunos pasos su caballería—. Parece que no pasan años por la señora doña Perfecta. Bien dicen que al bueno Dios le da larga vida. Así viviera mil años ese ángel del Señor. Si las bendiciones que le echan en la tierra fueran plumas, la señora no necesitaría más alas para subir al cielo.
—¿Y mi prima la señorita Rosario?
—¡Bien haya quien a los suyos parece! —dijo el aldeano—. ¿Qué he de decirle de doña Rosarito, sino que es el vivo retrato de su madre? Buena prenda se lleva usted, caballero don José, si es verdad, como dicen, que ha venido para casarse con ella. Tal para cual, y la niña no tiene tampoco por qué quejarse. Poco va de Pedro a Pedro.
—¿Y el señor don Cayetano?
—Siempre metidillo en la faena de sus libros. Tiene una biblioteca más grande que la catedral, y también escarba la tierra para buscar piedras llenas de unos demonches de garabatos que dicen escribieron los moros.
—¿En cuánto tiempo llegaremos a Orbajosa?
—A las nueve, si Dios quiere. Poco contenta se va a poner la señora cuando vea a su sobrino... ¿Y la señorita Rosarito que estaba ayer disponiendo el cuarto en que usted ha de vivir...? Como no le han visto nunca, la madre y la hija están que no viven, pensando en cómo será este señor don José. Ya llegó el tiempo de que callen cartas y hablen barbas. La prima verá al primo y todo será fiesta y gloria. Amanecerá Dios y medraremos, como dijo el otro.
—Como mi tía y mi prima no me conocen todavía —dijo sonriendo el caballero—, no es prudente hacer proyectos.
—Verdad es; por eso se dijo que uno piensa el bayo y otro el que lo ensilla —repuso el labriego—. Pero la cara no engaña... ¡Qué alhaja se lleva usted! ¡Y qué buen mozo ella!
El caballero no oyó las últimas palabras del tío Licurgo, porque iba distraído y algo meditabundo. Llegaban a un recodo del camino, cuando el labriego, torciendo la dirección a las caballerías, dijo:
—Ahora tenemos que echar por esta vereda. El puente está roto y no se puede vadear el río sino por el cerrillo de los Lirios.
—¡El cerrillo de los Lirios! —dijo el caballero, saliendo de su meditación—. ¡Cómo abundan los nombres poéticos en estos sitios tan feos! Desde que viajo por estas tierras, me sorprende la horrible ironía de los nombres. Tal sitio que se distingue por su árido aspecto y la desolada tristeza del negro paisaje, se llama Valle-ameno. Tal villorrio de adobes que miserablemente se extiende sobre un llano estéril y que de diversos modos pregona su pobreza, tiene la insolencia de nombrarse Villa-rica; y hay un barranco pedregoso y polvoriento, donde ni los cardos encuentran jugo, y que sin embargo se llama Valdeflores. ¿Eso que tenemos delante es el Cerrillo de los Lirios? ¿Pero dónde están esos lirios, hombre de Dios? Yo no veo más que piedras y yerba descolorida. Llamen a eso el Cerrillo de la Desolación y hablarán a derechas. Exceptuando Villahorrenda, que parece ha recibido al mismo tiempo el nombre y la hechura, todo aquí es ironía. Palabras hermosas realidad prosaica y miserable. Los ciegos serían felices en este país, que para la lengua es paraíso y para los ojos infierno.
El señor Licurgo, o no entendió las palabras del caballero Rey o no hizo caso de ellas. Cuando vadearon el río, que turbio y revuelto corría con impaciente precipitación, como si huyera de sus propias orillas, el labriego extendió el brazo hacia unas tierras que a la siniestra mano en grande y desnuda extensión se veían, y dijo:
—Estos son los Alamillos de Bustamante.
—¡Mis tierras! —exclamó con júbilo el caballero, tendiendo la vista por el triste campo que alumbraban las primeras luces de la mañana—. Es la primera vez que veo el patrimonio que heredé de mi madre. La pobre hacía tales ponderaciones de este país, y me contaba tantas maravillas de él, que yo, siendo niño, creía que estar aquí era estar en la gloria. Frutas, flores, caza mayor y menor, montes, lagos, ríos, poéticos arroyos, oteros pastoriles, todo lo había en los Alamillos de Bustamante, en esta tierra bendita, la mejor y más hermosa de todas las tierras... ¡Qué demonio! La gente de este país vive con la imaginación. Si en mi niñez, y cuando vivía con las ideas y con el entusiasmo de mi buena madre, me hubieran traído aquí, también me habrían parecido encantadores estos desnudos cerros, estos llanos polvorientos o encharcados, estas vetustas casas de labor, estas norias desvencijadas, cuyos canjilones lagrimean lo bastante para regar media docena de coles, esta desolación miserable y perezosa que estoy mirando.
—Es la mejor tierra del país —dijo el señor Licurgo— y para el garbanzo es de lo que no hay.
—Pues lo celebro, porque desde que las heredé no me han producido un cuarto estas célebres tierras.
El sabio legislador espartano se rascó la oreja y dio un suspiro.
—Pero me han dicho —continuó el caballero— que algunos propietarios colindantes han metido su arado en estos grandes estados míos y poco a poco me los van cercenando. Aquí no hay mojones, ni linderos, ni verdadera propiedad, señor Licurgo.
El labriego después de una pausa, durante la cual parecía ocupar su sutil espíritu en profundas disquisiciones, se expresó de este modo:
—El tío Paso Largo, a quien llamamos el Filósofo por su mucha trastienda, metió el arado en los Alamillos por encima de la ermita, y roe que roe, se ha zampado seis fanegadas.
—¡Qué incomparable escuela! —exclamó riendo el caballero—. Apostaré que no ha sido ese el único... filósofo.
—Bien dijo el otro, que quien las sabe las tañe, y si al palomar no le falta cebo no le faltarán palomas... Pero usted, señor don José, puede decir aquello de que el ojo del amo engorda la vaca, y ahora que está aquí vea de recobrar su finca.
—Quizás no sea tan fácil, señor Licurgo —repuso el caballero, a punto que entraban por una senda a cuyos lados se veían hermosos trigos que con su lozanía y temprana madurez recreaban la vista—. Este campo parece mejor cultivado. Veo que no todo es tristeza y miseria en los Alamillos.
El labriego puso cara de lástima, y afectando cierto desdén hacia los campos elogiados por el viajero, dijo en todo humildísimo:
—Señor, esto es mío.
—Perdone usted —replicó vivamente el caballero— ya quería yo meter mi hoz en los estados de usted. Por lo visto la filosofía aquí es contagiosa.
Bajaron inmediatamente a una cañada que era lecho de pobre y estancado arroyo, y pasado este, entraron en un campo lleno de piedras, sin la más ligera muestra de vegetación.
—Esta tierra es muy mala —dijo el caballero volviendo el rostro para mirar a su guía y compañero que se había quedado un poco atrás—. Difícilmente podrá usted sacar partido de ella, porque todo es fango y arena.
Licurgo, lleno de mansedumbre, contestó:
—Esto... es de usted
—Veo que aquí todo lo malo es mío —afirmó el caballero riendo jovialmente.
Cuando esto hablaban tomaron de nuevo el camino real. Ya la luz del día, entrando en alegre irrupción por todas las ventanas y claraboyas del hispano horizonte, inundaba de esplendorosa claridad los campos. El inmenso cielo sin nubes parecía agrandarse más y alejarse de la tierra para verla y en su contemplación recrearse desde más alto. La desolada tierra sin árboles, pajiza a trechos, a trechos de color gredoso, dividida toda en triángulos y cuadriláteros amarillos o negruzcos, pardos o ligeramente verdegueados, semejaba en cierto modo a la capa del harapiento que se pone al Sol. Sobre aquella capa miserable, el cristianismo y el islamismo habían trabado épicas batallas. Gloriosos campos, sí, pero los combates de antaño les habían dejado horribles.
—Me parece que hoy picará el Sol, señor Licurgo —dijo el caballero desembarazándose un poco del abrigo en que se envolvía—. ¡Qué triste camino! No se ve ni un solo árbol en todo lo que alcanza la vista. Aquí todo es al revés. La ironía no cesa. ¿Por qué si no hay aquí álamos grandes ni chicos, se ha de llamar esto los Alamillos?
El tío Licurgo no contestó a la pregunta, porque con toda su alma atendía a lejanos ruidos que de improviso se oyeron, y con ademán intranquilo detuvo su cabalgadura, mientras exploraba el camino y los cerros lejanos con sombría mirada.
—¿Qué hay? —preguntó el viajero, deteniéndose también.
—¿Trae usted armas, don José?
—Un revólver... ¡Ah!, ya comprendo. ¿Hay ladrones?
—Puede... —repuso el labriego con mucho recelo—. Me parece que sonó un tiro.
—Allá lo veremos... ¡adelante! —dijo el caballero picando su jaca—. No serán tan temibles.
—Calma, señor don José —exclamó el aldeano deteniéndole—. Esa gente es más mala que Satanás. El otro día asesinaron a dos caballeros que iban a tomar el tren... Dejémonos de fiestas. Gasparón el Fuerte, Pepito Chispillas, Merengue y Ahorca-Suegras no me verán la cara en mis días. Echemos por la vereda.
—Adelante, señor Licurgo.
—Atrás, señor don José —replicó el labriego con afligido acento—. Usted no sabe bien qué gente es esa. Ellos fueron los que el mes pasado robaron de la iglesia del Carmen el copón, la corona de la Virgen y dos candeleros; ellos fueron los que hace dos años saquearon el tren que iba para Madrid.
Don José, al oír tan lamentables antecedentes, sintió que aflojaba un poco su intrepidez.
—¿Ve usted aquel cerro grande y empinado que hay allá lejos? Pues allí se esconden esos pícaros en unas cuevas que llaman la Estancia de los Caballeros.
—¡De los Caballeros!
—Sí señor. Bajan al camino real, cuando la guardia civil se descuida, y roban lo que pueden. ¿No ve usted más allá de la vuelta del camino, una cruz, que se puso en memoria de la muerte que dieron al alcalde de Villahorrenda cuando las elecciones?
—Sí, veo la cruz.
—Allí hay una casa vieja, en la cual se esconden para aguardar a los trajineros. A aquel sitio llamamos las Delicias.
—¡Las Delicias!...
—Si todos los que han sido muertos y robados al pasar por ahí resucitaran, podría formarse con ellos un ejército.
Cuando esto decían, oyéronse más de cerca los tiros, lo que turbó un poco el esforzado corazón de los viajantes, pero no el del zagalillo, que retozando de alegría pidió al señor Licurgo licencia para adelantarse y ver la batalla que tan cerca se había trabado. Observando la decisión del muchacho, avergonzose don José de haber sentido miedo o cuando menos un poco de respeto a los ladrones y exclamó, espoleando la jaca:
—Pues allá iremos todos. Quizás podamos prestar auxilio a los infelices viajeros que en tan gran aprieto se ven, y poner las peras a cuarto a los caballeros.
Esforzábase el labriego en convencer al joven de la temeridad de sus propósitos, así como de lo inútil de su generosa idea, porque los robados, robados estaban y quizás muertos, y en situación de no necesitar auxilio de nadie. Insistía el señor a pesar de estas sesudas advertencias, contestaba el aldeano, oponiendo la más viva resistencia, cuando la presencia de dos o tres carromateros que por el camino abajo tranquilamente venían conduciendo una galera, puso fin a la cuestión. No debía de ser grande el peligro cuando tan sin cuidado venían aquellos, cantando alegres coplas; y así fue en efecto, porque los tiros, según dijeron, no eran disparados por los ladrones, sino por la guardia civil, que de este modo quería cortar el vuelo a media docena de cacos que ensartados conducía a la cárcel de la villa.
—Ya, ya sé lo que ha sido —dijo Licurgo, señalando leve humareda que a mano derecha del camino y a regular distancia se descubría—. Allí les han escabechado. Esto pasa un día sí y otro no.
El caballero no comprendía.
—Yo le aseguro al señor don José —añadió con energía el legislador lacedemonio—, que está muy retebién hecho; porque de nada sirve formar causa a esos pillos. El juez les marca un poco y después les suelta. Si al cabo de seis años de causa alguno va a presidio, a lo mejor se escapa, o le indultan y vuelve a la Estancia de los Caballeros. Lo mejor es esto: ¡fuego en ellos! Se les lleva a la cárcel, y cuando se pasa por un lugar a propósito... «¡ah!, perro que te quieres escapar... pum, pum...». Ya está hecha la sumaria, requeridos los testigos, celebrada la vista, dada la sentencia... todo en un minuto. Bien dicen, que si mucho sabe la zorra, más sabe el que la toma.
—Pues adelante, y apretemos el paso, que este camino, a más de largo, no tiene nada de ameno —dijo Rey.
Al pasar junto a las Delicias vieron a poca distancia del camino a los guardias que minutos antes habían ejecutado la extraña sentencia que el lector sabe. Mucha pena causó al zagalillo que no le permitieran ir a contemplar de cerca los palpitantes cadáveres de los ladrones, que en horroroso grupo se distinguían a lo lejos, y siguieron todos adelante. Pero no habían andado veinte pasos cuando sintieron el galopar de un caballo que tras ellos venía con tanta rapidez que por momentos les alcanzaba. Volviose nuestro viajero y vio un hombre, mejor dicho un Centauro, pues no podía concebirse más perfecta armonía entre caballo y jinete, el cual era de complexión recia y sanguínea, ojos grandes, ardientes, cabeza ruda, negros bigotes, mediana edad y el aspecto en general brusco y provocativo, con indicios de fuerza en toda su persona. Montaba un soberbio caballo de pecho carnoso, semejante a los del Partenón, enjaezado según el modo pintoresco del país, y sobre la grupa llevaba una gran valija de cuero, en cuya tapa se veía en letras gordas la palabra Correo.
—Hola, buenos días, señor Caballuco —dijo Licurgo, saludando al jinete cuando estuvo cerca—. ¡Cómo le hemos tomado la delantera!, pero usted llegará antes si se pone a ello.
—Descansemos un poco —repuso el señor Caballuco, poniendo su cabalgadura al paso de la de nuestros viajeros, y observando atentamente al principal de los tres—. Puesto que hay tan buena compaña...
—El señor —dijo Licurgo, sonriendo— es el sobrino de doña Perfecta.
—¡Ah!... por muchos años... muy señor mío y mi dueño...
Ambos personajes se saludaron, siendo de notar que Caballuco hizo sus urbanidades con una expresión de altanería y superioridad que revelaba cuando menos la conciencia de un gran valer o de una alta posición en la comarca. Cuando el orgulloso jinete se apartó y por breve momento se detuvo hablando con dos guardias civiles que llegaron al camino, el viajero preguntó a su guía:
—¿Quién es este pájaro?
—¿Quién ha de ser? Caballuco.
—¿Y quién es Caballuco?
—Toma... ¿pero no le ha oído usted nombrar? —dijo el labriego, asombrado de la ignorancia supina del sobrino de doña Perfecta—. Es un hombre muy bravo, gran jinete, y el primer caballista de todas estas tierras a la redonda. En Orbajosa le queremos mucho; pues él es... dicho sea en verdad... tan bueno como la bendición de Dios... Ahí donde usted le ve, es un cacique tremendo, y el gobernador de la provincia se le quita el sombrero.
—Cuando hay elecciones...
—Y el gobierno de Madrid le escribe oficios con mucha vuecencia en el rétulo... Tira a la barra como un San Cristóbal, y todas las armas las maneja como manejamos nosotros nuestros propios dedos. Cuando había fielato no podían con él, y todas las noches sonaban tiros en las puertas de la ciudad... Tiene una gente que vale cualquier dinero, porque lo mismo es para un fregado que para un barrido... Favorece a los pobres, y el que venga de fuera y se atreva a tentar el pelo de la ropa a un hijo de Orbajosa, ya puede verse con él... Aquí no vienen casi nunca soldados de los Madriles; cuando han estado, todos los días corría la sangre, porque Caballuco les buscaba camorra por un no y por un sí. Ahora parece que vive en la pobreza y se ha quedado con la conducción del correo; pero está metiendo fuego en el Ayuntamiento para que haya otra vez fielato y rematarlo él. No sé cómo no le ha oído usted nombrar en Madrid, porque es hijo de un famoso Caballuco que estuvo en la facción, el cual Caballuco padre era hijo de otro Caballuco abuelo, que también estuvo en la facción de más allá... Y como ahora andan diciendo que vuelve a haber facción, porque todo está torcido y revuelto, tememos que Caballuco se nos vaya también a ella, poniendo fin de esta manera a las hazañas de su padre y abuelo, que por gloria nuestra nacieron en esta ciudad.
Sorprendido quedó nuestro viajero al ver la especie de caballería andante que aún subsistía en los lugares que visitaba, pero no tuvo ocasión de hacer nuevas preguntas, porque el mismo que era objeto de ellas se les incorporó, diciendo de mal talante:
—La guardia civil ha despachado a tres. Ya le he dicho al cabo que se ande con cuidado. Mañana hablaremos el gobernador de la provincia y yo...
—¿Va usted a X...?
—No, que el gobernador viene acá, señor Licurgo; sepa usted que nos van a meter en Orbajosa un par de regimientos.
—Sí —dijo vivamente el viajero, sonriendo—. En Madrid oí decir que había temor de que se levantaran en este país algunas partidillas... Bueno es prevenirse.
—En Madrid no dicen más que desatinos... —exclamó violentamente el Centauro, acompañando su afirmación de una retahíla de vocablos de esos que levantan ampolla—. En Madrid no hay más que pillería... ¿A qué nos mandan soldados? ¿Para sacarnos más contribuciones y un par de quintas seguidas? ¡Por vida de...!, que si no hay facción debería haberla. Con que usted —añadió, mirando socarronamente al caballero—, ¿con que usted es el sobrino de doña Perfecta?
Esta salida de tono y el insolente mirar del bravo enfadaron al joven.
—Sí señor —repuso—. ¿Se le ofrece a usted algo?
—Soy muy amigo de la señora y la quiero como a las niñas de mis ojos —dijo Caballuco—. Puesto que usted va a Orbajosa, allá nos veremos.
Y sin decir más, picó espuelas a su corcel, el cual partiendo a escape desapareció entre una nube de polvo.
Después de media hora de camino, durante la cual el señor don José no se mostró muy comunicativo, ni el señor Licurgo tampoco, apareció a los ojos de entrambos apiñado y viejo caserío asentado en una loma, y del cual se destacaban algunas negras torres y la ruinosa fábrica de un despedazado castillo en lo más alto. Un amasijo de paredes deformes, de casuchas de tierra pardas y polvorosas como el suelo, formaba la base, con algunos fragmentos de almenadas murallas, a cuyo amparo mil chozas humildes alzaban sus miserables frontispicios de adobes, semejantes a caras anémicas y hambrientas que pedían una limosna al pasajero.
Pobrísimo río ceñía, como un cinturón de hojalata, el pueblo, refrescando al pasar algunas huertas, única frondosidad que alegraba la vista. Entraba y salía la gente en caballerías o a pie, y el movimiento humano, aunque pequeño, daba cierta apariencia vital a aquella gran morada, cuyo aspecto arquitectónico era más bien de ruina y muerte que de prosperidad y vida. Los repugnantes mendigos que se arrastraban a un lado y otro del camino, pidiendo el óbolo del pasajero, ofrecían lastimoso espectáculo. No podían verse existencias que mejor cuadraran en las grietas de aquel sepulcro, donde una ciudad estaba no solo enterrada sino también podrida. Cuando nuestros viajeros se acercaban, algunas campanas tocando desacordemente, indicaban con su expresivo son que aquella momia tenía todavía un alma.
Llamábase Orbajosa, ciudad que no en Geografía caldea o cophta sino en la de España figura con 7.324 habitantes, ayuntamiento, sede episcopal, partido judicial, seminario, depósito de caballos sementales, instituto de segunda enseñanza y otras prerrogativas oficiales.
—Están tocando a misa mayor en la catedral —dijo el tío Licurgo—. Llegamos antes de lo que pensé.
—El aspecto de su patria de usted —dijo el caballero examinando el panorama que delante tenía—, no puede ser más desagradable. La histórica ciudad de Orbajosa, cuyo nombre es sin duda corrupción de urbs augusta, parece un gran muladar.
—Es que de aquí no se ven más que los arrabales —afirmó con disgusto el guía—. Cuando entre usted en la calle Real y en la del Condestable, verá fábricas tan hermosas como la de la catedral.
—No quiero hablar mal de Orbajosa antes de conocerla —dijo el caballero—. Lo que he dicho no es tampoco señal de desprecio; que humilde y miserable lo mismo que hermosa y soberbia, esa ciudad será siempre para mí muy querida, no solo por ser patria de mi madre, sino porque en ella viven personas a quienes amo ya sin conocerlas. Entremos, pues, en la ciudad augusta.
Subían ya por una calzada próxima a las primeras calles, e iban tocando las tapias de las huertas.
—¿Ve usted aquella gran casa que está al fin de esta gran huerta por cuyo bardal pasamos ahora? —dijo el tío Licurgo, señalando el enorme paredón revocado de la única vivienda que tenía aspecto de habitabilidad cómoda y alegre.
—Ya... ¿aquella es la vivienda de mi tía?
—Justo y cabal. Lo que vemos es la parte trasera de la casa. El frontis da a la calle del Condestable, y tiene cinco balcones de hierro que parecen cinco castillos. Esta hermosa huerta que hay tras la tapia es la de la señora, y si usted se alza sobre los estribos la verá toda desde aquí.
—Pues estamos ya en casa —dijo el caballero—. ¿No se puede entrar por aquí?
—Hay una puertecilla; pero la señora la mandó tapiar.
El caballero se alzó sobre los estribos y alargando cuanto pudo la cabeza, miró por encima de las bardas.
—Veo la huerta toda —indicó—. Allí bajo aquellos árboles está una mujer, una chiquilla... una señorita...
—Es la señorita Rosario —repuso Licurgo riendo.
Y al instante se alzó también sobre los estribos para mirar.
—¡Eh!, señorita Rosario —gritó, haciendo con la derecha mano gestos muy significativos—. Ya estamos aquí... aquí le traigo a su primo.
—Nos ha visto —dijo el caballero, estirando el pescuezo hasta el último grado—. Pero si no me engaño, al lado de ella está un clérigo... un señor sacerdote.
—Es el señor Penitenciario —repuso con naturalidad el labriego.
—Mi prima nos ve... deja solo al clérigo, y echa a correr hacia la casa... Es bonita...
—Como un Sol.
—Se ha puesto más encarnada que una cereza. Vamos, vamos, señor Licurgo.
III. Pepe Rey
Antes de pasar adelante conviene decir quién era Pepe Rey y qué asuntos le llevaban a Orbajosa.
Cuando el brigadier Rey murió en 1841, sus dos hijos Juan y Perfecta acababan de casarse, esta con el más rico propietario de Orbajosa, aquel con una joven de la misma ciudad. Llamábase el esposo de Perfecta don Manuel María José de Polentinos y la mujer de Juan, María Polentinos, pero a pesar de la igualdad de apellido su parentesco era un poco lejano y de aquellos que no coge un galgo. Juan Rey era insigne jurisconsulto graduado en Sevilla, y ejerció la abogacía en esta misma ciudad durante treinta años con tanta gloria como provecho. En 1845 era ya viudo y tenía un hijo que empezaba a hacer diabluras; solía tener por entretenimiento el construir con tierra en el patio de la casa viaductos, malecones, estanques, presas, acequias, soltando después el agua para que entre aquellas frágiles obras corriese. El padre le dejaba hacer y decía: «tú serás ingeniero».
Perfecta y Juan dejaron de verse desde que uno y otro se casaron, porque ella se fue a vivir a Madrid con el opulentísimo Polentinos, que tenía tanta hacienda como buena mano para gastarla. El juego y las mujeres cautivaban de tal modo el corazón de Manuel María José, que habría dado en tierra con toda su fortuna si más pronto que él para derrocharla, no estuviera la muerte para llevárselo a él. En una noche de orgía acabaron de súbito los días de aquel ricacho provinciano, tan vorazmente chupado por las sanguijuelas de la corte y por el insaciable vampiro del juego. Su única heredera era una niña de pocos meses. Con la muerte del esposo de Perfecta se acabaron los sustos en la familia; pero empezó el gran conflicto. La casa de Polentinos estaba arruinada; las fincas en peligro de ser arrebatadas por los prestamistas, todo en desorden, enormes deudas, lamentable administración en Orbajosa, descrédito y ruina en Madrid.
Perfecta llamó a su hermano, el cual, acudiendo en auxilio de la pobre viuda, mostró tanta diligencia y tino, que al poco tiempo la mayor parte de los peligros habían desaparecido. Principió por obligar a su hermana a residir en Orbajosa, administrando por sí misma sus vastas tierras, mientras él hacía frente en Madrid al formidable empuje de los acreedores. Poco a poco fue descargándose la casa del enorme fardo de sus deudas, porque el bueno de don Juan Rey, que tenía la mejor mano del mundo para tales asuntos, lidió con la curia, hizo contratos con los principales acreedores, estableció plazos para el pago, resultando de este hábil trabajo que el riquísimo patrimonio de Polentinos saliese a flote, y pudiera seguir dando por luengos años esplendor y gloria a la ilustre familia.
La gratitud de Perfecta era tan viva, que al escribir a su hermano desde Orbajosa, donde resolvió residir hasta que creciera su hija, le decía entre otras ternezas: «Has sido más que hermano para mí, y para mi hija más que su propio padre. ¿Cómo te pagaremos ella y yo tan grandes beneficios? ¡Ay!, querido hermano mío, desde que mi hija sepa discurrir y pronunciar un nombre, yo le enseñaré a bendecir el tuyo. Mi agradecimiento durará toda mi vida. Tu hermana indigna siente no encontrar ocasión de mostrarte lo mucho que te ama y de recompensarte de un modo apropiado a la grandeza de tu alma y a la inmensa bondad de tu corazón».
Cuando esto se escribía, Rosarito tenía dos años. Pepe Rey, encerrado en un colegio de Sevilla, hacía rayas en un papel, ocupándose en probar que la suma de los ángulos interiores de un polígono vale tantas veces dos rectos como lados tiene menos dos. Estas enfadosas perogrulladas le traían muy atareado. Pasaron años y más años. El muchacho crecía y no cesaba de hacer rayas. Por último, hizo una que se llama De Tarragona a Montblanch. Su primer juguete formal fue el puente de 120 metros sobre el río Francolí.
Durante mucho tiempo doña Perfecta siguió viviendo en Orbajosa. Como su hermano no salió de Sevilla, pasaron no pocos años sin que uno y otro se vieran. Una carta trimestral, tan puntualmente escrita como puntualmente contestada, ponía en comunicación aquellos dos corazones, cuya ternura ni el tiempo ni la distancia podían enfriar. En 1870 cuando don Juan Rey, satisfecho de haber desempeñado bien su misión en la sociedad, se retiró a vivir en su hermosa casa de Puerto Real, Pepe, que ya había trabajado algunos años en las obras de varias poderosas compañías constructoras, emprendió un viaje de estudio a Alemania e Inglaterra. La fortuna de su padre (tan grande como puede serlo en España la que solo tiene por origen un honrado bufete), le permitía librarse en breves periodos del yugo del trabajo material. Hombre de elevadas ideas y de inmenso amor a la ciencia, hallaba su más puro goce en la observación y estudio de los prodigios con que el genio del siglo sabe cooperar a la cultura y bienestar físico y perfeccionamiento moral del hombre.
Al regresar del viaje, su padre le anunció la revelación de un importante proyecto, y como Pepe creyera que se trataba de un puente, dársena o cuando menos saneamiento de marismas, sacole de tal error don Juan manifestándole su pensamiento en estos términos:
—Estamos en Marzo y la carta trimestral de Perfecta no podía faltar. Querido hijo, léela, y si estás conforme con lo que en ella manifiesta esa santa y ejemplar mujer, mi querida hermana, me darás la mayor felicidad que en mi vejez puedo desear. Si no te gustase el proyecto, deséchalo sin reparo, aunque tu negativa me entristezca; que en él no hay ni sombra de imposición por parte mía. Sería indigno de mí y de ti que esto se realizase por coacción de un padre terco. Eres libre de aceptar o no, y si hay en tu voluntad la más ligera resistencia, originada en ley del corazón o en otra causa, no quiero que te violentes por mí.
Pepe dejó la carta sobre la mesa, después de pasar la vista por ella, y tranquilamente dijo:
—Mi tía quiere que me case con Rosario.
—Ella contesta aceptando con gozo mi idea —dijo el padre muy conmovido—. Porque la idea fue mía... sí, hace tiempo, hace tiempo que la concebí... pero no había querido decirte nada, antes de conocer el pensamiento de mi hermana. Como ves Perfecta acoge con júbilo mi plan; dice que también había pensado en lo mismo; pero que no se atrevía a manifestármelo, por ser tú... ¿no ves lo que dice? «por ser tú un joven de singularísimo mérito, y su hija una joven aldeana, educada sin brillantez ni mundanales atractivos...». Así mismo lo dice... ¡Pobre hermana mía! ¡Qué buena es!... Veo que no te enfadas, veo que no te parece absurdo este proyecto mío, algo parecido a la previsión oficiosa de los padres de antaño que casaban a sus hijos sin consultárselo y las más veces haciendo uniones disparatadas y prematuras... Dios quiera que esta sea o prometa ser de las más felices. Es verdad que no conoces a mi sobrina; pero tú y yo tenemos noticias de su virtud, de su discreción, de su modestia y noble sencillez. Para que nada le falte hasta es bonita... Mi opinión —añadió festivamente— es que te pongas en camino y pises el suelo de esa recóndita ciudad episcopal, de esa urbs augusta, y allí, en presencia de mi hermana y de su graciosa Rosarito, resuelvas si esta ha de ser algo más que mi sobrina.
Pepe volvió a tomar la carta y la leyó cuidadosamente. Su semblante no expresaba alegría ni pesadumbre. Parecía estar examinando un proyecto de empalme de dos vías férreas.
—Por cierto —decía don Juan— que en esa remota Orbajosa, donde, entre paréntesis, tienes fincas que puedes examinar ahora, se pasa la vida con la tranquilidad y dulzura de los idilios. ¡Qué patriarcales costumbres! ¡Qué nobleza en aquella sencillez! ¡Qué rústica paz virgiliana! Si en vez de ser matemático fueras latinista, repetirías al entrar allí el ergo tua rura manebunt. ¡Qué admirable lugar para dedicarse a la contemplación de nuestra propia alma y prepararse a las buenas obras! Allí todo es bondad, honradez; allí no se conocen la mentira y la farsa como en nuestras grandes ciudades; allí renacen las santas inclinaciones que el bullicio de la moderna vida ahoga; allí despierta la dormida fe, y se siente vivo impulso indefinible dentro del pecho, al modo de pueril impaciencia que en el fondo de nuestra alma grita: «quiero vivir».
Pocos días después de esta conferencia, Pepe salió de Puerto Real. Había rehusado meses antes una comisión del Gobierno para examinar, bajo el punto de vista minero, la cuenca del río Nahara en el valle de Orbajosa; pero los proyectos a que dio lugar la conferencia referida, le hicieron decir: «Conviene aprovechar el tiempo. Sabe Dios lo que durará ese noviazgo y el aburrimiento que traerá consigo». Dirigiose a Madrid, solicitó la comisión de explorar la cuenca del Nahara, se la dieron sin dificultad, a pesar de no pertenecer oficialmente al cuerpo de minas, púsose luego en marcha, y después de trasbordar un par de veces, el tren mixto número 65 le llevó, como se ha visto, a los amorosos brazos del tío Licurgo.
Frisaba la edad de este excelente joven en los treinta y cuatro años. Era de complexión fuerte y un tanto hercúlea, con rara perfección formado, y tan arrogante, que si llevara uniforme militar ofrecería el más guerrero aspecto y talle que puede imaginarse. Rubios el cabello y la barba, no tenía en su rostro la flemática imperturbabilidad de los sajones, sino por el contrario, una viveza tal que sus ojos parecían negros sin serlo. Su persona bien podía pasar por un hermoso y acabado símbolo, y si fuera estatua, el escultor habría grabado en el pedestal estas palabras: inteligencia, fuerza