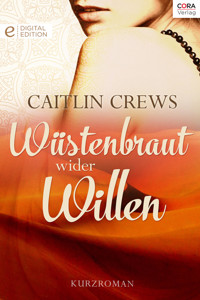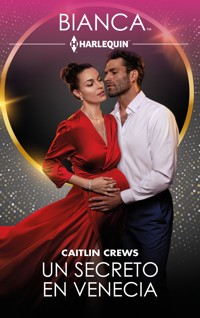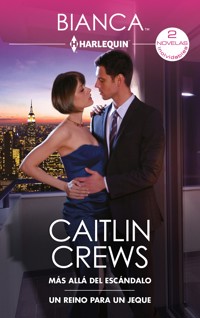9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Pasión dormida Caitlin Crews Su majestad necesitaba una esposa… Pero ¿podía el deber convertirse en amor? Helene Archibald sabía que estaba destinada a un matrimonio de conveniencia, así que, cuando su padre le dijo que se comprometería con un rey, con el que se casaría sin estar enamorada, lo aceptó como si fuera su destino. Sin embargo, Helene no estaba preparada para el rey Gianluca San Felice ni para el fuego que se despertó en su interior al conocerlo. El deseo que los consumió la noche de bodas la dejó conmocionada. Pero, fuera del lecho conyugal, Gianluca se comportaba con extrema frialdad. ¿Se atrevería Helene a creer que la química entre ambos bastaría para doblegar a aquel poderoso gobernante? El tormento del italiano Annie West ¿Será aquella nueva empleada la clave de su redención? Los rumores rodeaban al solitario Alessio, conde Dal Lago. Sin embargo, Charlotte Symonds no iba a dejarse intimidar. Atender el castello de tan prestigioso aristócrata la ayudaría a cumplir su sueño de abrir su propio negocio, pero no estaba preparada para la inesperada atracción que sentía por su nuevo jefe... Atormentado por el sentimiento de culpa desde la trágica muerte de su esposa, Alessio dirigía un imperio multimillonario desde su apartado castello italiano… Hasta que Charlotte le abrió los ojos a todo lo que se estaba perdiendo, y a un deseo olvidado mucho tiempo atrás. ¿Pero podría mantener sus impenetrables muros emocionales una vez se desatase la pasión? Una oportunidad en el paraíso Louise Fuller ¿Qué le ofrecía él, una pasión temporal o un paraíso permanente? Jemima Friday había ido a las Bermudas para curarse después de una dolorosa traición. La casa en la que se alojaba, situada en una paradisiaca y aislada playa, le ofrecía la soledad que tanto anhelaba, así que, cuando se encontró con Chase, un carismático desconocido, pensó que aquella era una complicación que no necesitaba. No obstante, Chase tenía un magnetismo del que era imposible escapar. El multimillonario Chase Farrar era experto en guardar las distancias. Desde la terrible pérdida de su esposa, su única regla había sido mantener a raya sus emociones, pero aquella conexión con Jemima era embriagadora y, tras una noche de incomparable placer en su lujoso yate, había empezado a cuestionárselo todo…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 397 - julio 2024
I.S.B.N.: 978-84-1074-345-8
Índice
Créditos
Pasión dormida
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
El tormento del italiano
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Una oportunidad en el paraíso
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
NO tienes que casarte con él –dijo la prima, que era también la mejor amiga y la dama de honor de Helene Archibald. Se hallaban en la antesala de la catedral.
Desde fuera de la pequeña estancia les llegaba la música del órgano y el ruido de la multitud. La prodigiosa cola del vestido de Helene se extendía por el suelo de piedra y ramos de las flores que crecían en los Alpes, en el reino de Fiammetta, entre Italia y Francia, decoraban la habitación.
Su prima continuó hablando con pasión.
–¿Qué más da que sea rey? Yo misma te llevaré lejos de aquí.
A Helene le pareció un ofrecimiento encantador, pero innecesario, aunque comenzó a hacerse preguntas sobre el modo de realizarlo.
–¿Huiríamos a pie por las calles controladas por la guardia real y atestadas de partidarios del rey?
Pensar en una estrategia de huida, que en realidad no deseaba, era un agradable cambio, mientras esperaba, con el corazón desbocado, para entrar en la sala principal de la catedral, donde recorrería lentamente la nave para casarse con un rey, ante la multitud que se hallaba presente y la que la vería por las cámaras.
–Y si lo consiguiéramos, ¿qué haríamos después, tal como voy vestida? ¿Escalaríamos la montaña más cercana con la esperanza de deslizarnos sobre el trasero hasta Francia? Con esta cola me deslizaría de maravilla, suponiendo que eligiéramos la montaña adecuada. Me han dicho que algunas de las cimas del lado italiano son muy traicioneras.
La encantadora y leal Faith tomó aire como si fuera a salir corriendo a toda velocidad hacia la colina más próxima, cuando Helene no recordaba que su prima hubiera hecho otro ejercicio en su vida que cruzar la arena de la playa para tumbarse al sol.
–Solo tienes que decirlo. Hablo en serio.
–Lo sé.
El volumen de la música del órgano subió, así como las toses y los pasos de los cientos de invitados.
Helene se imaginó que el rey ya estaría allí, al principio de la nave, como si los muros de la catedral se hubieran levantado a mayor gloria de él, no de Dios.
Aunque tal vez fuera así.
Helene sonrió y notó un cosquilleo en el cuerpo.
–Pero creo que voy a seguir adelante, ya que todos se han tomado tantas molestias, ¿no te parece?
–Espero que se trate de una de tus bromas, Helene –dijo su padre mientras cerraba la puerta de la sala, que ella no le había oído abrir.
Se quedó de pie mirándola con frialdad.
–Por supuesto que vas a seguir adelante. Es tu boda con el rey de Fiammetta. No hace falta que te lo pienses.
Helene quiso decirle: «Ya sé que a ti no te hace falta, papá».
Pero hacía tiempo que había decidido que no merecía la pena discutir con su padre.
Herbert Marcel Archibald siempre se sentía indignado e insultado. Era inútil discutir con él. La última vez que lo había intentado había sido antes de que su alegre y encantadora madre muriera.
Después ya no hubo nada de qué discutir.
Helene no esperaba que su padre le prestara atención ni que intentara comprenderla. Y él le había expuesto claramente sus expectativas: debía realizar un buen matrimonio, como su madre había hecho casándose con él.
Debía continuar con la tradición de casarse con un hombre de posición más elevada y destacar en todo para convertirse en un premio que reforzara la riqueza e importancia del elegido, como la familia Archibald llevaba haciendo durante generaciones.
A Helene no le había emocionado la idea, pero recordó los cuentos que le contaba su madre de princesas y castillos, con matrimonios de conveniencia y final feliz.
Se decía que, de haberlo querido, podía haberse rebelado. Pero cuando sentía la necesidad de hacerlo, recordaba que su madre no lo había hecho, que había permanecido con Herbert afirmando que era feliz, a pesar de la evidente frialdad de la relación.
«Estoy cuidada y protegida», le había dicho, hacía mucho tiempo, a la madre de Faith, su hermana. «No todos estamos hechos para la pasión. Algunos florecemos más calladamente».
Habían transcurrido cinco gélidos años desde que la habían enterrado, pero Helene se decía que su madre había decidido quedarse con su padre, someterse a sus exigencias. Hacer lo que había hecho ella no podía estar tan mal. Había crecido siendo testigo de la frialdad de la relación de su progenitores, y eso a su madre le parecía una forma de florecer.
«Solo tienes que decirlo», le acababa de decir Faith.
Los padres de su prima se habían casado por amor. La madre de Helene, por ser la hija mayor, no pudo hacerlo.
–Vamos, Helene –le espetó su padre, como si fuera él a celebrar la ceremonia, como si ella estuviera impidiéndolo ir a su propia boda.
–Sí, papá –murmuró ella, como siempre hacía, al tiempo que sonreía a Faith.
Pensó en su madre, a la que le habría encantado ese día: una catedral, un reino…
Y un rey de verdad.
Helene tomó a su padre del brazo y dejó que Faith le ocultara el rostro tras el velo tradicional que nadie le había preguntado si quería llevar. Herbert la condujo a las puertas de la catedral, propiamente dicha, donde la guardia real se alineaba con expresión solemne.
Nadie le preguntó si estaba lista.
Helene se dijo que probablemente porque se veía claramente que lo estaba, como cabía esperar.
Dentro de la catedral, el organista comenzó a interpretar una música barroca que a Helene la ensordeció.
Los guardias sonrieron a Herbert, lo que dejaba claro que ella era la persona que menos importaba.
Faith murmuró que estaba lista, cuando ella lo estuviera. Helene fingió que se refería a la boda no a huir de ella. Faith esperó unos segundos y se situó delante de su prima.
El volumen de la música subió. Las puertas se abrieron, los invitados se levantaron y se volvieron a mirarla, mientras ella pensaba en lo que la había llevado hasta allí.
Hasta aquella catedral en medio de una montaña, en un pequeño reino de los Alpes. Había mentido por omisión a Faith al hacerla creer que la obligaban a casarse. Era más fácil fingir que era así, porque no encontraba palabras para explicar lo que le había sucedido para acudir a ella de forma mucho más voluntaria de lo que Faith se podía imaginar.
La nave de la catedral era tan larga que Helene no distinguió si la figura al final de ella correspondía al hombre que era la estrella del espectáculo: su prometido, el rey de Fiammetta. Gianluca San Felice, famoso por su masculina belleza, así como por su imponente magnetismo, que debería haberla intimidado, pero que, desde el principio le había producido un cosquilleo.
Un cosquilleo, una ebullición que aumentaba ahora a cada paso.
Pronto sería su esposo y, un día, el padre de sus hijos; dos al menos, ya que Gianluca era rey. Y todo el mundo sabía que cuando uno ascendía al trono o se hallaba en su proximidades prefería tener una línea sucesoria clara para asegurárselo a las generaciones futuras.
Helene prefería pensar en líneas sucesorias como si fuera algo que no tuviera relación con las personas ni con ella, porque, si no, al pensar en tener hijos o, mejor dicho, en concebirlos con Gianluca, experimentaba un sentimiento extraño.
Una boda ventajosa era la única tarea que tenía una heredera, le había repetido su padre desde que era una niña, para consolidar su herencia y, si lo hacía bien, mejorar tanto la posición social de él como la de ella.
Su madre la miraba, risueña, desde el otro lado de la mesa. Después se acurrucaba con Helene en su habitación y le contaba que su boda sería maravillosa, con independencia de lo que le dijera el tonto de su padre; que su príncipe y ella tendrían aventuras, matarían dragones, acudirían a bailes maravillosos y tendrían una vida mágica y feliz.
Pero cuando Helene se convirtió en una joven muy hermosa, Herbert se volvió más avaricioso, sobre todo cuando resultó que su hija, además, era inteligente.
Se hallaba encerrada en un internado suizo, donde los ricos mandaban a sus hijas cuando querían controlar totalmente su vida.
Era una encantadora prisión, rodeada de altos muros y guardias, donde solo había diez chicas por curso.
No había mucho que hacer, aparte de estudiar, acudir a clase y soñar con el príncipe azul al que no podrían conocer sin el beneplácito de sus familias.
Helene se consideraba afortunada porque su padre le hubiera permitido acabar sus estudios, lo que no era el caso de muchas de sus compañeras. Se licenció justo antes de cumplir veinte años y esperaba que su padre la subastara, por así decirlo, inmediatamente.
Suponía que tendría que acudir a aburridos acontecimientos sociales bajo la vigilancia de su progenitor, donde no solo debería ser encantadora, como se esperaba de una joven con su educación y heredera de los Archibald, sino también soportar sus comentarios sobre si había hecho o dicho lo que él pensaba que correspondía.
No estaba segura de poder soportar una semana así, y mucho menos todo el verano, como la había amenazado su padre, cuando fueron ese año a la finca de la Provenza. Los hombres que él tenía en mente poseían un título y eran ricos.
Helen y Faith se habían mandado mensajes sobre ellos y habían buscado información en Internet intentado convertir sus flagrantes defectos, desde tener amantes a dedicarse a los juegos de azar, en encantadoras peculiaridades.
Era más fácil y divertido transformarlo todo en un juego.
«O podríamos escaparnos», decía Faith, como si tuviera algo de lo que escapar, cuando sus padres la adoraban y la consentían. Quería ser artista en una ciudad bohemia y vivir de su ingenio y creatividad.
A lo que Helene le contestaba que dejara de pensar en musicales de Broadway y volviera a la realidad.
Y aunque era cierto que esta le resultaba difícil, tras haberse graduado y enfrentada a una lista de candidatos de toda Europa a casarse con ella, Helene estaba dispuesta a aceptarla, porque su padre no era un hombre afectuoso.
Y si esa era la única forma de que ella le demostrara su amor y, desde luego, la única en que él podía recibirlo, suponiendo que pudiera, Helene creía que era lo mínimo que podía hacer.
Ella también florecería calladamente, cuidada y protegida, como lo había estado toda la vida.
Y un día apareció un mensajero real.
Antes de la primera fiesta en que Helene esperaba hacer su presentación como joven casadera, aquel hombre llegó y proclamó la buena noticia: Helene había conseguido, no especificó cómo, atraer la atención del rey de Fiammetta, a quien le gustaría conocerla.
«Madre mía», había exclamado Herbert, que se había vuelto loco al pensar en tronos y coronas. «No te perdonaré que lo eches a perder».
Helene no le dijo que, hasta ese momento, no había echado nada perder, que había sido tan buena y obediente toda su vida que Herbert debía de tener la impresión de que era muy sumisa.
Y eso la alegraba, porque implicaba que su verdadero yo se hallaba agazapado, por muy tímida y complaciente que se mostrara ante su padre.
Al aceptar la invitación del rey, se inició un largo proceso.
Helene se reunió con distintos ayudantes, cada uno de los cuales llegó con un plan distinto. La vieron a solas y con su padre. Le pidieron que les entregara sus dispositivos electrónicos con las contraseñas correspondientes y que les explicara todo lo que había hecho desde que era una niña.
Solían saber las respuestas, pero querían ver lo que les decía.
Cuando llevaba un mes de entrevistas, una de las ayudantes más agresivas se enfrentó a ella:
«Le ha mandado un mensaje a su prima sobre nuestra última reunión. Si no recuerdo mal, le ha dicho que empieza a temerse que el rey, en realidad, no existe».
Helene lo reconoció. Se alegró de que su padre no estuviera presente, ya que le habría prohibido volver a comunicarse con Faith, dado que la familia de la madre de Helene no le caía muy bien.
Al día siguiente apareció el rey.
En la catedral, al recordarlo, Helene estuvo a punto de tropezar. No se cayó delante de los invitados, gracias a que su padre la tenía firmemente agarrada.
Volvió a pensar en aquella mañana de junio que había marcado un antes y un después.
Un rey no aparecía sin más en un lugar, aunque quisiera ir de incógnito. Así que, una mañana había llegado un mensajero a casa de su padre, inmediatamente seguido de un equipo de seguridad que había revisado la finca, aunque era algo que ya habían hecho antes varias veces.
Herbert aprovechó la ocasión para dar instrucciones a Helene sobre cómo comportarse en tan trascendental ocasión. Había hablado con dos de los ayudantes del rey y con sus propios empleados para prepararla.
No se le había escapado ningún detalle.
Mandó tres veces a Helene a su habitación, porque no le acababa de convencer su peinado. Solo se contentó, cuando su largo y ondulado cabello quedó recogido en una trenza francesa.
Su atuendo fue sometido a un escrutinio parecido. Helene sabía que no había que hacer preguntas sensatas a personas poco razonables, como, por ejemplo, si no debía, simplemente, presentarse ante el rey, dado que era ella la que había llamado su atención, lo cual no se debía a las maquinaciones de su padre, que jamás se había imaginado que la realeza estuviera al alcance de su mano.
Le habían enseñado repetidamente que una señorita no se rebajaba a discutir.
Así que se mordió la lengua y se cambió de vestido y de maquillaje hasta que su padre se quedó satisfecho.
Ahora pensó que era gracioso que no recordara qué ropa se había puesto al final. Lo que recordaba claramente era que nunca se había sentido menos ella misma, cuando, por fin, le ordenaron que fuera a uno de los salones, donde la sentaron en un sofá. Le dijeron que su padre recibiría al rey y, después, los tres se sentarían a charlar. Tal vez tomarían algo de beber, antes de que Herbert los dejara solos.
«Y espero que te comportes como debes», le había espetado su padre. «En caso de duda, sonríe y no digas nada».
Tras haberse sentado en el salón, se dedicó a practicar. Con sus compañeras de curso en el internado hacían concursos para ver quién sonreía de modo más enigmático, porque sabían que podían utilizarlo como un arma.
Por desgracia, a ella no se le daba bien. Había demasiada esperanza y demasiados cuentos de hadas en su sonrisa.
En eso se notaba que era hija de su madre.
Mientras esperaba, se enfadó consigo misma, porque se estaba poniendo nerviosa. No entendía por qué, cuando se trataba de un hombre al que no conocía y al que probablemente no volvería a ver. Daba igual que fuera un rey o uno de los socios de su padre.
Lo que debía hacer era seguir las instrucciones de su madre lo mejor posible, lo que implicaba que debía buscar la magia en cualquier situación, lo maravilloso, aunque la situación fuera todo menos maravillosa.
«Y si el príncipe azul no existe, ¿qué hago?», le había preguntado una vez. A lo que su madre le respondió: «Si miras con atención, lo encontrarás. No me cabe duda».
Los nervios no la ayudaban, así que se levantó y se dirigió a las puertas que daban a uno de los jardines de la mansión; en este caso, era el de su madre.
Salió, porque pensó que tenía tiempo de sobra, y bajó los escalones para aspirar el aroma de las flores preferidas de su madre y tranquilizarse.
Respiró hondo.
Al disponerse a volver al salón, lo vio.
Helene estaba agachada para oler las flores, por lo que le pareció tremendamente alto. Se quedó sin respiración y se le secó la garganta. Al mismo tiempo sintió un zumbido en su interior que estuvo a punto de hacerla caer sentada.
Tardó demasiado en darse cuenta de que era su corazón.
Lo miró conmocionada.
No le preguntó si era él, lo supo inmediatamente. Sus ayudantes le habían enseñado fotografías suyas, además de las que había visto en Internet, pero sabía que lo reconocería aunque no las hubiera visto.
Se hallaba al comienzo de los escalones como si no esperase otra cosa que encontrar a una mujer inclinada a sus pies.
Lo que probablemente sucedería a menudo.
Según se decía, era el soltero más cotizado del mundo.
Helene no supo si debía arrojarse a sus pies, porque era incapaz de recordar lo que le habían enseñado en el internado sobre modales elegantes.
No quedaba nada de ella. Solo aquel zumbido. Solo el rey y un pensamiento extraño: que aquel hombre no era fotogénico.
Era algo que había pensado al ver las fotografías. Y se dijo, aunque le pareció una estupidez, que tal vez aquel matrimonio de conveniencia no sería tan terrible como se imaginaba, por la falta de belleza de él.
Se esperaba que fuera atractivo, pero se quedó asombrada al descubrir que en todas las fotos que había visto del rey de Fiammetta parecía feo.
Era el efecto que producía su abrumadora belleza masculina.
La conmocionó como si fuera un desastre de la Naturaleza, una tormenta de proporciones descomunales.
Esa era la clase de belleza que poseía.
No estaba segura de cómo había resistido verlo por primera vez. Se incorporó, aunque el cuerpo no le parecía suyo.
Resonó en su interior la fría voz, de acento alemán, de la directora del internado. Y recordó, casi demasiado tarde, que debía hacer la reverencia adecuada ante un miembro de la realeza.
Agradeció la insistencia de la directora en hacer que practicaran aquellas cosas repetidamente. Agradeció que su cuerpo llevara a cabo lo que tanto había practicado, porque le dio tiempo a volver a respirar, a evitar caerse y a tratar de contener el hormigueo que le recorría el cuerpo.
–Levántese –le ordenó el rey con suavidad.
Ella le obedeció.
Él la examinó durante unos interminables segundos.
El hormigueo empeoró. La invadió por completo y modificó cosas que ni quiera sabía que existían y que podían moverse.
Quiso decirle algo inteligente para impresionarlo, para demostrarle que era mucho más que lo que hubiera visto en el dosier que había recibido de ella.
Estuvo a punto de decir a aquel hombre irresistible, a aquel rey, que ella era una persona llena de contradicciones y obsesiones, pero con aspectos secretos y maravillosos que apenas conocía.
Pero no se atrevió.
–Dentro de unos momentos voy a hacer mi entrada oficial por la puerta principal de esta mansión –dijo él.
No sonrió, pero ella sintió la necesidad de hacerlo.
–Pero me han enseñado que antes me corresponde echar una ojeada a la mujer que debo conocer.
Ella fue a hablar, pero recordó que no se trataba de un hombre corriente. Era un rey, por lo que había un protocolo para relacionarse con él.
Sus ojos eran negros y brillaban.
–Puede hablar con libertad. Al fin y al cabo soy yo quien la ha venido a espiar al jardín.
–¿Qué espera encontrar cuando echa una de esas ojeadas?
–Son muy instructivas. La casa suele estar desordenada o demasiado limpia, como para borrar las huellas de la escena del crimen. La mujer a la que voy a conocer suele estar dando órdenes a gritos a los criados, chillando a quienes ve y comportándose como no lo haría si supiera que la estoy observando.
–Perdone, pero tengo entendido que muchos miembros de la realeza se comportan así.
Era una estrategia arriesgaba. Esperaba que se sintiera ofendido, se marchara y la tachara de la lista. Y se preguntó por qué lo había dicho, cuando hubiera sido más fácil murmurar algo inofensivo.
Pero él sonrió, y ella se olvidó de todo lo demás.
Si los ojos eran como la noche, la sonrisa era como un verano claro y luminoso. Y mientras sonreía, ella se dio cuenta de que era un ser humano y que podía ser un buen esposo, si quería. Y vio un futuro que no se había atrevido a imaginar: una mano a la que agarrarse en silencio, bailes en los que ella tenía la cabeza echada hacia atrás y él le sonreía, risas, niños…
Todo eso contempló, mientras él la miraba con aquella sonrisa inesperadamente mágica.
–Muchos miembros de la realeza son personas espantosas. ¿Por qué se imagina que vengo por anticipado a comprobar si se da ese comportamiento? Lo conozco muy bien y deseo evitarlo a toda costa.
–Siento decepcionarlo –ella sonrió sin poder evitarlo–. Supongo que podría maltratar las plantas, si quisiera, pero entonces no florecerían. Este era el jardín de mi madre y yo lo cuidaba de niña. La fragancia de lo que ella plantó me hace feliz. Eso es todo.
La sonrisa de él se evaporó.
–¿Y eso es lo que desea? ¿Ser feliz precisamente hoy?
–Es lo que deseo todos los días –contestó Helene aún sonriendo, aunque bajó la vista y acarició los capullos de lavanda–. Pero le aseguro que no siempre es posible.
–¿Y si le dijera que no creo en la felicidad?
–Majestad, todos tenemos que creer en algo.
–Yo creo en el sentido del deber, señorita Archibald.
–Mi madre decía que debemos plantar flores dondequiera que podamos cultivarlas, en vez de esperar a que florezcan. Es decir, el deber es lo que hacemos de él.
Él la examinó durante unos segundos y ella se percató de que nunca había sentido la intensidad de una mirada como la suya.
El hormigueo se fundió con el zumbido hasta convertirse en un tornado tan repentino y devastador que no estuvo segura de si había vuelto a respirar desde el momento de haber visto al rey
El rey Gianluca inclinó la cabeza.
–Estoy deseando conocerla, señorita Archibald –dijo en tono autoritario, antes de girar sobre sus talones y echar a andar para rodear la casa, llevándose con él el aire, el cielo y los colores de la Provenza.
Helene se quedó inmóvil, deslumbrada. No estaba segura de no habérselo imaginado todo, pero el cuerpo se movió por sí solo y la condujo de nuevo al salón y al sofá, como si fuera la misma persona que había salido al jardín.
Como si pudiera volver a ser la misma.
Le pareció que había transcurrido toda una vida, aunque solo hubieran pasado unos segundos, cuando oyó la voz de su padre en el vestíbulo. Los secretarios del rey entraron y anunciaron su llegada.
Helene se levantó y le hizo una reverencia. Cuando se irguió, él le sonrió.
Pero no del mismo modo que antes. Ahora se limitó a un breve esbozo de sonrisa con los labios apretados. De todas maneras, Helene supo que se casaría con él y que el futuro que se extendía ante sus ojos sería suyo.
Volvía a extenderse ahora, en la catedral. Esa sonrisa la había acompañado durante el resto del verano. La había mantenido a flote cuando su padre le hacía reproches y la criticaba delante de todo el mundo, mientras se celebraban reuniones y se firmaban documentos, tras la pedida de mano.
A ella se había aferrado durante el otoño, cuando su vida dio un vuelco y ella pasó a ser propiedad del palacio y comenzó a ser exhibida en acontecimientos sociales de todo tipo, como futura esposa del rey.
Nunca habían estado solos, así que ella había seguido pensando en su sonrisa, en sus ojos negros, brillantes como estrellas, y en el futuro.
Y cuando, ahora, al final de la nave, volvió a levantar la vista lo halló, por fin.
Resplandeciente y sereno, e incluso emanando más magnetismo del que recordaba cuando lo había visto la noche anterior, durante una cena de celebración donde los habían fotografiado hasta la saciedad.
Su oscura mirada se fijó en ella y desencadenó una tormenta eléctrica en su interior.
Helene no se dio cuenta de cuántos metros le faltaban para llegar.
Solo lo veía a él y sentía su mirada y la tormenta en su interior.
Comenzó a temblar y se dio cuenta de que su padre lo notaba, porque le apretó más el brazo y le dirigió una mirada furiosa.
Se quedó confundida durante unos segundos, pero después se percató de que Herbert creía que había cambiado de idea.
Nada más lejos de la verdad.
Era un secreto que ni siquiera le había contado a Faith. No había nada en ella que no deseara casarse con aquel hombre, incluso aunque hubiera sido una persona corriente. No tenía nada que ver con reyes ni con coronas. Todo eso le daba igual.
Se habría casado con Gianluca San Felice fuera quien fuese.
Cuando la miraba, su cuerpo revivía; cuando la tomaba de la mano, notaba humedad entre los muslos y los senos le dolían. Quería apretarse contra él y experimentar lo que solo había leído en los libros.
Aunque su prima desaprobara aquella boda, Helene sabía que era lo que deseaba desde que había conocido a Gianluca.
Le parecía algo inevitable; un rayo caído del cielo al que ella se había agarrado sin poderlo remediar para que la redujera a cenizas.
Al llegar al altar, su padre se la entregó al rey.
Gianluca la tomó de la manos y ella sintió el fuego interior habitual. El zumbido se convirtió en un rugido.
La ceremonia comenzó. Cuando ella tuvo que hablar, no pudo decir gritando la alegría que le producía aquella unión. Quien se iba a convertir en reina tenía que hablar con la elegancia debida ante un rey.
Repitió lo que dijo el obispo. Gianluca le puso la alianza en el dedo, igual que le había puesto el anillo de diamantes para sellar su compromiso.
Ella solo tenía que decir dos palabras, pero lo hizo con todo el cuerpo y el alma.
–Sí, quiero –susurró.
Él le levantó el velo y la besó por primera vez para hacerla su esposa.
Y para enseñarle lo poco que sabía sobre el fuego.
Capítulo 2
HASTA que Gianluca se sentó a la mesa dispuesta para la real pareja, mientras el elegante banquete proseguía a su alrededor, no se había permitido pensar en otra cosa que no fuera su deber.
Porque necesitaba pensar solo en eso, a pesar de lo sorprendentemente difícil que le resultaba cuando Helene, ya su esposa, estaba a su lado.
Le preocupaba lo difícil que era, incluso aquel día, aunque siempre había sabido que casarse sería inevitable. Solo se trataba de cuándo y con quién. Y, a diferencia de otros hombres de su posición, no había intentado eludir sus responsabilidades.
Por el contrario, había tratado de hallar a la reina perfecta para el reino, desde que la muerte de su padre, que se había producido hacía diez años, había convertido el asunto de su boda en una prioridad.
Sin embargo, a pesar de su interés por la tarea de buscar una esposa y reina adecuadas, no lo había conseguido hasta conocer a Helene, a la que no le daba miedo mancharse de tierra ni decirle lo que otros no se atrevían; Helene, que poseía un atractivo que lo impulsaba a echar a toda aquella gente de palacio para poder explorarla a su gusto.
Pero ese era otro de los detalles en el que no iba a pensar. De momento.
A diferencia de sus padres, había tardado en encontrar a la mujer adecuada para el puesto. Aunque se dijera que convertirse en su esposa era algo a lo que aspiraría cualquier mujer, sabía que ser reina de Fiammetta era un trabajo ingrato en mucho sentidos, sin posibilidad de ascender ni de cambiar.
Tenía que estar seguro de saber con quién se casaba. Había estudiado a las mujeres que, esperanzadas, esperaban su aprobación, y solo había tomado una decisión tras examinar a fondo todo lo que había que saber de Helene Archibald, para bien o para mal.
Ella se hallaba entre la multitud hablando con su prima, mientras los engreídos del reino la miraban buscándole defectos, cuando carecía de ellos. Era tan inteligente como hermosa, cortés con quienes se acercaban a ella a felicitarla, aunque era evidente que buscaban algo de lo que poder cotillear después.
Y ella no dejaba de lanzarle miradas para saber dónde estaba en cada momento.
Gianluca comenzaba a creer que su matrimonio sería un éxito, que tal vez fuera la mejor decisión que había tomado en su vida.
Pero no miraba a Helene como deseaba, porque no quería que su matrimonio se convirtiera en tema de conversación en el reino, como había hecho su padre, ni siquiera esa noche.
No estaba dispuesto a consentirlo.
Tenía experiencia en ocultar lo que pensaba tras una expresión neutra, de lo que ahora se alegraba. No le gustaba pensar en sus padres. No lo hacía, si podía evitarlo.
Había algunos momentos oscuros, aunque estaba casi convencido de que se trataba de pesadillas que había tenido de niño, pero no se permitía analizarlo.
Lo que le seguía ofendiendo era la mancha que la conducta de sus padres, ampliamente conocida, había dejado en el reino. A causa de ella, se había impuesto demostrar que no se parecía a ellos en absoluto.
No consentiría que la reina se comportara como lo había hecho su madre al burlarse de los votos matrimoniales y arrastrar la corona por el fango; al exhibir asuntos privados entre la opinión pública para vengarse de su esposo porque la había hecho sufrir.
Era lo que ella decía. Pero si las cosas hubieran estado tan mal, se habría ido. Lo cierto era que le encantaba ponerse dramática y la atención que recibía cuando lo hacía.
Intentó tranquilizarse sabiendo que mucha gente lo miraba. Inclinó la cabeza hacia un grupo de diplomáticos. Sonrió a sus primos lejanos, pero no indicó a nadie que se acercara, por lo que nadie lo hizo.
Ni siquiera la detestable lady Anselma, una amiga de su madre que se había montado un negocio a lo largo de los años como la «fuente anónima de palacio» de su madre.
Sonrió porque debía, pero Gianluca no quería saber nada de ella ni de los defensores de la reina Elettra, que siempre buscaban excusas para justificar las acciones de su madre.
Se sabía las excusas de memoria. Decían que se había casado muy joven, con menos de diecinueve años, con el rey Alvize, cuando, a esa edad, Gianluca ya estaba en el ejército y era un adulto en todos los sentidos.
La reina Elettra también lo era, como lo demostró al ganar la medalla de oro en una carrera de caballos, seis meses antes de ascender al trono de Fiammetta.
Nadie afirmó que era muy joven o muy imprudente para competir en una carrera de alto nivel.
También decían que no sabía lo que hacía al casarse, cuando estaba totalmente claro en los votos matrimoniales. ¿Sus defensores afirmaban que una joven campeona, ganadora de una medalla de oro, no los entendía?
Era indudable que el comportamiento de su madre dejaba claro cuál era su carácter.
Al menos para él.
El argumento preferido de Gianluca, por ser el menos convincente, era que su padre tenía la culpa de que su madre lo traicionara. A veces recordaba las noches turbulentas en los aposentos de sus padres, en las que corría a esconderse para no oír los gritos, aunque ahora sabía que la reacción de su padre estaba justificada.
Circulaban historias sobre el primer gran amor de su progenitor, lady Lorenza, cuyo padre la había prometido a otro hombre. Mantuvo su promesa, sin importarle que su hija hubiera coqueteado con el rey antes de su compromiso oficial.
Se daba por hecho que Alvize y Lorenza habían consumado su amor en una apasionada aventura que hizo que la prensa sensacionalista no dejara de especular sobre la posibilidad de que Alvize no respetara la tradición centenaria de Fiammetta y se casara con ella.
Pero todos sabían que en aquel reino, por ley, el rey debía casarse con una virgen.
Su madre había acusado a su padre de traicionarla, cuando era ella la que había pecado.
A Gianluca no le daba pena ninguno de los dos.
Su madre era un desastre, pero su padre era el rey y debería haberla controlado, pensó en aquel momento mientras contemplaba las numerosas personalidades que llenaban la sala. Su madre y Lorenza estaban entre ellas, porque él defendía la tradición y las expectativas de su puesto por encima de todo.
Pensó, como lo había hecho muchas veces, que su padre conocía perfectamente las reglas porque se las habían dejado muy claras, como a él, desde muy pequeño. Los numerosos tutores de palacio se encargaban de que los jóvenes reyes conocieran la tradición.
Lo que Gianluca no entendía era un hecho muy sencillo: si su padre pretendía casarse con la mujer a la que tanto quería, no debería haberse dejado llevar por sus deseos. Incluso si la relación era inocente en privado, lo que Gianluca dudaba, su padre debería haberse asegurado de que la prensa sensacionalista no se enterara de ella.
Si tanto quería a Lorenza, como todos parecían creer, debería haberse dedicado a negociar con el padre y el prometido de ella.
Que no lo hubiera hecho significaba que no estaba tan enamorado.
Sin embargo, había caminado con los ojos bien abiertos hacia su destrucción al elegir a una mujer como Elettra, que, por encima de todo, deseaba llamar la atención. Era imposible que ella no supiera que el afecto del rey lo tenía otra mujer, a pesar de que afirmaba que no había sabido nada de su relación amorosa hasta después de la boda. Y no le importó que el objeto del supuesto amor de su marido estuviera casada con otro hombre y le fuera fiel.
Lo que le importaba era no ser el centro de atención del rey, por lo que se había dedicado a vengarse.
Una y otra vez.
No mantuvo en secreto sus aventuras. Se las arrojó al rostro a su esposo y se aseguró de que la prensa estuviera al tanto de sus hazañas avergonzando a la Corona delante de Europa y del mundo entero.
Así creía que castigaba al rey.
Y Gianluca no sabía si había sido así, ya que su padre ocultaba sus sentimientos en público, aunque los manifestaba en privado. Pero aquel era un tema del que no hablaba con su hijo adolescente.
Mientras tanto, la gente había tomado partido por uno o por otro, pero las encuestas indicaban que prefería que la Monarquía se pareciera menos a una telenovela.
Lo que Gianluca sí sabía era que, tras la muerte de su progenitor, había sido él quien había reparado los destrozos que sus padres habían causado. Sus escándalos eran ahora problema de él, aunque su padre, en vida, nunca imaginó que su único hijo y heredero tendría que ocuparse de ellos.
Su madre, por el contrario, lo sabía perfectamente.
A Gianluca no le sorprendía que ella no hubiera entendido el mensaje que debían de haberle transmitido todos los ayudantes de palacio. Porque allí estaba, andando hacia él como si estuviera en su derecho, como si él no le hubiera dejado claro que no la quería ver.
Pero Elettra sabía que él se comportaría con absoluta cortesía delante de toda aquella gente y su esposa. Contaba con ello.
Y a él le disgustaba reconocer que tenía razón.
–¿No vas a levantarte para saludar a tu madre? –preguntó ella riendo alegremente para demostrar su amor maternal, como si tuvieran buena relación.
–No es mi intención saludarte –contestó él, sin parecer ofendido cuando ella se sentó en la silla reservada a su esposa, con una familiaridad que volvía a transmitir un mensaje falso a los invitados, que los observaban.
A ella se le daba muy bien aquel juego.
–La reina parece una muchacha encantadora –dijo Elettra–. ¿Pero ¿verdaderamente sabe lo que le espera contigo? Tu corazón de piedra puede aplastaros a los dos, por no hablar de tu incapacidad de perdonar. No creerás que te van a resultar útiles en tu matrimonio.
–¿Has venido a darme consejos matrimoniales?
Ella hizo una leve mueca.
–Yo no doy consejos, Gianluca. ¿Cómo voy a hacerlo? Pero podrías aprender de mí.
–Pero hay una diferencia –dijo él inclinándose hacia su madre con una débil sonrisa–. Mi esposa no va a traicionarme. No es como tú.
Gianluca conocía muy bien sus actuaciones teatrales: su forma de echar la cabeza haca atrás como si la hubieran golpeado; el modo de hundir los hombros para dar la impresión, durante unos segundos, de estar desesperada… y recuperarse inmediatamente.
Era una consumada actriz.
Y Gianluca sabía muy bien que no era él la audiencia a la que se dirigía.
A Elettra le gustaban las multitudes.
–No hace falta que te preocupes de mi esposa –se levantó para dar por terminada la conversación–. No vas a relacionarte con ella. No veo motivo alguno para dejar que vayas lanzando veneno simplemente porque vuelves a aburrirte.
–Ni siquiera me la has presentado –protestó ella.
Gianluca inclinó la cabeza sonriendo.
–Lo he hecho a propósito.
La dejó en la mesa y atravesó el salón haciendo un gesto con la cabeza a todos los que se inclinaban a su paso e intentando parecer un feliz recién casado, lo que, en el fondo, verdaderamente creía ser.
Aunque su experiencia de la felicidad era muy limitada.
También echaba la culpa de ello a sus padres. Y aunque intentaba no pensar en su madre, seguía sin entender por qué, al cabo de tantos años, ella fingía no comprender cómo se hacían las cosas o creer que él iba a consentirle lo que le había consentido su padre, cuando, en vida de este, su hijo la había criticado abiertamente.
Lo que ella habría debido hacer esa noche era mostrarle su gratitud por haberla dejado acudir a la boda.
En lugar de eso, había hablado de su «corazón de piedra», como si, en el caso de que lo tuviera, no fuera ella la culpable.
Al ver a Helene apartó a su madre de sus pensamientos. Se abrió paso hacia ella, que se hallaba en las garras de su padre, que la exhibía por el salón como un trozo de carne que pretendía usar para que se le abrieran todas las puertas posibles.
Algunos hombres utilizaban a sus hijos para satisfacer su ambición.
Gianluca también lo sabía perfectamente.
El grupo en el que se hallaban Helene y su padre se quedó en silencio al ver que se acercaba.
–Si no les importa, me llevo a la reina –musitó Gianluca, aunque el efecto que produjeron sus palabras fue como si las hubiera dicho a gritos. Ya estaba acostumbrado.
Tomó la mano de Helene y la atrajo hacia así. Y le gustó mucho que ella fuera hacia él sonriendo abiertamente y mirándolo con sus hermosos ojos.
Gianluca no era como su padre. No estaba enamorado de otra mujer; en realidad, no estaba enamorado de nadie, aunque no le importaba que los invitados pensaran lo contrario. Ni que lo hiciera Helene.
Había comenzado a aborrecer la idea del amor desde muy joven, ya que sus padres se dedicaban a lanzarse mutuamente la palabra como si fuera un arma.
Al mismo tiempo, era innegable que Helene le había gustado desde el principio.
Todas las mujeres que le habían presentado en los diez años anteriores eran hermosas, un requisito cuando se trataba de un rey. Pero todas ellas poseían una belleza fría, gélida a veces. Hubieran quedado muy bien a su lado, lo habrían complementado, lo cual habría sido muy agradable.
Pero Helene le despertaba el deseo.
Recordó la mañana en que la había visto por primera vez, en Francia. Ella había levantado la vista hacia él mientras acariciaba un tallo de lavanda.
Y lo había mirado como si fuera un sueño hecho realidad.
Helene no podía esperarse que apareciera como lo había hecho. La mayoría de las mujeres no lo habían visto antes de que se lo presentaran formalmente ni sabían que las había estado observando a escondidas.
Helene no era un reina de hielo ni una heredera de sangre azul. Su padre tenía el carisma de una estatua de sal, pero ella le había supuesto una revelación.
Lo que lo sorprendía era que, tantos meses después, lo siguiera siendo.
Tenía una boca generosa, y si fuera de esas mujeres que se pintaban lo labios y llevaban trajes ajustados, los hombres caerían a sus pies. Que no lo hiciera, aumentaba su aura de misterio.
Sus ojos eran grandes y profundos, castaños con destellos dorados. Tenía el cabello oscuro, espeso y ondulado, que esa noche llevaba en parte recogido en un moño y en parte suelto cayéndole por la espalda.
Hasta haberla visto en aquel jardín, no se había dado cuenta de que llevaba toda la vida deseando a una mujer como ella.
Consideraba la noche de bodas una expresión más de su deber como rey. Esperaba encontrar una esposa adecuada para que dicho deber fuera agradable. Pero no le había dado más vueltas al asunto.
Se había centrado en asegurarse de que su futura esposa tuviera una reputación sin tacha y fuera lo bastante dueña de sí misma para no seguir los pasos de su madre.
Sin embargo, esa noche, al pensar en su matrimonio, lo único que se le venía a la cabeza era el lecho conyugal.
Era inadecuado.
Era un rey, no un adolescente inexperto, así que atrajo hacia sí a Helene, mientras los invitados los rodeaban dejándoles espacio para bailar.
La orquesta, inmediatamente, cambió de tema, pero Gianluca perdió todo interés en lo que había a su alrededor. Ella era su esposa, su reina. Y era exuberante y tenía curvas, pero la notaba ligera en los brazos, como si llevara años practicando ballet, aunque él sabía que no era así.
–¿Te lo estás pasando bien? –preguntó Gianluca.
La observó y se quedó cautivado cuando los ojos se le iluminaron, risueños.
–¿Acaso puedo decir que no? Sería de mala educación. Al fin y al cabo, también es una fiesta en mi honor.
Gianluca deseaba que su esposa le gustara, pero no previó que lo fascinaría, lo cual le dificultaba ser amable pero distante, como pretendía.
–Te puede parecer lo que quieras –contestó él, tal vez con más severidad de la necesaria.
Ella no reaccionó como lo habría hecho otra mujer. A él le pareció que su risa lo envolvía, cuando, en realidad, solo estaba en su mirada.
–Siempre que no sea tan maleducada como para decirlo en voz alta, cosa que no se me ocurriría, siendo hija de mi padre. Entiendo, Majestad.
–Estamos casados, Helene.
No recordaba haber pronunciado su nombre antes. La apretó más contra sí.
–Cuando estemos solos, puedes llamarme por mi nombre.
El dorado de los ojos de ella pareció brillar aún más.
–¿Ahora lo estamos, en medio de este salón de baile atestado? –sonrió–. Gianluca.
Este tardó unos segundos en percatarse de que lo que lo conmovía era simplemente pura satisfacción. ¿Qué otra cosa, si no, podía ser aquel sentimiento que lo recorría de la cabeza a los pies?
Que ella fuera tan deliciosa lo complacía enormemente.
Y podría ser que lo que más le complaciera fuera tener entre sus brazos a la nueva reina.
Había pasado varias horas agradables con ella en la Provenza, observados a distancia por sus ayudantes y el padre y los empleados de ella, y habían hablado de lo que hablan dos desconocidos: del tiempo, de trivialidades, anécdotas y recuerdos.
Le resultó más entretenido de lo que esperaba.
Una vez realizada la proposición matrimonial, no hubo tiempo ni necesidad de pasar ratos juntos. Presentar a la nueva reina al pueblo requería cierta estrategia. Había que centrarse en fotografiarla el mayor número de veces posible para que los ciudadanos creyeran que la conocían, a pesar de los escasos meses que habían tenido para acostumbrarse a ella.
Gianluca sabía que estaba de moda que los hombres de la realeza salieran lo más posible acompañados de una mujer, de modo que la gente especulara sobre la valía personal de cada una de ellas y diera su opinión sobre si estaba preparada para ser reina.
Pero Gianluca no era tan moderno. Las viejas costumbres habían mantenido en el trono de Fiammetta a su familia durante siglos. Lo que había sido bueno para el primer monarca lo era también para él.
Sus abuelos comenzaron a conocerse una vez casados, aunque Gianluca no estaba seguro de que hubieran llegado a conocerse de verdad. Sonrió al pensarlo, porque su abuela habría dicho lo mismo. Solía decir que no le gustaba la intimidad «empalagosa». Prefería la distancia y estar sola.
Y dado que sus abuelos habían gobernado el país durante cincuenta agitados años, pero felizmente casados, ¿cómo no iba a considerarlos sus guías?
Miró alrededor del salón y observó que la única persona de la fiesta que no tenía motivo alguno para hacerlo lo miraba con el ceño fruncido, directamente, algo a lo que nadie se atrevía.
–¿Tu prima está bien? –preguntó a Helene.
Esa vez, él oyó su risa.
–Perfectamente, solo que es muy protectora.
–¿Necesitas protección?
En ese momento, sin saber por qué, recordó el momento en que, ante el altar, le había levantado el velo y la había besado por primera vez.
Se le había quedado grabado, lo que no le gustaba. Se felicitaba por no haber tocado a Helene antes de la boda. Entre haber sido acariciada y no ser virgen había un largo camino, desde luego, pero él no había dado ni un solo paso por él.
Era lo correcto y hacía que se sintiera moralmente superior.
Al besarla delante de todos, en la catedral, pensó que no lo había hecho antes en privado porque no se atrevía, porque sabía que, si empezaba a hacerlo, no pararía.
Como si fuera esclavo de sus deseos, al igual que sus padres.
Era una idea insoportable.
–Lo que sucede es que mi prima cree que hay que casarse por otros motivos. Tiene otro punto de vista y no está segura de aprobar lo que hemos hecho –contestó Helene con diplomacia.
–El mundo está lleno de matrimonios como el nuestro. Solo recientemente han comenzado a contemplarse con recelo.
–Pero ¿son felices? Yo, desde luego, estoy extasiada, Majestad. Gianluca –se corrigió al ver que él fruncía el ceño–. A mi prima le preocupa que si una pareja no parte de un estado de felicidad, acabará siendo desgraciada.
–Eso es una tontería. Si tu prima lo analizara, se daría cuenta de que, a la hora de la estabilidad, los matrimonios concertados funcionan mejor, precisamente porque la unión no se basa en extraños conceptos como la felicidad o el romanticismo. Y la nuestra, Helene, debe durar y soportar toda clase de pruebas.
Helene asintió.
–Recuerdo lo que me dijiste en la Provenza: ni escándalos ni separaciones. Y un frente común en todo momento –lo miró a los ojos–. Y acepté esas condiciones.
Así era. Habían caminado por el jardín y parecía que el sol hubiera sellado el solemne acuerdo entre un hombre y una mujer.
Por eso, él no entendía por qué la mirada de la prima de Helene lo había molestado tanto.
Mientras otras parejas comenzaban a bailar, al cambiar la música, Gianluca siguió haciéndose preguntas sobre esa mirada.
Como si tuviera más importancia de la debida.
Al final, llegó el momento de marcharse de la fiesta.
Como todo en aquella boda pública, había fases para hacerlo. Había que fotografiar y grabar todo para que los medios lo difundieran. Gianluca no creía que un gobernante debiera ser famoso, pero era una batalla que había perdido hacía tiempo.
Por fin, Helene y él se despidieron por última vez desde el balcón y entraron.
Sin embargo, no estaban solos.
Los ayudantes del rey los rodearon y él fue asintiendo mientras le informaban de lo sucedido durante el largo día de celebración. Cuando llegaron a los aposentos reales, la mitad de los ayudantes se llevó a Helene consigo, para prepararla para el resto de la noche.
Como ordenaba la tradición.
Pero Gianluca quiso detenerlos, despedir a todo el personal y llevar en brazos a su esposa a la habitación, desnudarla con sus propias manos…
Sin embargo, así no se hacían las cosas, y él no iba a comenzar a cambiar las reglas, porque iría contra todo lo que había intentado hacer desde la subida al trono y, al final, lo igualaría a aquellos que no eran dignos de su admiración.
Así que, contra su voluntad, dejó que se llevaran a Helene, e intentó concentrarse en lo que le decían sus ayudantes, mientras recorría las habitaciones y se iba quitando la ropa.
Pero le resultó imposible concentrarse.
Se sintió aliviado cuando lo dejaron solo. Se había quedado en pantalón y camisa y se había servido una copa.
El palacio real era una representación de la propia historia del edificio, dominada en su mayor parte por la familia de Gianluca.
Se había criado allí. Había jugado en aquellas habitaciones, así que sabía qué puertas lo separaban de su esposa. Incluso adivinaba por cuáles habitaciones la estaban llevando y preparándola para el placer del rey.
Se alegró de haber hallado unos momentos para estar solo, porque notaba en su interior un desvergonzado deseo que necesitaba contener para que nadie sospechara que lo sentía.
Y fingir que no era así.
Helene y él habían hablado de la noche de bodas de forma ambigua. Era consciente de que, a veces, en un matrimonio como el suyo el sexo no se daba por supuesto, era algo que había que trabajar.
Pero, mientras paseaban por el jardín de la madre de Helene, había observado que ella se sonrojaba al asentir y decir que estaba de acuerdo en hacer las cosas de modo tradicional.
Al recordarlo se le secó la boca.
Se dijo que era razonable que deseara disfrutar de ese aspecto concreto de su deber, porque era algo que debía hacer con o sin goce. Si se hubiera casado con una mujer que retrocediera al tocarla, en aquellos tiempos había formas de tener descendencia sin contacto íntimo.
Pero no creía que fuera a haber ningún problema.
Cuando oyó que llamaban a la puerta y que se abría, esperó unos segundos mientras miraba por la ventana.
Casi como si no estuviera seguro de cómo reaccionaría.
O como si pudiera contenerse.
Dejó de intentarlo y se volvió.
Allí estaba ella, por fin.
Su esposa. Su reina.
Su Helene.
Se había soltado el cabello, que le caía por los hombros. Llevaba un camisón blanco que le llegaba a los pies y que era lo bastante transparente para que Gianluca le adivinara los senos y la curva de las caderas.
Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, sonriendo.
Gianluca cruzó la habitación, abrazó a su esposa y la besó en la boca.
Esa vez nadie los observaba, por lo que dejó de fingir que podía controlar algo de todo aquello.
Y se dejó llevar.
Capítulo 3
NO había nada en la vida de Helene que la hubiera preparado para contemplar el rostro de Gianluca en aquel momento.
Primero le pareció que se le paraba el corazón, para, después, comenzar a latir tan deprisa que creyó que se iba a desmayar.
Gianluca, siempre tan dueño de sí mismo, tan severo, tan reflexivo al hablar y actuar, parecía desatado.
A ella no le dio tiempo ni a tomar aire. Él ya estaba a su lado y la abrazaba.
Después su boca descendió hacia la de ella.
Y todo ardió.
En la catedral, sentir la presión de su boca la había conmocionado. Se había abierto paso en su interior para recalarle entre los muslos, por lo que se había pasado el banquete inflamada de un deseo que conocía en teoría, pero que nunca había experimentado.
Al menos, no de aquel modo, con el recuerdo de sus firmes labios sobre lo suyos, que hacía que se lo cuestionara todo.
Ahora, el fuego de su boca y el modo de abrirse camino entre sus labios le provocó otro fuego que aumentó y tembló en su interior hasta convertirse en otro zumbido.
Más alto e intenso.
En el internado les habían hablado sobre la mejor forma de enfrentarse a la pérdida de la virginidad, dado que esta era moneda de cambio en el casamiento de aquellas muchachas.
«Aunque os sintáis abrumadas, debéis aceptarlo», les aconsejaban las profesoras. «Depende de vosotras hallar placer, os lo ofrezcan o no».
Todas las alumnas del curso de Helena se habían mostrado muy decididas al hablar de aquel tema. Si eran ellas las que debían buscar el placer, lo harían. Leían mucho y observaban. Sabían que lo que les habían dicho era verdad.
Pero Helene no creía que llegaría a encontrarse en una situación en la que no le sería necesario buscar su propio placer.
Porque la palabra «placer» no expresaba ni de lejos lo que estaba sintiendo, mientras Gianluca la besaba apasionadamente.
Como, si fuera a devorarla, si de él dependiera.
Se estremeció de alegría al pensarlo.
De repente se percató de que él la tomaba en brazos sin dejar de besarla. Ella le correspondía buscándole la boca y aprendiendo de él cada vez que le deslizaba la lengua o la mordisqueaba levemente con los dientes.
La depositó en lo que ella supuso que sería la cama, aunque no se molestó en comprobarlo, porque de lo único que se dio cuenta fue de que se había separado de ella, por lo que gimió.
Lo miró. Nunca lo había visto así. Sus ojos brillaban de deseo y su aristocrático y severo rostro había cambiado, como si sintiera el mismo fuego que a ella la devoraba.
Él se situó entre sus piernas y le acarició el cabello. Después, mirándola con intensidad, comenzó a «aprendérsela».
Helene no halló otra forma de describirlo. Parecía que se la estuviera aprendiendo de memoria con las manos y, a continuación, con la boca. Comenzó por la sien y fue descendiendo por las cejas, los pómulos, la nariz y los párpados.
Siguió por el cuello hasta llegar a uno de los senos, besándola por encima de la tela del camisón, una prenda que ella, al verla, creyó que la haría parecer una virgen gótica de otra época. Sin embargo, suspiró de felicidad al ponérsela, porque era tan suave que le acariciaba la piel. Aunque ahora se daba cuenta de que no tenía ni idea de qué se sentía al ser acariciada.
Se lo estaba descubriendo Gianluca.
Él no intentó levantarle el camisón ni introducirle la mano por debajo. Lo que hizo fue tumbarla en la cama frente a él.
Ella comenzó a temblar.
Gianluca le besó el ombligo y la cadera y después llegó al triángulo más íntimo. Alzó la vista para mirarla y ella se rindió a él, que se limitó a rozárselo suavemente con los labios para seguir descendiendo hasta los pies.
Después cambió de dirección y comenzó a subir arrastrando el camisón con él.
Helene se entregó a él por completo, a su boca, arqueando la espalda o levantando las caderas; lo que fuera necesario para experimentar cada vez más placer.
Él se deslizó despacio hasta volver a su rostro para besarlo de nuevo sin parar. Y ella casi se olvidó de que estaba desnuda y en sus brazos.
Pero solo casi.
Gianluca se echó hacia atrás y, sin hablar, le miró el rostro antes de volver a descender por su cuerpo.
Cuando volvió a subir, Helene se estremecía y gemía aferrada a la colcha, tan fuera de sí que no estaba segura de saber dónde estaba.
Tampoco le importaba, si su esposo se hallaba allí con ella haciendo magia.
Él se levantó durante unos segundos y ella siguió tumbada, jadeando. La cabeza le daba vueltas.
Después volvió a notar las manos de Gianluca en el cuerpo.
Cuando la atrajo hacia sí, notó, maravillada, que él también estaba desnudo. Y como quería celebrar aquella locura, aquel fuego que la consumía, intentó imitarlo y hacerle lo mismo que él le había hecho.
Siguió las masculinas líneas de su cuerpo. Le exploró el torso, los músculos del abdomen y saboreó el gusto ligeramente salado de su piel. Todo aquello, que nunca había hecho antes, aumentó su deseo.
Al llegar a su masculinidad, la halló caliente y enorme, y le entraron ganas de llorar, invadida por un deseo que jamás había sentido.
Extendió el brazo sin estar segura de si quería agarrarla o tomarla con la boca.
Pero él no la dejó elegir.
La empujó suavemente para tumbarla y volvió a besarla. Y luego se echó hacia atrás para que ella lo viera por completo.
Helene se quedó maravillada. Era perfecto.
Alto, delgado y musculoso. Se quedó fascinada por el vello negro de su pecho y al sentirlo en la piel cuando se frotaba contra él.
Y le pareció que estaba hecha para aquello, como si siempre hubiera sentido la necesidad de abrazarse desnuda a él, solo a él.
Gianluca no dijo nada. Bajó la mano hasta el lugar donde ella más lo deseaba y la penetró con los dedos.
Ella notó que algo se quebraba en su interior y le aprisionó la mano con los muslos.
Él emitió un sonido que ella nunca había oído, pero supo que era de aprobación.
Él la penetró más profundamente y continuó haciéndolo una y otra vez hasta que algo estalló en el interior de ella que la hizo gritar.
Gianluca le separó los muslos con las caderas. Cuando Helene abrió los ojos, solo vio su mirada oscura, y no apartó los ojos cuando él bajó la mano entre sus cuerpos para introducirle el excitado miembro en su centro.
Helene contuvo la respiración y se mordió el labio inferior, como si eso fuera a ayudarla a superar aquello. Le pareció que la mirada de él formaba parte de sí misma, como si ya estuviera en su interior, mientras él, muy despacio, comenzaba a penetrarla.
–Es muy grande –susurró ella.
Él esbozó una leve sonrisa.
–Ten paciencia –murmuró.
Pero el miembro era demasiado grande. Helene no veía que la paciencia fuera a ayudarla. No había manera de que él pudiera…
Pero Gianluca siguió presionando.
Ella echó la cabeza hacia atrás e intentó soportarlo. Por un lado, ardía en su interior, por otro notaba el dolor, pero ambas cosas se fusionaron.
Arqueó la espalda rindiéndose ante lo inevitable, mientras él la penetraba cada vez más profundamente.
Y fue como si en su interior comenzaran a levantarse olas.
Hasta que estalló.
Y el estallido fue como una especie de danza, una mágica maravilla, ante la que solo pudo reaccionar dejándose llevar.
Una y otra vez, mientras él se movía sin parar.
Cuando recuperó el sentido de la realidad, él continuó embistiéndola.
Y ella volvió a hacerse añicos y se convirtió en una estrella fugaz en el cosmos.
Oyó el grito de deseo maravillado de Gianluca, mientras alcanzaba el clímax con ella. Y pensó que podría quedarse así, vagando por el cielo con las estrellas, eternamente.
Sobre todo si él estaba a su lado.