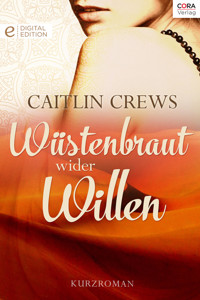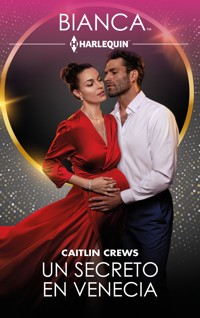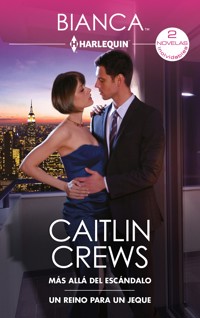9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
La millonaria sin fortuna Caitlin Crews Él aceptará la novia más conveniente… ¡pero ella tiene sus propias exigencias! El poderoso CEO Asterión Teras no tenía intención de casarse, pero tampoco podía ignorar el escandaloso dictado de su querida abuela, mediante el cual quería obligarlo a casarse con la mujer que ella eligiera. Brita Martis pertenecía a una buena familia y parecía una opción conveniente para Asterión, quien estaba seguro de que podía convencerla para que su respuesta fuera sí. Brita era una joven que buscaba desesperadamente liberarse de las garras de su familia para ser libre. La proposición de Asterión era la oportunidad para cumplir su sueño de libertad, pero cuando la pasión explotó entre ellos, Brita quedó a su merced. A menos que pueda domesticar a aquel hombre tan poderoso como salvaje... El guardaespaldas de la millonaria Pippa Roscoe La heredera del imperio del lujo era intocable, pero la atracción que había entre ellos estaba fuera de control Ir a una estación de esquí en Austria era el primer paso del plan con el que Hope Harcourts se proponía recuperar el imperio empresarial de su familia. Que el insufrible y atractivo magnate del sector de la seguridad, Luca Calvino, la siguiera como una sombra, representaba un obstáculo. Y más, cuando los límites de su relación empezaron a desdibujarse. Mientras cumplía con su trabajo, Luca cometió el error que llevaba evitando toda su vida: permitir que alguien traspasara sus defensas. Pero después de permitir que la joven heredera se acercara tanto a él, ¿sería capaz de dejarla ir? Pasión y venganza en Sicilia Lorraine Hall Los dos estaban jugando al mismo juego, pero solo podía ganar uno. Saverina Parisi era un medio para conseguir un fin, pero Teo LaRosa lo olvidó cuando se besaron por primera vez. No quería hacer daño a esa brillante y bella mujer, pero casarse con ella y acceder a su poderosa familia era esencial para la implacable venganza que había planeado. Cuando Saverina descubrió que Teo la había engañado, su dolor se mezcló con la necesidad de destruir al enemigo que los dos tenían en común. Se prestó a fingir que se habían comprometido y se dedicó a disfrutar sacando a Teo de quicio. Pero no esperaba que su tórrida relación física se transformara en algo más.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 406 - noviembre 2024
I.S.B.N.: 978-84-1074-354-0
Índice
Créditos
La millonaria sin fortuna
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Pasión y venganza en Sicilia
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
El guardaespaldas de la millonaria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Asterión miró atónito a la mujer menuda y elegante que tenía ante sí.
–¿Cómo dices? –preguntó con arrogancia.
–Ya me has oído –replicó su abuela, clavándole la mirada, tan aguda y penetrante como siempre. Le hablaba desde su sillón favorito, más trono que otra cosa, pero Asterión no solía plegarse ante nadie, aunque la matriarca fuera lo único que quedaba de su familia–. Necesitas tener esposa, y lo necesitas ya.
–No se me ocurre otra cosa que necesite menos, Yia Yia –respondió con sequedad.
Y ahí debería haberse acabado todo, pero se temía que no iba a ser así.
Dejó vagar la mirada a través del ventanal que ofrecía vistas de toda la isla, con el telón de fondo del Mediterráneo brillando en la distancia. Villa Tera, la joya de la corona de la familia, había sido erigida en las tierras que algún glorioso antepasado había recibido por los servicios prestados a un antiguo rey y, en la actualidad, constituían la colina más buscada por sus magníficas vistas de toda la isla. Y Dimitra Teras, su abuela, se consideraba con gran deleite una especie de reina que gobernaba todo cuando su vista podía alcanzar, ya que era una de las pocas personas de la isla que podía presumir de mantener una relación de amistad con la reina verdadera, y dado que la monarca apenas se mostraba ya en público, Dimitra se vanagloriaba de ocupar su lugar. Ni siquiera Asterión, que lo cuestionaba todo y a todos, se atrevía a impugnar aquella realidad.
Su hermano gemelo, Poseidón, estaba de pie junto a otro de los ventanales, y a juzgar por su lenguaje corporal, parecía tan poco interesado como él en el asunto de la esposa. Solían divertirse comentando las noticias que aparecían en los periódicos en las que se hablaba del supuesto enfrentamiento entre los herederos de la familia Teras por su fortuna, cuando en realidad a los hermanos les encantaba estar juntos. Al fin y al cabo, solo los separaba un minuto.
–Los dos sois como lobos –continuó diciendo la abuela con un tono de voz incómodo. Como si estuviera declamando–. No sé cuál tiene peor reputación.
Poseidón se echó a reír.
–¡Contaba con ser yo! Desde luego, he hecho cuanto he podido para lograrlo.
–Tonterías –respondió Asterión–. Tú no eres más que el playboy favorito de todas las chicas. Una chuchería con la que jugar para olvidarla después.
–A ver si te crees que hay alguien más, aparte de ti, al que le pueda gustar que lo consideren «el Monstruo del Mediterráneo», ton megalýtero adelfó –replicó Poseidón sonriendo, mientras su hermano fruncía el ceño.
Habían sido así desde siempre. Su madre decía que sentía sus peleas estando embarazada de ellos. Lástima que no pudiera verlos ahora. Su madre, su padre y su abuelo habían perdido la vida juntos en un accidente de coche, cuando ellos tenían doce años.
Mejor no pensar en cosas dolorosas que no se podían cambiar. En particular, en aquel episodio de sus vidas que recordaba con toda su crudeza. Aquel momento y todo lo que había ocurrido después.
–Yo ya soy vieja –anunció la abuela. Era sorprendente que hablase de su edad, dado que había declarado que pretendía enfrentarse a las embestidas de los años con la inmortalidad, algo que Asterión no había dudado ni por un segundo. Cuando sus dos nietos la miraron tras aquel pronunciamiento, la dama sonrió de un modo peligroso–. La muerte acecha.
–Te recuerdo que la semana pasada proclamaste que tus médicos te han encontrado más sana que muchas mujeres a los treinta –le recordó Asterión–. ¿O lo has olvidado?
–Ojalá pudiera aducir que mi cabeza ya no es la de antes –replicó–, pero no es así. Tengo una cabeza privilegiada, y os veo a los dos con absoluta claridad, pero cada día tengo que soportar los chismes que publican sobre vosotros en la prensa. Ya no soy joven, y no tengo intención de contemplar la decadencia de esta familia solo porque los dos seáis unos inútiles.
–Inútiles –repitió Poseidón, y soltó una risotada. En una ocasión, un periódico dijo que su risa era más peligrosa que un terremoto por su capacidad de seducción–. No estoy seguro de que los accionistas estuvieran de acuerdo contigo, Yia Yia.
–Según el último informe, la empresa de Poseidón y la mía están dando ahora más beneficios que en toda su historia –repuso Asterión–. En toda su historia, Yia Yia. Y eso lo sabes tú también.
–Tú y tu bolsillo –añadió Poseidón en voz baja.
Dimitra fingió no haberle oído.
–Quiero nietos –declaró la anciana, haciendo un gesto con la mano que restaba importancia a sus logros en el mundo empresarial, aunque los dos hermanos sabían perfectamente que la abuela tenía una vena comercial formidable, y que era implacable con sus competidores.
–¿Te encuentras bien? –preguntó Asterión y Poseidón se echó a reír de nuevo. Eran idénticos, pero a nadie le costaba distinguirlos. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos azules. Pero uno de los dos nunca sonreía, mientras que el otro no dejaba de hacerlo–. ¿Desde cuándo te interesan a ti las cuestiones domésticas?
–Esto no es una cuestión doméstica, paidiá –espetó.
Nietos. Nadie en el mundo se atrevería a hablar así a dos de los hombres más poderosos del mundo. De hecho, nadie antes lo había hecho. Sus rivales en los negocios preferían rendirse antes que enfrentarse a ellos. Las mujeres se arrojaban a sus pies. Desde que cumplieron doce años, solo había habido un ser humano con la audacia de sugerir que ellos también eran simples mortales. Y aquel día estaba volviendo a hacerlo.
–La triste verdad es que he llegado a aceptar que no se puede confiar en ninguno de vosotros dos para encontrar a la pareja adecuada –continuó Dimitra–. Ambos sois unos disolutos, cada uno a su manera, incapaces de ocuparos de lo que es necesario a su debido tiempo. Quiero conocer a mis nietos, aunque sea solo para asegurarme de que se los educa como es debido. Que el legado de la familia se conserva.
Los hermanos se miraron entre sí antes de volver a mirarla a ella.
–Nosotros somos ese legado –replicó Asterión, a lo que Dimitra contestó con un resoplido.
–A ambos os he dado muchas pistas a lo largo de los años, aunque ninguno se ha dado por enterado, así que he decidido hablaros en un idioma que los dos podáis comprender –inclinada hacia delante en su sillón, entrelazó las manos y sus joyas brillaron a la luz que desbordaba los ventanales–. Los dos vais a casaros con la mujer que yo elija, o me aseguraré de que vuestra herencia la reciba alguien fuera de la familia. Y os recuerdo que esa persona podrá controlar el fideicomiso familiar.
–No lo hemos olvidado –respondió Asterión, molesto.
–Tú detestas a los arribistas tanto como nosotros –le recordó Poseidón.
–La elección está en vuestras manos –sentenció Dimitra.
Y sonrió como el gato que se comió al canario. De haber sido otra persona, y no su muy querida abuela, la que le hubiera hablado de ese modo, habría dado media vuelta y desaparecido. Eso sí, con la firme determinación de acabar con ella. Pero quería a su abuela, y sabía que no amenazaba en vano. Además, era la única familia que les quedaba después del accidente, y había cuidado de ellos desde entonces a su peculiar manera, aunque no le debían a ella sus respectivas fortunas.
Si Dimitra quería un legado, se lo darían. Aunque fuera de mala gana.
La anciana permanecía a la expectativa, como si esperase una explosión por su parte. Loza lanzada contra los muebles, puños en las paredes… pero, claro, no los había educado así, de modo que no ocurrió nada de todo eso.
–Quiero que tengáis muy claro que esto queda bajo mi control, no el vuestro –advirtió cuando consideró que la espera ya había sido suficiente–. Quiero que los dos os comprometáis a enamorar y aceptar a la mujer que yo elija.
Los gemelos volvieron a mirarse, comunicándose sin palabras.
–Lo dices como si a alguno de los dos nos costase trabajo enamorar a las mujeres –se burló Poseidón–. No quiero hacerte enrojecer, Yia Yia, pero nunca hemos tenido problema alguno en ese sentido. Jamás.
–Yo hablo de enamorar para casarse después, y no seducir para luego olvidar. No esperéis que sean como esas criaturas de cartón piedra con las que soléis salir. Necesitáis a una buena mujer, y dejadme que os diga que estoy convencida de que ninguno de vosotros llamaría la atención de una mujer decente –espetó, con un brillo en el azul de sus ojos, del mismo matiz que los de ellos–, teniendo en cuenta que no ha ocurrido ni una sola vez.
Asterión frunció el ceño.
–No entiendo por qué estás dispuesta a poner en peligro el legado de la familia con algo tan tonto como «enamorar para casarse».
–Entonces es que los dos sois unos miserables, tanto si sois conscientes de ello como si no – enjuició, negando con la cabeza–. Tenéis demasiado poder y estáis demasiado obcecados. ¿Qué habéis conseguido hasta ahora? Una ristra de mujeres de baja estofa con el corazón roto, despotricando sobre cómo las habéis tratado.
–Nadie se ha quejado de nuestro trato –la contradijo Poseidón–. De lo que se quejan es de que no hayamos seguido haciéndolo.
–Se habla de vosotros constantemente en la prensa sensacionalista. Vais encadenando escándalos uno tras otro, y creedme si os digo que no está lejos el momento en que una mujer decente os considere perdidos para siempre.
Poseidón se rio.
–¡Lo dices como si fuera algo malo!
–Tenéis una responsabilidad con esta familia, Poseidón, y es la de continuar con su legado. Y en este momento, se os valora casi tan poco como a una calientacamas barata.
En otra familia, aquellas palabras serían consideradas un insulto.
–Y tú –se dirigió a Asterión–, te dedicas a ir por ahí rumiando tus penas como si fueras un héroe de novela gótica, cuando en realidad el único misterio de tu vida es cómo una mujer puede confundir tu supuesto padecimiento con otra cosa que no sea el más puro narcisismo. A nadie le interesa tu dolor, Asterión, porque no es tu verdadera personalidad, sino una pose. Mi decisión está tomada –concluyó–. Y tenéis que decidir ahora mismo, porque la muerte puede presentarse ante mi puerta en cualquier momento –añadió, a pesar de que estaba sana como una manzana–. O renunciáis por completo a vuestra herencia, o por una vez en la vida, haréis lo que se os diga.
Los hermanos volvieron a mirarse y, durante un momento, todo quedó inmóvil. Pero se comunicaron como habían hecho siempre, y Asterión pudo ver su propia reacción reflejada en los ojos de su hermano.
¿Tan malo puede ser?, le preguntó sin palabras. Asterión recordó el matrimonio de sus padres y supo que podía serlo aún más. Terrible, incluso.
Aun así, tomó una decisión en aquel preciso instante: estaba dispuesto a aceptar aquella farsa para complacer a su abuela, pero no tenía intención de permitir que ninguna de las demás cosas que encarnaban el matrimonio lo atrapase: ni la conexión, ni la intimidad. Él no estaba hecho para esas cosas, y no había nada en su vida que escapase a su control.
Ni siquiera su abuela iba a tener las de ganar en aquella situación. Sabía perfectamente que no podía obligarlos a pasar por el altar. Pero tenía razón en que el legado Teras necesitaba un heredero, de modo que no estaba mal que le proporcionase una novia adecuada a tal fin: tendría con ella el necesario heredero y luego podría seguir como siempre. No le preocupaba quién fuera la elegida por su abuela. Las mujeres eran como los postres: frívolas, azucaradas, efímeras y fáciles de olvidar. Seguramente todo ello podría aplicarse también a las «decentes», apartadas las capas de tediosa virtud.
Todo esto se lo comunicó sin palabras a su hermano, y ambos asintieron.
–Nos casaremos con las novias que nos escojas, abuela –dijo Asterión a la anciana que no había perdido ni un ápice de compostura en su sillón.
Dimitra brilló como una de sus joyas.
–Alguien tendrá que notificárselo a la prensa –añadió Poseidón–. Habrá muchas lamentaciones: mujeres mesándose los cabellos por la calle, arrancándose las ropas… lo normal.
Pero Dimitra sonrió, como si supiera algo que ellos desconocían, lo cual era imposible.
Capítulo 2
Brita Martis había vuelto aquella noche a la destartalada casa de su padre solo por necesidad. De hecho, se había pasado prácticamente todo un año acampada en la parte más remota de las tierras que su familia llevaba generaciones descuidando. De niña, le gustaba recorrer la propiedad en busca de las ruinas de los antiguos jardines entre las hierbas crecidas y los arbustos asalvajados, de los parterres con ejemplares tallados que había visto en antiguos dibujos olvidados en habitaciones que ya nadie usaba. Incluso entonces ya evitaba el contacto con la familia siempre que le era posible.
Prefería pasar sus días con las criaturas que habitaban en la maraña de sotobosque y en las arboledas de las colinas, porque siempre había considerado que ellos eran su verdadera familia, y los bosques, su verdadero hogar. Los colmillos de las bestias y las espinas de los arbustos salvajes eran menos dolorosas que el tiempo que se veía obligada a pasar con las personas a las que la sangre la unía. Todos ellos vivían en la antigua villa, cuyas piedras lavadas por el agua y el sol se mantenían unidas por la argamasa de los sueños aplastados y los lamentos de sus moradores.
Era ya prácticamente de noche, y entró tras dejar atrás los descuidados jardines. Lo hizo con cuidado de no ser descubierta porque había llegado a la conclusión de que era mejor saber dónde estaban exactamente su padre, su madrastra y sus primos que encontrarse con ellos inesperadamente, o sin estar preparada para las terribles escenas que se desarrollaban cada vez que eso ocurría. Hacía mucho que no quería saber nada de ellos. Después de tres años lejos de la familia y sus exigencias, aquel último año con contactos más asiduos había resultado mucho más duro de lo que lo recordaba.
Aquella noche solo necesitaba hacer acopio de suministros y poner un par de lavadoras. Antes de que amaneciera, volvería a estar lejos de ellos y cerca de la vida salvaje, durmiendo bajo las estrellas. ¿Quién necesitaba de los lazos de sangre pudiendo tener todo aquello?
Atravesó la última zona de hierba y se fundió con las sombras del muro de la vieja villa, que nunca había sido más que una triste sombra a su vez del edificio resplandeciente que fue mucho antes de que Brita naciese. Lo sabía por las decoloradas fotografías que había ido encontrando en cajas repartidas aquí y allá, ya que era un hecho que nadie en su familia se había ocupado en exceso de aquella casa. Ocuparse de edificios históricos en aquel reino insular requería de unos fondos que su familia prefería gastarse en sí misma. La instalación eléctrica era traicionera en los lugares donde existía, el tejado tenía goteras y había ratones detrás de las paredes, pero su madrastra conducía un coche pretencioso y se pavoneaba con ropa a la última moda en sus vacaciones junto al mar.
La vieja villa se erigía llena de grietas, deteriorada e ignorada por todos como el monumento perfecto a lo que había llegado a ser la familia Martis. Las ventanas y las puertas estaban abiertas de par en par para dejar entrar la suave brisa del Mediterráneo nocturno, no porque alguno de los miembros de la familia sintiera ninguna propensión por la vida al aire libre, sino porque disponían de poco dinero para pagar el aire acondicionado, y era el único modo de refrescar la vivienda y mantener al escaso personal de servicio que podían permitirse, no fuera a ser que tuvieran que arreglárselas solos.
Ella nunca había tenido que fingir nada. El mar estaba allí mismo, por todas partes, y su brisa era generosa estuvieras donde estuvieses, más aún en lo alto de los acantilados que para ella eran su salón, rodeada de la flora y la fauna que constituían cuanta familia podía necesitar.
Hacía ya mucho tiempo que había aprendido a moverse sin hacer ruido y sin ser vista, una habilidad que utilizaba para seguir a los animales por toda la isla con el fin de curar a los heridos, observar las costumbres de los sanos y encontrar a sus amigos. Su familia de sangre hacía mucho más ruido.
–Hay que hacer algo, Vasilis –oyó que decía su madrastra con aquel tono intimidatorio que tanto le gustaba y que utilizaba en particular al dirigirse a su padre–. Solo queda un mes para que este año de prueba acabe, y entonces ¿qué será de nosotros? ¿Ella, a un convento, y nosotros debajo de un puente?
Hablaban de ella, como siempre, y Brita suspiró en silencio.
Si todo hubiera salido según lo planeado, o al menos, según se había dispuesto desde que ella era una niña, todos la habrían ignorado. Su madre huyó de Vasilis siendo ella muy pequeña y no había logrado cumplir con su tarea de madre a distancia. O quizás su hija fuera para ella solo un daño colateral. En cualquier caso, lo último que había sabido de su madre gracias a un correo que le escribió el año pasado, era que estaba buscando la felicidad en un retiro de yoga en Indonesia.
En cualquier caso, Vasilis no había tardado en volver a casarse, y su nueva esposa, la eterna víctima Nikoletta, quería mantenerla lo más alejada posible, algo que a una joven Brita le había parecido de maravilla. Habían sido unos años gloriosos. Aún era una niña, y le habían dejado que campara a sus anchas por toda la propiedad. La familia Martis, una vez integrante de la aristocracia en aquel pequeño reino insular, cerca de la Grecia continental, había perdido hacía mucho ya las riquezas que acompañaban a su estatus, de modo que mientras su madrastra y sus primos buscaban el modo de recuperarla sin tener que rebajarse a trabajar, ella vivía a su aire, y lo disfrutaba enormemente.
Pero, a medida que crecía, fue quedando claro que iba a ser una belleza. Cada vez que volvía de una de sus escapadas por los bosques y colinas de sus tierras, los descubría mirándola. En un principio pensó que se aburrirían y dejarían de hacerlo, pero eso no ocurrió. Más bien al contrario: empeoró. La adolescencia marcó sus rasgos y entonces sobrevino el desastre.
De la noche a la mañana, se le prohibió vagabundear y pasó de criarse a su aire a tener un desagradable comité inspeccionando hasta su respiración. Incluso el pariente más lejano se sentía con derecho a criticar hasta el último detalle de su persona y de su aspecto, desde la ropa, pasando por los modales hasta su forma de hablar. No podía dar tres pasos sin que alguien criticase algo, lo que, además de agobiante, era un cambio radical de lo que había conocido hasta ese momento que nadie le explicó a qué se debía.
Pero no tardó en averiguarlo.
Los oyó hablar de ello del mismo modo que aquella noche ya que, más tarde o más temprano, los garrulos de sus parientes acababan gritado a voces lo que ella quería saber cuando la creían ya dormida en la cama. Todo era como un cuento, pero en la parte mala: su familia había decidido que, dado que era inesperada y sorprendentemente hermosa, lo único que tenían que hacer para solucionar sus problemas financieros, que nunca dejaban de crecer, era casarla con un hombre rico. Y cuanto más guapa se hacía con cada año que iba cumpliendo, más salvajes se volvían sus fantasías y con más nitidez se imaginaban a su adinerado marido retenido en las redes de la familia, víctima por siempre jamás de su belleza.
La primera intentona de casarla fue nada más cumplir Brita los dieciocho. El día mismo de su cumpleaños, sus primos mayores le presentaron una selección de candidatos, todos ellos de una determinada escala social y cada uno menos atractivo que el anterior. Ella decidió actuar como si nada le importase. Había descubierto mucho tiempo atrás que era el único modo de enfrentarse a su madrastra. La más mínima sombra de emoción, y Nikoletta haría de inmediato lo contrario de lo que fuera que ella quería, en búsqueda permanente de castigos para su hijastra por ser la viva imagen de la esposa que a Vasilis solo le gustaba porque formaba parte del pasado. Y solo cuando bebía.
En aquella ocasión consiguió mantener la compostura y ganó la apuesta. Le permitieron acceder a unos estudios porque logró convencerlos de que necesitaba aprender a comportarse en compañía de los importantes caballeros que, según su madrastra, estarían deseando hacerse con el impecable pedigrí de la familia Martis.
Nadie había asistido a su graduación en la universidad, y en lugar de la tradicional celebración, le presentaron al pretendiente que habían elegido para ella. Ya ni siquiera le ofrecieron alternativas. Aquel era el hombre con el que debería casarse y punto. Era bastante mayor. Puede que de la edad de su padre, incluso con unos años más, y aunque no era desagradable –lo cual era una mejora frente a los anteriores–, le recordaba a esa clase de peces que viven en las profundidades abisales del mar, con los mismos ojos saltones y la misma palidez. Por todo ello, se lo habría pensado dos veces antes de casarse con él, pero es que Brita no tenía intención de casarse ni con él, ni con ningún otro.
Un día, mientras cenaban y sus primos discutían sobre los personajes famosos a los que invitarían a la recepción –a pesar de no conocer a ninguno de ellos–, y su padre y su madrastra brindaban por su éxito, Brita levantó la mirada del plato de su cena, preparada aparte en la cocina porque era incapaz de comerse a las criaturas que cuidaba, y sonrió.
–No voy a casarme con él –anunció sin más.
–No seas infantil –espetó Nikoletta, dejando con un golpe su vaso sobre la superficie llena de cicatrices de la vieja mesa, escenario de muchas de las batallas de la familia–. Tú harás lo que se te diga.
Brita los fue mirando uno a uno a los ojos para asegurarse de tener la atención de todos.
–No.
No se tomaron bien su desplante. Hubo gritos, lanzamiento de objetos contra las paredes, amenazas… la encerraron en su habitación, porque sabían tan poco de ella que desconocían que llevaba años escapándose para deambular por las colinas. Le dijeron que perdería el privilegio de la comida vegetariana que tanto le gustaba. Lo que no sabían era que el personal de la casa, su verdadera familia, nunca la dejaría sin comer porque le tenían mucho cariño. De hecho, desde pequeña se escabullía a comer con ellos en la cocina. Cualquier cosa era mejor que tener que soportar las batallas que se desencadenaban cada noche en la mesa.
Aquella situación se prolongó todo un verano. Al final, fue su padre quien le lanzó el ultimátum:
–Te casarás con ese hombre si no quieres que te meta en un convento, donde pasarás la vida sin nada más que hacer que pedir perdón por tus pecados. ¿Me has entendido?
Brita hizo las maletas para el convento más cercano aquella misma noche. Lo que su padre no podía imaginar es que el tiempo que pasó como novicia le resultó gratificante. Le gustaba la organización de las horas y la soledad de la oración, la compañía y el trabajo que compartía con las hermanas en el huerto del convento y la cocina. Nada de pataletas, ni escenas tediosas. Nadie borracho o alterado. Pero lo mejor del convento fue que las hermanas se mostraron interesadas por quién era Brita como persona y qué talento podía aportar a la comunidad en su estancia con ellas. A nadie le importó que fuese guapa. Y cuando le preguntaron por sus sueños, y ella les confesó que siempre había querido organizar un santuario para la vida salvaje de la isla, no se rieron en su cara como sus primos, ni la criticaron airadamente como su padre y su madrastra. Todo lo contrario: la idea les encantó.
La vida monástica, en lugar de ser un castigo, resultó la experiencia más liberadora para Brita desde que era una niña. Pero a nadie se le permitía hacer los votos sin estar completamente convencida de querer abrazar la vida religiosa.
–Yo quiero hacerlo –insistió, porque sería feliz si no tuviera que volver a ver jamás a sus parientes.
Pero la abadesa le dedicó una sonrisa serena y dijo:
–Debes tomar este año como la oportunidad para preguntarte qué es lo que Dios quiere de ti, hija, y no para hacer lo que desees.
Se refería al año que debía pasar en el exterior, tentándose con todo lo que el mundo tenía que ofrecer, todo cuanto podía hacerla disfrutar y que no estaba en el convento, para después poder decidir si aquella vida de serena contemplación era para ella.
Brita había pasado esos doce meses recorriendo la parte más salvaje de la isla, tomando nota de todos los animales que vivían en ella, haciéndose amiga de algunos y ayudando a otros que lo necesitaban. Había resultado un año muy largo, pero bastante bueno, y estaba deseosa de comenzar la vida que quería llevar en el convento, casi olvidando que su familia se oponía a ello. Seguían empeñados en que se casara por dinero, tanto si le gustaba como si no.
Pero allí, en las sombras, donde siempre había estado –donde prefería estar–, volvió a dejarse aturdir por sus palabras. Dado que ni siquiera podía recordar la última vez que se habían molestado en mantener una conversación con ella, ¿cómo podían estar tan seguros de que iba a obedecerlos? ¿Por qué iba a hacerlo, cuando jamás habían siquiera fingido el más mínimo interés por ella, aparte de lo que pudieran conseguir con el conjunto de sus rasgos?
–¿Hasta qué punto necesitamos de su colaboración? –preguntó uno de sus primos de más edad, con su habitual tono engolado–. Podríamos colarle unas pastillas y en paz. No sería la primera novia que se presenta en la boda medio aturdida.
–Estamos en el siglo XXI –intervino otro–. Seguro que podemos sobornar al cura.
Brita suspiró y siguió caminando hacia la parte más alejada de la casa. Nadie se aventuraba por aquel ala de la vivienda. Había sido clausurada en tiempos de su abuelo, y apenas quedaba nada en ella, ya que los muebles y demás enseres se habían ido vendiendo a lo largo de los años para pagar las facturas. Era la zona que a ella más le gustaba. Siempre había sido suya. Donde sus primos veían fantasmas de viejo esplendor, ella tenía sus recuerdos más felices. Allí jugaba al pilla pilla con la cocinera. Contemplaba viejas fotografías. Leía todos los libros que era capaz de encontrar sobre la vida salvaje de la isla.
En algún momento, su padre tendría que empezar a vender pedazos de la herencia de los Martis, y eso le rompería a ella el corazón. Para él no eran más que parcelas, pero para ella era el mundo que había dentro de ese mundo, un universo de recuerdos, de amigos peludos y plumíferos que habían cuidado de ella cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Incluso tendrían que acabar vendiendo la villa, y era muy consciente de que ningún comprador acometería el esfuerzo de renovación que necesitaba. Seguro que la derribaban para construir adosados y atraer a los turistas a aquella parte abandonada de la isla a la que nadie iba nunca.
No quería pensar en ello. Mejor centrarse en buscar las ventanas que había aprendido hacía mucho tiempo que nunca estaban cerradas. Abrió una y se coló dentro.
Otra habilidad que había aprendido en su infancia era la de moverse como un fantasma por la casa. El personal de servicio la apreciaba mucho y nunca había dicho nada sobre su costumbre de entrar y salir a hurtadillas. Puso una lavadora, evitó a su madrastra cuando pasó el corredor murmurando entre dientes y se dio un buen baño. Luego volvió a vestirse, metió en una bolsa cuanto necesitaba y bajó a la cocina con el arco y el carcaj con las flechas colgado del hombro.
–Se han vuelto medio locos esta noche –comentó María, la cocinera, al verla aparecer–. Demasiado tsipouro y empiezan a pensar que están en la Edad Media.
–La última vez que vine a casa, sugerí que fuera la prima Panagiota la que se casara –le recordó Brita, y ambas se rieron–. Ya que le gusta tanto la idea…
–Como si la señora fuera a someterse en algún momento a semejante indignidad. Además, sigue convencida de que va a poder utilizar el nombre de la familia Martis para cazar a alguno de los pocos nobles que viven en estas colinas.
Aquella isla seguía siendo un reino, pero solo de nombre. No podía recordar la última vez que la anciana reina se había molestado en salir de su palacio. ¿Para qué? La isla se gobernaba sola a base de turismo, comercio, y la influencia de poderosos hombres de negocios que solo querían unirse a gigantes corporativos como el Grupo Minotauro o Hydra Shipping, ambas empresas pertenecientes a la familia Teras.
Pero antes de que María y ella pudieran lanzarse a una de sus conversaciones favoritas en aquella cocina, un hombre apareció. Brita se había acomodado en una de las encimeras y tenía los pies colgando, mientras mordisqueaba un pedazo de pan y queso que María le había acercado. La aparición de aquel hombre la dejó helada.
Solo en otro momento de su vida se había sentido como en aquel, y fue el verano anterior, cuando le pilló la tormenta. Había calculado mal y se encontró sin dónde refugiarse, pero no se asustó, sino que se rindió a la lluvia, el viento y los relámpagos que azotaron la isla. Y no se sintió derrotada, sino elemental. Viva. Como si formara parte de la misma agitación que la tormenta que partía el cielo. Como si habitara en su interior.
Y, en aquel instante, al mirar al hombre que se había detenido en la puerta de la cocina, sintió la misma inmensidad. La misma intensa electricidad. La misma sensación que cuando un relámpago rajó el cielo nocturno, tan cerca que casi pudo tocarlo, y la piel le ardió. Pero aquella noche, el ardor salía de dentro. Era una especie de espiral que se cerraba más y más sobre sí misma, hasta acabar aterrizando entre sus muslos.
–Le ruego me disculpe, señor –dijo María con todo respeto–, pero creo que ha debido perderse. La familia está reunida en la otra parte de la casa.
Brita apenas oyó sus palabras. No parecía ser capaz de moverse, de apartar la mirada de aquel hombre que no se había movido del umbral de la puerta, y que sin embargo, parecía saturar el aire de la cocina, hasta que no quedó aire para más. Para nadie más.
Parecía tan severo. Una persona que no se podía tomar a la ligera. Se limitó a seguir donde estaba. Nada en él era casual, le pareció. Llevaba un traje oscuro que hablaba de dinero e importancia, y había una intensidad en él que emanaba de su persona.
Miró a María primero y luego a ella. Un rayo volvió a caer del cielo.
–No he venido a ver a la familia –dijo, sin dejar de mirarla–. He venido por ti.
Capítulo 3
Era peor, mucho peor de lo que se había imaginado. Y eso que sus expectativas eran bastante bajas.
Cuando Dimitra le explicó quién era la mujer con la que quería que contrajera matrimonio, la miró como si hubiera perdido el juicio. Incluso estuvo a punto de decírselo, pero se contuvo por un pelo.
–No entiendo tus reticencias –dijo su abuela, disimulando lo mucho que estaba disfrutando con todo aquello–. Brita Martis es una joven de gran virtud. Deberías considerarte afortunado si se rebajara a estar con alguien como tú.
–Pero si es monja. ¡Monja de verdad, Yia Yia!
–Mejor me lo pones. ¿No te gusta considerarte un Dios entre hombres? Ahora es tu oportunidad de demostrar que eres igual que el Dios al que ella ha decidido consagrarse.
Aun así, no era su aura de santa lo que le molestó cuando se decidió a darle la buena noticia a ella, sino el hecho de que, al presentarse en el convento intentando parecer el más devoto pretendiente, la monja que atendía la puerta no le dejase ni siquiera entrar porque Brita no estaba allí. Esa era una posibilidad que nunca se le había ocurrido contemplar. Las monjas se quedaban en sus conventos, ¿no? No se dedicaban a corretear de acá para allá. De hecho, ese era el objetivo primigenio de tenerlas en un convento.
–Brita está en su año de prueba –le explicó la monja sin prisa, y al ver que Asterión la miraba sin comprender, continuó explicando–. Es un año en el que debe sumergirse en las tentaciones del mundo y ver si puede encontrar el camino de vuelta al Señor.
Siempre había creído que aquellos lugares preferían dejar al mundo fuera de sus muros y esconderse de él, temerosos de que cualquier brizna de aire fuera de sus oraciones pudiera llevar al diablo consigo, sediento de venganza. Resultaba fascinante que aquellas monjas fuesen en la dirección contraria, pero no quería sentirse fascinado por una monja. O por ninguna otra criatura que pareciera inmune a sus encantos.
–¿Y si no lo encuentra?
La hermana lo miró de un modo que le recordó a su abuela.
–En ese caso, deberá tomar un camino distinto al nuestro, con nuestras bendiciones. Rezaremos por ella.
Aquel giro del destino era bueno para él. Si la elegida andaba de juerga por clubes y saraos, por locales de la playa donde los turistas se congregaban en un exceso de sol y alcohol, mejor. Siempre era posible que su abuela estuviera equivocada respecto a su virtud. A pesar de lo que dijera o creyera, su abuela no era infalible.
Tras hacer algunas averiguaciones, no le gustó saber que Brita Martis era, a juicio de muchos, una especie de cazadora virgen. Se decía que era tan salvaje como los animales que tanto le importaban, y que se pasaba los días recorriendo las colinas de aquella isla con un arco y unas flechas, no para cazar animales, sino para asegurarse de que ningún hombre la molestaba.
Y ninguno lo hacía.
Eso era lo que se decía de ella: que a veces, en las noches de luna llena, se la podía ver recorriendo las colinas flanqueada por lobos, ciervos y toda clase de criaturas. Algunos decían que eran sus amigos. Otros, que su ejército. Pero en lo que todo el mundo estaba de acuerdo era en que, por salvaje que pudiera ser, Brita era mucho mejor que su familia, un rebaño que vivía amontonado en la decrépita villa del rincón más remoto de la isla soñando con glorias pasadas.
Dimitra siempre había tenido un perverso sentido del humor. A Asterión nunca le había llamado demasiado la atención andar por los montes teniendo imperios que derrocar, aunque seguramente los principios eran los mismos. Aquella noche había esperado fuera de la villa de los Martis como había hecho las seis noches anteriores. Toda la información que su equipo y él mismo habían recopilado indicaba que aquella joven volvía a la casa familiar de vez en cuando, pero a ninguna de sus fuentes le había parecido creíble que fuera a interactuar de un modo convencional con su familia, teniendo en cuenta lo mucho que se esforzaba por evitarlos.
Había empezado a pensar que aquella mujer no era más que un fragmento de la imaginación de aquellas gentes cuando la vio por fin, apareciendo inesperadamente entre la masa vegetal desatendida de lo que una vez debieron ser los jardines. Se había detenido brevemente junto a una ventana de la villa antes de caminar hasta la parte de atrás, la zona de servicio, donde él la había seguido a distancia.
No iba a quedarse agazapado en las sombras una vez la había localizado, así que decidió entrar. Fue como si una mano invisible le hubiera obligado a detenerse. Ella lo había mirado, y él a ella, y eso pareció durar una eternidad.
No iba a poder esperar para preguntarle a su abuela en qué demonios estaba pensando, ya que Brita Martis era exactamente tan salvaje como decían. Incluso más.
Su melena morena, aún húmeda, era una masa de ondas rebeldes que le caía casi hasta la cintura. Esperaba encontrarla vestida con pieles de animales, llena de polvo y arañazos, así que fue una pequeña desilusión ver que iba razonablemente bien vestida, con lo que parecían pantalones de montaña, una camiseta ajustada y una camisa que llevaba abrochada, aun cuando se le escurría de uno de los hombros que quedaba al descubierto.
Era obvio que acababa de bañarse, de modo que el polvo y todo lo demás no estaban presentes en aquel momento, pero no era eso lo que le preocupaba. Incluso tampoco le incomodaba el hecho de que llevaba sus diferencias a gala, visibles en el modo en que se sentaba, en cómo lo miraba a él, incluso en cómo respiraba.
El verdadero problema con Brita Martis, algo que nadie se había molestado en comentar, consistía en que era verdaderamente hermosa. Una belleza. Un bellezón más bien.
Él que se vanagloriaba de ser inmune al despliegue habitual de atractivos de las mujeres, tuvo que reconocer que estaba atónito.
Su rostro era una obra de arte de los antiguos maestros, óleo sobre lienzo, o quizás el toque sensual del mármol. Su cabello negro, sus ojos como de bronce y oro, y todo lo demás en ella era de una increíble simetría y femenina gloria. Boca sensual y curvas delicadas. Casi no le extrañaba que prefiriera pasarse los días entre animales salvajes porque cada hombre que la contemplara se volvería una bestia salvaje.
De hecho, él estaba sintiéndose así, cuando siempre se había vanagloriado de su templanza, que para él era una necesidad. Iba de pasajero en el coche en el que viajaban sus padres, testigo de primera mano de cómo una relación fiera, apasionada y tormentosa podía conducir al desastre. Entonces se juró que él jamás soltaría las riendas de esa manera.
Pero había bastado con verla a ella para que eso cambiara y que Asterión Teras, la roca sobre la que había construido su casa y su negocio, impasible al paso del tiempo, sintiera que algo rugía en su interior como si ya no fuera esa roca, sino un ser salvaje. Allí estaba ella, el mito local al que todos los animales salvajes seguían. Pero él no seguía a nadie. Cumplía los deseos de su abuela porque tenían que ver con su fortuna. Con su legado. Lo único que le importaba. Su fortuna porque la manejaba con puño de hierro, y el legado porque le importaba a Dimitra, y ella era la única mujer que le importaría jamás.
–Necesito tu ayuda –le dijo en tono neutro y agradable–. Eres Brita Martis, ¿no? La monja que puede encantar a todo animal que se presenta ante ella, ¿verdad?
La descripción pareció gustarle. Lo miró ladeando la cabeza, seria.
–No soy ni monja, ni encantadora de serpientes. Brita Martis, sí. Eso es cierto.
–Hay algún animal que parece herido en los acantilados cerca de mi casa –le dijo–. Llevo un tiempo oyéndolo, y me han dicho que tú podrías encontrarlo y quizás salvarlo, sea lo que sea.
No había oído nada de nada. No quería pensar que estaba mintiendo. Más bien se trataba de un cebo. Una pequeña trampa.
–¿Y has venido hasta aquí a buscarme? –preguntó, incrédula–. No es normal que alguien se presente por la puerta de atrás de una casa desconocida, en plena noche. O puede que las cosas sean distintas donde viva usted, señor…
Hacía mucho tiempo que no se encontraba con alguien que no pudiera reconocerlo a simple vista. Asterión no sabía si creerlo, sobre todo estando en aquella isla, donde su familia era más famosa que la mismísima reina.
–Me habría presentado en la puerta principal, pero no había luces encendidas. Y al bordear la casa siguiendo el sonido de las voces, me encontré con que había un grupo numeroso de personas que parecían discutir en una habitación –explicó, haciendo un gesto muy poco habitual en él.
Ese había sido el único consejo de su abuela:
–Intenta ser distinto a como eres normalmente –le dijo–. Se cazan más moscas con miel que con vinagre, hijo.
Era probable que ella no reconociera la miel, dado que se había pasado la vida en vinagre.
–Así que decidí seguir bordeando la casa hasta llegar aquí –continó–. Y te encontré.
Algunas mujeres se sonrojaban o balbuceaban, pero ella no hizo ninguna de las dos cosas.
–¿Quién te ha hablado de mí?
Asterión sintió una sensación muy extraña. Por un lado, le sorprendió que Brita no se dispusiera de inmediato a hacer lo que le había pedido, que era la reacción habitual en la gente. Pero por otro, comprendió que era razonable que desconfiase de un desconocido que había aparecido como él lo había hecho, y se alegraba de que aquella criatura de otro mundo con quien debía casarse a toda costa, no fuera tan cabeza loca como sus actos parecían indicar. Pasarse los días subiendo y bajando colinas. Y sola.
Así que decidió responder a su pregunta. Nombró varias amas de llaves en la ciudad principal de la isla, y ella asintió.
–Siento que no hayamos tenido ocasión de conocernos antes –dijo él–. Soy Asterión Teras.
La expresión de ella cambió.
–Ah –murmuró, mirando brevemente a la mujer que tenía al lado, que no había dejado traslucir absolutamente nada en su rostro–. Claro. Debería haberlo imaginado.
Iba a contestar algo a ese «claro», pero Brita eligió ese momento para bajarse de la encimera con tal gracia y agilidad que Asterión sintió que todo su cuerpo reaccionaba. Calentándose.
Él era alto, pero ella lo era más que la media local, y eso le gustó. Y más aún el hecho de que no se encogiera como hacían muchas mujeres altas, si no eran modelos. La melena se le iba rizando al secarse, lo cual abundaba en su imagen indómita. Resultaba fácil creer que se pasara los días trotando por los cerros de la isla, en comunión con la naturaleza.
–Vamos –dijo ella, frunciendo el ceño. No podía seguir mirándola así–. Mejor que no nos entretengamos si hay algún animal herido.
Vio que intercambiaba otra mirada con la cocinera y pasó delante de él, dejando un olor a romero y a bosque, caminando decidida hacia la noche. No le quedó más remedio que seguirla.
Echó a andar ignorando el eco de las voces de su familia. Claramente habían estado bebiendo. No pareció importarle.
Cuando llegaron de nuevo a la parte frontal de la casa, Brita se ajustó el arco, recolocó la cinta de la bolsa que llevaba al hombro y tomó la dirección de los montes.
–He venido en coche –dijo Asterión–. Me ha parecido mucho más eficiente que una caminata entre arbustos a estas horas.
Brita lo miró sin decir nada y él añadió:
–Sobre todo si hay un animal sufriendo.
No solía contar mentiras.
Brita lo siguió hasta la puerta principal y frunció el ceño al encontrarse con un deportivo descapotable que Asterión le abrió la puerta.
–¿Cómo has podido conducir por los caminos con este coche? La última vez que estuve por allí, los caminos mojados tenían unos socavones que podían tragarse un toro.
–Soy un excelente conductor –le aseguró, aunque tenía que reconocer que ya había llamado a su personal para asegurarse de que los bajos del coche fueran revisados.
Brita no contestó y se acomodó en el coche con ese donaire que podía resultar intoxicante. Era imposible no pensar en sus posibles aplicaciones.
Cerró la puerta y se alegró de alejarse de ella. Podría recuperar el control, algo de lo que nunca había tenido que preocuparse antes. De no ser por las amenazas de su abuela, pondría punto final a todo aquello de inmediato.
La luna jugaba al escondite con las nubes mientras atravesaban la isla, primero por un camino de tierra, después por una carretera más accesible que discurría en paralelo a la costa. Antes de llegar a la zona de las playas más populares, tomó dirección a las colinas y por fin, poco después, llegaron al acantilado en el que había construido la casa a la que le gustaba referirse como su laberinto.
Abrazaba el acantilado en caída vertical. La mitad se apoyaba en la roca y la otra mitad salía volada por encima del agua, y se accedía a ella por un camino que serpenteaba entre árboles. Brita iba en silencio, y bajó la ventanilla cuando se acercaban.
Tardó un instante en darse cuenta de que iba escuchando atentamente. Buscaba los quejidos de los que le había hablado. No se sintió culpable por haberla engañado. Tampoco sabría reconocer un sentimiento que le era completamente desconocido.
Detuvo el coche ante la casa. Brita no esperó a que le abriese la puerta. Bajó del coche y se quedó quieta, con la cabeza ladeada, escuchando, intentando oír por encima del ruido de las olas y del viento que nacía con ellas y se desperdigaba entre los árboles, eligiendo su propio camino.
La condujo a la terraza ajardinada que ocupaba el tejado de la casa y que parecía tan salvaje como la colina que se elevaba a su espalda. Estaba diseñada para dar esa sensación, a excepción de la enorme puerta de cristal situada en su centro. Un poco excesiva, había que reconocerlo, pero Brita no hizo ningún comentario.
A diferencia de todas las demás personas que habían estado allí, no dedicó ni un instante a mirar la casa. La había diseñado él mismo, nivel a nivel, adentrándose en la roca pura, abrazándola, colgándose de ella en el aire. Incontables revistas de arquitectura habían hablado de ella. Era tan famosa que los turistas se detenían en sus barcos para contemplarla desde el agua, y le resultaba un poco… desafiante que a aquella mujer que había encontrado en una villa decrépita pareciera no importarle. Ni siquiera despertaba su interés.
Lo iba siguiendo sin prestarle atención, y casi habían llegado al otro lado de la terraza cuando a Asterión no le quedó más remedio que reconocer que en toda su vida no se había enfrentado a una situación en la que su mera presencia no bastara para que una mujer alcanzara el paroxismo del deleite. Brita ni siquiera parecía darse cuenta de si estaba o no en su compañía. Caminaba a su lado pero era evidente que seguía escuchando, buscando, las quejas de una criatura doliente, algo que él seguía sin considerar una mentira. Era un hombre poderoso acostumbrado a lograr los resultados que se propusiera, de modo que no tenía por qué seguir dándole vueltas en la cabeza. Tomaba decisiones, ejecutaba las acciones necesarias y se enfrentaba a las consecuencias.
Era aquella extraña mujer la que estaba enredándolo todo. Nadie le había dado un guion, ni le había explicado cómo debía comportarse en presencia de un hombre como él. Era evidente.
–No sé si sabes que la gente habla de ti con fascinación –le dijo cuando dejaron de andar, aunque seguía escuchando y actuando como si estuviera sola–. Hay quien dice que eres la reencarnación de una de las diosas antiguas. Una cazadora inmortal, merecedora de sacrificios y veneración.
Esperaba que se echara a reír. Que se comportara como las demás mujeres cuando él hablaba, dijera lo que dijese. Pero no. Brita no se rio. Ni siquiera lo miró con los ojos brillantes. Tampoco apagados, porque simplemente, no lo miró.
–Qué tontería –contestó–. No creo que a las hermanas del convento les hiciera ninguna gracia ese comentario.
Volvió a dar unos pasos hasta llegar al borde mismo del acantilado, donde solo había piedras redondeadas y de bordes suaves, lo bastante grandes para servir de mesa o de altar de sacrificios, y que hacían las funciones de valla. No se asustó de estar al borde, ni hizo los habituales comentarios sobre la caída en vertical hasta el agua y lo peligroso que era todo aquello, la casa abierta al acantilado.
Brita Martis, cazadora, virgen y mito, se encaramó a una de las rocas. Solo entonces miró a su alrededor, y reparó en lo vertical de la pared rocosa que limitaba la casa a cada lado.
–Yo no oigo nada –dijo un instante después–. ¿Estás seguro de que es aquí donde has oído esos gemidos?
–Lo estoy.
Había pensado que aquel era el modo perfecto de comenzar aquella farsa, pero ya no estaba tan seguro, y nunca se había encontrado en una situación semejante. Él era un Teras. Él no dudaba. Él estaba genéticamente diseñado para no tener jamás ni un ápice de duda. Pero no se le había ocurrido pensar que podía llevar allí a una mujer y que se concentrara en la tarea que la había llevado hasta su casa y no en él.
–Hay gatos y pájaros que pueden emitir sonidos que parecen gritos de dolor o de terror, pero no tiene por qué ser ese el caso.
Se volvió y lo miró desde aquella altura, que le hizo pensar de nuevo en lo guapa que era. Como si de verdad hubiera disparado una flecha con su arco y se la hubiera clavado en el centro del corazón. Parecía una estatua a la luz de la luna, labrada en un cálido mármol por manos diestras. La brisa del mar le alborotaba la melena, que flotaba en torno a ella sin que le importarse, o quizás ni siquiera se daba cuenta, mientras seguía intentando localizar al animal.
–Estoy familiarizado con los cantos de las aves marinas –le dijo.
–Lo supongo, con la casa aquí, como si fuera un mástil. Me sorprende que no esté cubierta de…
–Como la casa es una maravilla arquitectónica –la interrumpió–, siempre hemos intentado mantenerla libre de excrementos de aves.
El modo en que lo miró, mezcla de oro y plata, fue como una bofetada.
–Después de consultar con las autoridades relevantes, por supuesto, para no molestar a las colonias de aves. ¿Por quién me tomas?
Fue entonces, de pie por encima de él y mirándolo con los brazos desnudos en la noche, el viento en su pelo y ninguna de las reacciones habituales con que las mujeres lo celebraban, cuando Brita, ya no una monja, le dedicó toda su atención.
–Te conozco –dijo–. He crecido en esta isla, y sería imposible no haber escuchado las historias que se cuentan de ti y de tu familia.
–A diferencia de las que se cuentan sobre ti, las de mi familia son seguramente ciertas.
–Nunca había conocido a un hombre hecho de tristeza y piedra –replicó. No hubo sonrisa, ningún gesto que dulcificara lo que estaba diciendo–. Es lo que dicen que eres. Pero a mí no me pareces distinto a los demás. No te lo tomes a mal, pero ha sido una desilusión.
Asterión no podía creer lo que estaba oyendo.
–¿Una desilusión?
Ella asintió, pero ya se estaba girando para examinar de nuevo la zona.
–Piénsalo desde mi perspectiva. Me he pasado la vida oyendo hablar del Monstruo del Mediterráneo, y ahora estás aquí. Un tipo agradable como cualquier otro, y como todos los demás en esta isla, con una imaginación desbordada.
–Un tipo agradable –repitió con toda la arrogancia que semejante afrenta despertó en él, pero no consiguió nada porque, de nuevo, ella no le prestaba la más mínima atención–. Me han llamado muchas cosas en mi vida, Brita, pero nunca me habían descrito como un «tipo agradable».
–Debe ser por el dinero –dijo con su habitual naturalidad, como si no se hubiera dado cuenta del tono de Asterión–. Tienes tanto que la gente acaba inventándose historias sobre ti. Como que eres un monstruo. Que recorres el mundo arrancándoles la fortuna de las manos a todos aquellos que se atreven a oponerse a ti. Así es más fácil que digerir la verdad.
–¿Y cuál es esa verdad?
Se volvió a mirarlo y ladeó la cabeza. Parecía hacerlo siempre que estudiaba una situación. Era increíble que aquella mujer medio salvaje lo mirase como si fuera él quien necesitara ser explicado. Aquel cuya vida no tuviera sentido.
–Tú has nacido nadando en dinero, ¿verdad? Hace mucho tiempo, mi familia también tuvo mucho dinero, pero como no dejaron de gastar en ningún momento, ahora no queda. Y no saben hablar de otra cosa. Seguro que en la tuya nadie habla de dinero. ¿Para qué iban a hacerlo? Es demasiado abundante para mencionarlo.
Tenía razón, pero no podría decir por qué sus palabras le calaron tan hondo. Debería alegrarse de que aquella mujer que tan pronto se iba a casar con él, a pesar de todas aquellas tonterías, pudiera leerle con la facilidad y despreocupación que la mayoría de sus rivales en el mundo de los negocios matarían por tener.
«Deberías alegrarte», se dijo, pero no era así. No podía.
–Conozco a tu familia –dijo, seco–. Ha habido miembros del clan Martis en esta isla desde hace generaciones.
–Y los últimos están atrincherados en esa decrépita villa, esperando a que su gloria pasada se restaure. Pero sin ningún plan para conseguirlo, puedes creerme. Albergan la esperanza de que un buen día se despierten por la mañana y vuelvan a ser fabulosamente ricos. ¿Quién sabe? Cosas más raras han pasado.
–Pasan cosas raras todo el tiempo, pero no suelen tener que ver con fortunas fabulosas.
Ella asintió antes de bajarse de la roca de un salto, sin hacer ningún ruido al aterrizar.
Estaba impresionado con ella. Era otra cosa que no creía haber experimentado antes.
–¿Tienes móvil? –preguntó Brita. Con qué facilidad podía sorprenderle… era osada, excepcional, distinta.
–Sí –respondió. La situación se le estaba escapando de las manos a él, que controlaba todo su entorno sin el menor esfuerzo–. Tengo móvil. Por supuesto. ¿Es que hay alguien que no lo tenga?
Brita extendió un brazo con la mano abierta y Asterión se sintió como un crío al que reprendían por haber sido maleducado. Y también se sintió obligado a obedecerla, otra sorpresa que añadir a la lista.
Sacó el móvil del bolsillo, se lo entregó obedientemente y esperó. El CEO todopoderoso del Grupo Minotauro, que jamás renunciaba a un milímetro cuando podía hacerse con todo el territorio, aguardó a que ella terminase de teclear y se lo devolviera.
–¿Instalando un programa espía? –preguntó, puede que con más acidez de lo que pretendía.
Tendría que pedirle a su equipo que revisara el móvil además de su pobre coche.
–Llámame cuando vuelvas a oír ese gemido –le ofreció, aunque parecía querer que no lo hiciera.
Aquella cazadora salvaje no quería saber nada de él. ¡De él! Ese pensamiento lo atravesó como otra de sus flechas.
–Lo haré –contestó–. Te agradezco que hayas venido esta noche, pero si me lo permites, quiero hacerte una pregunta: ¿hasta qué punto son malas las circunstancias de tu familia? ¿Es la falta de dinero lo que te ha empujado a deambular por los montes? He oído decir en los pueblos que a veces duermes al raso.
–Podría quedarme en la villa –dijo, casi como si el estado de su familia le importase bastante poco. O quizás, su disfuncionalidad era para ella lo que el dinero era para él: poco digna de mención, de puro obvio–, pero es que solo dispongo de un año.
–¿Un año?
Hasta aquella noche, se enorgullecía de no preguntar nunca si conocía la respuesta.
Ella lo miró con sus ojos de aquel color oro con hilos de bronce, y él sintió aquella mirada como si fuera táctil.
–Supongo que es como un año sabático, digamos. He estado tres años en un convento, aprendiendo a ser monja. Este es el año que nos tomamos para alejarnos de ello. Nos envían a reencontrarnos con el mundo para que veamos si estamos convencidas de querer dejarlo atrás.
–Así que no eres monja de verdad.
Pero entonces Brita sonrió. Y aquello fue un atisbo de gloria
La sonrisa cambió su rostro como si la luna brillase solo para ella. Ya se había imaginado lo que podría hacer con aquella mujer, con aquel cuerpo ligero, las curvas que podía ver y que prestaban interés a su forma atlética. Pero, en aquel momento, no pudo pensar en otra cosa. Y dudaba que pudiera hacerlo en un futuro próximo. Era casi poético. Impropio de él. Una pesadilla.
–Casi. Soy casi una monja. Solo me faltan dos meses para tomar los hábitos.
Entonces, sin importarle lo más mínimo, o desconociendo por completo el efecto que surtía en él, lo esquivó, atravesó la terraza y se fundió con el negro de la noche sin mirar atrás.
Ni una sola vez.
Capítulo 4
Dos noches más tarde, Brita estaba sentada en uno de sus lugares favoritos. Se trataba de un promontorio rocoso situado en las colinas, lejos del jaleo de los pueblos turísticos. Le gustaba sentarse allí por las noches, pero especialmente en las que eran como aquella, cuando se podía ver a la luna saliendo sobre el mar.
El cachorro de lobo que había salvado el invierno anterior de un cepo estaba sentado a su lado, jadeando ligeramente. Lo llamaba Heracles. Como el lobo orgulloso que era, no la dejaba acariciarlo, pero se sentaba lo bastante cerca para, a veces, apoyarse en ella para demostrarle su afecto.
Iba a echar de menos todo aquello. Por muchas razones, pero entre ellas, estaba el hecho de que en el convento no había presenciado ninguna muestra física de afecto. Las hermanas oraban, cantaban, cocinaban juntas y comían juntas, pero en los tres años que había pasado allí, estudiándolas, ninguna se había rozado siquiera con ella como lo estaba haciendo aquel lobo.