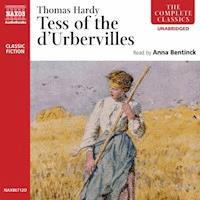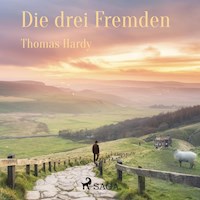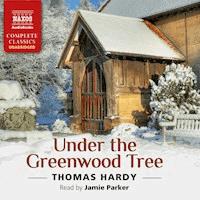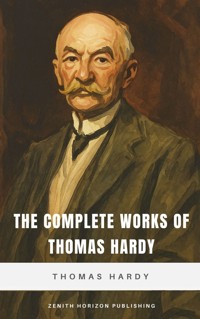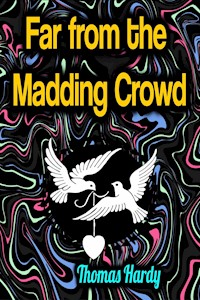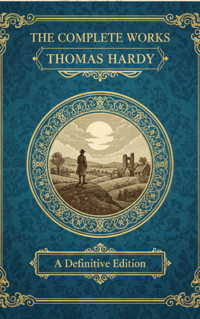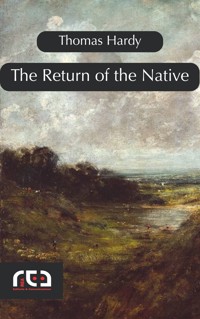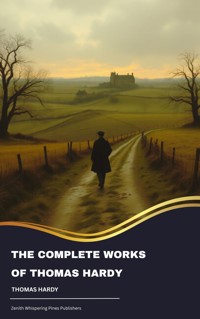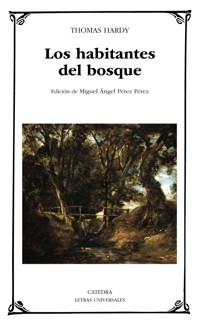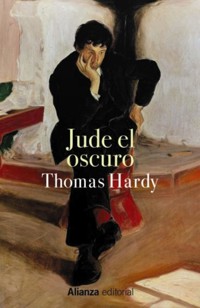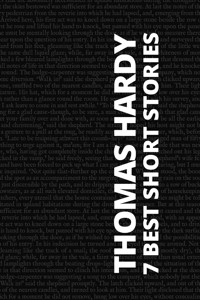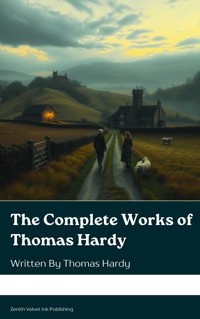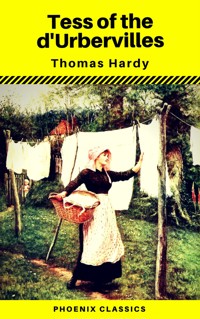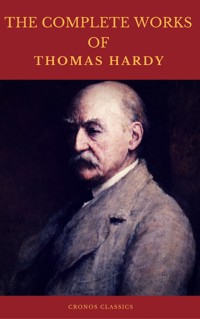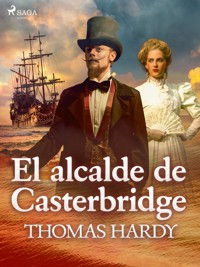
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"Había aprendido que la felicidad no es sino un episodio ocasional del drama general del dolor." "El alcalde de Casterbride" es una novela del autor británico Thomas Hardy publicada en 1886. La historia está ambientada en una zona rural ficticia de Inglaterra y es una de las novelas más aclamadas del autor. La historia se centra en un joven borracho llamado Michael Henchard, que decide vender a su mujer, Susan, y a a su hija, Elizabeth Jane, a un marinero. Una vez sobrio, y al darse cuenta del graso error que ha cometido, Michael se promete a si mismo no beber en 21 años, pero desgraciadamente, esa promesa no le devuelve a su mujer, al menos no en ese momento. 18 años después, su mujer e hija aparecerán en su vida otra vez, pero Elizabeth Jane no conoce la verdadera identidad de aquel ahora poderoso hombre que se compromete a cuidar de ellas y proporcionarles una mejor vida para poder reparar sus errores. Pero la vida no es tan fácil como parece, y hacer enmiendas con la persona correcta, por muy poderoso que una sea, puede ser mucho más difícil de lo que parece. La temática del libro gira entorno valores universales como el poder, la traición, el amor y los celos. Con una traza digna de uno de los mejores autores británicos de su época, Hardy desarrolla unos personajes multidimensionales que permiten al lector y lectora profundizar en su psicología y la complejidad del ser humano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hardy
El alcade de Casterbridge
Saga
El alcade de Casterbridge
Original title: The Mayor of Casterbridge
Original language: English
Copyright © 1896, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672299
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
Un atardecer de finales de verano, antes de que el siglo XIX completara su primer tercio, un hombre y una mujer jóvenes, ésta con un niño en brazos, se aproximaban caminando al pueblo de Weydon Priors, al norte de Wessex. Iban vestidos con sencillez, aunque la espesa capa de polvo acumulada en el calzado y la ropa tras un viaje evidentemente largo pudiera dar la impresión de que iban mal vestidos.
El hombre era gallardo, de tez morena y aspecto serio, y el perfil de su cara tenía tan poca inclinación que parecía casi recto. Llevaba una chaqueta corta de pana, más nueva que el resto de su indumentaria, que consistía en un chaleco de fustán con botones de cuerno blancos, pantalones hasta la rodilla del mismo paño, polainas marrones y un sombrero de paja recubierto de brillante lienzo negro. A la espalda, sujeto con una correa, llevaba un capacho, por uno de cuyos extremos sobresalía el puño de una cuchilla de cortar heno y en cuya abertura se veía también un berbiquí. Sus andares, firmes y acompasados, eran los de un campesino hábil, muy distintos de los arrastrados y desgarbados del peón común; con todo, en la manera de levantar y plantar cada pie había una indiferencia tozuda y cínica, muy peculiar, que se manifestaba además en los pliegues del pantalón, que pasaban con regularidad de una pernera a otra conforme avanzaba.
Sin embargo, lo más curioso de los dos caminantes, que habría llamado la atención de cualquier observador casual, era el completo silencio que observaban. Caminaban tan juntos que, desde lejos, se habría deducido que conversaban de esa manera tranquila, natural y confidencial de quienes tienen mucho que decirse; pero, desde más cerca, se podía distinguir que el hombre iba leyendo, o haciendo como que leía, un pliego de cordel que mantenía precariamente ante sus ojos con la mano que sujetaba la correa del capacho. Sólo él habría podido decir con seguridad si hacía esto para eludir una conversación que le atraía poco; su silencio era sistemático, de manera que la mujer se sentía sola en su compañía. Bueno, prácticamente sola, pues llevaba una criatura en los brazos. A veces el codo del hombre le rozaba el hombro, pues ella trataba de mantenerse lo más cerca posible de él sin llegar a tocarlo: no parecía tener la menor intención de cogerlo por el brazo, ni él de ofrecerlo, y lejos de mostrar sorpresa por el descortés silencio de su marido, parecía aceptarlo como algo natural. Si en el pequeño grupo se oía alguna palabra, era el ocasional susurro de la mujer a la criatura, una niña muy pequeña con vestidito corto y botitas azules de punto, y los balbuceos de ésta en respuesta.
El principal —casi único— atractivo de la cara de la joven mujer era su movilidad. Cuando miraba de reojo a la niña se volvía bonita, y hasta hermosa, debido particularmente a que, con el movimiento, sus rasgos captaban de forma sesgada los rayos del sol intensamente coloreado, que tornaba iridiscentes sus párpados y nariz y prendía fuego a sus labios. Caminando cansinamente a la sombra de un seto, embebida en sus pensamientos, tenía la expresión dura y semiapática de una mujer convencida de que cualquier cosa es posible por parte del tiempo y el azar, salvo quizá la justicia. Lo primero era obra de la naturaleza; lo segundo, probablemente, de la civilización.
No cabía duda de que el hombre y la mujer eran matrimonio y padres de la criatura que llevaban. Ningún otro parentesco habría explicado la atmósfera de rutinaria familiaridad que, como una nube, acompañaba al trío durante el camino.
La mujer mantenía los ojos fijos al frente, aunque sin demostrar interés; el escenario podía haber sido cualquier lugar de cualquier condado de Inglaterra en aquella época del año: una carretera ni recta ni tortuosa, ni llana ni montañosa, bordeada de setos, árboles y otras plantas que habían alcanzado esa fase verdinegra por la que pasan fatalmente las hojas en su mudanza al pardusco, al amarillo y al rojo. El borde herboso del talud y las ramas de los setos más próximos estaban recubiertos del polvo levantado por vehículos apresurados, el mismo polvo que había en la carretera amortiguando sus pisadas como una alfombra; lo cual, unido a la mencionada ausencia de conversación, permitía que se oyera cualquier sonido extraño.
Durante un buen rato no se oyó ninguno, salvo la vieja y manida canción del crepúsculo de algún pajarillo que sin duda se venía oyendo a la misma hora, y con los mismos trinos, corcheas y breves, desde tiempo inmemorial. Pero, conforme se acercaban al pueblo, fueron llegando a sus oídos gritos y ruidos distantes desde una elevación aún oculta por el follaje. Cuando se divisaron las primeras casas de Weydon Priors, el grupo familiar se cruzó con un labriego, que llevaba al hombro una azada de la que pendía la bolsa de la comida. El lector levantó en seguida los ojos.
— ¿Hay trabajo por aquí? —preguntó con flema señalando con un movimiento del pliego a la aldea que se extendía ante él. Y, creyendo que el labriego no lo comprendía, añadió—: ¿Hay trabajo para un aparvador de heno?
El labriego había empezado a menear la cabeza.
— ¡Pero hombre! A quién se le ocurre venir a Weydon Priors buscando semejante trabajo en esta época del año...
—Entonces, ¿hay alguna casa en alquiler, alguna cabaña recién construida o algo por el estilo? —preguntó el otro.
El pesimista mantuvo su negativa:
—En Weydon se derriba más que se construye. El año pasado echaron abajo cinco casas, y éste tres; y la gente no tiene dónde cobijarse. No, ni siquiera en un chamizo. Así es Weydon Priors.
El aparvador —pues esto era a todas luces— asintió con cierta altivez. Mirando hacia el pueblo, prosiguió:
—Sin embargo, parece que algo se mueve ahí, ¿no?
—Bueno, sí. Son las fiestas del pueblo, aunque lo que usted oye ahora no es más que el vocerío que arman para sacarles el dinero a los niños y los bobos; lo gordo ya ha pasado. Yo he estado trabajando todo el día soportando el estruendo. Pero no he estado ahí; no, señor. Estas fiestas no van conmigo.
El aparvador y su familia prosiguieron su camino, y pronto entraron en el real de la feria, lleno de tenderetes y establos, donde por la mañana habían sido exhibidos y vendidos cientos de caballos y ovejas, si bien ahora los habían retirado en su mayor parte. A estas horas, tal y como le había comentado el hombre, se notaba ya muy poca actividad; lo más importante era la venta en subasta de unos cuantos animales de segunda categoría que no se habían podido vender antes, despreciados por los mejores comerciantes, los cuales, hecho su negocio, se habían marchado pronto. Sin embargo, la multitud era más densa ahora que durante las horas de la mañana; el contingente de visitantes festivos —gente que había venido a pasar el día, algún que otro soldado con permiso, tenderos del pueblo y otros por el estilo que habían acudido tarde, personas todas ellas que parecían pasárselo bien entre mundinovis, puestos de juguetes, figuras de cera, monstruos ocurrentes, curanderos desinteresados que se desplazaban de un lugar a otro por bien del público, prestidigitadores, vendedores de baratijas y echadores de cartas— había llegado hacía poco.
Como a ninguno de nuestros dos caminantes les apetecían particularmente todas estas cosas, buscaron una carpa de refrescos entre las muchas que salpicaban el altozano. Dos tiendas, que estaban más cerca de ellos en el resplandor ocre del sol poniente, les parecieron igualmente tentadoras. Una estaba hecha de lienzo nuevo de tono lechoso, y sobre ella ondeaban unas banderas rojas; en su letrero se podía leer: «Buena cerveza y sidra caseras». La otra era menos nueva; en la parte trasera sobresalía el tubo pequeño de un fogón de hierro, y en la delantera se podía leer el siguiente rótulo: «Aquí se despacha buena furmity». El hombre sopesó mentalmente ambas inscripciones y se inclinó por la primera de las carpas.
—No, no. Mejor la otra —dijo la mujer—. A Elizabeth-Jane y a mí nos gusta mucho la furmity; y también te gustará a ti. Sienta muy bien después de una jornada larga y penosa.
—Yo nunca la he probado —dijo el hombre. Sin embargo, aceptó la propuesta de su mujer, y los tres entraron al punto en la tienda de la furmity.
El interior estaba animado por una numerosa concurrencia, acomodada alrededor de largas y estrechas mesas que se extendían longitudinalmente a ambos lados de la carpa. Al fondo había un fogón alimentado con fuego de carbón vegetal, sobre el que pendía una gran vasija de barro de tres patas, cuyo pulido y reluciente reborde mostraba que estaba hecho de bronce. La regentaba una cincuentona con cara de bruja y con un delantal blanco que, ya que infundía un aire de respetabilidad a todo lo que cubría, le rodeaba casi toda la cintura. Estaba removiendo lentamente el contenido del puchero. Por toda la tienda se oía el sordo roce de su cucharón con el que evitaba que se quemara la mezcla de trigo, harina, leche, uvas pasas, pasas de Corinto, y quién sabe qué más. Todo ello en un añejo recipiente para agua sucia. A su lado, sobre una tabla con mantel blanco apoyada sobre caballetes, se hallaban varias vasijas con los distintos ingredientes.
Los jóvenes esposos pidieron cada uno un tazón de las humeantes poleadas y se sentaron para saborearlas tranquilamente. La idea había sido buena, pues, como había dicho la mujer, la furmity era una sustancia muy nutritiva y el alimento más adecuado que se podía encontrar en toda la comarca; aunque, para los no acostumbrados a ella, los granos de trigo inflados como pepitas de limón que flotaban sobre la superficie podían ejercer un efecto disuasorio.
Pero dentro de aquella tienda se guardaba una sorpresa, que el instinto etílico de nuestro hombre no tardó en adivinar. Tras un tímido ataque a su tazón, observó la evolución de la anciana con el rabillo del ojo, y descubrió su juego. Le guiñó el ojo y, en respuesta a su asentimiento, le alargó el tazón. Ella sacó una botella de debajo de la mesa, llenó a hurtadillas una medida y la escanció en la furmity del hombre. El licor escanciado era ron. Actuando con el mismo sigilo, el hombre le dejó unas monedas a modo de pago.
La pócima tonificada le pareció al hombre mucho más sabrosa que en su estado natural. Su mujer había observado la operación no sin cierta inquietud, pero él la convenció de que regase también su tazón, y, tras vencer sus aprensiones, ella acabó aceptando una pequeña ración.
El hombre apuró su tazón y pidió otro, tras hacer señas para que se le añadiera una mayor cantidad de ron. El efecto no tardó en hacerse notar, y su mujer percibió con tristeza cómo su intento por esquivar la tienda de las bebidas alcohólicas la había conducido a otra de contrabandistas.
La pequeña empezó a llorar con denuedo, y la mujer dijo con insistencia a su marido:
—Michael, ¿has pensado en el alojamiento? Sabes que nos puede costar conseguirlo si no nos vamos pronto de aquí.
Pero él hizo como si oyera llover. Había empezado a hablar en voz alta a la concurrencia. Cuando encendieron las velas, los ojos negros de la niña, tras mirarlas cansina y reflexivamente, se entornaron poco a poco; luego se abrieron y volvieron a cerrar, vencidos por el sueño.
Tras el primer tazón, el hombre experimentó una sensación de bienestar. Tras el segundo, se puso alegre. Tras el tercero, discutidor. Tras el cuarto, las cualidades manifestadas por el aspecto de su rostro, la manera tenaz de cerrar con fuerza la boca y el brillo intenso de sus ojos negros no dejaron ninguna duda acerca de su conducta: se sentía dominante, incluso brillantemente capaz de discutir con brillantez.
La conversación tomó un giro filosófico, como ocurre frecuentemente en tales ocasiones. El tema era la ruina de los hombres buenos por culpa de sus mujeres, y, en particular, cómo jóvenes prometedores habían visto frustradas sus metas y esperanzas, y extinguidas sus energías a causa de un temprano e imprudente casamiento.
—Este ha sido precisamente mi caso —dijo el aparvador de heno con una cavilosa amargura rayana en el resentimiento—. Yo me casé a los dieciocho años, tonto de mí; y he aquí el resultado —concluyó señalándose a sí mismo y a su familia con ademán destinado a resaltar lo precario de su situación.
Su joven esposa, que parecía acostumbrada a ese tipo de manifestaciones, hacía como si no las oyera y se ponía a arrullar a la niña cada vez que se despertaba; como ésta era ya bastante crecida, la colocaba sobre el banco, junto a ella, cada vez que quería descansar de su peso. El hombre continuó:
—No tengo más de quince chelines en el mundo y, sin embargo, soy bastante experto en mi oficio. En materia de forrajes desafío a cualquier inglés que se me ponga por delante. Si yo fuera un hombre libre, no pararía hasta conseguir mil libras esterlinas. Pero, por desgracia, de todas esas cosas no se da uno cuenta hasta que ya es demasiado tarde.
Entretanto, al subastador de caballos viejos se le oía gritar:
—Venga, el último lote. ¿Quién lo quiere regalado? ¿Qué les parece cuarenta chelines? Es una yegua como pocas; cinco años y pico y no le falta nada, salvo que tiene el lomo un poco más huesudo que otra yegua y que otra yegua le golpeó el ojo izquierdo; era su hermana, que venía por la carretera.
—Pues, la verdad, no entiendo cómo los hombres que tienen mujeres y no las quieren, no se libran de ellas como hacen los gitanos con sus caballos viejos —estaba diciendo ahora el hombre en la carpa—. ¿Por qué no las venden en subasta pública a otros hombres necesitados de tales piezas? ¡Por mis antepasados que yo vendería la mía ahora mismo si alguien me la quisiera comprar!
—Hay quien estaría dispuesto —contestaron algunos de los presentes mirando a la mujer, que no era ni mucho menos mal parecida.
—Cierto —dijo un caballero que fumaba, cuya chaqueta tenía alrededor del cuello, codos, costuras y omóplatos ese brillo que produce la fricción continuada con superficies mugrientas y que generalmente se desea ver más en los muebles que en las prendas de vestir. Por su aspecto, posiblemente había sido en otros tiempos mozo de cuadra o cochero de alguna familia principal del condado—. Yo me he criado en un ambiente tan bueno, puedo asegurarlo, como el hombre más educado y distingo como nadie a la gente de buena crianza; y puedo decirles que esta mujer la tiene más que cualquier mujer de la feria, aunque, eso sí, habría que sacarla un poco a la luz. —Luego, cruzando las piernas, volvió a fumar de su pipa con la mirada completamente fija en un punto del aire.
El joven y beodo marido ponderó unos segundos esta alabanza inesperada de su mujer, medio dudando de la prudencia de su actitud con la dueña de tales cualidades. Pero rápidamente volvió a su postura inicial y dijo con un exabrupto:
—Pues bien, aquí tienen una buena oportunidad. Estoy abierto a cualquier oferta por esta joya de la creación.
Ella se volvió a su marido y le susurró:
—Michael, ya has dicho esas mismas tonterías en público otras veces. Una broma es una broma; pero me parece que te estás excediendo un poco.
—Sé que he dicho lo mismo otras veces; pero estoy hablando en serio. Lo único que quiero es encontrar un comprador.
En aquel momento, una golondrina, una de las últimas de la estación, que por casualidad había conseguido meterse por una abertura del techo de la carpa, describió unos rápidos círculos sobre sus cabezas, y todos los ojos la siguieron embobados. Interesada por ver si el ave conseguía escapar, la concurrencia se olvidó de contestar al ofrecimiento del aparvador, y se cambió de tema.
Pero, un cuarto de hora después, el hombre, que entre tanto no había dejado de rociar de alcohol su furmity, si bien tenía una voluntad tan fuerte — o era un bebedor tan experimentado— que aún parecía bastante sereno, volvió a la cantinela de antes, como en una fantasía musical el instrumento retoma el tema original.
—Venga, estoy esperando la contestación al ofrecimiento que he hecho. A mí esta mujer no me vale. ¿Quién quiere llevársela?
Para entonces, el decoro de la concurrencia había degenerado bastante, y la renovada pregunta fue recibida con una carcajada de aprobación. La mujer habló al oído de su marido en tono implorante y nervioso:
—Venga, vámonos ya, se está haciendo de noche, esas tonterías no van a ningún sitio. Si no vienes, me iré sin ti. ¡Vamos!
Esperó y esperó; pero él no se movía. A los diez minutos, el hombre irrumpió en la conversación errática de los bebedores de furmity con estas palabras:
—Les he hecho una pregunta, y nadie me quiere contestar. ¿No hay ningún quídam dispuesto a comprarme la mercancía?
La actitud de la mujer cambió, y su rostro adquirió el color y la expresión adusta que antes hemos mencionado.
—Mike, Mike —dijo ella—. Te estás pasando te lo advierto.
— ¿Alguien quiere comprarla? —preguntó el hombre.
—Ojalá alguien quisiera... —dijo ella con resolución—. El actual propietario no me gusta nada.
—Ni tú a mí —repuso él—. En esto estamos de acuerdo. ¿Han oído, caballeros? Existe acuerdo por su parte. Ella se puede llevar a la niña si quiere, e irse a donde le dé la gana. Yo cogeré mis herramientas e iré por otro camino. Esto es más simple que una historia de la Biblia. Así que, vamos Susan, levántate para que te vean mejor.
—No lo hagas hija mía —susurró una rolliza encajera con voluminosas faldas, que estaba sentada cerca de la mujer—. Tu hombre no sabe lo que dice.
Sin embargo, la mujer se levantó.
— ¿Quién hace de subastador? —gritó el aparvador.
—Yo —contestó rápidamente un hombre bajito con una nariz que parecía un pomo de cobre, de voz ronca y ojos como ojales—. ¿Quién hace una oferta por esta dama?
La mujer miró al suelo, como si mantuviera el equilibrio con un supremo esfuerzo de voluntad.
—Cinco chelines —dijo alguien, a lo que siguió una risa. —Nada de insultos —dijo el marido—. ¿Quién da una guinea? Nadie contestó; y la encajera volvió a intervenir:
— ¡Compórtese como un cristiano, hombre de Dios! ¡Ah, con qué hombre tan cruel está casada esta pobre alma! Por las almas benditas que la cama y el alimento les salen muy caros a algunas pobres criaturas.
—Suba la cantidad, subastero —dijo el aparvador.
—Dos guineas —dijo el subastador. Pero nadie contestó.
—Si no se la quedan por ese precio, dentro de diez segundos tendrán que dar más —dijo el marido—. Muy bien. Subastador, pida otra más.
—Tres guineas. ¿Quién da tres guineas? —dijo el hombre de ojos legañosos.
— ¿Nadie las da? —dijo el marido—. Cielo santo, me ha costado cincuenta veces esa cantidad. Siga subiendo:
—Cuatro guineas —gritó el subastador.
—Les diré una cosa. No la vendo por menos de cinco —dijo el marido, bajando el puño de manera que danzaron los tazones—. La vendo por cinco guineas a cualquiera que me pague ese dinero y la trate bien; y ése se la quedará para siempre, y no tendrá nunca más noticias mías. Pero no se la quedará por un penique menos. Vamos, cinco guineas, y asunto terminado. Susan, ¿estás de acuerdo?
Ella asintió con la cabeza con absoluta indiferencia.
—Cinco guineas —dijo el subastador—, o queda retirada la oferta. ¿Alguien da esa cantidad? Pregunto por última vez: ¿sí o no?
—Sí —exclamó un vozarrón desde la puerta.
Todos los ojos se volvieron. En la abertura triangular de la puerta había un marinero, que, sin ser observado por el resto, había llegado en los dos o tres últimos minutos. Un silencio sepulcral siguió a su afirmación.
— ¿Ha dicho usted que sí? —preguntó el marido mirándolo fijamente. —He dicho que sí —repuso el marinero.
—Decir que sí es una cosa y pagar, otra. ¿Dónde está el dinero?
El marinero vaciló un momento, miró de nuevo a la mujer, entró, desplegó cinco papeles arrugados y los arrojó sobre el mantel de la mesa. Eran billetes del Banco de Inglaterra de un valor de cinco libras esterlinas cada uno, sobre los que fueron cayendo sendos chelines de cara: uno, dos, tres, cuatro, cinco.
La visión de dinero contante y sonante en respuesta a un desafío hasta entonces juzgado hipotético produjo una profunda impresión entre los espectadores. Sus ojos se fijaron en los rostros de los protagonistas, y luego en los billetes sujetos en la mesa bajo el peso de los chelines.
Hasta ese momento nadie podía haber asegurado que el hombre, a pesar de sus provocadoras manifestaciones estaba hablando realmente en serio. En efecto, los espectadores se habían tomado aquella escena como una broma llevada al extremo; y habían supuesto que, al estar el hombre sin trabajo, se encontraba divorciado del mundo, la sociedad y su parienta más próxima. Pero, con la demanda y oferta de dinero contante y sonante, la jovial frivolidad de la escena había desaparecido. Un color morboso pareció teñir la carpa y cambiar el aspecto de todo lo que en ella había. Las expresiones de alborozo desaparecieron de los rostros de los presentes, que contemplaban el espectáculo con la boca abierta.
—Espera, Michael —dijo la mujer, rompiendo el silencio, de manera que su voz suave y seca pareció muy fuerte de repente—. Antes de seguir adelante, escúchame. Si tocas ese dinero, la niña y yo nos iremos con este hombre. Ándate con cuidado, que no es ninguna broma.
—Una broma... ¡Por supuesto que no es ninguna broma! —gritó el marido, con un resentimiento aún mayor por dicha sugerencia—. Yo me llevo el dinero, y el marinero te lleva a ti. La cosa está bastante clara. Esto ya se ha hecho en otras partes; ¿por qué no también aquí y ahora?
—Esto es suponiendo, claro está, que la joven esté conforme —dijo el marinero con tono obsequioso—. Yo no quisiera herir sus sentimientos por nada del mundo.
—Cómo, ni yo tampoco... —dijo el marido—. Pero ella quiere con tal de que se pueda quedar la criatura. Eso dijo el otro día cuando hablamos de esto.
— ¿Lo jura? —dijo el marinero dirigiéndose a la mujer.
—Lo juro —dijo ésta tras mirar al rostro de su marido y no advertir en él ningún signo de arrepentimiento.
—Muy bien. Ella se queda con la niña, y el trato queda cerrado —dijo el aparvador. Cogió los billetes del marinero, los dobló con parsimonia y se los metió, junto con los chelines, en un bolsillo oculto, con aire de irrevocabilidad.
El marinero miró a la mujer y sonrió.
— ¡Vámonos! —le dijo con tono afable—. La pequeña también. Cuantos más seamos más reiremos.
Ella se detuvo un instante para mirarlo fijamente. Luego, volviendo a bajar los ojos, y sin decir nada, cogió a la criatura y lo siguió hasta la puerta. Se volvió y, quitándose la alianza, la lanzó a la cara del aparvador.
—Mike —dijo—. He vivido a tu lado un par de años, y sólo he conocido tu mal carácter. Ahora ya no estoy contigo; buscaré fortuna en otra parte. Será mejor para mí y para Elizabeth. Adiós. —Y, cogiendo al marinero del brazo con la mano derecha, y a la pequeña con la izquierda, salió de la tienda sollozando amargamente.
Una expresión obtusa y preocupada cruzó el rostro del marido, como si, en realidad, no se hubiera esperado aquel final; algunos de los clientes se echaron a reír.
— ¿Se ha ido? —preguntó.
— ¡Vaya que si se ha ido! —replicaron algunos aldeanos junto a la entrada.
El aparvador se levantó y se dirigió hacia la entrada con el paso cauteloso de quien es consciente de haber abusado del alcohol. Algunos lo siguieron, y se quedaron mirando el crepúsculo. La diferencia entre la paz de la naturaleza no pensante y la agresividad deliberada del género humano saltaba a la vista en este lugar. A la crudeza del acto recién concluido bajo el entoldado se oponía la visión de varios caballos que se rozaban con el cuello amorosamente mientras esperaban con paciencia ser enganchados para el viaje de regreso. Fuera del recinto ferial, en los valles y los bosques, todo estaba sereno. El sol acababa de ponerse, y en el poniente el cielo estaba tapizado de una nube rosada, que parecía inmóvil aunque cambiaba lentamente. Contemplar aquello era como presenciar una puesta en escena grandiosa desde una sala oscura. Ante este espectáculo, después del anterior, surgía el instinto natural de abjurar del hombre como de una mancha en un universo que, sin él, era amable; hasta que se recordaba que todo en la tierra es intermitente, y que la humanidad puede una noche estar durmiendo inocentemente mientras esos tranquilos elementos se ponen a rugir con furia.
— ¿Dónde vive el marinero? —preguntó un espectador después de mirar en vano a uno y otro lado.
— ¡Sabe Dios! —repuso el hombre que había trabajado para una familia aristocrática.
—Está claro que nadie lo conoce por estas latitudes.
—Llegó hace unos cinco minutos —dijo la mujer de la furmity, que se había unido al grupo con los brazos en jarras—. Luego salió, pero volvió a entrar. No me ha dejado ni un penique.
—Le está bien empleado al marido —dijo la vendedora de corsés—. Una mujer tan guapa y tan discreta... ¿qué más puede desear un hombre? Y qué coraje el suyo... Yo también habría hecho igual. Por san Judas que lo haría si mi marido se portara de esa manera conmigo. Yo me iría, y ya podría él llamarme a gritos, que yo no volvería jamás. No, no volvería nunca, hasta que sonara la trompeta del juicio.
—Bueno, a la buena mujer le irán ahora mejor las cosas —dijo otro en tono más reflexivo—. Pues las naturalezas marinas son buen cobijo para corderos esquilados, y ese hombre parece tener bastante dinero, que es de lo que ella anda más necesitada últimamente, según me ha parecido.
—Pues oídme bien todos: ¡no pienso ir detrás de ella! —gritó el aparvador, volviéndose a la mesa como había venido—. Que se vaya. Si está dispuesta a tales caprichos, que apenque con las consecuencias... No tenía que haberse llevado a la niña. Es mía. Si volviéramos a hacer el trato, no se lo permitiría.
Quizá por la sensación de haber dado el visto bueno a un acto indefendible, quizá porque ya era tarde, los clientes fueron abandonando la tienda poco después de este episodio. El hombre clavó los codos en la mesa, apoyó el rostro sobre los brazos y no tardó en empezar a roncar. La expendedora de furmity decidió que era hora de cerrar el negocio y, tras encargarse de que lo que quedaba de ron, leche, trigo, pasas, etc., fuera debidamente cargado en el carro, se aproximó donde descansaba el hombre. Lo sacudió, pero no logró despertarlo. Como la tienda no se desmontaba aquella noche, pues la feria seguía aún dos o tres días más, decidió que el durmiente, que obviamente no era un mendigo, se podía quedar donde estaba, con su cesto junto a él. Tras apagar la última vela y echar el cierre a la tienda, montó en su carro y se alejó de allí.
II
El sol matutino entraba a raudales por las hendiduras de la lona cuando el hombre se despertó. Una cálida claridad invadía todo el interior del entoldado, y un moscardón azul zumbaba musicalmente de un lado a otro. Fuera de este zumbido, no se oía nada. El hombre miró a su alrededor: los bancos, la mesa apoyada en caballetes, su cesta de herramientas, el fogón donde se había cocido la furmity, los tazones vacíos, algunos granos de trigo desparramados, corchos que salpicaban la hierba del suelo. Entre ese batiburrillo distinguió un pequeño objeto reluciente, y lo recogió. Era la alianza de su mujer.
Ante su memoria pasó en confusa sucesión el hilo de los acontecimientos de la noche anterior, y se llevó maquinalmente la mano al bolsillo interior de la chaqueta. Un frufrú de billetes le recordó el pago efectuado por el marinero.
Esta segunda verificación de sus recuerdos borrosos le bastó; ahora sabía que no había sido un sueño. Permaneció sentado, mirando el suelo durante algún tiempo.
—Tengo que salir de aquí lo antes posible —dijo al final con parsimonia, como quien no puede fijar sus pensamientos si no los dice en voz alta—. Se ha ido, de eso no cabe la menor duda, con ese marinero que la compró a ella y a la pequeña Elizabeth-Jane. Entramos aquí, tomé esa furmity mezclada con ron y, la vendí. Sí, eso es lo que ocurrió. Y aquí estoy, yo ahora. Qué puedo hacer Me pregunto si estoy lo suficientemente sereno para poder andar.
Se levantó y descubrió que estaba en condiciones de caminar, y sin ningún estorbo. Se echó al hombro la cesta de herramientas y le pareció que podía llevarla. Alzó el cierre de la tienda y salió al aire libre.
Miró a un lado y otro con melancólica curiosidad. El frescor de la mañana de septiembre lo estimuló y le dio ánimos. Su familia y él habían llegado agotados la noche anterior, y no se habían detenido a observar el lugar, que ahora contempló con nuevos ojos. Se encontraba en la cima de un altozano, que limitaba a un lado por un terreno sembrado y al que se accedía por una carretera sinuosa. En la parte baja se estaba la aldea, que prestaba su nombre a la llanura y a la feria anual que allí se celebraba. Desde aquel lugar se divisaba, en primer plano, toda una serie de valles y, más allá, otras llanuras salpicadas de túmulos y fortificadas con restos de ruinas prehistóricas. Toda la escena se veía bañada por los rayos del sol recién salido, que aún no había secado ni una sola brizna de la hierba escarchada, sobre la que se proyectaban las sombras de los carromatos amarillos y rojos; las de las llantas de las ruedas tenían forma de cometa. Los gitanos y feriantes que aún quedaban estaban acostados dentro de sus carros y tiendas, o, debajo, arrebujados en mantas de caballerías, inmóviles y silenciosos a excepción de algún ronquido ocasional que delataba su presencia. Pero los Siete Durmientes tenían un perro; y los perros de las misteriosas razas que tienen los vagabundos —una mezcla de perros y gatos, o de zorros y gatos— también yacían recostados. Uno pequeño se desperezó debajo de un carro, ladró por cuestión de principio y rápidamente volvió a tumbarse. Fue en realidad el único espectador de la salida del aparvador del recinto ferial de Weydon.
Esto parecía responder a sus deseos. Prosiguió en silencioso ensimismamiento, sin reparar en los escribanos cerillos que revoloteaban de seto en seto con pajas en el pico, en las coronas de los champiñones y en el tintineo de las esquilas de las ovejas que habían tenido la suerte de no ser vendidas en la feria. Al llegar a un sendero, a más de una milla de la escena de la noche anterior, el hombre dejó caer la bolsa de herramientas y se apoyó sobre una cancela. Un problema parecía preocuparle especialmente.
«¿Dije anoche a alguien cómo me llamaba?», se preguntó para sus adentros. Al final, concluyó que no. De su actitud general se podía deducir su sorpresa y su enojo por que su mujer lo hubiera tomado tan al pie de la letra; eso se podía ver en su rostro y en la manera en que mordisqueaba una paja que había arrancado del seto. Sabía que ella debía haber estado bastante nerviosa para hacer aquello y que debía haber creído también que aquella transacción tenía algún tipo de fuerza vinculante (sobre este último punto estaba casi seguro, convencido de la firmeza del carácter y de la extremada simpleza del intelecto de su mujer). Bajo su placidez habitual podía haberse escondido también suficiente temeridad y resentimiento para desechar cualquier titubeo momentáneo. En un anterior momento de embriaguez en que él le había asegurado que se libraría de ella —tal y como había hecho—, ella le contestó, con un resignado tono de fatalismo, que no le permitiría decir eso muchas veces sin que se cumpliera de verdad. «Sin embargo, ella sabe que no estoy, en mis cabales cuando digo esas cosas», exclamó. «Bien, debo buscarla hasta dar con ella... ¡Agarrarla! ¡No se le podía ocurrir nada mejor que dejarme en esta situación tan desgraciada!», bramó. «Si yo estaba borracho, ella no lo estaba. Muy propio de ella obrar con tanta simpleza... Es muy mansa, sí... Pero su mansedumbre me ha hecho más daño que el peor de los genios.»
Cuando se hubo calmado, se reafirmó en su convencimiento inicial de que debía encontrar como fuera a ella y a la pequeña Elizabeth-Jane, y reparar aquella vergüenza de la mejor manera posible. Había sido obra suya y ahora le tocaba apechar con las consecuencias. Para empezar decidió hacer un juramento, el mayor de cuantos había hecho en su vida; pero quería hacerlo como Dios manda, y para ello necesitaba un marco apropiado (pues las creencias de este hombre tenían un si es no es de fetichistas).
Se echó el capacho al hombro y prosiguió la marcha, mirando inquisitivamente al paisaje mientras caminaba, y a unas tres o cuatro millas de distancia divisó los tejados de una aldea y la torre de una iglesia. Sin dudarlo, dirigió sus pasos hacia ésta. La aldea estaba muy, silenciosa; era esa hora muerta de la jornada que marca el intervalo entre la marcha de los labriegos a las tareas del campo y el levantarse de sus esposas e hijas para prepararles el desayuno a su regreso. El aparvador alcanzó la iglesia sin ser observado y como la puerta estaba cerrada sólo con pestillo, entró. Dejó la cesta junto a la pila, enfiló la nave hacia el comulgatorio y, abriendo la cancela, penetró en el presbiterio, donde por unos momentos pareció experimentar una sensación de extrañeza; luego se arrodilló sobre el escalón del altar. Inclinando la cabeza sobre el libro que había sobre el comulgatorio, dijo en voz alta:
—En esta mañana del dieciséis de septiembre, yo, Michael Henchard juro ante Dios aquí, en este lugar sagrado, que no probaré ninguna bebida alcohólica durante los siguientes veintiún años, es decir, los años que llevo vividos. Y esto lo juro ante el libro que hay, delante de mí; y que me quede mudo, ciego y lisiado si quebranto esto juramento.
Después de decir esto, y de besar el gran libro, el aparvador se levantó y pareció aliviado por haber emprendido un nuevo camino. Mientras permanecía en el pórtico, vio una espesa columna de humo salir de la chimenea roja de un caserío próximo y supuso que su ocupante acababa de encender la lumbre. Se acercó a la puerta y, tras aceptar la matrona prepararle algo de comer por poco dinero, se desayunó, pagó y partió en busca de su esposa e hija.
En seguida descubrió el carácter aleatorio de su empresa. Aunque hizo mil pesquisas y preguntó por doquier día tras día, nadie había visto a las personas descritas en ningún sitio desde la noche de la feria. Para aumentar la dificultad, él no sabía siquiera el nombre del marinero. Como no andaba sobrado de dinero, decidió, tras larga reflexión, gastar el dinero del marinero en buscar a su familia. Pero su búsqueda resultó igualmente vana. En realidad, cierto reparo a revelar su conducta —su extraña transacción— le impidió proseguir la investigación con la publicidad que dicha empresa exigía para resultar eficaz; y fue probablemente por esta razón por la que no consiguió dar con ninguna pista, a pesar de haber hecho todo lo que no requiriera una explicación de las circunstancias en que la había perdido.
Pasaron semanas, meses, y aún seguía buscando, mientras sobrevivía gracias a pequeños trabajos que hacía en los intervalos. Para entonces había llegado a un puerto de mar, donde consiguió enterarse de que unas personas que respondían parcialmente a su descripción habían emigrado hacía poco. Entonces se dijo que dejaría de buscar, y que iría a instalarse en una comarca en la que llevaba pensando desde hacía algún tiempo. Al día siguiente emprendió viaje rumbo al suroeste, hasta alcanzar la población de Casterbridge, situada en la parte más alejada de Wessex.
III
La carretera que llevaba a la aldea de Weydon Priors estaba nuevamente cubierta de polvo. Los árboles tenían el mismo aspecto verde pardusco de antaño, y dos miembros de la familia Henchard caminaban ahora por donde la familia de tres caminara otrora.
En su aspecto general, el escenario se parecía tanto al anterior —las mismas voces y ruidos provenientes de la aldea cercana— que en realidad podría haber sido la tarde siguiente al episodio narrado con anterioridad. No obstante, algunos particulares revelaban que había transcurrido un largo período de tiempo. Una de las dos personas que caminaban era la que había figurado como la joven esposa de Henchard en la escena anterior. Su rostro había perdido ahora buena parte de su rotundidad, su piel había cambiado de textura, y, aunque su pelo no había perdido su color, parecía bastante más ralo que entonces. Ahora llevaba la indumentaria negra de una viuda. Su acompañante, también vestida de negro, era una joven, bien formada, de unos dieciocho años, completamente poseída de esa preciosa y efímera esencia de la juventud que es en sí misma belleza, sin atender a la tez ni al talle. Con un simple vistazo podía saberse que se trataba de la hija de Susan Henchard. Si el verano de la vida había dejado ya su impronta en el rostro de la madre, sus antiguos atributos primaverales habían sido transferidos a la hija por el Tiempo de manera tan diestra que el desconocimiento por parte de ésta de ciertos hechos conocidos por la madre habría parecido a quien reflexionara sobre ello una curiosa imperfección de la capacidad de continuidad de la Naturaleza.
Caminaban cogidas de la mano, gesto que revelaba el afecto que las unía. La hija llevaba en la otra mano un anticuado cesto de mimbre; la madre, un hato azul, que contrastaba de modo extraño con su falda de color negro.
Llegadas a las proximidades de la aldea, recorrieron el mismo camino que entonces y subieron hasta la feria. También aquí resultaba evidente el paso de los años. Se podían advertir ciertas mejoras mecánicas en los tiovivos y columpios, así como en las máquinas para medir la fuerza y el peso de los campesinos y en las casetas de tiro. Pero el verdadero negocio de la feria había menguado considerablemente; los nuevos mercados periódicos de las poblaciones vecinas estaban empezando a afectar seriamente a las transacciones que se realizaban aquí desde tiempo inmemorial. Los pesebres de ovejas y los ataderos de caballos eran aproximadamente la mitad de grandes que antes. Los puestos de sastres, calceteros, manteleros, toneleros y otros oficios por el estilo habían desaparecido prácticamente, y los vehículos eran mucho menos numerosos. La madre y la hija avanzaron un trecho entre la multitud y luego se detuvieron.
— ¿Por qué perdemos el tiempo aquí? Creí que querías seguir adelante — dijo la muchacha.
—Llevas razón, mi querida Elizabeth-Jane —contestó la madre—. Es un capricho: quería subir a echar un vistazo.
— ¿Por qué?
—Fue aquí donde conocí a Newson, un día tal como hoy.
— ¿Aquí conociste a papá? Ah, sí, ya me lo habías dicho antes. Y ahora está ahogado y lejos de nosotras... —Mientras hablaba, la muchacha sacó una tarjeta del bolsillo y la miró exhalando un suspiro; estaba ribeteada de negro y, dentro de un dibujo que parecía una lápida conmemorativa, se leían las siguientes palabras: «Con cariño, en recuerdo de Richard Newson, marinero que pereció desgraciadamente en el mar el mes de noviembre de 184—, a la edad de 41 años».
—Y fue aquí —prosiguió su madre, vacilando levemente donde vi al pariente que estamos buscando: al señor Michael Henchard.
— ¿Cuál es nuestro parentesco realmente, mamá? Nunca lo he sabido con exactitud.
—Es, o era, pues tal vez ya ha muerto, un pariente político —dijo la madre sopesando las palabras.
— ¡Eso es exactamente lo que ya me has dicho infinidad de veces! — comentó la joven mirando a su alrededor distraída—. No es un pariente cercano, supongo...
—No, claro que no.
—La última vez que tuviste noticias de él era aparvador, ¿no?
—Sí, eso era.
—Supongo que no me conoció nunca —prosiguió la joven inocentemente.
La señora Henchard hizo una pausa y contestó con nerviosismo:
—Por supuesto que no, Elizabeth-Jane. Pero vayamos hacia allí. —Y pasó a otra parte del ferial.
—Supongo que no sirve de nada preguntar aquí —observó la hija echando un vistazo—. En las ferias, la gente cambia como las hojas de los árboles; seguro que tú eres la única persona que estuvo aquí hace tantos años.
—No estoy tan segura de eso —dijo la señora Newson, como se llamaba ahora, mirando atentamente hacia la parte baja de un talud verde a cierta distancia de allí—. Mira.
La hija miró en la dirección indicada. El objeto señalado era un trípode de palos clavado en el suelo, del que pendía una vasija de barro de tres patas calentada por la lumbre que había en el suelo. Sobre la vasija estaba inclinada una vieja ojerosa, llena de arrugas y casi harapienta, que removía el contenido con un cucharón y mascullaba ocasionalmente con voz quebrada:
— ¡A la buena furmity!
Era, en efecto, la antigua propietaria de la tienda de furmity, otrora boyante, limpia, con delantal blanco y rica, y ahora sucia, sin entoldado ni mesa ni bancos, y prácticamente sin clientes salvo un par de sonrosados rapaces que se acercaron a pedir «Media ración, por favor, hasta arriba», que ella sirvió en un par de mellados tazones amarillos de barro común.
—Estaba aquí aquella vez —prosiguió la señora Newson, dando unos pasos para acercarse.
—No hables con ella. ¡Es impropio de ti! —le instó la hija.
—Voy a charlar con ella un poco. Tú, Elizabeth-Jane, puedes quedarte por aquí.
La muchacha aceptó la sugerencia de buen grado y se dirigió hacia unos puestos con ilustraciones a todo color mientras su madre se alejaba. La vieja preguntó a la señora Henchard-Newson qué quería en cuanto la vio y le sirvió la solicitada ración de un penique con más alacridad que cuando le pedían raciones de seis peniques en sus días jóvenes. Cuando la sedicente viuda tuvo en sus manos el tazón del insípido brebaje, pálida sombra de la furmity de antaño, la vieja abrió una pequeña cesta que guardaba detrás de la lumbre y, mirando maliciosamente, susurró:
— ¿Le añado un poquito de ron? De contrabando, ya sabe. Nada más que dos peniques. Le sabrá mucho mejor...
Su clienta sonrió amargamente ante aquella supervivencia del antiguo truco y sacudió la cabeza con una intención que la vieja fue incapaz de descifrar. Hizo como que tomaba un poco de furmity con la cuchara de plomo ofrecida y le dijo en tono afable:
—Ha vivido usted tiempos mejores que éstos, ¿verdad?
— ¡Vaya que sí, señora, y que lo diga! —contestó la anciana abriéndole las compuertas de su corazón—. En este recinto ferial he sido soltera, casada y viuda; treinta y nueve años en total, y en este tiempo he hecho negocio con los estómagos más ricos del país. Señora, no me creería si le dijera que llegué a ser propietaria de una gran tienda, que era la atracción de la feria. Nadie se iba de aquí sin haber probado la furmity de la señora Goodenough. Yo conocía el paladar del clero, de la clase alta, del pueblo y de los campesinos; y hasta el de las mujeres perdidas. Pero, ay Dios mío, el mundo no tiene memoria; vender honradamente no reporta beneficio. ¡En estos tiempos son los pícaros y los tramposos los que prosperan!
La señora Newson miró a su alrededor. Su hija seguía curioseando en otros tenderetes distantes.
—Por casualidad, no se acordará —le dijo en tono confidencial— de un hombre que vendió a su mujer en aquella tienda de usted hace hoy exactamente dieciocho años...
La vieja reflexionó y meneó levemente la cabeza.
—Si hubiera sido algo muy sonado me acordaría todavía —dijo—. Me acuerdo de grandes trifulcas entre casados, de asesinatos, homicidios, robos, al menos los más importantes. Pero de un marido que vendió a su mujer... ¿No hubo trifulca?
—Pues..., no. Creo que no.
La mujer volvió a menear la cabeza.
—Espere un momento; creo recordar algo. Sí, recuerdo a un hombre que hizo algo parecido; un hombre con una chaqueta de pana y una cesta de herramientas. Pero, santo cielo, de esas cosas es difícil que se acuerde la gente. No son cosas muy importantes... La razón por la que me acuerdo de aquel hombre es porque volvió al año siguiente y me dijo en privado que si por casualidad preguntaba por él una mujer, le dijera que había ido a vivir... espere que recuerde... a Casterbridge. Sí, eso, a Casterbridge me dijo. Pero, santo cielo, la verdad es que se me había olvidado completamente.
La señora Newson habría recompensado a la vieja, en la medida en que se lo permitían sus escasos medios, de no haber recordado que había sido el licor de aquella persona sin escrúpulos lo que había degradado a su marido. Dio las gracias lacónicamente a su informadora y volvió con Elizabeth, que la recibió con este comentario:
—Mamá, vámonos de aquí. Me parece impropio de ti que hayas comprado un refresco ahí. Veo que sólo vende a gente de baja condición.
—Bueno, pero me he enterado de lo que quería enterarme —dijo la madre con calma—. La última vez que nuestro pariente visitó esta feria dijo que vivía en Casterbridge. Queda bastante lejos de aquí, y de eso hace ya muchos años; pero es hacia ese lugar hacia donde nos encaminaremos ahora.
Así pues, abandonaron la feria y bajaron a la aldea, donde consiguieron alojamiento para pasar la noche.
IV
La mujer de Henchard actuaba con la mejor intención, pero se había visto en serias dificultades. Cientos de veces había estado a punto de contarle a su hija, Elizabeth-Jane, la verdadera historia de su vida, cuyo punto álgido, y trágico, había sido su venta al marinero en la feria de Weydon, cuando no era mucho mayor que la joven que estaba ahora a su lado. Pero se había abstenido de hacerlo. La inocente muchacha había crecido, así pues, en la creencia de que la relación real entre el buen marinero y su madre era la relación normal que siempre habían aparentado tener. El miedo a poner en peligro el profundo afecto de una niña enrareciendo ideas que habían crecido con ella era para la señora Henchard demasiado grande para poder superarlo. Al final, le había parecido una locura poner al corriente a Elizabeth-Jane acerca de su verdadera historia.
Pero el miedo de Susan Henchard a perder el afecto de su amadísima hija revelándole la verdad sobre su pasado no era fruto de ningún sentimiento de culpabilidad. Su sencillez —el motivo original del desprecio que le había mostrado Henchard— le había permitido vivir en el convencimiento de que Newson, mediante su compra, había adquirido un auténtico derecho moral para con ella, si bien la verdadera importancia y los límites jurídicos de dicho derecho le resultaban algo vagos. Podría parecer extraño a mentes más sutiles que una joven casada en su sano juicio pudiera creer en la seriedad de dicha transacción; y, de no haber existido otros muchos casos parecidos, la cosa difícilmente habría podido creerse. Pero ella no era en modo alguno la primera campesina —ni la última— que se había apegado religiosamente a su comprador, como muestran muchos registros de la vida rural.
La historia de las aventuras de Susan Henchard en todos esos años se puede contar en dos o tres frases. Absolutamente desprovista de autonomía personal, su comprador la había llevado a Canadá, donde habían vivido varios años sin conocer la prosperidad material, aunque ella trabajó denodadamente para mantener su casa alegre y bien provista. Cuando Elizabeth-Jane tenía unos doce años, los tres volvieron a Inglaterra y se instalaron en Falmouth, donde Newson se ganó la vida durante algunos años como barquero y con otros trabajos ocasionales en el puerto.
Luego se colocó en una compañía que comerciaba con Terranova, y fue durante este período cuando Susan despertó a la realidad. Una amiga a quien había contado su historia se rio de la gravedad con la que aceptaba su situación; y desde entonces se acabó su paz interior. Cuando Newson volvió a casa al final de un invierno, vio que la ilusión que había alimentado con tanto esmero se había desvanecido para siempre.
Luego siguió una época triste durante la cual le manifestó con frecuencia sus dudas sobre si podría seguir viviendo con él más tiempo. Al reanudarse la temporada, Newson zarpó de nuevo rumbo a Terranova. Poco después, unas vagas noticias que indicaban que había perecido en el mar resolvieron un problema que se había convertido en una auténtica pesadilla para ella. Ya no volvió a verlo.
De Henchard no tuvieron ninguna noticia. Para los siervos del trabajo, la Inglaterra de aquellos días era un continente, y una milla, un grado geográfico.
Elizabeth-Jane se hizo pronto mujer. Un día, un mes aproximadamente después de recibir la noticia de la muerte de Newson cerca de las costas de Terranova, cuando la muchacha tenía dieciocho años, ésta se hallaba sentada en una silla de mimbre en la cabaña que seguían ocupando, fabricando redes para los pescadores. Su madre, que estaba en un rincón trasero de la misma habitación, ocupada en el mismo trabajo, dejó a un lado la pesada aguja de madera que estaba enhebrando y miró a su hija pensativamente. El sol que entraba por la puerta brillaba en la cabeza de la joven; los rayos penetraban en su cabello suelto como en las profundidades de un avellanal. Su rostro, aunque algo pálido y aún por definir, poseía en bruto la sustancia de una belleza que prometía. Era una belleza soterrada que pugnaba por abrirse paso a través de las curvas provisionales de la inmadurez y las ocasionales deformaciones causadas por las circunstancias apuradas en que vivían. Era hermosa en el talle, aunque en las formas aún no lo era. Tal vez no llegara a ser nunca del todo bella, a no ser que su existencia cotidiana pudiera verse libre de accidentes gravosos de antes de que las partes mudables de su figura cuajaran en el molde definitivo.
La visión de la muchacha puso triste a su madre, no de manera imprecisa, sino por deducción lógica. Las dos vivían aún en la pobreza, esa camisa de fuerza de la que la mayor había intentado escapar tantas veces por amor a la menor. La primera había percibido desde hacía tiempo el celo y la constancia con que el espíritu de la segunda estaba luchando por abrirse paso en la vida; espíritu que ahora, en su año decimoctavo, aún seguía poco cultivado. El deseo —sobrio y reprimido— del corazón de Elizabeth-Jane era, en efecto, ver, oír y comprender; cómo podía llegar a ser una mujer de grandes conocimientos y buena reputación —«mejor», como ella decía—. Esto era lo que siempre pedía a su madre; buscaba en la vida más cosas que otras chicas de su edad y condición, y su madre se lamentaba de no poder ayudarla en esta búsqueda.
El marinero, ahogado o no, estaba ahora probablemente perdido para siempre; y ya no era necesaria la adhesión firme y religiosa a él como marido que ella había observado al principio, hasta que alguien le había abierto los ojos. Se preguntó si, ahora que era de nuevo una mujer libre, no era el momento más oportuno —en un mundo en el que todo había sido tan inoportuno— para hacer un esfuerzo desesperado y mejorar la suerte de Elizabeth. Comerse el orgullo y buscar al primer marido parecía lo más conveniente, aunque tal vez no lo más sensato. Tal vez la bebida lo hubiera llevado ya a la tumba; pero también era posible que hubiera descubierto el sentido común y moderado su vicio, pues, durante el tiempo pasado con él, si bien era verdad que había cogido alguna que otra borrachera importante, no era menos cierto que no se le podía incluir en la categoría de borracho empedernido.
En cualquier caso, la decisión de volver con él, si seguía con vida, no podía ser más correcta. Lo más engorroso, y arduo, de la empresa era contarle la verdad a Elizabeth. Al final decidió emprender la búsqueda de Henchard sin revelar a la muchacha su verdadera historia y dejarle a él, si lo encontraban, tomar la decisión de revelársela o no. Esto explica la conversación en la feria, así como el estado de semioscuridad en que se hallaba Elizabeth.
Con aquella actitud prosiguieron su camino, confiando solamente en las vagas informaciones sobre el paradero de Henchard suministradas por la expendedora de furmity. Era preciso observar la más estricta economía. Unas veces iban a pie, otras iban montadas en carromatos de labriegos, otras tomaban carros de transporte; y así llegaron hasta las inmediaciones de Casterbridge. Elizabeth-Jane descubrió, alarmada, que la salud de su madre no era la que había sido en otro tiempo y que ésta le hablaba de vez en cuando con un tono de renuncia que daba a entender que, de no ser por ella, no le importaría demasiado abandonar una vida de la que cada vez estaba más cansada.
Fue al atardecer de un viernes por la noche, ya casi mediado septiembre, justo antes del crepúsculo, cuando alcanzaron la cima de una colina, a una milla de la ciudad a la que se dirigían. La carretera se hallaba bordeada de altos setos, que atravesaron para ir a sentarse en la pradera que se extendía más allá. Desde aquel lugar se dominaba una buena panorámica de la población y alrededores.
— ¡Qué lugar tan anticuado! —exclamó Elizabeth-Jane, mientras su silenciosa madre pensaba en cosas muy distintas a la topografía—. Está encajonado dentro de una muralla de árboles, como un jardín cuadrado rodeado de un seto de boj.
En efecto, la característica que más llamaba la atención de la vetusta villa de Casterbridge, la cual, a pesar de no ser vieja, parecía refractaria a cualquier rasgo de modernismo, era su rectangularidad. Era más compacta que una caja de fichas de dominó. No tenía suburbios en el sentido corriente de la palabra. Campo y población se encontraban en tina línea geométrica.
A las aves que volaban a gran altura Casterbridge debía parecerles, en este bello atardecer, un mosaico de tenues facetas rojas, marrones y grises encuadradas dentro de un verde marco rectangular. Se extendía ante la mirada horizontal del hombre como una masa indistinta detrás de una densa estacada de tilos y castaños, en medio de varias millas de paisaje de altozanos perfectos y campos cóncavos. Si se bajaba la mirada, la masa se dividía paulatinamente en torres, aguilones, chimeneas y ventanas, cuyos cristales más altos parecían difusos y ensangrentados por el fuego cobrizo que recogían del cinturón de nubes encendidas por el sol poniente.
Desde el centro de cada lado de este cuadrado ceñido de árboles salían avenidas —de una milla aproximadamente— al este, oeste y sur, hasta la amplia expansión de campos de trigo y cañadas. Era por una de estas avenidas por la que nuestras caminantes iban a hacer su entrada. Antes de levantarse para proseguir la marcha, dos hombres pasaron por el otro lado del seto, enzarzados en animada conversación.
— ¿Has oído? —dijo Elizabeth cuando éstos se alejaron—. Esos hombres han mencionado el nombre de Henchard en su conversación. Es nuestro pariente, ¿no?
—Eso he creído oír yo también —dijo la señora Newson—. Lo cual parece indicar que aún sigue aquí.
—Sí.
— ¿Los alcanzo y les pregunto por él?
— ¡No, no, no! ¡Aún no, por favor! Lo mismo está en el asilo que en la cárcel...
— ¡Vaya por Dios! ¿Por qué debemos pensar eso, mamá?
—Por decir algo, nada más. Debemos hacer nuestras pesquisas en privado.
Tras descansar lo suficiente, y cuando ya estaba oscureciendo, reanudaron camino. Los tupidos árboles de la avenida tornaban la carretera oscura como un túnel, aunque, a cada lado, las praderas aún retenían algunos rayos del sol agonizante. Era como si hubieran atravesado la medianoche entre dos crepúsculos. El aspecto de la población parecía interesar vivamente a la madre de Elizabeth ahora que el lado humano salía a primer plano. Tras adentrarse un poco, notaron que la barrera de estacas y árboles nudosos que ceñía Casterbridge era en sí misma una avenida que discurría sobre un bajo talud o escarpadura, con una zanja que aún se veía desde fuera. Dentro de la avenida y el talud se extendía una muralla más o menos discontinua, y al otro lado se agolpaban las residencias de los habitantes.
Aunque las dos mujeres no lo sabían, estos rasgos externos eran las antiguas defensas de la ciudad, transformadas en paseo.
Las farolas relucían ahora a través de la hilera de árboles, dando a la población una impresión de abrigo y comodidad y prestando, al mismo tiempo, al oscurecido campo aledaño un aire extrañamente solitario y desierto pese a su proximidad con una zona animada. El contraste entre la villa y el campo había aumentado también ahora a causa de ciertos sonidos que llegaban hasta ellos destacándose entre los demás: las notas de una banda de música. Las viajeras enfilaron la calle principal, bordeada de casas de entramado de madera cuyas plantas saledizas tenían ventanitas enrejadas con cortinas de bombasí y bajo cuyos aleros ondeaban en la brisa tupidas telarañas. Había también casas de entramado de ladrillo cuyo principal apoyo lo constituían las casas adyacentes. Asimismo se veían tejados de pizarra remendados con tejas, y tejados de tejas remendados con pizarra, y ocasionalmente alguna que otra techumbre de paja.
El carácter agrícola y pastoril de los habitantes de la ciudad saltaba a la vista por la clase de objetos expuestos en los escaparates. Guadañas, tijeras de esquilar, podaderas, palas, picos y azadones en la ferretería; colmenas, mantequeras, lecheras, útiles de ordeñar, y cubos, bieldos, jarras camperas y sementeros en la tonelería; arreos y aperos de labranza en la talabartería; carros, carretillas y aparatos de moler en la carretería y la ruedería; embrocaciones para caballos en la farmacia; y guantes para podar, rodilleras para techadores, polainas para labradores y chanclos y galochas en la guantería y la curtiduría.
Llegaron a una iglesia grisácea, cuya maciza torre cuadrada se elevaba majestuosa hasta el cielo crepuscular, y cuya fábrica inferior estaba iluminada por las farolas más próximas, lo suficiente para mostrar cómo la argamasa de las juntas de la sillería había sido pasto del tiempo y el clima, que había plantado entre las grietas pequeñas matas de telefio y hierba hasta la altura de las almenas. El reloj de esta torre dio las ocho, y poco después empezó a sonar una campana con perentorio estruendo. En Casterbridge regía aún el toque de queda, que servía a los comerciantes para saber cuándo tenían que cerrar la tienda. Tan pronto como las notas graves de la campana hubieron empezado a reverberar contra las fachadas de las casas se oyó un traqueteo de postigos a lo largo de toda la calle principal. En unos minutos, la actividad comercial de Casterbridge hubo tocado a su fin por aquel día.