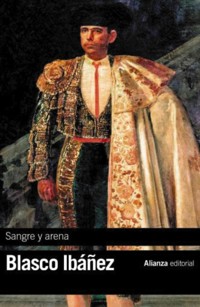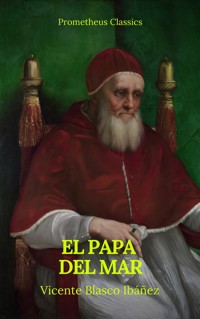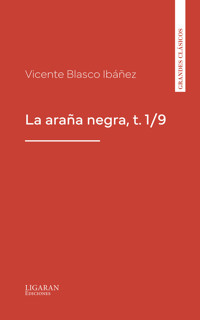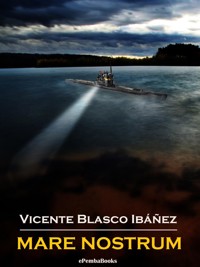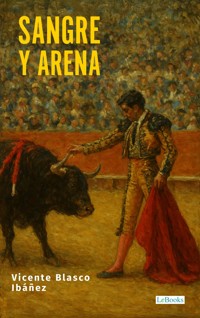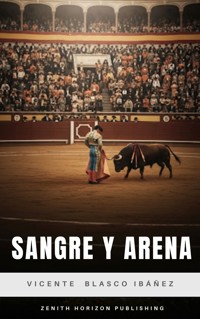Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El conde Baselga es una novela de corte social del autor Vicente Blasco Ibáñez. En ella, el escritor nos presenta una afilada visión de la política y la sociedad españolas de su época desde el filtro del naturalismo y el realismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vicente Blasco Ibañez
El conde de Baselga
Saga
El conde de Baselga
Copyright © 1930, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509694
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRÓLOGO
I
—No es ésta la mejor hora para hacer visitas. En este colegio se guardan muy bien las reglas, señor; no sé si la madre directora podrá recibirle... Pero, a pesar de esto, preguntaré.
Y el hermano Andrés, al decir estas palabras, se llevaba indolentemente una mano a su puntiagudo y mugriento gorro de seda, como queriendo medir con justo patrón un saludo que no fuera descortés, pero tampoco amable; uno de esos saludos que se guardan para las personas misteriosas que no se sabe do dónde vienen ni lo que quieren. Y sonreía con la expresión de un cancerbero, abriendo aquella bocaza frailuna, oscura, mal oliente, de profundidad interminable y adornada en su entrada con tres dientes gastados, retorcidos y amarillentos como las fichas de un dominó de café.
Aquel portero de religioso colegio, en su juventud lego de las disueltas Ordenes religiosas, defensor después del Altar y el Trono a las órdenes de Cabrera, criado de los jesuítas en Francia y en España, y empleado por fin, de la pensión del Corazón de Jesús, miraba al recién llegado con la recelosa y hostil curiosidad propia de quien ha pasado casi toda su vida entre gente inquieta y aficionada a la sospecha, que cree la desconfianza un sentimiento natural y el espionaje un deber ineludible. Se veía en el hermano Andrés, con un poco de observación, y a pesar de los estragos que la edad había hecho en su cuerpo flacucho, al antiguo lego tosco, brutal, de puños tan férreos como su estómago, y dispuesto lo mismo a barrerle la celda al padre prior como a empuñar el trabuco carlista; pero su posterior roce con los jesuítas habíale creado una nueva personalidad que se adaptaba sobre su antiguo natural como el traje sobre el cuerpo, y en virtud de aquella cepilladura loyolesca, sabía sonreír con mansedumbre evangélica, mirar a todas partes con los ojos lijos en el suelo y dar a su voz una entonación meliflua y humilde que hacía exclamar a más de una de las ricas devotas que visitaban el colegio:
—Este hermano Andrés es un santo varón.
Y al santo varón no le caía muy en gracia aquel caballero que, apeándose a la puerta del colegio de un carruaje de alquiler, con cierto misterioso recato, había entrado de sopetón en su portería. Había en él algo que alarmaba su olfato amaestrado en la sacristía y en las partidas carlistas, algo que el hermano Andrés había ya rotulado en su imaginación con el terrible título de tufillo liberal.
“Este hombre no es de los nuestros”, se decía el seráfico portero mirándole al sesgo con desconfianza. Y, efectivamente, todo en él se diferenciaba del aspecto de los asiduos visitantes del colegio. Estos eran buenas gentes que nunca hablaban alto, que decían al entrar: “¡Ave María!”, que preguntaban con cierta veneración por la reverenda madre superiora y de paso dirigían una sonrisa al conserje hermano en Cristo; que inclinaban la cabeza ante las innumerables estampas de santos de todas clases y tamaños que, colgadas de las paredes de la portería, convertían ésta en una verdadera corte celestial al cromo barato, y el recién llegado no decía una palabra sin mirar a los ojos de aquel a quien se dirigía; tenía un acento enérgico y vibrante que no se esforzaba en disimular, mostraba en sus ademanes una noble franqueza, había preguntado con desfachatez revolucionaria por la señora directora, y, al fijarse en los bienaventurados de vivos colorines que adornaban el cuarto, ¡horror de los horrores!, al hermano Andrés le había parecido que a los labios del incógnito apuntaba una fugaz y amarga sonrisa.
Además, aquel rostro moreno de facciones pronunciadas, aquellos bigotes gruesos de un color rubio oscuro con refiejos metálicos y aquella frente surcada por una arruga vertical, signo en ciertos caracteres enérgicos lo mismo de cólera que de contrariedad, por un no sé qué misterioso, afirmaban cada vez más al religioso portero en la creencia de que aquel hombre que por su aire marcial parecía un antiguo militar, no tenía nada de común con el Sagrado Corazón, con las monjas ni con sus visitantes.
“¿Si será alguno de esos revolucionarios arrepentidos que ahora han subido al Poder?” Y esta consideración que mentalmente se hacía el portero era la que le impulsaba a mostrarse fríamente amable y no contestar con aquella insolente sequedad que guardaba siempre para los impíos poco temibles.
—Voy a ver si dan permiso para que usted pase, y entretanto puede usted descansar aquí.
Esto lo dijo el portero tras el largo silencio transcurrido después de las palabras con que recibió al recién llegado.
Nada contestó éste, y el hermano, que había tomado de las monjas la curiosidad femenil, no se resolvió a moverse sin practicar algún sondeo en aquel incógnito que él calificaba de misterioso.
—¿Y qué nombre tendré que anunciar a la madre superiora?
—Es inútil; no me conoce.
—¿Creo que no vendrá usted por asuntos de ninguna señorita de las que están aquí a pensión?
—Vengo a ver a la señorita María Alvarez y Baselga, que hace tres años está en este colegio.
—Perdone usted, señor; aquí no hay ninguna señorita Alvarez.
—¡Cómo!...—exclamó con sorpresa el desconocido mirando fijamente al portero.
—Usted se referirá, sin duda—continuó éste tomando un aire de compungido servilismo—, a la señorita María Quirós de Baselga, condesa de Baselga.
Al oír estas palabras el rostro de aquel hombre se transfiguró rápidamente; su habitual expresión noble y franca trocóse en reconcentrada y feroz, y con voz temblona por la cólera gritó:
—Eso de Quirós es mentira; la señorita Alvarez, esa niña...
Pero calló como si comprendiera lo ridículo que resultaba discutir sobre apellidos con un portero curioso, y mirando a éste con aire de superioridad le dijo:
—Estoy perdiendo un tiempo precioso para mí. Anuncie usted inmediatamente a la señora directora que hay un caballero que desea hablarla.
El hermano Andrés obedeció, saliendo de la portería, no sin antes saludar a aquel hombre que tal aire de imposición sabía mostrar, y, abriendo la mampara de pintados cristales, se internó en el patio del colegio.
El incógnito sentóse en el conventual sillón de cuero del conserje y esperó, dejando vagar su mirada sobre los mamarrachos artísticos que recibían el homenaje del fanatismo.
Reinaba la calma propia de un edificio que, a pesar de encontrarse en la parte más céntrica de una ciudad, aunque no muy grande, bastante populosa, tenía la defensa que le proporcionaba el estar enclavado al extremo de una calleja sin salida, que en su entrada de embudo recogía los ruidos propios de la vida y de la agitación para irlos disminuyendo y conducirlos amortiguados hasta las puertas del colegio, donde se extinguían como temerosos de salvar los umbrales de aquella casa dedicada a las oraciones y a una educación tan religiosa como extravagante.
Cuando el distraído incógnito, saliendo momentáneamente de su ensimismamiento, fijaba su mirada en la pequeña ventana de cristales algo empañados y orlada de estampitas que en la fachada se abría al lado de la gran puerta del colegio, veía a continuación de la mercenaria berlina la callejuela en toda su extensión, solitaria, monótona y fría como la plegaria de una religiosa, y allá, a su término, el cruzar rápido de carruajes, el encuentro de transeúntes y todos los detalles propios de una vía concurrida, o más bien de la arteria principal de una ciudad de provincia.
De vez en cuando, sobre el confuso rumor que se producía en la gran calle y que llegaba al colegio como el rugido de un mar lejano, dominaban gritos estridentes que se repetían con metódica precisión.
Era el vocear de los vendedores de papeles públicos. Desde la portería no podían precisarse las palabras del oral anuncio; pero el desconocido lo había oído momentos antes y sabía lo que significaba.
Era la hoja extraordinaria que anunciaba cómo en la madrugada del día anterior el general Pavía había penetrado en el palacio de la representación nacional para disolver a viva fuerza las Cortes Constituyentes de la República.
El golpe de Estado, tan esperado por los elementos conservadores, se había realizado; la República no había caído aún de nombre, pero estaba muerta de hecho, y el país buscaba ya con mirada indiferente cuál era el nuevo amo que iba a proporcionarle el soldado de fortuna, burlesco héroe del 3 de enero.
Cada vez que sobre el popular rumor alzábase el estridente chillido de uno de los voceadores, el desconocido pestañeaba como queriendo alejar una idea dolorosa que venía a turbarle en sus meditaciones harto graves.
No tardó el portero en volver. Sus pasos tardos y acompasados sonaron al otro lado de la mampara de cristales; ésta se abrió, y el hermano Andrés, asomando medio cuerpo, dijo con su eterna sonrisa:
—Cuando el caballero guste, puede seguirme.
Levantóse el interpelado; precedido de aquél atravesó el patio, y dejando a un lado la gran escalera, obra maestra de pasados siglos, propia de aquel viejo caserón, con su gruesa baranda de labrada piedra, sus berroqueños follajes, sus leones rampantes roídos por el tiempo, sosteniendo escudos borrosos, y sus peldaños gastados y angulosos como encías viejas, subieron una escalerilla de construcción moderna y poco extensa que conducía al entresuelo, donde estaban la habitación y el despacho de la madre superiora y el salón para recibir a los visitantes.
El que ahora entraba en el colegio fué conducido al despacho, pieza que, a más del indispensable crucifijo gigantesco, cromos devotos y estanterías con libros empolvados encuadernados en pergamino, ostentaba varios grandes cuadros; el uno, fiel retrato del Pontífice, puesto en seráfica actitud, y los otros representando imágenes de santos, bulas concediendo indulgencias y labores caligráficas de las educandas.
Cuando quedó solo el visitante sentóse en una butaca y esperó mirando fijamente el blanco retrato del Papa. Un ligero roce consiguió muy pronto sacarle de tal contemplación, y, volviendo la cabeza un poco, le pareció columbrar por los resquicios que quedaban entre un pesado cortinaje y el hueco de la puerta blancas tocas, ojos de mujeres y bocas que cuchicheaban suavemente.
L fugaz visión desapareció; el desconocido engolfóse otra vez en sus contemplaciones, y por tres o cuatro veces volvió a mirar a la puerta, viendo siempre alguien en acecho, sólo que en una ocasión no fueron tocas monjiles lo que distinguió, sino una negra sotana y unos ojos de ave de rapiña que desaparecieron con la rapidez de las fantasmagorías del sueño.
El incógnito sonrió pensando en la revolución que había causado en el convento su llegada, y que tal vez habría hecho más misteriosa con sus palabras el mastuerzo del portero.
De pronto la cortina se levantó y entró en el despacho la superiora, una buena moza que, a pesar de hallarse ya lejos de los cuarenta, ostentaba con cierta satisfacción femenil su carne fofa, pero blanca, tersa y sonrosada, a juzgar por los abultados carrillos, y llevaba con majestad no exenta de coquetería su blanca toca y sus gafas de oro.
Hablaba con gran corrección; pero a las cuatro palabras demostraba su origen francés, pues ciertas letras no podían pasar por su lengua sin ser graciosamente desfiguradas por aquella esposa del Señor.
—Dios guarde a usted, caballero—dijo al entrar—. Siéntese usted y diga en qué pueden servirle en esta santa casa destinada a educar a las jóvenes en el temor de Dios.
Y la buena madre, después de decir con gran calma estas palabras, sentóse majestuosamente en su poltrona, interponiendo entre ella y el visitante la mesa de trabajo cargada de papeles, de rosarios y de un sinnúmero de baratijas religiosas, y clavó en aquél sus gafas deslumbrantes.
El caballero acercó un poco la silla a la mesa, como para hablar más bajo, y con voz no muy segura comenzó:
—Señora... (Aquí la religiosa hizo un mohín de disgusto, como rechazando tan mundano tratamiento.)
—Señora—volvió a decir aquel hombre, como para demostrar que no retiraba la palabra—. Tengo gran prisa por terminar el asunto que aquí me arrastra, y en usted consistirá el verse pronto libre de mi presencia, que de seguro la distrae de más graves ocupaciones.
—Diga usted lo que desea—contestó impasible la superiora.
—Acontecimientos imprevistos me obligan a salir de España. No sé cuándo volveré; tal vez nunca, tal vez muy pronto. Una reciente tempestad ha caído sobre mí y otros muchos, y voy lejos, muy lejos, aunque proponiéndome volver así que cese lo que hoy me empuja. En tal situación, señora, antes de partir a un destierro en el que tal vez pierda la vida, vengo aquí a cumplir el más santo de los deberes, el deber de padre, que es el que con más fuerza conmueve mi corazón. En fin, señora, vengo a ver a mi hija; déjeme usted que la dé un beso y me voy al momento.
Y aquel hombrón, todo músculos y energía, que en ciertos momentos miraba con una fiereza que no por ser noble imponía menos, al decir estas palabras hablaba con voz cada vez más temblona, y al final tiró con cierta violencia de sus grandes bigotes y se rascó en la frente como si con esto quisiera ocultar que sus ojos se ponían lacrimosos a causa de la emoción.
La superiora continuaba, en tanto, impasible, con el aire de una persona que oye cosas que no entiende.
El desconocido tomó tal expresión por una muestra de extrañeza, y dijo sonriendo con melancolía:
—No extrañe usted, señora, que casi me ponga a llorar. Aquí donde usted me ve, me he conmovido muy pocas veces, y eso que en más de una he visto la muerte de cerca. Pero ya puede usted considerar lo que es un padre que en muchos años no ve a su hija y... además no sé si el beso que ahora le dé será el último.
Y el caballero, que luchaba por serenarse, pareció sentir nuevo enternecimiento.
Entretanto la monja desplegó los labios y dijo con la solemnidad de una antigua Sibila:
—Debo manifestar a usted que no entiendo lo que dice ni a qué hija se refiere.
El interpelado se incorporó en su asiento con nervioso arranque, manifestando en su mirada la mayor extrañeza; pero después pareció reflexionar y, sonriendo, dijo:
—Es verdad. Usted dispense, señora. En mi cariñoso aturdimiento he olvidado manifestar a usted a quién quiero ver y cuál de sus educandas es mi hija. Mi hija es...
—Ante todo, caballero—dijo la superiora interrumpiéndole—. Es la primera vez que veo a usted, y, por tanto, excusado es preguntarle si ha sido usted el que ha traído a este colegio a la señorita en cuestión.
—No la he traído yo.
—Ni la habrá conducido aquí alguien por encargo expreso de usted.
—No, señora.
—Pues ninguna de las educandas de la casa se encuentra en tal caso. Todas están aquí por la voluntad y disposición de sus padres o de las personas encargadas de su vigilancia.
—Señora, acabemos, y a ver si logramos entendernos. Yo vengo en busca de María Alvarez y Baselga, que es mi hija.
La monja hizo como quien repasa su memoria con gran detenimiento, y después dijo con sequedad:
—No hay aquí ninguna educanda de tal nombre.
—Señora—contestó el caballero con voz que iba inflamándose y tomando una entonación enérgica—, no perdamos el tiempo y vayamos rectamente al asunto. Aquí está la joven de quien hablo, y necesito verla; si es que para entendernos debemos ir discutiendo apellidos, le preguntaré, ya que así usted lo quiere, en vez de por la señorita Alvarez, por la señorita Quirós.
Y al nombrar este apellido recalcó las letras con cierta amargura despreciativa.
—Eso es diferente—dijo la superiora—. Aquí está como educanda hace tres años la señorita María Quirós y Baselga, condesa de Baselga; pero yo ignoro con qué derecho quiere usted verla.
—Soy su padre.
—Su padre murió hace mucho tiempo.
—¡Mentira!—exclamó el hombre con iracunda voz—. Aquél no era más que un miserable, un autómata que, para sus fines particulares, movieron los...
Pero al llegar aquí se detuvo, como si el lugar en que estaba y el sexo y clase de la persona a quien se dirigía le hicieran variar de tono.
—Perdone usted, señora—continuó—, este rapto de cólera, hijo de mi carácter arrebatado. Hace dos días que estoy fuera de mí, y en algunos instantes me tengo por próximo a la locura. Créame usted, señora directora, créame, pues le aseguro por mi conciencia de hombre honrado, de hombre que jamás ha mentido, que esa niña de quien usted habla es mi hija. Usted tal vez me conozca, tal vez haya oído hablar de mí. Si la persona que trajo aquí a María, la mi querida hija!, ha hecho ciertas revelaciones de familia, de seguro que mi nombre no le será a usted desconocido.
Se detuvo un momento para estudiar el efecto que sus palabras causaban en la superiora, y al verla impasible dijo, con cierta satisfacción propia del que ostenta un nombre que no tiene por qué ocultar:
—Yo, señora, soy Esteban Alvarez, ex comandante del Ejército y uno de los pocos que huyen de su patria por no ver la deshonra consumada en la madrugada de ayer.
Y el que así se revelaba bajó un instante la cabeza como para devorar la amargura que le causaban sus últimas palabras; momento que aprovechó la monja para fijarse rápidamente en el cortinaje, que se había agitado ligeramente, y dirigir una mirada a alguna persona oculta, a la que parecía decir: “¡Qué tal! ¿Me engañaba yo?”
Cuando don Esteban volvió a fijar su vista en los espejuelos de la superiora, ésta, con cierta desdeñosidad no exenta de evangélica lástima, dijo calmosamente:
—Efectivamente, conocía su nombre, señor Alvarez. ¿Y quién lo ignora en España? Por desgracia, hasta el fondo de las santas moradas en que se rinde culto a Dios llega el infernal rumor del hervidero revolucionario y se conoce de oídas a los hombres impíos que, olvidando los más preciosos sentimientos, declaran la guerra al cielo y a sus servidores, dirigen a las hordas armadas para destruir lo tradicional y venerando de nuestra patria, y después, en ese centro de escándalos que llaman las Cortes, tienen el satánico atrevimiento de negar la existencia del que es autor del mundo y algún día ha de juzgarnos. ¡Señor Alvarez, le conoczo, le conozco bastante! Ojalá que su nombre no fuera tan popular, que con ello ganaría su alma y tendría más segura su salvación.
—No se trata de eso, señora—dijo don Esteban, que había oído con impaciencia—. Deje usted a un lado todas esas apreciaciones nacidas de sus ideas políticas y religiosas y que yo respeto. No le he preguntado si usted conocía mi nombre por la fama que mis actos peores o mejores le han dado, sino por haberlo oído en sus conversaciones con la persona que aquí trajo a María.
—La condesita de Baselga fué traída a este colegio por su tía, la señora baronesa de Carrillo.
—Justo. ¿Y nada le ha dicho a usted de mí esa señora?
—No creo que la baronesa, persona devota y temerosa de Dios como pocas, y perteneciente a una de las familias más ilustres, haya tenido nunca relación con los hombres de la República.
Estas palabras, dichas con acento melifluo, causaron a don Esteban el efecto de un latigazo, e incorporándose en el asiento contestó:
—Valiente jesuitaza es la tal señora. Y en cuanto a que yo haya podido tener relación con ella, cosas hay que tal vez usted no ignore (aunque finja lo contrario) y que nos ligan muy de cerca. En fin, señora, terminemos. Hágame usted el inmenso favor de que pueda ver a mi hija un solo instante.
—Aquí no tiene usted ninguna hija, y extraño mucho que un hombre como usted, a menos de haberse vuelto loco, venga en circunstancias tan críticas para su seguridad, cuando tal vez le buscan para castigarle por sus excesos, a perturbar la tranquilidad de esta santa casa.
—Tiene usted razón, señora—dijo don Esteban con tristeza—. Me encuentro en circunstancias muy críticas, y esto es lo que más debe moverla a acceder a mis deseos. En la madrugada de ayer, cuando vi mis ilusiones deshechas y que todos huían olvidándose de su deber, creí volverme loco, y mi único pensamiento fué defender lo que tanto nos había costado alcanzar; esa República que ustedes maldicen y en cuya caída pueden reclamar parte. Pero cuando me convencí de que la resistencia era imposible, de que estaba próximo a perder mi libertad y que lo más racional era la fuga, mi ferviente deseo consistió en ver a mi hija, al único ser que me liga a este mundo, y por eso, exponiéndome a la venganza de rencorosos enemigos que me odian por mis pasadas hazañas y me temen a causa de lo mucho que aun puedo hacer para que reviva la República, exponiéndome, digo, a tantos peligros, he abandonado Madrid, no para huir rectamente a Francia, como aconseja la conveniencia, sino para venir antes a esta ciudad a contemplar, sin duda por última vez, al ser inocente cuyo recuerdo llena mi existencia y derrama dulce calma en mi ánimo cuando me encuentro amargado por las luchas de la vida. Mi mayor felicidad sería lograr que mi hija, ¡mi María!, me acompañase en el destierro que me aguarda, que fuese mi sostén en la vejez prematura que las circunstancias me preparan; pero sé muy bien, señora, que esto no lo lograré, pues ni usted me dará mi hija, ni yo, a los ojos de la sociedad, tengo derecho para reclamarla. Pero ya que esto es imposible, señora, no ya como a directora de este establecimiento, como mujer de tierno corazón, como ser que aun recordará las tiernas caricias del hombre que le dió la existencia, la pido que antes de que yo parta me deje besar a la pobre niña, víctima en su nacimiento de un miserable engaño, y sobre la cual un oculto poder, que no quiero nombrar porque con ello heriría la susceptibilidad de usted, parece que arroja una maldición. Señora, ¿quiere usted concederme lo que le pido?
Calló don Esteban y esperó ansiosamente la contestación de la religiosa; pero ésta no parecía apresurarse en hablar, por lo que aquel pobre padre añadió, para reforzar sus anteriores palabras:
—Señora, en nombre de ese ser ideal, todo amor y bondad, que continuamente tienen ustedes en los labios; en nombre de Dios, no niegue usted tan mezquino favor a un hombre que lo pide cuando más abrumado está por la desgracia.
La superiora, como mostrándose ofendida de que don Esteban introdujera a Dios en la conversación, se incorporó en su asiento y, con voz acompasada, después de envolver a su interlocutor en una mirada de olímpico desdén, dijo por fin:
—Este colegio, caballero, tiene reglas estrictas aprobadas por la superioridad, de las que no puede salir y a las que yo no faltaré nunca.
—¿Acaso esas reglas pueden privar que un padre dé un beso a su hija?
—Ya le he dicho a usted antes que no es padre de ninguna educanda, ni menos de la señorita Quirós, por quien pregunta; y como tampoco le tengo a usted por pariente ni por amigo de la familia, de aquí que me vea obligada a negarle lo que pide, pues nuestras reglas prohiben que las educandas sean visitadas por personas extrañas.
—¡Yo persona extraña!—exclamó don Esteban con indignación—. ¡Yo considerado como un desconocido, cuando vengo en busca de mi hija! Señora..., acabemos ya, pues la paciencia me falta y me siento capaz, cegado por la indignación, hasta de faltar a las conveniencias que un caballero debe siempre a una señora, aunque ésta se muestre cruel, tan sólo por obedecer los mandatos de la negra institución que la dirige y de la que es miserable ruedecilla sin conciencia ni voluntad en sus actos. Por última vez, señora, déjeme usted ver a mi hija.
Estas postreras palabras las dijo don Esteban en actitud humilde, suplicante, con los ojos casi llorosos y extendiendo sus brazos como si rogase.
Conmovía aquella hermosa figura varonil en actitud tan tierna; pero en el rostro de la superiora no se notó la más leve emoción y contestó con su seco acento:
—También yo digo que acabemos, caballero. Se acerca la hora de comer para las educandas; tengo que presidir la mesa, y mi presencia es necesaria arriba para otros asuntos. Creo que no podrá usted quejarse de la calma con que he estado oyendo sus palabras, mezcla confusa de halagos e insultos. Le perdono a usted, y le ruego se marche, pues me urge quedar libre.
—¿Marcharme yo? ¿Y sin ver a mi hija? Señora, eso jamás lo haré.
Y don Esteban se afirmó en su asiento, como si pretendiera clavarse en él, y quedó en actitud provocativa, retando con la vista a la superiora a que lo arrojase del colegio.
Pronto abandonó tal actitud, para caer en una dulce abstracción. Llegaron a su oído, lejanas, amortiguadas y sueltas, algunas notas de armónium que sirvieron como de preludio a un coro de voces infantiles que estalló, a juzgar por lo lejano que sonaba, en el otro extremo del edificio.
La monástica calma que reinaba en el colegio permitía apreciar en sus detalles aquella agradable confusión de voces frescas y, aunque algo desentonadas y rebeldes a las reglas del canto, ingenuas y agradables, que evocaban en la imaginación grupos de atractivas cabecitas rubias o morenas y ramilletes de inocentes bocas entreabiertas por el indefinido anhelo propio de las soñadoras.