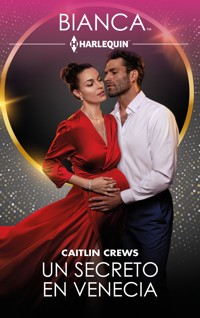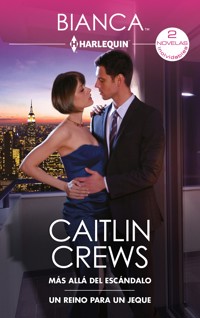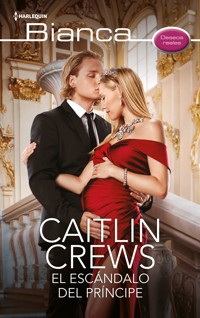
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseos reales
- Sprache: Spanisch
Estaba esperando su heredero... y sería su reina. El príncipe Zeus necesitaba un escándalo mayúsculo para echar por tierra los planes que su odiado padre tenía previstos para él. Por eso, cuando surgió la atracción con la inocente Nina Graine, dama de compañía de la novia que le habían impuesto, una maravillosa cita furtiva le pareció la solución perfecta... La huérfana Nina siempre había rehuido el protagonismo, pero en ese momento, después del escandaloso encuentro con el príncipe, estaba embarazada y sin un céntimo. No quería nada de Zeus, aparte de su protección... y menos que le pidiera casarse con él o que se reavivara el abrasador y peligroso deseo entre ellos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Caitlin Crews
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El escándalo del príncipe, n.º 192 - octubre 2022
Título original: The Scandal That Made Her His Queen
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-220-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 1
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Los castillos, los palacios y toda la parafernalia de la realeza, eran mucho mejores en teoría que en la práctica, se dijo Nina Graine con resignación… y lo sabía muy bien porque tenía mucha experiencia.
Mientras estaba en el orfanato, había creído que los castillos eran como los de los cuentos de hadas. Todo era felicidad, canciones alegres y elegantes bailes, todos eran felices y comían perdices entre unicornios saltarines.
Lo había soñado más de mil veces, hasta que supo la verdad.
En la realidad, los castillos eran oscuros, viejos y fríos. La mayoría habían sido fortalezas y estaban construidos en sitios abruptos para poder rechazar fácilmente a los ejércitos enemigos. Estaban llenos de tapices anticuados y de trofeos de distintas batallas. Siempre había fantasmas entre sus muros, por mucho que dijeran que los habían modernizado.
Los palacios, en cambio, no eran defensivos, eran teatrales, como si se consideraran mejor que cualquier otra cosa y, sobre todo, mejor que una misma.
Era lo que le pasaba al que estaba visitando en ese momento en Theosia, un reino en una isla del Mediterráneo. Los reyes de Theosia, que no habían tenido problemas de autoestima, lo habían llamado el palacio de los dioses.
Casi empezó a pensar en sus ocupantes: el enfermo anciano rey Cronos y su único hijo heredero, el perverso, escandaloso y arrebatadoramente guapo, príncipe Zeus. Solo casi.
Sin embargo, ya tendría tiempo de sobra para eso.
Nina se centró en la habitación pequeña y mal ventilada donde la habían dejado. Podría ser cualquier palacio, un rincón remoto en el ala administrativa que la realeza pisaría muy pocas veces. La habían llevado allí después de que hubiese expuesto su caso a toda una serie de guardias, empezando por los que vigilaban la amenazante verja. Habían terminado dejándola en manos de los empleados del palacio, y el mayordomo más desdeñoso y estirado que había visto en su vida, la había llevado hasta allí.
Sin embargo, eso era lo habitual en la cara oculta de las residencias reales. Intentó acomodarse en un sofá que parecía hecho con la intención expresa de que los visitantes estuviesen incómodos. No le extrañó que fuera el sótano, el escenario de todo tipo de crueldades y donde todo el mundo intentaba abrirse paso a codazos para mejorar su posición. Siempre pasaba lo mismo, independientemente del reino o principado, y esa zona parecía más el palacio de las arpías que de los dioses.
Además, los miembros de la realeza ya eran bastantes. Los reyes y las reinas, con sus reinos, sus guerras y sus mandatos, estaban muy bien, aunque solían llenarlo todo con príncipes y princesas acostumbrados a vidas de excesos que hacían que se comportaran lo más atrozmente posible.
Casi no podían evitarlo, esa sangre azul los convertía en detestables por naturaleza.
A quienes no podía soportar de verdad era a los aduladores y maquinadores, a los cortesanos y los empleados engreídos. Ellos sí podrían haberlo evitado, pero habían preferido no hacerlo. Eran sumisos con los miembros de la familia real a la que servían y despiadados con todos los demás. Era como si todavía estuvieran en la edad media, cuando un susurro en la oreja indicada podía significar que decapitaran a alguien.
Ya no se cortaban cabezas con sables porque a la monarquía le preocupaba su imagen, se cortaban en la prensa, se destruían reputaciones con un sencillo titular y los cortesanos murmuraban como si no arruinaran vidas al hacerlo.
¿Por qué empuñar un sable cuando se podía conseguir lo mismo con habladurías?
Ella lo sabía muy bien y de primera mano. Había sido la dama de compañía de su alteza real la princesa Isabeau de Haught Montagne, un pequeño reino de los Alpes, desde el día anterior a que cumpliera dieciséis años. No había buscado ese papel ni le había gustado y debería haberle entusiasmado haberlo perdido hacía seis meses.
Sin embargo, su salida había sido… complicada.
Le daba vueltas en la cabeza a esas complicaciones mientras se revolvía en ese asiento tan incómodo. Los guardias le habían quitado sus cosas y no podía distraerse con nada, no tenía ni teléfono móvil ni un tentempié.
Era una auténtica tortura.
Entonces, notó una patada de su bebé en el vientre, debía de estar tan hambriento como ella, pero la sensación hizo que sonriera. Se pasó las manos por el abdomen y murmuró algo para tranquilizarse ella misma y al bebé.
Alguien aparecería enseguida y se la llevaría. Luego, antes o después, se encontraría con el responsable de su estado, lo que iba a obligarle a tratar otra vez con la realeza, a pesar de que era lo que menos le apetecía en el mundo.
Algunas personas se pasaban toda la vida sin ver a nadie de la realeza, pero ella no dejaba de tropezarse con ellos por todos lados. Aunque no diría que el último encuentro con el arrogante príncipe Zeus hubiese sido un tropiezo.
Solo su nombre le daba firmeza.
Se aferró a esa palabra. Estaba decidida a solucionar eso, a defenderse, a manejar la situación lo mejor posible por su bien y el de su hijo.
Iba a hacer lo que tenía que hacer sin caer en el remordimiento. Estaba decidida y bastaba con eso porque no le gustaban las otras palabras que podría haber elegido para describir su estado.
Suspiró y volvió a prestar atención al palacio y a la sala de espera improvisada. Todos los muebles eran demasiado grandes y serios para un palacio completamente blanco; el mejor color para combinar con el mar, según las guías.
Antiguamente, los monarcas de Theosia, siempre muy seguros de sí mismos, estaban más preocupados por dominar el mar que por combinar los colores.
El castillo original era una ruina en un extremo de la isla que formaba el reino. Lo había visto por la ventanilla del avión que la había llevado desde Atenas. Las partes que seguían en pie parecían abigarradas y sombrías, al contrario que los techos altos y los arcos que formaban el palacio de los dioses, una especie de teatro neoclásico del siglo XVII.
Había pasado los últimos meses estudiando ese sitio y había asimilado poco a poco lo que iba a tener que hacer y lo inevitable que era haber tenido que ir allí. Algunas veces había conseguido dejarse llevar un poco por lo que estaba estudiando, como había hecho cuando se encontró por primera vez con Isabeau… y habría dado cualquier cosa por escapar.
Ella no había tenido la oportunidad de ir a la universidad. Si Isabeau no la hubiese elegido en una de sus visitas a los orfanatos para demostrar que era buena a pesar de los escándalos, ella se habría librado de la tutela del Estado a la mañana siguiente. Se habría abierto camino en el mundo y habría sido maravillosamente libre, pero, seguramente, no habría estudiado nada, y eso era algo que intentaba recordarse todo el rato.
A Isabeau no le habían interesado lo más mínimo las clases particulares que le había puesto su padre y ni siquiera se había presentado la mitad de las veces.
Sin embargo, eso había permitido que ella tuviera a los mejores profesores de Europa a su disposición. Le habían encantado todos los instantes de su educación. Si la obligaban a acompañar a Isabeau, también sabía sacar algo positivo. Había conocido todos los castillos, palacios o islas privadas en los que había estado la princesa con su séquito de brujas. Había estudiado esos sitios y lo que había en ellos como si fueran a hacerle un examen.
Lo que le gustaba de verdad era todo el arte que esos nobles solían atesorar. Los museos eran muy bonitos, pero las colecciones de verdad estaban en las residencias privadas de personas con linajes y fortunas que se remontaban a siglos atrás. Lo que más le había gustado era curiosear mientras Isabeau estaba con alguno de sus muchos amantes, ver las colecciones de las mansiones donde se alojaban.
Por eso sabía que el cuadro que ocupaba casi toda la pared que tenía enfrente era la representación satírica de un cortesano de hacía unos trescientos años antes. Además, era casi tranquilizador saber que siempre habían sido despreciables. Era natural. Mientras hubiese reyes, habría cortesanos sin escrúpulos.
Estaba contándole la historia de Theosia a su bebé, macedonios antiguos por un lado y venecianos antiguos por otro, cuando se abrió por fin la puerta.
Se preparó, pero, naturalmente, no apareció el príncipe Zeus. Se imaginaba que el príncipe ni siquiera sabría que existía esa parte del palacio. Apareció el altivo mayordomo y consiguió que pareciera que estaba torciéndole el gesto sin mover un solo músculo de la cara.
Era verdaderamente imponente.
–¿Estaba hablándole a alguien? –preguntó él, dejando patente su desdén en cada sílaba.
Se había presentado a sí mismo en un tono idéntico cuando la llevó allí. «Me llamo Thadeus», había declarado.
–Sí –contestó Nina palmeándose el abdomen con un gesto algo teatral–. Con el hijo real que albergo en mi útero, claro.
Recalcó la palabra «útero» y tuvo la satisfacción de quedarse ahí sentada con una sonrisa muy tranquila mientras el hombre hacía un esfuerzo por disimular el desagrado. Ella sabía que no lo hacía por consideración con ella sino, más bien, porque había comprendido que el bebé que albergaba en su útero podría ser el heredero al trono y un buen sirviente nunca quemaba las naves si podía evitarlo.
Ella también sabía muy bien cómo pensaba esa gente.
Al fin y al cabo, había sido uno de ellos. No había sido ni una empleada propiamente dicha ni una cortesana y había podido tratar con displicencia a ambos.
–Si me acompaña, señorita…
El hombre lo dijo con un desdén gélido y sin disimular del todo el espanto, por no decir nada del énfasis que puso a la palabra «señorita» para recordarle que no tenía título alguno ni, en su opinión, ningún motivo para estar allí, como si quisiera transmitirle que había visto muchas pelanduscas como ella y se había deshecho de todas.
–Su alteza real se ha dignado a concederle una audiencia, después de todo.
Le habían repetido una y otra vez que sería imposible que viera al príncipe. Eso en el caso de que Zeus estuviera allí, algo que no podía saberse a pesar de la bandera que flameaba en lo más alto de un mástil y que era la manera de indicar que el príncipe estaba en el palacio. Ella se había limitado a sonreír sin alterarse, había explicado la situación las veces que había hecho falta y había esperado.
Además, cuando había sido necesario, se había acariciado el abdomen y había enseñado la evidencia fotográfica de que conocía al príncipe, y, efectivamente, de esa manera…
Si bien lo más probable era que no sirviera de nada pedirles a los empleados del palacio que recordaran un escándalo de hacía seis meses, dado que los escándalos salpicaban al príncipe Zeus todos los días, también era verdad que la prensa internacional no se hacía eco de todos ellos. Al parecer, ella era especial.
No hizo caso a la punzada de un sentimiento que no se molestó en identificar y esbozó la media sonrisa que había aprendido en la corte de Haught Montagne.
–Es un detalle por parte del príncipe que preste atención a sus errores –murmuró ella–. Es muy complaciente.
Se levantó sin ninguna prisa, un movimiento elemental al que no había prestado atención antes, pero que era distinto al estar embarazada de seis meses.
Todo era distinto al estar embarazada de seis meses.
Le agradó ver una levísima fisura en la fachada del mayordomo mientras observaba cómo intentaba levantarse. Con toda certeza, lo haría con muy poca elegancia, pero ella era la embarazada y estaban tratándola como si lo hubiese hecho ella sola.
Sabía muy bien que no era así, pero dejarse llevar por aquellas imágenes no le ayudaría a nadie, y menos a su hijo. Ya sabía lo poco que le habían servido a ella porque había soñado infinidad de veces con aquella noche, pero siempre se había despertado sola y abrumada por el anhelo…
Se calló tajantemente a sí misma.
Mantuvo una expresión plácida gracias a los años de experiencia, a todas las veces que había tenido que disimular, tanto en el orfanato como en el séquito de la princesa Isabeau. Luego, siguió al arrogante mayordomo, subieron desde las entrañas del palacio y recorrieron los resplandecientes y espaciosos pasillos rebosantes de un esplendor intemporal, como si los dioses pasearan de verdad por ellos.
Estaba impresionada a pesar de sí misma.
Se veía reflejada en todas las superficies relucientes y, como siempre, se quedaba atónita al ver que su abdomen la precedía, aunque conocía muy bien el resto de sí misma. «Aquí está la gordita», trinaba Isabeau para fingir que era un apelativo cariñoso. «Date prisa, pequeñaja», decía otras veces cuando ella se rezagaba, sin perder la sonrisa, aunque estuviera pensando en esos apelativos.
Isabeau había creído que estaba siendo hiriente y como ser hiriente era uno de sus mayores placeres, ella había tenido que hacer un verdadero esfuerzo para que no se le notara que le daba igual. Los comentarios despectivos de una princesa no eran nada en comparación con la vida diaria en el orfanato, pero Isabeau no tenía por qué saberlo.
Sin embargo, si Isabeau la consideraba pequeñaja, ella lo era. Se vestía todo lo anticuadamente que podía porque eso alteraba a la princesa, que era un icono de la moda. No solo elegía ropa fea, también se ocupaba de que no entonara lo más mínimo. Se revolvía el pelo y fingía que no entendía qué tenía de malo.
Además, le encantaba comer bombones y pasteles delante de Isabeau, que cuidaba su figura casi con fanatismo.
Sin embargo, en ese momento, se daba cuenta de que eso le gustaba. Podría haberse vestido de muchas maneras para ese encuentro, pero había elegido el vestido premamá que más destacaba al abultamiento. Podría haberse arreglado el pelo, o al menos cepillárselo, pero lo había dejado intacto, como una aureola rubia y enmarañada, se dijo a sí misma cuando se vio reflejada en una brillante máscara antigua de bronce que colgaba de la pared con un gesto de censura.
Thadeus avanzaba con brío para que ella acelerara el paso, por lo que lo aminoró hasta casi arrastrar los pies y se limitó a sonreír levemente cuando él intentó azuzarla un poco.
Estaba decidida a hacer lo que tenía que hacer. Si no, no habría ido hasta allí.
Sin embargo, eso no quería decir que, además, no pudiera divertirse.
Esa había sido su actitud durante la servidumbre impuesta con la princesa. Era la niña a la que habían sacado de un orfanato sombrío y que debería sentir una gratitud eterna por cada migaja que le daban, pero en realidad habría sido feliz si la hubiesen dejado a su propia suerte. Había llegado a dominar cómo poner una mirada sumisa y una indescifrable curva de los labios que estaba a medio camino, según quién la mirara, entre la santidad y el servilismo que se esperaba de ella.
Sin embargo, y aun así, se había divertido. Su forma de vestirse, los bombones y pasteles que se comía y que la dejaban cubierta de migas, lo que enfurecía a Isabeau… Muchas veces fingía que no entendía lo que le preguntaba Isabeau y le obligaba a que se lo preguntara varias veces. Además, había pasado por sorda para sacar de quicio a la princesa.
Naturalmente, un súbdito de la casa de Haught Montagne no podía contradecir abiertamente a la princesa, eso era impensable, pero siempre había maneras de hacerlo.
Mientras caminaba entre más arcos dorados, se recordó que encontró esas maneras una vez y que podría hacerlo otra. Se llevó las manos al abdomen, donde el bebé estaba haciéndose notar. Tenía que reconocer, aunque solo fuera a sí misma, que no había buscado ese acto de rebeldía, que había pensado que no le importaba apechugar con las consecuencias.
Sin embargo, eso fue cuando las consecuencias se limitaban a que la hubiesen despedido de su trabajo con Isabeau y la hubiesen llamado una deshonra nacional, entre otras muchas cosas y más groseras, en una infinidad de artículos dictados por ciertas personas anónimas del círculo de Isabeau, los llamados cortesanos.
Esas consecuencias eran muy distintas a que unas personas espantosas le hubiesen llamado de todo, se dijo a sí misma mientras se acariciaba el abdomen con una mano.
Además, ese amor devastador se adueñó de ella otra vez, como hacía muchas veces en esos tiempos. No había pensado tener un hijo, pero tampoco había querido a nadie como quería a ese ser diminuto que llevaba dentro.
Se recordó que, en ese momento, todo giraba alrededor de la firmeza y de nada más.
Thadeus abrió una serie de puertas imponentes y la acompañó adentro.
–Alteza real, le presento a la señorita Nina Graine, su… invitada.
Nina parpadeó mientras miraba alrededor y tardó un momento en ubicarse. Estaba en una habitación muy grande, rebosante de la luz que entraba por los arcos que había en tres de los lados. No eran ventanales sino elegantes puertas que dejaban entrar el azul del Mediterráneo, la luz del sol y los graznidos lejanos de las gaviotas. También se vislumbraba una buganvilla en la terraza y la brisa le llevaba el olor del jazmín y la madreselva.
Sabía que estaba en una habitación del palacio, la versión regia de una sala de estar, pero le recordaba a una especie de templo.
Entonces, como invocado por ese pensamiento, hubo un resplandor que iluminó a un hombre, y no era un hombre cualquiera, era Zeus que solo llevaba un pantalón blanco y amplio que le colgaba de las caderas.
Nina se odió a sí misma, pero eso no impidió que semejante visión la retumbara por dentro como una canción que le llegaba de las alturas. Aunque era una canción ardiente que le abrasaba los pechos, las entrañas y la entrepierna…
Tenía que concentrarse, se ordenó a sí misma. Era impresionante, pero se llamaba Zeus y tenía que serlo. Evidentemente, se había tomado su nombre como un reto, un reto del que había salido más que airoso.
Además, no pudo evitar recordar, con una claridad desasosegante, que conocía cada centímetro de ese cuerpo.
Zeus se acercó. Conseguía resultar regio y radiante, aunque iba descalzo y solo llevaba la versión principesca de unos pantalones de pijama. Intentó, por todos los medios, que le pareciera ridículo con ese pelo rubio oscuro que parecía siempre despeinado y con esa media sonrisa que llevaba siempre pegada a los labios, pero no lo consiguió. En cambio, le impresionó que se pareciera tanto a la máscara de bronce que había visto en un pasillo del palacio.
Sus rasgos eran tan severos que parecía antiguo y casi intimidante. Si no supiera la realidad, habría jurado que solo podía estar cincelado en piedra o forjado en algún metal. Era imposible que fuese un hombre de carne y hueso.
Sin embargo, ella sabía la realidad.
Se acercó hasta que pudo ver el tono verde de sus maliciosos ojos y el gesto indolente de sus labios.
Se preparó para percibir su magnetismo irresistible, un magnetismo que ella siempre había pensado que habría que embotellarlo para poder utilizarlo como un arma. Era así de devastador, era como si llenara toda la habitación y la envolviera hasta resultarle imposible fingir que no estaba cautiva, por mucho que lo quisiera. Tenía el pulso desbocado y el corazón se le salía del pecho.
Hasta el bebé dejó de dar patadas, como si estuviera deslumbrado.
Sin embargo, lo más preocupante era la sensación de que estaba derritiéndose, de que todavía ardía más por dentro… como si no se hubiese metido en bastantes problemas con ese hombre.
El príncipe Zeus de Theosia no dijo ni una palabra. Se puso las manos en las caderas con esa medida sonrisa, como si fuese muy divertido, y dio una vuelta alrededor de ella como si fuese una vaca en un mercado. Cuando volvió a estar delante, estaba riéndose.
Se le paró el corazón antes de acelerársele; tanto que le dolió.
Nina había preparado un breve discurso informativo para resolver las cuestiones prácticas y volver a su vida. Además, si alguien se lo hubiese preguntado, habría contestado que ningún miembro de la realeza la intimidaba, aunque no se lo había preguntado nadie. En su caso, el roce le había provocado desprecio. No quería saber nada de la vagancia hereditaria, de los cetros en vez de la amabilidad o de los tronos en vez de la consideración.
Aun así, no conseguía que la boca le funcionara como debería.
–Te recuerdo –comentó Zeus después de un buen rato.
Sin embargo, lo dijo como si le sorprendiera. Naturalmente, ella no le parecía especialmente memorable y le hacía gracia que la reconociera, como si fuera un halago inmenso para esa mujer que tenía delante por un motivo evidente.
Nina estaba hasta las narices de la realeza.
–¿De verdad? –preguntó ella en un tono cortante. Intentaba pasar por alto toda su belleza masculina, todos los recuerdos, el caos que la atenazaba por dentro y esa forma de arquear las cejas en respuesta al tono en que ella le hablaba–. Me imagino que habrás… conocido a infinidad de ellas y no serán pocas las que se habrán presentado en mi estado –continuó Nina–, podrías confundirlas. Deberías mirarme con más detenimiento. Podría ser cualquiera.
Capítulo 2
No se había esperado a esa joven que cacareaba como una gallina, pero eso no quería decir que tuviera que ser aburrida.
Además, su alteza real el príncipe heredero Zeus de Theosia llevaba demasiado tiempo aburriéndose como una ostra. Concretamente, desde la última vez que la vio, aunque tampoco se había parado a pensar demasiado en sus reacciones a aquella noche. Las había dejado a un lado y había vuelto inmediatamente al tedio habitual. Ese era el problema con haberse declarado rebelde tan joven y de haber participado con ahínco en todas las rebeliones que se habían presentado después.
Resultaba que un hombre no podía vivir solo en pecado; y él lo había intentado.
–Infinidad… Es posible –reconoció él.
Se acercó a esa aparición con forma de mujer que había logrado traspasar las puertas del palacio y llegar hasta allí, algo que habían intentado muchas y no había conseguido ninguna. Todas las semanas recibía informes de mujeres que intentaban sortear las medidas de seguridad para llegar hasta él. Que ella hubiese podido… no tenía nada de aburrido.
–Un caballero no lleva la cuenta de esas cosas –añadió él.
–No le hace falta, cuando la prensa sensacionalista lleva la cuenta por él.