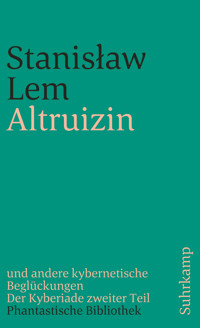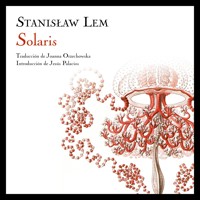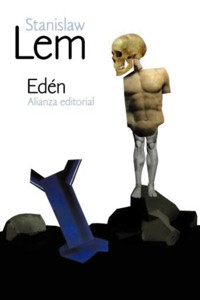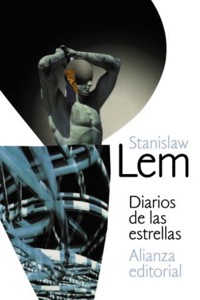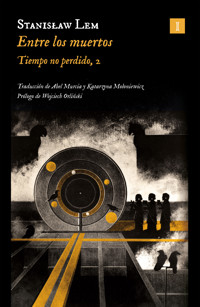Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
El Invencible es el nombre de la enorme nave interestelar que parte hacia el rescate de su gemela, la impresionante y guerrera El Cóndor, que se haya varada en Regis III. Este planeta, aislado y desértico, está gobernado por una legión de nanobots que provoca efectos insospechados en el cerebro humano. La misión desencadenará en la tripulación de la nave oleadas de una angustia vital devastadora. La búsqueda de la verdad y la importancia de diferenciarnos de los demás seres del universo son el centro de El Invencible, que ahora se enfrenta al gran desafío misterioso y cruel que supone la incapacidad del hombre de no poder conquistarlo todo. Nanobots, viajes por el espacio, inteligencia colectiva y evolución tecnológica desatada se citan en este relato despiadado de supervivencia humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Invencible
Stanisław Lem
Traducción del polaco a cargo de
«El Invencible» es un hito en el género de la ciencia ficción. El único libro de Stanislaw Lem capaz de hacerle sombra a la mismísima «Solaris».
«En la literatura de nuestro tiempo, los dos grandes maestros de la ironía y de la imaginación son StanisLaw Lem y Jorge Luis Borges.»
Ursula K. Le Guin
«El Invencible es una aventura emocionante; la batalla más apocalíptica que se haya escrito o filmado jamás.»
La Nación
La lluvia negra
El Invencible, un crucero de segunda clase —la mayor de las naves de las que disponía la base en la constelación de Lira—, avanzaba a propulsión fotónica por el cuadrante más alejado de la galaxia. Los ochenta y tres miembros de la tripulación dormían en el hibernador de la cubierta principal. Como la travesía era relativamente corta, en lugar de la hibernación total se había optado por un sueño profundo en el que la temperatura del cuerpo no descendía por debajo de los diez grados. En el puente de mando solo trabajaban autómatas. En su campo de visión, en el retículo del visor, se encontraba el disco de un sol no mucho más cálido que una simple enana roja. Cuando su circunferencia ocupó la mitad de la superficie de la pantalla, la reacción de aniquilación fue detenida. Durante unos instantes, una calma chicha se apoderó de toda la nave. Los climatizadores y las máquinas de computación trabajaban en silencio. Cesó cualquier vibración, por ligerísima que fuera, de las que acompañaban poco antes a la emisión en la parte de popa del chorro de luz que a modo de espada de una infinita longitud atravesaba las tinieblas propulsando la nave. El Invencible, inerte, silencioso y aparentemente vacío, avanzaba a una velocidad estable, cercana a la de la luz.
Más tarde, las luces empezaron a intercambiar pequeños guiños desde los cuadros de mando, bañados por el rosáceo resplandor del lejano sol que aparecía en la pantalla central. Las cintas ferromagnéticas se pusieron en marcha, los programas fueron reptando poco a poco hacia el interior de los diferentes aparatos, los conmutadores soltaron chispas y la electricidad corrió por los circuitos con un zumbido que nadie alcanzó a oír. Los motores eléctricos, venciendo la resistencia de lubricantes solidificados hacía ya mucho tiempo, arrancaron y pasaron de un sonido bajo a un agudo gemido. Las barras mates de cadmio asomaron desde los reactores auxiliares, las bombas magnéticas bombeaban sodio líquido en la serpentina del sistema de refrigeración, recorrió las planchas de las cubiertas de popa una vibración, y al mismo tiempo, se pudo escuchar un ligero crujido en el interior de las paredes, como si camparan a sus anchas manadas enteras de pequeños animales que golpeaban con sus garras el metal. Todo indicaba que los autorreparadores móviles ya habían empezado una ronda de varios kilómetros para comprobar el estado de todas las soldaduras de las vigas, la hermeticidad del casco, la integridad del ensamblaje metálico. La nave entera se iba llenando de ruidos y de movimiento, iba despertando, y únicamente la tripulación seguía durmiendo.
Finalmente, otro de los autómatas, tras engullir su cinta de programación, envió unas señales al centro de control del hibernador. Un gas despertador se mezcló con el chorro de aire frío. Por entre las hileras de coyes sopló una corriente templada procedente de las rejillas de ventilación del suelo. La gente, sin embargo, parecía no querer despertar. Algunas personas movieron indolentes los brazos; el vacío de su sueño helado se había llenado de delirios y pesadillas. Finalmente, hubo una primera persona que abrió los ojos. La nave ya estaba preparada para eso. La oscuridad había sido difuminada por el blanco resplandor del día hacía varios minutos: en los largos pasillos de a bordo, en los huecos de los ascensores, en los camarotes, en el puente de mando, en los diferentes puestos de la tripulación, y en las cámaras de despresurización. Y mientras el hibernador se llenaba del rumor de los suspiros de la gente y de sus gemidos involuntarios, la nave, que parecía impaciente porque la tripulación volviera en sí, iniciaba la maniobra preliminar de frenado. En la pantalla central aparecieron las estelas del fuego de proa. La inercia de la propulsión sublumínica se vio rota por una sacudida, la enorme potencia aplicada a los reactores de proa intentaba contrarrestar las dieciocho mil toneladas de peso muerto de El Invencible, que ahora parecían haberse multiplicado por la gran velocidad de la nave. En las cabinas de cartografía, los mapas, herméticamente cerrados, se estremecieron intranquilos en sus rollos. Aquí y allá, los objetos que no estaban bien sujetos se movieron como si cobraran vida. Los utensilios de cocina resonaron al chocar, los respaldos de espuma de los sillones se arquearon hacia atrás, las correas y los cables de las paredes de las cubiertas empezaron a balancearse. Una estrepitosa mezcla de sonidos de cristal, chapa y plástico recorrió toda la nave, desde la proa hasta la popa. Desde el hibernador llegaba ya un rumor de voces; la gente abandonaba la nada en la que había permanecido durante siete meses y, tras un corto sueño, volvía a la realidad.
La nave iba perdiendo velocidad. El planeta, todo él envuelto en una rojiza lana de las nubes, tapaba las estrellas. El espejo convexo del océano, con el sol reflejado en él, se movía cada vez más despacio. En el campo de visión apareció un continente de color parduzco, plagado de cráteres. La gente, desde sus puestos en cubierta, no vio nada. Muy por debajo de ellos, en las titánicas entrañas del propulsor, un rugido sofocado iba creciendo, la gigantesca masa contenía la respiración. Una nube de mercurio que entró en el radio de alcance de la propulsión explotó entre brillos plateados, se disgregó y desapareció. El rugido de los motores se intensificó por un instante. El disco rojizo se aplanó, así era como un planeta pasaba a ser tierra firme. Ya se podía ver cómo el viento perseguía las líneas curvas de las dunas, las estelas de lava, que se dispersaban como los rayos de una rueda desde el cráter más próximo, se iluminaron con la ignición abierta de las toberas del cohete, más intensa que la del propio sol.
—Toda la potencia al eje. Impulso estático.
Los indicadores pasaban perezosos al siguiente sector de la escala. La maniobra se desarrolló de forma impecable. La nave, como un volcán invertido que exhalaba fuego, estaba suspendida a ochenta metros de altura de la superficie variolosa repleta de crestas rocosas sumergidas en la arena.
—Toda la potencia al eje. Reduzcan impulso estático.
Se apreciaba ya el lugar en el que la exhalación vertical del reactor golpeaba el suelo. Se levantaba allí una tormenta de arena roja. De la popa emanaban relámpagos violeta, aparentemente silenciosos, porque el rugido de los gases, al ser más fuerte, absorbía los truenos que acompañaban a aquellos. La diferencia de potenciales se atenuó gradualmente, y las descargas desaparecieron.
Una de las paredes de proa empezó a gemir, el comandante alertó con un gesto al ingeniero jefe. Una resonancia, había que quitarla… Pero nadie abrió la boca, las transmisiones aullaban, la nave descendía sin la menor vibración, como una montaña de acero que colgara de unos cables invisibles.
—Potencia media al eje. Leve impulso estático.
Las humeantes ráfagas de arena del desierto galopaban en todas direcciones formando anillos enroscados, como las encrespadas olas de un verdadero mar. El epicentro, impactado a corta distancia por la tupida llama de las toberas, ya no humeaba. La arena había desaparecido hasta evaporarse por completo, tras transformarse en un espejo de un rojo burbujeante, en un hirviente lago de sílice fundido, en una columna de ensordecedoras explosiones. Desnuda como un hueso, la antigua roca basáltica del planeta había empezado a ablandarse.
—Reactores al ralentí. Impulso en frío.
El azul del fuego atómico se apagó. De las toberas manaron oblicuos rayos de boranos y en un instante, el desierto, las paredes de los cráteres rocosos y las nubes que se encontraban encima de ellos se cubrieron de un verde espectral. La superficie de basalto sobre la que había de posarse la ancha popa de El Invencible ya no corría el riesgo de fundirse.
—Reactores a cero. Impulso frío para aterrizaje.
Los corazones de toda la tripulación latieron con más fuerza, las cabezas se inclinaron sobre los instrumentos; las empuñaduras, entre los dedos agarrotados, se cubrieron de sudor. Aquellas sacramentales palabras significaban que ya no había marcha atrás, que sus pies tocarían tierra firme, y aunque se tratara de la arena de un planeta desértico, podrían ver amaneceres y atardeceres, horizonte y nubes, y viento.
—Aterrizaje puntual en el nadir.
El prolongado gemido de las turbinas, que bombeaban el combustible hacia abajo, llenaba la nave. Una verde columna cónica de fuego unió a El Invencible con la humeante roca. Por todas partes se levantaron nubes de polvo que cegaron el periscopio de las cubiertas centrales, únicamente en el puente de mando, en los monitores de los radares, aparecían y desaparecían los contornos principales del paisaje en medio de un tempestuoso caos.
—Detengan al acoplar.
El fuego remolineaba agitado bajo la popa, aplastado milímetro a milímetro por el inmenso cuerpo de la astronave, el infierno verde disparaba largas llamaradas hacia el interior de las trepidantes nubes de arena. La brecha entre la popa y la roca de basalto abrasada pasó a ser una estrecha grieta, una línea de incandescencia verde.
—Cero cero. Detengan todos los motores.
Una campanada. Un solo y único tañido, como de un gigantesco y roto badajo. El cohete se había detenido. El ingeniero jefe estaba de pie, agarrando con las dos manos los mandos del propulsor de emergencia, temía que la roca pudiera ceder. Estaban expectantes. Las manecillas de los segunderos seguían desplazándose con su característico movimiento de insecto. El comandante observó durante un instante el indicador de la vertical: la lucecita plateada no se apartaba ni un ápice del cero rojo.
Callaban. Las toberas que habían alcanzado el rojo vivo, como si de guindas maduras se tratara, empezaron a contraerse, emitiendo una serie de peculiares sonidos, como un ronco carraspeo. La nube rojiza, que se elevaba a cientos de metros, empezó a descender con lentitud. Aparecieron el morro achatado de El Invencible, los costados chamuscados por la fricción de la atmósfera y el doble blindaje de un color parecido, debido a esa fricción, al de una vieja roca; aquel polvo rojizo seguía amontonándose y girando alrededor de la popa, pero la nave ya se había detenido por completo, parecía formar parte del planeta, como si girase junto a su superficie con un movimiento perezoso e ininterrumpido desde hacía siglos. Bajo el cielo violeta se apreciaban las más brillantes estrellas, que solo desaparecían en la inminente cercanía del sol rojo.
—¿Procedimiento normal?
El astronavegador se reincorporó tras haber estado mirando el libro de bitácora y haber anotado en medio de una página el consabido signo de aterrizaje, la hora, y el nombre del planeta: Regis III.
—No, Rohan. Empezaremos por el tercer grado.
Rohan intentó no mostrar su sorpresa.
—De acuerdo. Sin embargo… —agregó con la gran confianza que Horpach le había tolerado en más de una ocasión—, preferiría no ser yo quien se lo comunicara a la gente.
El astronavegador pareció no oír las palabras de su oficial y, tomándolo por el brazo, lo acompañó hasta la pantalla como si de una ventana se tratara. La arena que había quedado a los lados había formado una leve hondonada, rodeada de dunas que se iban deshaciendo, como efecto de la retropropulsión en el momento del aterrizaje. Desde una altura de dieciocho pisos y a través de una superficie tricromática de impulsos electrónicos que ofrecía una fiel imagen del mundo exterior, observaban la aserrada silueta rocosa de un cráter que se encontraba a tres millas de distancia. Por el oeste, la silueta desaparecía en el horizonte. Por el este, al pie de sus acantilados, se acumulaban sombras negras e impenetrables. Los anchos ríos de lava, con crestas que se alzaban sobre la arena, tenían el color de la sangre vieja. Una potente estrella brillaba en el cielo, justo debajo del borde superior de la pantalla. El cataclismo provocado por el descendimiento de El Invencible ya había cesado y el viento del desierto, una violenta corriente de aire que circulaba sin cesar desde las zonas ecuatoriales hasta el polo del planeta, introducía ya las primeras lenguas de arena bajo la popa de la nave, como intentando restañar con paciencia la herida causada por la emisión de fuego. El astronavegador conectó la red de micrófonos exteriores y un aullido penetrante y lejano, unido al ruido de la arena refregándose contra el casco, llenaron por un instante el amplio espacio del puente de mando. Después, Horpach desconectó el micrófono y se hizo el silencio.
—Las cosas están así —dijo lentamente—. El Cóndor nunca salió de aquí, Rohan.
Apretó las mandíbulas. No podía enfrentarse al comandante. Aunque había recorrido muchos parsecs con él, no llegaron a entablar amistad. Es posible que la diferencia de edad fuera demasiado grande. O que los peligros por los que habían pasado no fuesen lo suficientemente grandes. Aquel hombre de cabellos casi tan blancos como sus ropas era despiadado. Eran prácticamente cien personas las que permanecían inmóviles en sus puestos tras el intenso trabajo que había precedido a la aproximación: trescientas horas de desaceleración de la energía cinética acumulada en cada átomo de El Invencible, la entrada en órbita, el aterrizaje. Miembros de la tripulación que desde hacía meses no habían oído el sonido del viento y que habían aprendido a odiar el vacío como solo lo puede odiar quien lo conoce. Pero el comandante no pensaba en eso, claro. Cruzó con paso lento el puente de mando, y apoyando las manos en el respaldo del sillón, elevado ya a su nueva posición, musitó:
—No sabemos qué es esto, Rohan. —Y añadió cortante—: ¿A qué espera?
Rohan se acercó rápidamente a los paneles de control, conectó las comunicaciones internas y con una voz en la que todavía vibraba una rabia contenida, bramó:
—¡Atención, todos los niveles! Aterrizaje finalizado. Protocolo de superficie de tercer grado. Nivel número ocho: preparen los energobots. Nivel número nueve: reactores de apantallamiento preparados. Técnicos del campo de protección, a sus puestos. El resto de la tripulación ocupe sus puestos de trabajo. Es todo.
Mientras decía aquello, con la mirada puesta en el ojo verde del amplificador que titilaba según la modulación de la voz, le pareció estar viendo sus caras sudadas dirigidas hacia los altavoces, demudadas por la repentina sorpresa y la ira. Ahora que lo habían entendido todo, sería cuando empezarían a soltar las primeras maldiciones…
—Protocolo de superficie de tercer grado en curso, comandante —dijo sin mirar a aquel hombre mayor. Este lo observó e, inesperadamente, con la comisura de los labios, sonrió:
—Esto es solo el principio, Rohan. Vaya usted a saber, igual hasta acabamos dando largos paseos al atardecer…
Sacó un libro largo y estrecho de un armario empotrado poco profundo, lo abrió, y poniéndolo sobre la blanca consola erizada de mandos le dijo a Rohan:
—¿Lo ha leído?
—Sí.
—Su última señal fue registrada por el séptimo hipertransmisor, y llegó hace un año a la boya más cercana a la base.
—Conozco su contenido de memoria: «Aterrizaje en Regis III finalizado: planeta desértico del tipo sub-Delta 92. Bajamos a tierra según el protocolo número dos, en la zona ecuatorial del continente Evana».
—Sí. Pero esa no fue la última señal.
—Lo sé, señor. Cuarenta horas más tarde, el hipertransmisor registró una serie de impulsos que parecían emitidos en morse, pero que no tenían ningún sentido, esto fue seguido de unos extraños sonidos que se repitieron varias veces. Haertel los describió como «maullidos de gatos a los que se les tirara de la cola».
—Sí… —dijo el astronavegador, pero estaba claro que no le escuchaba. Se encontraba de nuevo frente a la pantalla. En los límites del campo visual, justo al lado del cohete, aparecía un tramo de la rampa extendido en forma de tijera, los energobots, máquinas de treinta toneladas protegidas con un casco ignífugo de silicona, avanzaban en formación, uno tras otro. A medida que iban descendiendo, su capa protectora se entreabría y levantaba, y el tamaño de las máquinas iba creciendo, al abandonar la rampa, se hundían profundamente en la arena, pero se movían resueltas y araban la duna que el viento ya había formado alrededor de El Invencible. Se separaban en una y otra dirección de forma alternativa, así que pasados diez minutos, todo el perímetro de la nave estaba rodeado por una cadena de tortugas metálicas. Tras quedar inmovilizadas, empezaron a enterrarse en la arena al mismo ritmo, hasta desaparecer por completo, solo unas pequeñas manchas brillantes situadas regularmente sobre las laderas rojizas de la duna indicaban los lugares de los que emergían las pequeñas cópulas de los emisores Dirac.
El suelo de acero del puente de mando, cubierto con un material de espuma plástica, vibraba bajo los pies de la tripulación, sus cuerpos fueron atravesados por un claro y leve estremecimiento, fugaz como un relámpago, que desapareció dejando un cosquilleo en los músculos de sus mandíbulas y nublando su mirada brevemente. Aquel fenómeno no duró ni medio segundo. El silencio se impuso de nuevo, interrumpido solo por el rumor lejano, que llegaba de las cubiertas inferiores, de la puesta en marcha de los motores. Después, todo volvió a ser como antes: el desierto, los cúmulos rocosos de color rojo y negro, las sucesiones de olas de arena que se arrastraban perezosas, se vieron de forma más clara en las pantallas, pero por encima de El Invencible se levantó la invisible cúpula de un campo de fuerza que cerraba el paso a la nave. Sobre la rampa aparecieron unos cangrejos metálicos, avanzaban hacia abajo, con los molinillos de las antenas moviéndose alternativamente a izquierda y derecha. Los inforobots, mucho mayores que los emisores de campo, tenían el tronco aplanado y unos zancos metálicos encorvados que salían de sus costados. Aquellos artrópodos, que se hundían en la arena y extraían las largas extremidades de allí como asqueados, se fueron dispersando y ocuparon su lugar en los espacios vacíos de la cadena de energobots.
A medida que se iba desarrollando el protocolo de protección, en el panel central del puente de mando las luces de control empezaron a parpadear sobre un fondo mate, y las esferas de los relojes de percusión se cubrieron de un resplandor verdoso. Era como si una decena de enormes e inmóviles ojos de gato les estuviera observando. Las manecillas se encontraban todas en el cero, prueba de que nada intentaba atravesar el invisible obstáculo del campo de fuerza. Solo el indicador de disponibilidad de potencia subía, cada vez más alto, hasta superar las líneas rojas de los gigavatios.
—Voy a bajar a ver si puedo comer algo. ¡Implemente usted el procedimiento, Rohan! —dijo de repente Horpach, con voz cansada mientras se alejaba de la pantalla.
—¿Por control remoto?
—Si tiene usted especial interés, puede enviar a alguien… o ir usted mismo.
Dicho esto, el astronavegador descorrió la puerta y salió. Rohan aún alcanzó a ver la silueta de Horpach bañada por la débil luz del ascensor que descendía en silencio. Echó una mirada al panel de los relojes del campo: cero. Lo que habría que hacer es empezar por la fotogrametría, pensó. Orbitar el planeta tanto tiempo como fuera necesario para tener una serie completa de imágenes. Tal vez así se pudiera descubrir algo. Porque la observación visual desde la órbita no sirve de gran cosa; los continentes no son el mar, ni todos los observadores con sus telescopios son marineros en la cofa de un barco. No hay que olvidar, sin embargo, que sería necesario alrededor de un mes para llegar a conseguir todo un juego de fotos.
El ascensor volvió. Rohan entró y bajó a la sexta cubierta. La gran plataforma que había frente a la cámara de despresurización estaba repleta de gente que ya no tenía por qué estar allí: y más teniendo en cuenta que las cuatro señales que anunciaban la hora de la comida principal llevaban un cuarto de hora sonando. Todos se apartaron para dar paso a Rohan.
—Jordan y Blank, seguidme al reconocimiento.
—¿Traje espacial completo?
—No. Solo máscaras de oxígeno. Y un robot. Lo mejor sería llevar uno de los arctanes, para que no se nos atasque en esa maldita arena. ¿Y qué hacéis vosotros aquí? ¿Habéis perdido el apetito?
—Hay ganas de bajar a tierra…
—Aunque solo sea unos segundos.
Se levantó un tumulto de voces.
—Calma, chicos. Ya llegará el momento de salir a dar una vuelta. De momento estamos en tercer grado. —Se dispersaron de mala gana.
Del hueco del montacargas emergió un elevador con un robot que le sacaba una cabeza a la gente de más altura. Jordan y Blank, ya con las máscaras de oxígeno, volvían en un vehículo eléctrico. Rohan los vio, apoyado como estaba en el pasamanos; ahora que la nave espacial descansaba sobre la popa el corredor se había convertido en un pozo vertical que llegaba hasta el primer mamparo de la sala de máquinas. Rohan sintió sobre su cabeza y bajo sus pies las vastas cubiertas metálicas, en la parte inferior de la nave los transportadores trabajaban en silencio, se oía el débil bombeo de los mecanismos hidráulicos, y desde las profundidades del pozo de cuarenta metros llegaban con regularidad bocanadas de aire fresco purificado por los climatizadores de la sala de máquinas.
Las dos personas encargadas de la cámara de despresurización les abrieron la puerta. Rohan comprobó mecánicamente la posición de las correas y el ajuste de la máscara. Jordan y Blank entraron detrás de él y después la chapa rechinó pesadamente bajo los pies del robot. El aire penetró en la cámara con un silbido estridente y prolongado. La escotilla exterior se abrió y pudieron ver la rampa que utilizaban las máquinas que se encontraba cuatro cubiertas más abajo. Para bajar, la gente hacía uso de un pequeño ascensor que había sido separado previamente del casco y que estaba abierto por sus cuatro costados. El armazón llegaba hasta lo alto de la duna. El aire no era mucho más frío que en el interior de El Invencible. Entraron los cuatro, los electroimanes se desactivaron y ellos descendieron con suavidad desde la undécima cubierta, pasando junto a los sucesivos sectores del casco. Rohan fue revisando de manera mecánica el aspecto de estos. No suele ser muy habitual observar una nave desde el exterior, fuera de la dársena. «Está un poco castigado», pensó al ver los arañazos que habían causado los meteoritos. En algunas zonas las placas del blindaje habían perdido su brillo, como corroídas por un ácido fuerte. El ascensor finalizó su corto vuelo y se posó con suavidad sobre una de las olas de arena acumuladas por el viento. Los hombres saltaron fuera y se hundieron al instante hasta por encima de las rodillas. Solo el robot de exploración de superficies nevadas era capaz de avanzar con paso firme, con aquellas caricaturescas y planas patas, y aquella ridícula forma de moverse tan parecida a la de una oca. Rohan le ordenó que se detuviera, y los tres se dedicaron a examinar con atención todas las salidas de las toberas de popa, siempre y cuando la accesibilidad desde el exterior lo permitía.
—No les vendría mal un pequeño pulido y una limpieza con aire comprimido —dijo. Solo cuando salió de debajo de la popa se dio cuenta de lo gigantesca que era la sombra que proyectaba la astronave. Parecida a una ancha carretera, se extendía a través de las dunas iluminadas con fuerza por la luz del sol del ocaso. Aquellas regulares y homogéneas olas de arena ofrecían una singular calma. El fondo estaba cubierto enteramente por una sombra azulada, las crestas resplandecían rosadas con la luz del atardecer, y aquel tono, cálido y delicado, le trajo a la memoria los colores que vio una vez en las ilustraciones de un libro infantil. Tal era su irreal suavidad. Poco a poco, pasó la mirada de duna en duna y fue encontrando diferentes matices de ese fuego amelocotonado, cuanto más lejos, más rojizos eran, estaban cortadas por las negras hoces de las sombras hasta desembocar en una grisura amarilla y rodeaban amenazantes las erizadas placas de las desnudas rocas volcánicas. Rohan, inmóvil, contemplaba el paisaje, y su gente, sin prisa, con movimientos automatizados por la larga costumbre, efectuaba las mediciones rutinarias, recogía en pequeños recipientes muestras de aire y de arena, y medía la radiactividad del suelo con una sonda portátil cuyo cuerpo taladrador era llevado por el arctán. Rohan no prestaba la menor atención al ajetreo de los suyos. La máscara de oxígeno solo le cubría la nariz y la boca, en cambio, los ojos y la cabeza entera quedaban libres, ya que se había quitado el ligero casco protector. Notaba la sensación del viento en el pelo, sentía los granos de arena que se le posaban delicadamente en la cara y cómo se le metían entre los bordes de plástico de la máscara y las mejillas provocándole cosquillas. Inquietas ráfagas de viento agitaban las perneras del traje espacial, el disco del sol grande, como si estuviera entumecido —que se encontraba detrás del vértice superior del cohete—, podía ser mirado directamente y de forma impune durante un segundo. El viento silbaba sin cesar, el campo de fuerza no frenaba la circulación de gases, por eso Rohan no lograba distinguir en la arena dónde se levantaba el muro invisible.
El gigantesco espacio que se podía abarcar con la mirada estaba muerto, como si el ser humano nunca hubiera puesto un pie allí; como si no se tratara del planeta que había engullido una nave como El Invencible, con una tripulación de ochenta personas; un experimentado navío del espacio capaz de desarrollar, en una fracción de segundo, una potencia de miles de millones de kilovatios, de convertirla en un campo energético que ningún cuerpo material atravesaría, de concentrarla en rayos destructores a la temperatura de estrellas incandescentes y capaces de reducir a cenizas una cadena montañosa o de secar un mar. Y a pesar de eso, era aquí donde había desaparecido de forma incomprensible aquel organismo de acero construido en la Tierra, fruto de varios siglos de progreso tecnológico, aquí se había esfumado sin dejar rastro, sin ningún S.O.S., desvanecido en este desierto rojo y gris.
«Y todo este continente tiene el mismo aspecto», pensó. Lo recordaba bien. Desde lo alto, el único movimiento que había captado en medio de ellos, permanente, era el lento fluir de unas nubes que arrastraban sus sombras por aquella infinita avalancha de dunas.
—¿Actividad? —preguntó, sin volverse.
—Cero, cero y dos —respondió Jordan que estaba de rodillas y se reincorporó. Tenía la cara roja, le brillaban los ojos. La máscara de oxígeno deformaba el timbre de su voz.
«Eso significa menos que nada», pensó. Además, los de El Cóndor no habrían muerto por una imprudencia de ese calibre, los sensores automáticos habrían disparado la alarma incluso si nadie se hubiera ocupado de realizar los análisis estándar.
—¿Atmósfera?
—Nitrógeno 78 %, argón 2 %, dióxido de carbono cero, metano 4 %, el resto es oxígeno.
—¿16 % de oxígeno? ¿Seguro?
—Seguro.
—¿Radiactividad del aire?
—Prácticamente cero.
Era algo extraño. ¡Tanto oxígeno! Aquella noticia le sorprendió. Se acercó al robot, y este le puso ante los ojos, de manera inmediata, la cinta con los indicadores. Puede que intentaran prescindir de las máscaras de oxígeno, pensó absurdamente, porque sabía que aquello no podía ser. Es cierto que, de vez en cuando, algún hombre más atormentado que otro por la necesidad de regresar a la Tierra se quitaba la máscara ignorando las órdenes, el aire podía parecer tan limpio, tan fresco… y se intoxicaba. Pero eso le podría haber sucedido a uno, todo lo más a dos.
—¿Lo tenéis ya todo? —preguntó.
—Sí.
—Volved —les dijo.
—¿Y usted?
—Yo me quedaré un poco más. Volved —repitió impaciente. Quería estar solo. Blank se echó al hombro la correa que sujetaba las asas de los recipientes, Jordan le dio la sonda al robot, y se fueron, avanzando con dificultad; el arctán los seguía renqueante, por detrás parecía un hombre disfrazado.
Rohan se dirigió hacia la duna más alejada. De cerca pudo apreciar cómo sobresalía de la arena un emisor, parecido a los que creaban el campo de fuerza de protección, pero más ancho en su extremo. Agarró un puñado de arena y lo lanzó hacia adelante, no tanto para comprobar la presencia del campo, sino por puro capricho infantil. Una pequeña estela flotó y, como si chocara con un cristal inclinado e invisible, cayó en vertical al suelo.
Sentía unas ganas locas de quitarse la máscara. Conocía muy bien la sensación: escupir la boquilla de plástico, arrancar las correas, llenarse los pulmones de aire y aspirarlo hasta el fondo de los pulmones…
«Estoy algo sensible», pensó y dio media vuelta, lentamente, hacia la nave. La caja del ascensor le esperaba vacía, con la plataforma hundida suavemente en la duna, y el viento había alcanzado a cubrir la chapa con una fina capa de arena en los pocos minutos que había estado ausente.
Cuando se encontró en el pasillo de la quinta cubierta echó una ojeada al informador de pared. El comandante estaba en la cabina de astronomía. Rohan subió.
—En pocas palabras, un lugar idílico —resumió el astronavegador tras oír su informe—. Nada de radiactividad, nada de esporas, ni bacterias, ni moho, ni virus, nada…, solo ese oxígeno… Sea como sea, habrá que hacer cultivos con las muestras.
—Ya están en el laboratorio. Quizá en este planeta la vida esté en otros continentes —observó Rohan nada convencido.
—Lo dudo. Más allá de la zona ecuatorial la insolación es muy débil; ¿no ha visto usted el grosor de los casquetes polares? Me juego lo que sea a que la capa de hielo tiene como mínimo ocho kilómetros, si no son diez. Pensaría más bien en los océanos: plantas acuáticas, algas… ¿pero por qué la vida no salió hacia tierra firme?
—Tendremos que echar un vistazo a esas aguas —dijo Rohan.
—Es demasiado pronto para preguntárselo a nuestra gente, pero el planeta tiene pinta de ser viejo. Este huevo podrido tendrá unos seis mil millones de años. Su sol también hace un montón de tiempo que dejó atrás su época dorada. Es casi una enana roja. Sí, esta ausencia de vida da que pensar. Un tipo peculiar de evolución que no puede soportar la sequía… Es posible. Eso explicaría la presencia de oxígeno, pero no la cuestión de El Cóndor.
—Igual se trata de alguna forma de vida, de seres submarinos ocultos en el océano que hayan creado una civilización en las profundidades —sugirió Rohan. Los dos hombres observaban un enorme mapa del planeta en la proyección de Mercator, poco preciso, ya que había sido elaborado con datos de sondas automáticas del siglo anterior. Solo mostraba los contornos de los principales continentes y mares, el perímetro de los casquetes polares y algunos de los cráteres más importantes. Sobre la retícula de meridianos y paralelos se veía un punto en el interior de un círculo rojo a 8° de latitud norte: el lugar en el que habían aterrizado. El astronavegador apartó impaciente el mapa de la mesa de cartografía.
—Ni usted mismo se cree ese disparate —dijo incómodo—. Tressor no era más tonto que nosotros, ningún ser submarino habría podido con él. ¡Es absurdo! Además, incluso suponiendo que aquí existieran seres marinos inteligentes, una de las primeras cosas que habrían hecho hubiese sido conquistar la tierra firme. Hasta con escafandras llenas de agua. ¡Es un absoluto disparate! —repitió, no para pulverizar por completo la idea de Rohan, sino porque ya estaba pensando en otra cosa.
—Nos quedaremos aquí un tiempo —concluyó finalmente, y tocó el borde inferior del mapa, que con un leve siseo se enrolló y desapareció en una de las estanterías de un gran mueble con otros planos—. Vamos a esperar y ver qué pasa.
—¿Y si no…? —preguntó cuidadoso Rohan—. ¿Iremos a buscarlos?
—Rohan, sea usted sensato. Su sexto año estelar y me viene usted con… —El astronavegador buscaba la expresión adecuada, y como no la encontró, la sustituyó por un desdeñoso gesto de la mano.
—Este planeta es del tamaño de Marte. ¿Cómo los buscaríamos? ¿Cómo localizaríamos una nave como El Cóndor? —Se autocorrigió.
—Ya, el suelo es ferruginoso… —reconoció Rohan a desgana. Lo cierto es que los análisis habían demostrado una presencia considerable de óxidos de hierro en la arena, así que los indicadores ferroinductivos no servían de nada. Sin saber qué más decir, optó por el silencio. Estaba convencido de que el comandante acabaría por encontrar una salida. No era cosa de regresar con las manos vacías, sin ningún resultado. Seguía a la espera, observando las pobladas cejas de Horpach, que emergían por debajo de su frente.
—A decir verdad, no creo que esperar cuarenta y ocho horas nos sirva de algo, pero lo exige el reglamento —dijo el astronavegador a modo de inesperada confesión—. Siéntese, Rohan. Está usted ahí de pie, encima de mí, como si fuera mi conciencia. Regis es el lugar más absurdo que se pueda imaginar. El colmo de lo innecesario. No se sabe para qué enviaron aquí a El Cóndor, pero qué más da, lo hecho, hecho está.
Estaba de mal humor y en esos casos, por regla general, le daba por hablar y animaba a los demás a participar en la conversación por íntima que pudiera ser, esto siempre acarreaba cierto peligro, ya que en cualquier momento podía acabar la charla con algún comentario mordaz.
—Bueno, sea como sea, tenemos que hacer algo. ¿Sabe qué? Coloque un par de fotobservadores pequeños en la órbita ecuatorial. Pero a baja altura y que realmente describan un círculo. A unos setenta kilómetros.
—Pero eso significa que aún estarían dentro de la ionosfera —protestó Rohan—. Antes de dar cien vueltas ya se habrán calcinado.
—Que se calcinen. Pero tendrán tiempo de tomar las fotografías que puedan. Yo incluso le aconsejaría arriesgar hasta los sesenta kilómetros. Es posible que ardan ya en la décima vuelta, pero solo las fotos hechas desde esa altura pueden aportar algo. ¿Sabe usted qué aspecto tiene un cohete visto a cien kilómetros de distancia, incluso con el mejor teleobjetivo? La cabeza de un alfiler es a su lado un verdadero macizo montañoso. Haga el favor de… ¡Rohan!
Al oír el grito, el navegador, que ya estaba en la puerta, volvió la cabeza. El comandante tiró sobre la mesa el informe con los resultados de los análisis del robot.
—¿Qué es esto? ¿Qué tontería es esta? ¿Quién lo ha escrito?
—Un autómata. ¿Qué ha pasado? —preguntó Rohan intentando mantener la calma porque la ira empezaba a apoderarse también de él. «¡Ahora me vendrá con sus tonterías!», pensó acercándose con lentitud premeditada.
—Lea usted. Aquí. Sí, aquí.
—Metano, 4 % —leyó Rohan. Y él también se quedó estupefacto.
—¿Qué? ¿Cuatro por ciento de metano? ¿Y 16 % de oxígeno? ¿Sabe usted qué es eso? ¡Una mezcla explosiva! ¿Me puede explicar por qué no saltamos todos por los aires cuando aterrizábamos con nuestros boranos?
—Es verdad… No lo entiendo —balbuceó Rohan. Se acercó al panel de control exterior con rapidez, dejó que los extractores succionaran un poco de la atmósfera externa y mientras el astronavegador iba de un lado para otro del puente de mando, en medio de un siniestro silencio, observó cómo los analizadores trajinaban afanosos con los recipientes de vidrio.
—¿Y?
—Lo mismo. 4% de metano…, 16 % de oxígeno —dijo Rohan. Aunque no entendía en absoluto cómo era posible, sintió cierta satisfacción: al menos Horpach no podría reprocharle nada.
—¡Traiga, enséñemelo! Mmm, metano, cuatro, mal rayo me…, vale. Rohan, coloque las sondas en la órbita y vaya al laboratorio pequeño. ¡¿Para qué demonios tenemos si no a los científicos?! Que sean ellos los que se devanen los sesos.
Rohan bajó, agarró a dos técnicos de cohetes y les repitió la orden del astronavegador. Después, regresó al nivel dos, donde estaban los laboratorios y los camarotes de los especialistas. Fue pasando junto a estrechas puertas empotradas en el metal, todas con placas en las que figuraban siempre dos letras: «I. J.», «F. J.», «T. J.», «B. J.»… La puerta del laboratorio pequeño estaba abierta de par en par; entre las monótonas voces de los científicos sobresalía a veces la voz de bajo del astronavegador. Rohan se detuvo en el umbral. Estaban todos los «jefes»: el ingeniero jefe, el biólogo jefe, el físico, el médico y todos los tecnólogos de la sala de máquinas. El astronavegador estaba sentado, en silencio, en el último sillón, por debajo del programador electrónico de la máquina digital manual. Moderon, de piel aceitunada, con sus pequeñas manos entrelazadas, como las de una niña, decía:
—No soy experto en la química de gases. En todo caso, es probable que no sea metano común. La energía de los enlaces es distinta; la diferencia aparece apenas en el centésimo lugar después de la coma, pero existe. Reacciona con el oxígeno solo en presencia de catalizadores, y aún así no mucho.
—¿De qué origen es ese metano? —preguntó Horpach, jugando con los pulgares.
—Bueno, el carbono que lo conforma es de origen orgánico, eso sí. No es mucha información, pero de eso no cabe duda…
—¿Y hay isótopos? ¿De qué edad? ¿Cuánto tiempo tiene ese metano?
—Entre dos y quince millones de años.
—¡Menudo intervalo!
—Hemos tenido media hora de tiempo. No puedo decir nada más.
—¡Doctor Quastler! ¿De dónde sale ese metano?
—No lo sé.
Horpach miró uno a uno a sus especialistas. Parecía que estaba a punto de explotar, pero de repente sonrió.
—Señores. Son ustedes gente con experiencia. Llevamos tiempo volando juntos. Les pido su opinión. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Por dónde empezar?
Como nadie parecía tener prisa por tomar la palabra, el biólogo Joppe, uno de los pocos que no temían la irascibilidad de Horpach, se dirigió al comandante mirándolo tranquilamente a los ojos:
—Este no se trata de un planeta ordinario de la clase sub-Delta 92. Si lo fuera, El Cóndor no habría desaparecido. A bordo viajaban profesionales, ni peores ni mejores que nosotros, así que lo único que sabemos con seguridad es que sus conocimientos resultaron insuficientes para evitar la catástrofe. Por eso deberíamos mantener el tercer grado del procedimiento y examinar la tierra firme y el océano. Creo que hay que iniciar perforaciones geológicas y, de manera simultánea, ocuparse de las aguas. Todo lo demás sería una hipótesis y en nuestra situación no podemos permitirnos ese lujo.
—De acuerdo —Horpach apretó las mandíbulas—. Las prospecciones dentro del perímetro del campo de fuerza no son un problema. Se encargará el doctor Novik.
El geólogo jefe asintió con la cabeza.
—En cuanto al océano… ¿A qué distancia está la línea de la costa, Rohan?
—A unos doscientos kilómetros… —dijo el navegador, nada sorprendido de que el comandante fuese consciente de su presencia, a pesar de no estar viéndolo: Rohan estaba unos pasos detrás de él, junto a la puerta.
—Un poco lejos. Pero ya no vamos a mover El Invencible. Le acompañarán tantos hombres como considere oportuno. También Fitzpatrik y algún oceanógrafo más, y seis energobots de reserva. Irá hasta la costa. Podrán trabajar solo bajo la protección del campo de fuerza; nada de excursiones marítimas, ni inmersiones. Y no abuse de los autómatas, no tenemos demasiados. ¿Está claro? Bien, ya puede empezar. Ah, y una cosa más. ¿Es posible respirar en la atmósfera local?
Los médicos cuchichearon entre sí.
—En principio, sí —dijo finalmente Stormont, pero no parecía muy convencido.
—¿Qué significa «en principio»? ¿Se puede respirar o no?
—Esa cantidad de metano no es inocua. Al cabo de un tiempo la sangre se saturará y podrían producirse leves alteraciones cerebrales. Aturdimiento…, pero no antes de una hora, quizá más.
—¿Y no sería suficiente un filtro de metano?
—No. O sea, no compensa producir filtros de metano porque habría que cambiarlos con mucha frecuencia, además, el porcentaje de oxígeno es bastante bajo. Personalmente, optaría por los aparatos de oxígeno.
—Hmmm. ¿Ustedes piensan lo mismo? —Witte y Eldjarn asintieron. Horpach se levantó—. Empecemos, pues. ¡Rohan! ¿Qué pasa con las sondas?
—Ahora mismo las lanzamos. ¿Puedo controlar las órbitas antes de irme?
—Puede.