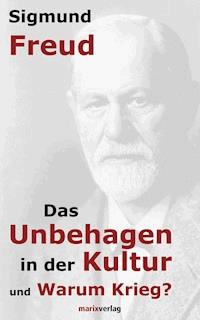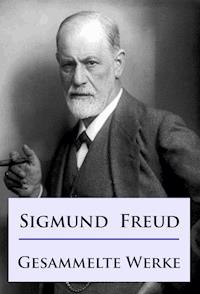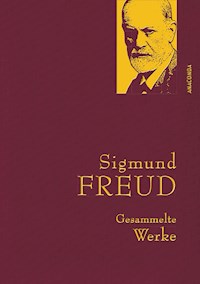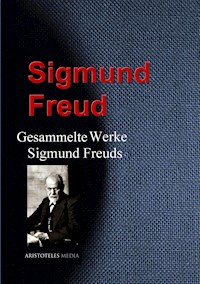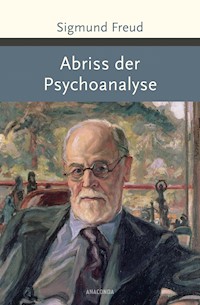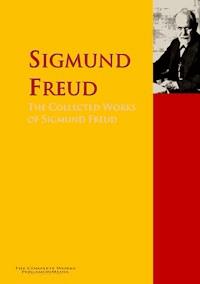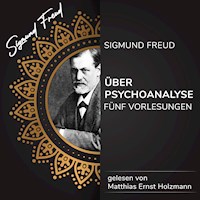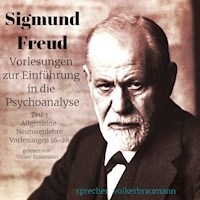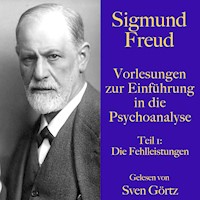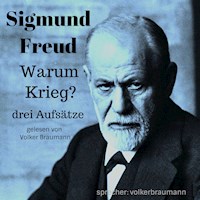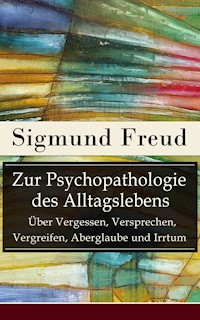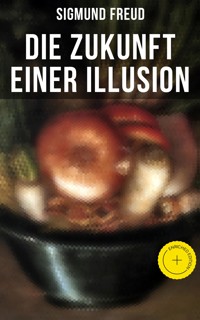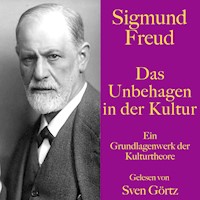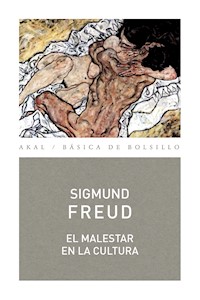
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Considerada como una de las obras más influyentes del siglo xx en el campo de la psicología, El malestar en la cultura indaga en el efecto que sobre las pulsiones del individuo ha tenido el desarrollo de la civilización, como moldeadora pero también como represora del comportamiento humano. En efecto, Freud defiende la existencia de un antagonismo irreconciliable entre las pulsiones agresivas, innatas en los individuos, y la cultura, pues esta, al tratar de controlar su satisfacción, provoca la pérdida de la libertad y de la individualidad, generando sentimientos de frustración y de culpa. Pero además, el hombre tiene también otra pulsión innata, la de muerte o destrucción, que persigue la satisfacción de las necesidades del yo, y que también encuentra en la cultura una fuerte represora. Un brillante ensayo apoyado en el desarrollo de la teoría psicoanalítica con el que Freud echa por tierra el valor que el hombre ha concedido siempre a la cultura al concluir que esta no puede más que generar insatisfacción y sufrimiento al hombre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 328
Sigmund Freud
EL MALESTAR EN LA CULTURA
Traducción: Alfredo Brotons Muñoz
Considerada como una de las obras más influyentes del siglo XX en el campo de la psicología, El malestar en la cultura indaga en el efecto que sobre las pulsiones del individuo ha tenido el desarrollo de la civilización, como moldeadora pero también como represora del comportamiento humano. En efecto, Freud defiende la existencia de un antagonismo irreconciliable entre las pulsiones agresivas, innatas en los individuos, y la cultura, pues esta, al tratar de controlar su satisfacción, provoca la pérdida de la libertad y de la individualidad, generando sentimientos de frustración y de culpa. Pero además, el hombre tiene también otra pulsión innata, la de muerte o destrucción, que persigue la satisfacción de las necesidades del yo, y que también encuentra en la cultura una fuerte represora. Un brillante ensayo apoyado en el desarrollo de la teoría psicoanalítica con el que Freud echa por tierra el valor que se ha concedido siempre a la cultura al concluir que esta no puede más que generar insatisfacción y sufrimiento.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Das Unbehagen in der Kultur
© Ediciones Akal, S. A., 2017
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4385-0
I
No puede evitar uno la impresión de que por lo común los hombres miden con falsos raseros, pretenden para sí y admiran en otros poder, éxito y riqueza, pero subestiman los verdaderos valores de la vida. Y, sin embargo, en todo juicio universal como ese se está en peligro de olvidar la diversidad del mundo humano y de su vida anímica. Hay ciertos hombres a los que no se niega la veneración de sus contemporáneos, aunque su grandeza estriba en cualidades y logros por entero ajenos a las metas e ideales de la multitud. De buena gana se admitirá que después de todo es sólo una minoría la que reconoce a estos grandes hombres, mientras que la gran mayoría no quiere saber nada de ellos. Pero la cosa no puede ser tan simple, debido a las discrepancias entre el pensamiento y los actos de los hombres y la multiplicidad de sus deseos.
Uno de estos hombres eminentes se dice amigo mío en sus cartas. Yo le había enviado mi pequeño escrito que trata la religión como ilusión[1], y él respondió que estaba totalmente de acuerdo con mi juicio sobre la religión, pero lamentaba que yo no hubiera apreciado la fuente propiamente dicha de la religiosidad. Sería esta un sentimiento especial que a él mismo no suele abandonarlo nunca, que le han confirmado muchas otras y que podría presuponerse en millones de personas. Un sentimiento que a él le gustaría llamar la sensación de la «eternidad», un sentimiento de algo ilimitado, infinito, por así decir «oceánico». Este sentimiento sería un hecho puramente subjetivo, no un artículo de fe; a él no estaría ligada seguridad alguna de perduración personal, pero sería la fuente de la energía religiosa que las distintas iglesias y sistemas religiosos captan, encauzan por determinados canales y ciertamente también consumen. Sólo sobre la base de este sentimiento oceánico podría uno llamarse religioso, aun cuando rechace toda fe y toda ilusión.
Esta declaración de mi venerado amigo, el mismo que en cierta ocasión encomió poéticamente el encanto de la ilusión[2], me puso en no pequeñas dificultades. Yo mismo no puedo descubrir en mí este sentimiento «oceánico». No es cómodo ocuparse científicamente de sentimientos. Uno puede intentar describir sus indicios psicológicos. Cuando esto no resulta –me temo que también el sentimiento oceánico se sustraerá a una tal caracterización–, no queda nada más que atenerse al contenido de representación que mejor se aparee asociativamente con el sentimiento. Si he entendido correctamente a mi amigo, este se refiere a lo mismo que un poeta original y bastante raro hace decir a su héroe a modo de consuelo ante la muerte libremente elegida: «De este mundo no podemos caernos»[3]. Un sentimiento, por tanto, de unión indisoluble, de copertenencia con el todo del mundo exterior. Me gustaría decir que para mí esto tiene más bien el carácter de una visión intelectual, ciertamente no sin un tono sentimental acompañante, que, empero tampoco faltará en otros actos de pensamiento de análogo alcance. En mi persona no podría convencerme de la naturaleza primaria de un sentimiento como ese. Pero no por ello puedo discutir su presencia efectiva en otros. Sólo se pregunta si es interpretado correctamente y si debe reconocerse como «fons et origo»[4] de todas las necesidades religiosas.
Nada tengo que proponer que influya decisivamente en la solución de este problema. La idea de que el ser humano debería recibir información sobre su conexión con el mundo circundante a través de un sentimiento inmediato, orientado en ese sentido desde el comienzo, suena tan extraña, encaja tan mal en el entramado de nuestra psicología, que cabe intentar una derivación psicoanalítica, esto es, genética, de un sentimiento como ese. Disponemos entonces del siguiente raciocinio: Normalmente, nada nos es más seguro que el sentimiento de nosotros mismos, de nuestro propio yo. Este yo se nos aparece independiente, unitario, bien decantado frente a todo lo demás. Que esta apariencia es un engaño, que el yo más bien se prolonga hacia dentro, sin límites precisos, en un ser psíquico inconsciente al que denominamos ello, al cual sirve por así decir de fachada, sólo nos lo ha enseñado la investigación psicoanalítica, que todavía nos debe muchas explicaciones sobre la relación del yo con el ello. Pero, al menos hacia fuera, el yo parece afirmar fronteras claras y precisas. Sólo en un estado, ciertamente extraordinario pero que no puede juzgarse como patológico, sucede de otro modo. En el culmen del enamoramiento, el límite entre el yo y el objeto amenaza con disiparse. Contra todos los testimonios de los sentidos, el enamorado afirma que el yo y el tú son uno, y está dispuesto a comportarse como si así fuera. Lo que una función fisiológica puede cancelar pasajeramente deben naturalmente poderlo perturbar también procesos patológicos. La patología nos da a conocer un gran número de estados en los que la delimitación del yo frente al mundo exterior se torna insegura o los límites se trazan realmente de modo incorrecto; casos en los que partes del propio cuerpo e incluso fragmentos de la propia vida anímica, percepciones, pensamientos, sentimientos, se nos aparecen como ajenos y no pertenecientes al yo, otros en los que se atribuye al mundo exterior lo que evidentemente se ha generado en el yo y este debiera reconocer. También, por tanto, el sentimiento yoico está sometido a trastornos y los límites del yo no son constantes.
Una reflexión ulterior dice: Este sentimiento yoico en el adulto no puede haber sido así desde el comienzo. Debe de haber recorrido una evolución comprensiblemente no demostrable pero que se puede construir con considerable verosimilitud[5]. El lactante aún no distingue su yo de un mundo exterior como fuente de las sensaciones que a él afluyen. Lo aprende paulatinamente en base a diversos estímulos. Tiene que hacerle la más fuerte impresión el hecho de que no pocas de las fuentes de excitación, en las que luego reconocerá sus órganos corporales, pueden enviarle sensaciones en cualquier momento, mientras que otras se le sustraen temporalmente –entre estas, la más anhelada: el pecho materno– y sólo se recuperan urgiendo la asistencia mediante el llanto. Con ello al yo se le contrapone por primera vez un «objeto» como algo que se halla «afuera» y sólo es forzado a aparecer por una acción particular. Un segundo impulso para que el yo se desprenda de la masa de sensaciones, esto es, para el reconocimiento de un «afuera», de un mundo exterior, lo dan las frecuentes, múltiples, inevitables sensaciones de dolor y displacer que el irrestrictamente dominante principio de placer llama a suprimir y esquivar. Nace la tendencia a segregar del yo todo lo que pueda ser fuente de tal displacer, a arrojarlo fuera, a formar un yo-placer puro, al que se contrapone un ajeno, amenazante afuera. Los límites de este primitivo yo-placer no pueden escapar a la rectificación por la experiencia. Sin embargo, no poco a lo que no se querría renunciar en cuanto dispensador de placer no es yo, es objeto, y no pocos tormentos que se querrían esquivar demuestran ser, no obstante, inseparables del yo, de origen interno. Uno aprende un procedimiento por el que, mediante la orientación intencionada de la actividad de los sentidos y una adecuada acción muscular, puede distinguirse lo interior –lo perteneciente al yo– y lo exterior –procedente de un mundo exterior– y con ello se da el primer paso hacia la instauración del principio de realidad, que es el que debe dominar la evolución ulterior. Esta distinción sirve, naturalmente, a la intención práctica de evitar las sensaciones desagradables percibidas y amenazantes. El hecho de que el yo, para defenderse contra ciertos estímulos desagradables procedentes de su interior, no aplique otros métodos que aquellos de que se sirve contra el displacer procedente del exterior será luego el punto de partida de significativas perturbaciones patológicas.
De tal modo, pues, el yo se desprende del mundo exterior. Más correctamente dicho: originariamente el yo lo contiene todo, más tarde desgaja de sí un mundo exterior. Nuestro actual sentimiento yoico no es, pues, más que un resto encogido de un sentimiento más comprehensivo, es más, omnicomprehensivo, que correspondía a una unión más íntima del yo con el mundo circundante. Si pudiéramos suponer que este primario sentimiento yoico se ha conservado –en mayor o menor medida– en la vida anímica de muchas personas, se situaría como una especie de contrapartida junto al más estricta y nítidamente delimitado sentimiento yoico de la edad madura, y los contenidos de representación adecuados a este serían precisamente los de la ilimitación y la unión con el todo, los mismos con que mi amigo ilustra el sentimiento «oceánico». Pero ¿tenemos derecho a suponer la supervivencia de lo originario junto a lo posterior que ha surgido de ello?
Sin duda; semejante fenómeno no es extraño ni al anímico ni a otros ámbitos. En cuanto a la serie zoológica, sostenemos la hipótesis de que las especies de desarrollo superior han surgido de las inferiores. Sin embargo, aún hoy encontramos todas las formas simples de vida entre los vivientes. El género de los grandes saurios se extinguió y cedió el lugar a los mamíferos, pero un genuino representante de ese género, el cocodrilo, aún vive con nosotros. La analogía puede ser demasiado remota y adolece también de la circunstancia de que las especies inferiores supervivientes no son en su mayoría los antepasados genuinos de las actuales, más evolucionadas. Por lo regular, los eslabones intermedios se han extinguido y sólo son conocidos a través de su reconstrucción. Por el contrario, en el ámbito psíquico la conservación de lo primitivo junto a lo transformado que de él deriva es tan frecuente que resulta ocioso probarla mediante ejemplos. En la mayoría de los casos, este fenómeno es consecuencia de una escisión en el curso de la evolución. Una componente cuantitativa de una actitud, de una pulsión instintiva, se ha conservado inalterada; otra ha experimentado la evolución ulterior.
Tocamos con ello el problema más general de la conservación en lo psíquico, que apenas ha sido elaborado pero es tan atractivo e importante que por un momento podemos prestarle atención pese a la insuficiencia del pretexto. Desde que hemos superado el error de que el olvido corriente en nosotros significa una destrucción de la huella mnémica, es decir, una aniquilación, nos inclinamos a la hipótesis opuesta, que en la vida anímica nada de lo que una vez se formó puede desaparecer, de que todo permanece conservado de algún modo y, en circunstancias adecuadas, p. ej. mediante una regresión de suficiente alcance, puede ser hecho reaparecer. El contenido de esta hipótesis se intenta aclarar mediante una comparación traída de otro ámbito. Tomemos como ejemplo la evolución de la Ciudad Eterna[6]. Los historiadores nos enseñan que la Roma más antigua fue la Roma Quadrata, un asentamiento empalizado en el Palatino. Luego siguió la fase del Septimontium, una unión de las colonias en las diferentes colinas; luego la ciudad amurallada por Servio, y aún más tarde, después de todas las transformaciones de la época republicana y de los primeros tiempos del Imperio, la ciudad que el emperador Aureliano rodeó con sus murallas. No queramos seguir más allá las modificaciones de la ciudad, y preguntémonos qué puede encontrar de estos estadios tempranos en la Roma actual un visitante al que imaginamos provisto de los más completos conocimientos históricos y topográficos. La muralla aureliana la verá, salvo por unas pocas brechas, casi intacta. En ciertos lugares puede encontrar tramos del muro serviano sacados a la luz por las excavaciones. Si sabe lo bastante –más que la arqueología actual–, tal vez pueda trazar en el plano de la ciudad todo el curso de esta muralla y el perímetro de la Roma Quadrata. De los edificios que antaño llenaron este antiguo recinto no encuentra nada, o pocos restos, pues ya no existen. Lo máximo que puede procurarle el mejor conocimiento de la Roma de la República sería que sabe indicar los lugares en que habían estado los templos y edificios públicos de esta época. Lo que ahora ocupa estos lugares son ruinas, pero no de ellos mismos, sino de sus renovaciones de tiempos posteriores tras incendios y destrucciones. Tampoco es apenas menester una mención especial a que todos estos residuos de la antigua Roma aparecen dispersos en la maraña de una gran ciudad edificada en los últimos siglos desde el Renacimiento. No poco de lo antiguo está ciertamente todavía enterrado en el suelo de la ciudad o bajo sus construcciones modernas. Esta es la clase de conservación del pasado que nos encontramos en ciudades históricas como Roma.
Formulemos ahora la fantástica hipótesis de que Roma no fuera un lugar habitado por seres humanos, sino un ser psíquico de pasado análogamente largo y rico en contenido, en el que, por tanto, no ha desaparecido nada de lo que alguna vez existió, en el que junto a las últimas fases evolutivas también persisten todavía todas las anteriores. Para Roma eso significaría, pues, que en el Palatino los palacios imperiales y el Septimontium aún se elevaran hasta su antigua altura, que el Castel Sant’Angelo aún tuviera sobre sus almenas las bellas estatuas que hasta la invasión de los godos lo adornaban, etc. Pero aún más: en el lugar que ocupa el Palazzo Caffarelli, sin necesidad de demoler este edificio, se alzaría de nuevo el templo de Júpiter Capitolino, y ciertamente este no en su último aspecto, el que vieron los romanos de la época imperial, sino también en sus formas más primitivas, cuando todavía mostraba formas etruscas y estaba engalanado con antefijas de arcilla. Donde ahora está el Coliseo podríamos admirar también la desaparecida Domus aurea de Nerón; en la plaza del Panteón no sólo encontraríamos el actual Panteón, tal como nos lo legó Adriano, sino, en el mismo solar, también el edificio original de M. Agrippa; es más, el mismo suelo soportaría la iglesia de Maria sopra Minerva y el antiguo templo sobre el que se construyó esta. Y tal vez sólo se necesitaría un cambio en la orientación de la mirada o en el punto de vista por parte del observador para provocar una u otra de esas visiones.
Evidentemente, no tiene sentido alguno seguir hilvanando esta fantasía, que nos lleva a lo irrepresentable, es más, a lo absurdo. Si queremos representar espacialmente la sucesión histórica, eso sólo puede producirlo una contigüidad en el espacio; el mismo espacio no tolera que se lo llene dos veces. Nuestro intento parece ser un juego ocioso; sólo tiene una justificación: nos muestra cuán lejos estamos de dominar las peculiaridades de la vida anímica mediante una representación visual.
Aún deberíamos tomar posición sobre una objeción. Esta nos pregunta por qué hemos escogido precisamente el pasado de una ciudad para compararlo con el pasado anímico. La hipótesis de la conservación de todo lo pasado vale también para la vida anímica sólo a condición de que el órgano de la psique haya permanecido intacto, de que su tejido no se haya deteriorado por causa de un trauma o una inflamación. Pero influencias destructivas que se pudieran equiparar a estas causas patológicas no se echan en falta en la historia de ninguna ciudad, aunque esta haya tenido un pasado menos agitado que Roma, aunque, como Londres, ningún enemigo la haya visitado casi nunca. El más apacible desarrollo de una ciudad, incluye demoliciones y sustituciones de edificios, y por eso la ciudad es de antemano inapropiada para una comparación como esa con un organismo anímico.
Cedemos a esta objeción y, renunciando a un impactante efecto de contraste, nos volvemos a un objeto de comparación al menos más afín, como es el cuerpo animal o humano. Pero también aquí encontramos lo mismo. Las fases previas de la evolución ya no se conservan en ningún sentido, han desembocado en las posteriores, a las que han proporcionado el material. El embrión no se puede comprobar en el adulto: la glándula del timo que el niño poseía es sustituida por tejido conjuntivo tras la pubertad, pero ella misma ya no existe; en las canillas del hombre maduro puedo ciertamente trazar el contorno del hueso infantil, pero este mismo ha desaparecido al alargarse y engrosarse hasta lograr su forma definitiva. Resulta por consiguiente que una conservación así de todas las etapas anteriores junto a la configuración final sólo es posible en lo anímico, y que no estamos en condiciones de visualizar este hecho.
Quizá vamos demasiado lejos en esta hipótesis. Quizá debimos conformarnos con afirmar que en la vida anímica lo pasado puede permanecer conservado, no tiene que ser necesariamente destruido. Es de todos modos posible que también en lo psíquico no poco de lo antiguo –por norma o excepcionalmente– se borre o consuma en tal medida que ningún proceso pueda ya restablecerlo y revivirlo, o que la conservación esté en general ligada a ciertas condiciones favorables. Es posible, pero no sabemos nada al respecto. Sólo podemos constatar que en la vida anímica la conservación de lo pasado es antes regla que rara excepción.
Si tan enteramente dispuestos estamos a reconocer que en muchos seres humanos existe un sentimiento «oceánico» e inclinados a referirlo a una fase temprana del sentimiento del yo, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué derecho tiene este sentimiento a ser considerado como la fuente de las necesidades religiosas?
A mí este derecho no me parece indeclinable. Y es que un sentimiento sólo puede ser una fuente de energía si él mismo es la expresión de una fuerte necesidad. En lo que respecta a las necesidades religiosas, la derivación del desvalimiento infantil y del anhelo del padre por este despertado no me parece irrefutable, sobre todo porque este sentimiento no se mantiene simplemente desde la vida infantil, sino que es duraderamente conservado por la angustia frente a la superpotencia del destino. No sabría indicar una necesidad en la infancia de fuerza pareja a la del amparo paterno. Abandona con ello el primer plano el papel del sentimiento oceánico que, por ejemplo, podría tender al restablecimiento del narcisismo ilimitado. El origen de la actitud religiosa puede rastrearse con claros perfiles hasta el sentimiento de desamparo infantil. Puede que detrás se escondan otras cosas, pero por el momento las envuelve la niebla.