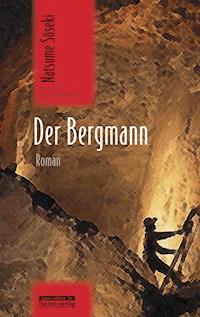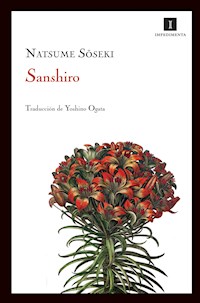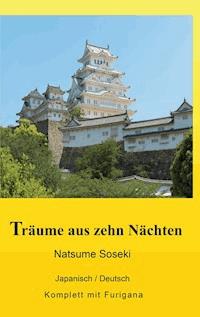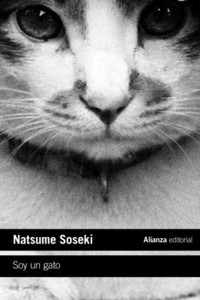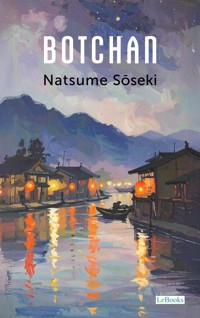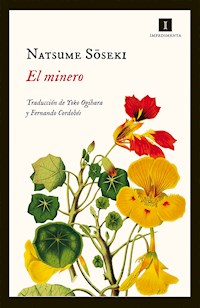
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Enredado entre dos mujeres de caracteres totalmente opuestos, un joven tokiota de buena familia decide abandonar su ciudad natal y la comodidad de su hogar para poner fin a su vida de una manera heroica. Pero en su camino se cruza un misterioso anciano que le convencerá de que la mejor opción en la encrucijada en la que se encuentra es la de convertirse en minero. Aceptando esa suerte de muerte en vida y escoltado por dos peculiares compañeros de viaje, el protagonista emprenderá un arduo camino que supondrá una ruptura radical con toda su vida. Con el delicado paisaje japonés de fondo, las reflexiones del muchacho sobre su propia identidad, sobre la versatilidad del carácter humano y sobre la sociedad que le rodea supondrán para él la piedra de toque que le hará entrar en la madurez.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El minero
Natsume Soseki
Traducción del japonés a cargo de
Yoko Ogihara y Fernando Cordobés
Postfacio a cargo de
Michiyo Kawano
Pasé mucho tiempo caminando a través del pinar. Los pinares de los cuadros no parecen tan extensos, pero en este lugar solo había pinos, pinos y más pinos. Nada más. No veía la razón de continuar mi paseo si los árboles no desaparecían. En realidad, habría sido mejor haberme quedado quieto desde el principio, ponerme delante de uno de ellos y jugar a ver quién se salía con la suya.
Salí de Tokio sobre las nueve de la noche del día anterior y me puse a caminar como un loco en dirección norte. En cierto momento me sentí exhausto. No conocía por allí a nadie en cuya casa pudiera descansar y tampoco tenía dinero para pagar un humilde alojamiento en el que pasar la noche. Con la intención de echar al menos una cabezada, me deslicé en la oscuridad bajo el alero de un templo. Creo que estaba consagrado a Hachiman, el dios de la guerra. Aún era de noche cuando me desperté muerto de frío y, a partir de ese momento, caminé sin descanso. Pero ¡quién habría sido capaz de seguir así, rodeado solo de malditos pinos, indefinidamente!
Mis piernas parecían pesar una tonelada. Cada paso que daba era un suplicio, como si alguien me hubiera atado unas barras de acero a las pantorrillas. Me recogí el quimono hasta dejar las piernas desnudas para ver si así avanzaba con mayor facilidad. En cualquier otro lugar habría sido capaz de echar a correr, pero no allí, rodeado de pinos.
Encontré una casa de té. Tras las persianas de bambú, divisé una tetera oxidada colocada sobre un brasero. Junto a la entrada había un banco que miraba hacia el camino y, en el suelo, unas sandalias. Vi a un hombre abrigado con un quimono acolchado sentado de espaldas.
Estaba ya pasando de largo, aunque sin perderle de vista por el rabillo del ojo y sin dejar de preguntarme si parar a descansar un rato junto a él, cuando el hombre se volvió hacia mí. Sus labios finos dibujaron una sonrisa que dejó entrever esos dientes marrones característicos de los fumadores empedernidos. Yo me sentí incómodo y él, a su vez, se puso serio. Aunque estaba manteniendo una animada conversación con la dueña de la casa de té, en cuanto me vio su semblante cambió. En un principio, eso hizo que mi incomodidad se esfumara por completo, pero enseguida volví a sentirme extraño. Él examinó de arriba abajo cada rasgo particular de mi cara, de la boca a la nariz, de la nariz a la frente, de ahí pasó a la visera y hasta se detuvo en los detalles más insignificantes de esa gorra con la que me cubría la cabeza. El movimiento de sus ojos, que continuaban implacablemente su camino, resultaba de lo más inquietante. Cuando pasaron del pecho al ombligo se detuvieron de golpe. Era ahí donde guardaba la cartera. Treinta y dos sen1 en total. Sus ojos se clavaron en ese punto como si pudieran ver a través de la tela azul y blanca. Y, a continuación, siguieron hasta el cinturón con el que me ceñía el quimono y se detuvieron a la altura de la cintura. De ahí para abajo, solo quedaban mis piernas desnudas y, por mucho que las mirase, no iba a encontrar allí nada más. Tan solo mis pesadas piernas. Después de contemplarlas atentamente, sus ojos se posaron en las marcas negras que los dedos de mis pies habían impreso en las sandalias de madera.
Al describirlo de este modo, quizá dé la impresión de que me quedé allí plantado mucho tiempo, como si de algún modo le incitara a mirarme, pero no fue así en absoluto. De hecho, quería marcharme a toda costa. Lo supe en el mismo instante en que sus ojos empezaron a moverse, pero aun así fui incapaz de echar a andar. Cuando los dedos gordos de mis pies se tensaron para hacer girar las sandalias en dirección contraria, sus ojos se pararon de repente. Odio verme obligado a reconocerlo, pero aquel hombre reaccionaba a gran velocidad. Si he dado la impresión de que me examinó con cierto detenimiento, ha sido un error. Su mirada parecía tranquila, pero al mismo tiempo era rápida. Muy rápida. Y yo quería alejarme lo antes posible pero lo único en lo que podía pensar era en la forma extraña en la que esos ojos se deslizaban por mi cuerpo. ¡Si al menos hubiera sido capaz de desaparecer antes de que terminase aquel extraño examen! Sin embargo, me comportaba como alguien que solo dice que se va después de que le hayan invitado explícitamente a hacerlo. Me sentía un necio. Aquel hombre tenía un aire triunfante, sabía que me llevaba ventaja.
En cuanto me puse a caminar me invadió una sensación parecida a la ira, pero apenas unos metros después la pesadez reconquistó mis piernas y me olvidé de aquel asunto. Y de nuevo sentí aquellas barras de acero atadas a las pantorrillas. No podía moverme con rapidez. Quizá fuese lento por naturaleza, pero esa no podía ser la razón de que el hombre me mirase de aquella manera. En realidad, tal vez mi rabia no tuviera fundamento alguno, y tampoco estaba en condiciones de permitir que me molestasen cosas tan insignificantes. Me había escapado de casa para no volver jamás. No podía regresar a Tokio y la opción de instalarme en el campo no resultaba plausible.
Las dificultades de la situación empezaron a copar todos mis pensamientos, y me sentí incapaz de ponerme a buscar un lugar adecuado donde descansar, de manera que seguí caminando. Sin embargo, al no tener ningún objetivo concreto en mente no podía quitarme de encima la sensación de encontrarme frente a una fotografía borrosa. Lo veía todo desenfocado y no tenía forma de saber cuándo empezaría a percibir las cosas con claridad. Ese mundo borroso que se extendía hasta el infinito seguiría ahí mientras viviese, durante cincuenta o sesenta años, siempre delante de mí, por mucho que avanzase, por mucho que corriese. ¡Maldición! En realidad, no caminaba para dejar atrás la niebla que me rodeaba. Sabía bien que, por mucho que lo intentase, jamás lo lograría. Caminaba sencillamente por la única razón de que no podía permanecer quieto.
Creía que estaba convencido de lo que hacía al marcharme de Tokio, pero mis nervios habían estado a flor de piel desde el mismo instante en que empecé a andar. Ahora, las piernas me pesaban cada vez más y la visión de la interminable sucesión de pinos me enfermaba. Para empeorar las cosas, empezó a dolerme la barriga. Era un dolor desconocido, intenso, que me impedía detenerme por miedo a morir. No sabía lo que hacía.
Y eso no era todo. Cuanto más caminaba, más penetraba en aquel mundo en tinieblas. Alcanzaba a ver Tokio, donde brillaba el sol, a mis espaldas, aunque la ciudad ya formaba parte de una esfera de la realidad totalmente distinta. No podía regresar. En aquel momento concebía mi existencia dividida en dos planos: Tokio, cálido, luminoso, tan despejado que casi alcanzaba a tocarlo desde las sombras, se encontraba en uno de ellos, y mis pies, al contrario, avanzaban a través de un segundo plano, de una bruma informe, infinita. Mi único objetivo en la vida era atravesar esa inextinguible nada.
Me resultaba insoportable pensar que ese mundo de penumbras iba a seguir ahí, impidiéndome avanzar durante el tiempo que me quedaba. La ansiedad me empujaba a dar cada paso, pero no podía evitar hundirme cada vez más en esa misma ansiedad. Perseguido y espoleado por ella al tiempo, no me quedaba sino seguir en movimiento: caminar, caminar y caminar sin resolver nada jamás. Seguiría caminando envuelto en esa ansiedad durante el resto de mi vida. Tal vez un cielo encapotado y oscurecido, de manera que ya no lograse ni verme a mí mismo, habría ayudado a disminuir mi preocupación. Pero no era el caso.
El camino que seguía no me servía de gran ayuda. No terminaba de despejarse ni tampoco de oscurecerse y, suspendido en una especie de ocaso, de zona intermedia entre luz y oscuridad, solo conseguía enredarme aún más en mi irremisible angustia. Era perfectamente consciente de que una vida así no merecía la pena ser vivida y, a pesar de todo, me aferraba a ella. Me hubiera gustado vivir en un lugar solitario, estar a mi aire. En caso de no lograrlo, entonces…
Me extrañaba que la mera posibilidad de aquel «entonces» no me aterrorizase. En Tokio, acosado de forma permanente por temblores provocados por el miedo, me había encontrado en muchas ocasiones al borde de cometer una locura. Sin embargo, antes de que fuera demasiado tarde, me espantaba dar el paso definitivo y, al final, siempre me alegraba de haberme arrepentido a tiempo. En esta ocasión, en cambio, no me asaltaron los temblores ni ningún tipo de arrepentimiento prematuro. Nada. La ansiedad eclipsaba todo lo demás. En lo más profundo de mi ser sabía también que ese «entonces» no iba a materializarse en nada concreto. Supongo que, en realidad, no tenía nada de lo que preocuparme. Podía suceder en ese mismo instante, al día siguiente, al otro, o tal vez una semana más tarde. En caso de necesidad, también cabía la posibilidad de posponerlo indefinidamente. Ya fuera a arrojarme a las cataratas de Kegon o al cráter del monte Asama, aún me quedaba un largo camino por recorrer. ¿Cómo iba a temblar de miedo antes siquiera de llegar al lugar donde tenía planeado poner punto final? Vivía en un mundo de tinieblas, agónico, pero mientras existiera la esperanza de escapar, antes de que me dominasen por completo los temblores, aún le encontraba sentido a esforzarme en mover mis pesadas piernas. En apariencia, esa era la decisión que yo mismo había tomado. Solo después de examinar a fondo mi estado mental, llegué a la conclusión de que el único propósito de mi interminable caminar era alcanzar la oscuridad. Tenía que alcanzarla. Ahora me resulta ridículo, pero hay momentos en la vida en los que el único consuelo es la muerte. En realidad, me parece que eso solo sucede cuando está muy lejos, porque, cuando se acerca, de ningún modo puede resultar un consuelo.
En esas andaba, con la cabeza embotada por la niebla, adentrándome en una oscuridad cada vez más profunda, cuando escuché a mis espaldas una voz que me llamaba. Es extraño, el alma puede estar a punto de desvanecerse, pero la voz de alguien es capaz de provocar el efecto de anclarte repentinamente al suelo. Me di media vuelta sin saber bien por qué lo hacía y al girarme comprobé que apenas me había alejado cuarenta metros de la casa de té. Allí al lado, en mitad del camino, se encontraba el hombre ataviado con un quimono acolchado. Me llamaba a mí. Sonreía dejando a la vista sus dientes manchados por el tabaco.
No había hablado con nadie desde que saliera de Tokio la noche anterior, ni siquiera había imaginado la posibilidad de que alguien se dirigiera a mí, y tampoco encontraba un motivo por el que tuviesen que hacerlo. Tan inesperado fue el gesto del hombre, que agitaba la mano con mucho ímpetu sin preocuparse por ocultar sus dientes desbaratados, que la nebulosa que arrastraba conmigo se despejó momentáneamente y mis pies enfilaron hacia él antes de que pudiera siquiera darme cuenta de lo que hacía.
Lo admito. No me gustaban su cara, su ropa, sus gestos. Cuando me atravesó con esos ojos suyos, en concreto, no pude evitar un sentimiento bastante parecido al odio. No obstante, a apenas cuarenta metros de distancia ese sentimiento había desaparecido casi del todo y me dirigí hacia él con cierto afecto. No sé por qué. Mi único pensamiento hasta entonces había sido el de sumergirme por completo en la oscuridad. Volver significaba alejarme de mi objetivo, salir de las sombras, pero he de confesar que casi me alegraba hacerlo. A partir de ese momento, y en distintas ocasiones, iba a vivir infinidad de experiencias contradictorias, incoherencias parecidas a esa primera, si bien no considero que eso sea una característica privativa mía. No creo que exista algo llamado «carácter». Al menos en nuestro tiempo. Ciertos novelistas se muestran orgullosos de haber creado tal o cual personaje, de haber conseguido dotarle de un determinado carácter, y los lectores asienten como si supieran a qué se refieren, pero, en realidad, no son más que mentiras, un mero divertimento. Si con carácter nos referimos a algo inmutable o definitivo, el carácter no existe. A los escritores, por lo general, se les escapa esta gran verdad y, en su intento de atraparla, nunca logran crear una novela veraz. Es muy difícil plasmar en un personaje de novela a una persona real. Incluso a cualquiera de los dioses que conocemos le costaría hacerlo… Aunque admito que quizá mi propio desastre, mi forma de ser tan caótica, me haya llevado a esa conclusión. Si así es, me disculpo por adelantado.
Fuera como fuese, caminé hacia él atraído por el color azul oscuro de su quimono, y él me saludó con afecto, como si me conociera de toda la vida. Inclinaba la barbilla ligeramente hacia abajo y me observaba como si buscase algo en mí.
Mis piernas bronceadas por el sol me llevaron finalmente hasta él.
—¿Cómo dice, señor? —le pregunté.
En condiciones normales, jamás habría hablado con alguien con ese aspecto, y menos aún con alguien que se hubiese dirigido a mí llamándome «joven». De hecho, estaba ya a punto de ignorarle, cuando la evidencia de que, a pesar de su quimono y de su horrenda fisionomía, era un ser humano como yo, me hizo cambiar de opinión. Pero eso en modo alguno implicaba que fuera a rebajarme ante él para obtener alguna supuesta ventaja. Debió de inferir de mi actitud que podía tratarme como a un igual.
—¡Oye, joven! ¿Quieres un trabajo?
Como ya me había resignado a no hacer nada en la vida aparte de caminar hacia la oscuridad, me pilló tan desprevenido que no supe qué responder. Me quedé inmóvil, con las pantorrillas desnudas clavadas en el suelo. Le miraba boquiabierto.
—¡Oye, joven! ¿No quieres trabajar? ¿Qué me dices? Todo el mundo necesita un trabajo.
Cuando repitió la pregunta, yo ya había entendido lo suficiente la situación como para darle una respuesta:
—Me da igual.
Sin embargo, el hecho de que mi mente hubiera sido capaz de improvisar esas tres palabras a modo de respuesta implicaba un proceso mental más o menos como el que sigue: aunque no sabía adónde iba, sí sabía que el lugar al que me dirigía debía de ser un lugar sin gente. A pesar de mi determinación inicial, me había dado media vuelta para atender la llamada de aquel hombre y no podía evitar sentir cierta decepción conmigo mismo por haber renunciado tan rápidamente a mi objetivo. Aquel hombre era un ser humano. Por tanto, para alguien empeñado en alejarse de ellos, regresar suponía un fracaso. No solo demostraba la enorme fuerza gravitacional que las personas ejercían sobre mí, sino que también evidenciaba la debilidad de mi decisión. En resumen, caminaba hacia la oscuridad en contra de mi voluntad. Si algo pretendía retenerme, aprovecharía la oportunidad de regresar al mundo sin dudarlo un instante. El hombre del quimono me dio esa oportunidad y mis pasos se dirigieron hacia él con total naturalidad. Digamos que traicioné mi objetivo primordial sin oponer resistencia alguna. Si las palabras que salieron de su boca hubieran sido otras, por ejemplo: «¿Dónde vas a hacerlo, en las montañas o en mitad del campo?», no habría renunciado a él con tanta facilidad. Y con el simple hecho de volver sobre mis pasos, recuperaba, de algún modo, mis lazos con el mundo. Cuanto más respondiese a su llamada, cuanto más me acercase a él, más intensidad adquirirían esos lazos. De hecho eso es lo que ocurrió en el momento en que me planté frente a él. Su oferta me desbarató por completo. Podría haberme quedado en blanco ante tan inesperada proposición, pero en lugar de eso me convertí de nuevo en un ser humano, en un habitante del mundo real. Por tanto, debía comer, y para comer debía trabajar.
«Me da igual.» La respuesta se me escapó sin pensar. «¡Claro que no te importa! —A juzgar por la expresión de su cara, eso es lo que debió de pensar él—. No puede ser de otro modo.»
—Me da igual, pero ¿de qué se trata? —añadí enseguida.
—Ganarás mucho dinero, te lo aseguro. ¿Qué me dices?
Me observó expectante, con una sonrisa de triunfo en el rostro. Sin embargo, aquella sonrisa no podría haber encandilado a nadie. Su cara no estaba hecha para sonreír. Y cuanto más se esforzaba, peor. A pesar de todo, por alguna razón inexplicable, logró conmoverme.
—Está bien —terminé por decir.
—¿De verdad? ¡Estupendo! Hay montones de dinero esperándote.
—No me importa el dinero.
Ante mi respuesta, su voz adquirió un tono extraño:
—¡Vaya!
—¿De qué se trata?
—Te lo diré si me prometes que aceptarás. Lo harás, ¿verdad, joven? No quiero que te eches atrás después de explicártelo. ¿Aceptas?
—Esa es mi idea.
No me resultó nada fácil darle una contestación definitiva. De hecho, casi me tuve que obligar a responder. En principio, estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa que entrara dentro de lo razonable, pero aún me dominaban las ansias de escapar, de abandonarme. Quizá por eso le diera una respuesta tan vaga. —Soy consciente de lo extraño que me resulta escribir de mí mismo en un tono tan vacilante, como si no se tratase de mí, pero los seres humanos somos inconsistentes, incapaces de afirmar cosas con plena seguridad, incluso aunque nos atañan a nosotros mismos. Y cuando se trata de acontecimientos del pasado, aún peor. Las diferencias con los demás desaparecen. La única forma en la que conseguimos expresarnos es un «quizá» o un «podría ser». Tal vez me acusen de irresponsable por decir semejante cosa, pero la verdad es que me esfuerzo por explicarme a pesar de las dudas que me asaltan a cada paso.—
El hombre interpretó mi respuesta como un sí.
—Pasa —me dijo—. Descansa un poco, tómate un té y te contaré de qué se trata.
Entré en la casa de té y ocupé un sitio libre en un banco junto a él. Una mujer de unos cuarenta años y gesto torcido me sirvió un té con un extraño olor. Enseguida sentí hambre. De hecho, caí en la cuenta de que estaba realmente hambriento. Pensé que en la cartera me quedaban aún treinta y dos sen con los que podría comprarme algo, pero el hombre sacó una cajetilla de Asahis y me ofreció un cigarrillo. Un gesto digno de un caballero. No me importó que fuera tabaco barato, ni que la cajetilla estuviese aplastada. En realidad, estaba tan echada a perder que los cigarrillos parecían haberse fundido en uno solo. El quimono del hombre no tenía mangas, así que debía de guardarla en el harakage.2
—No, gracias —le dije.
No pareció ofenderse. Extrajo un cigarrillo del amasijo de tabaco con sus uñas renegridas. Como había imaginado, estaba arrugadísimo, pero, milagrosamente, en cuanto dio la primera calada salió un abundante humo de sus orificios nasales. Me sorprendió que aspirase con tanto brío.
—¿Cuántos años tienes, joven?
Su tono de voz resultaba más serio al hablar de dinero que cuando me trataba de «joven».
—Diecinueve.
No le mentí.
—Demasiado joven —intervino la mujer del gesto torcido.
Estaba limpiando unas bandejas a nuestra espalda, de manera que no pude ver la expresión de su cara. No sabía si hablaba consigo misma, con el hombre o conmigo. No obstante, su observación pareció prender algo en el hombre.
—¡Desde luego! —exclamó—. Muy joven. La mejor época de la vida para trabajar.
Hablaba como si ya hubiera decidido darme el trabajo. Me levanté sin decir nada.
Había una mesa justo enfrente con una fuente grande en medio y una caja de dulces. Sobre la fuente, un tapete de color azul apenas alcanzaba a cubrir unos manju.3 Me acerqué con la idea de comer alguno, pero entonces descubrí que el plato estaba infectado de moscas. Al notar mi presencia, volaron en todas direcciones y, sin darme siquiera tiempo de recuperarme del susto, como si se hubieran hecho señales entre ellas para comunicarse que el peligro había pasado, volvieron a posarse sobre los dulces. Las grasientas cortezas amarillas se cubrieron de manchas negras. Estaba a punto de coger, a pesar de todo, uno de los dulces, cuando las moscas volvieron a levantar el vuelo hasta formar algo parecido a una constelación de estrellas en una noche despejada. Di un paso atrás sin quitar la vista del plato.
—¿Quieres uno? —preguntó la mujer—. Los hice yo misma anteayer por la tarde.
Había terminado con sus tareas y me hablaba desde el otro lado de la mesa. La miré sorprendido. Por alguna razón que no alcancé a comprender, puso su gruesa mano sobre el plato.
—¡Mira todas esas moscas! —gritó agitando las manos—. Listo, toma uno.
Antes de que le pudiera contestar, alcanzó otro plato de madera de una estantería y, con unos palillos largos de bambú, colocó en él siete piezas de manju.
—Mejor os lo dejo aquí —dijo mientras llevaba el plato al banco donde estaba sentado el hombre.
No me quedó más remedio que volver a mi sitio. Las moscas ya habían localizado de nuevo su fuente de alimento. Sin dejar de observar el plato y las moscas le dije al hombre:
—Usted primero, por favor.
No pretendía corresponder el ofrecimiento que me había hecho un momento antes, sino comprobar si él los comería.
—Gracias —dijo llevándose uno a la boca sin dudarlo un instante.
A juzgar por su forma de mover los labios, debió de resultarle una delicia, de modo que me decidí a probar. Alcancé uno de los que tenían mejor aspecto. Al primer mordisco, el aceite inundó mi lengua y el sabor rancio alcanzó hasta la última de mis papilas gustativas. A pesar de todo, traté de comerlo con lentitud. Y, por extraño que parezca, cuando la pesadez de la masa y el sabor del aceite alcanzaron mi estómago, volví a extender la mano en dirección al plato. Para entonces el hombre ya se había comido el segundo y se lanzaba a por un tercero. Sus movimientos eran mucho más rápidos que los míos. No hablaba mientras comía, como si hubiera olvidado todo lo relacionado con el trabajo y el dinero. Y, en un par de suspiros, los dulces desaparecieron del plato. Solo llegué a comer dos. El hombre dio cuenta de los cinco restantes en un abrir y cerrar de ojos.
Aunque algo tenga tan mal aspecto como para hacernos estremecer, el hambre es capaz de conseguir que al primer mordisco nos olvidemos de los reparos. Lo experimenté en mis propias carnes, y ahora me resulta obvio, pero, en aquel momento, mientras masticaba aquella cosa, no podía dejar de sorprenderme darme cuenta de que quería más. Tenía hambre y, como el hombre engullía sin descanso aquellos dulces arenosos, me apremió cierta sensación de competitividad que me hizo comprender la inutilidad de mis reticencias iniciales, que me habían colocado en una clara desventaja. Le pedí a la mujer que nos sirviera algunos más.
En esa ocasión, tan pronto como dejó el plato en el banco donde estábamos sentados, me metí uno en la boca sin perder el tiempo en cortesías. Él, por su parte, hizo lo propio sin decir una palabra. Me comí otro. También él. El juego continuó hasta que desaparecieron los seis y solo quedó uno. Por suerte, era mi turno, y alargué la mano antes de darle ninguna oportunidad. Le pedí más a la mujer.
—Te has dado un buen atracón —dijo el hombre.
De ninguna manera lo hubiera calificado como un atracón, pero si él lo decía, lo aceptaba. Que él me hubiera arrebatado los dulces que tanto ansiaba había contribuido mucho a que mi apetito se hubiera desbocado. Pero, en su opinión, era yo quien se había dado el atracón. Quería defenderme, aunque no se me ocurrieron las palabras adecuadas. Solo intuía vagamente que el hombre era responsable de mi conducta, pero no podía verbalizar cuál era su responsabilidad en concreto. Así que preferí quedarme callado.
—Se ve que te gustan los dulces, ¿verdad?
Los manju me gustaban, por supuesto, pero aquella pasta arenosa cubierta de moscas frita dos días antes no era digna de llamarse así. Por otra parte, no podía concluir definitivamente que no me gustaba algo de lo que tan solo acababa de comer unos pedazos. También en esa ocasión me quedé callado. Fue la mujer quien intervino.
—Nuestros manju son famosos. Le gustan a todo el mundo.
No podía creer lo que escuchaban mis oídos. A menos, claro está, que me estuviera tomando el pelo. Yo continué en silencio.
—Un sabor sin parangón —añadió el hombre.
No supe distinguir si su elogio era cierto o si se trataba de una sutil ironía. En cualquier caso, ¡al diablo con los manju! Lo que yo quería era saber algo más de aquel trabajo.
—Disculpe —me decidí al fin—, ese asunto del que hablábamos antes… Debido a las circunstancias me veo en la necesidad de trabajar para poder comer. Me pregunto si podría explicarme en qué consiste ese trabajo del que me habló antes.
El hombre siguió con la mirada fija en los dulces durante un rato. Después, se volvió hacia mí.
—Ganarás un montón de dinero. No te miento. Montones de dinero. Deberías aceptar.
Parecía empeñado en hacerme rico.
Me tomé mi tiempo para estudiar sus facciones. Era como si me tentaran con el trabajo. Bajo sus prominentes pómulos, la carne de la cara parecía haberse escurrido para reaparecer de nuevo a la altura de la mandíbula. Los rayos de sol iluminaban una profunda arruga que nacía bajo su nariz para extenderse a ambos lados de la boca. La visión de aquel rostro me atemorizó.
—No me importa el dinero. Aceptaré el empleo. Haré lo que sea. El trabajo es sagrado.
En algún lugar impreciso por encima de sus pómulos, se dibujó una expresión de sorpresa que al desaparecer dio paso de nuevo a su arruga en forma de arco y dejó al descubierto sus dientes manchados de tabaco. Se rio de esa manera tan especial suya. Al pensarlo ahora, me doy cuenta de que quizá no entendió a qué me refería con lo de que el trabajo es sagrado. Es probable que se riera de aquel pobre infeliz que decía cosas grandilocuentes y que carecía —a su modo de ver— de la condición indispensable de todo ser humano: ansia por el dinero. Apenas un instante antes, estaba decidido a morir, o como mínimo a perderme en algún lugar solitario. El dinero no significaba nada para mí, ni siquiera cuando vivía con mis padres en Tokio. La sola idea de lo material me resultaba despreciable. Estaba convencido de que en todas partes había gente que compartía esa misma opinión. De ahí que mi primera reacción cuando el hombre abrió la boca para hablarme de dinero fuera de extrañeza. No pretendía enojarme, por supuesto. Yo no estaba en posición de enfadarme, pero jamás se me habría pasado por la cabeza que la promesa de dinero fuera el señuelo más dulce que alguien podía ofrecer a un semejante. Por eso se rio de mí, porque su mensaje no había llegado a calar del todo. ¡Qué insensato fui!
Cuando su peculiar risa se desvaneció por completo, me preguntó de todo corazón:
—Dime, joven, ¿has trabajado alguna vez?
¿Trabajar? Me había escapado de casa el día anterior. El único esfuerzo que había hecho hasta entonces era practicar kendo4 y jugar al béisbol. Jamás en toda mi vida había comido algo comprado con dinero ganado con el sudor de mi frente.
—No, nunca, pero lo haré a partir de ahora.
—Lo imaginaba. Y si no has trabajado, tampoco has ganado nunca dinero.
Su observación no exigía respuesta y, por tanto, no se la di. La mujer volvió a intervenir al tiempo que se ponía en pie.
—Ya que vas a trabajar, también deberías empezar a preocuparte por el dinero.
—¡Eso es! —exclamó el hombre—. ¿Dónde están los buenos empleos en estos tiempos? Hoy en día los trabajos no crecen en los árboles, precisamente.
Empezaba a insinuar el excepcional favor que estaba dispuesto a hacerme.
—Desde luego —murmuró la mujer.
Como creí que diría algo más, la seguí con la mirada hasta que se ocultó entre los árboles para orinar de pie. Entonces aparté la vista para mirar de nuevo a aquel hombre empeñado en enumerar los favores que me hacía.
—Has tenido mucha suerte de encontrarme, joven. Fíjate en el buen consejo que te estoy dando, y eso que no te conozco de nada. Nadie te ofrecería un trabajo así sin más.
No era fácil responder a eso. Me limité a darle las gracias con toda la cortesía de la que fui capaz.
—Deja que te hable del trabajo —continuó—. Es en la mina de cobre de allí arriba. Si vamos ahora, podrás incorporarte de inmediato. Un día y ya serás minero. No está mal, ¿verdad? ¿Qué me dices? ¡Todo un minero!
Me sentía obligado a responder algo, aunque era incapaz de sumarme a su entusiasmo. ¿Qué era un minero, después de todo? Un obrero que trabaja encerrado en túneles. Existen muchas clases de obreros en este mundo, pero a mí me parecía entonces que el escalón más bajo, el más explotado, era el que ocupaban los mineros. Lejos de entusiasmarme, me enfrenté a esa perspectiva con todas las alarmas encendidas. Si alguien me hubiera dicho que había una categoría inferior a la de minero, no le habría creído, como si me hubiera jurado que aún quedaban muchos días del año pasado el 31 de diciembre. Si se atrevía a afirmar eso, era porque se sentía capaz de decirle cualquier cosa a un joven como yo. Pero hablaba muy en serio.
—En el momento en que empieces a trabajar te convertirás en minero. Una vida fácil. Antes de darte cuenta, el dinero empezará a salirte por las orejas y podrás hacer con él lo que te venga en gana. Allí hay un banco, por si prefieres ahorrarlo. Si eso es lo que quieres, no hay problema.
Antes de continuar, se volvió hacia la mujer:
—Tiene la posibilidad de convertirse en minero en un abrir y cerrar de ojos. ¿No le parece importante?
Sin cambiar de expresión, la mujer respondió:
—Usted lo ha dicho. Si empieza a trabajar ahora, en cinco años habrá ganado tanto dinero que no sabrá qué hacer con él. Tiene diecinueve… La mejor edad para ponerse a trabajar. O haces fortuna ahora o nunca lo conseguirás.
Sus argumentos demostraban que era de la misma opinión que el hombre. Yo no tenía nada que objetar, por supuesto, pero, a decir verdad, tampoco es que me preocupara no llegar a convertirme en minero. Jamás en mi vida me había comportado con tanta docilidad. En aquel momento habría aceptado cualquier cosa, viniera de quien viniese, por muy extravagante que resultara. ¿Por qué?
Después de un año entero de inconveniencias, de obligaciones y angustias, había estallado. Me había echado al camino sin un rumbo fijo y por eso había acabado en un lugar como ese. Antes, jamás me habría mostrado tan dócil, por nada del mundo, y a pesar de todo, no había sido capaz de hallar dentro de mí una mínima chispa que me ayudase a oponer cierta resistencia. Sin embargo, entonces no me pareció extraño ni contradictorio. Simplemente no me paré a pensarlo. A primera vista, la única cosa real, consistente, en la gente son sus cuerpos, y mientras estos no sufran cambios, tendemos a pensar que igual sucede con la mente. Es decir, que somos siempre los mismos, a pesar de que hoy estemos haciendo cosas completamente distintas a las de ayer. Si se trata de una simple cuestión de responsabilidad, de no traicionar aquello en lo que siempre hemos creído, ¿por qué a nadie se le ocurre pensar que la personalidad solo consiste en un puñado de recuerdos, que el interior de cada cual no es más que un cajón de sastre? Yo mismo he vivido esas contradicciones muchas veces y, aun así, noto mi tendencia a esa responsabilidad, lo que me lleva a concluir que estamos juntos solo como víctimas de la sociedad.