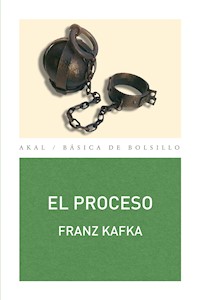
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
"El proceso" narra la historia de un hombre, Joseph K., detenido el día de su 30 cumpleaños bajo una acusación que ignora. Es más, ni sus captores ni su abogado, ni siquiera los jueces que llevan su caso, conocen cuál es la causa. K. se convierte desde ese mismo instante en objeto de una maraña legal y jurídica que nadie parece controlar realmente, pero que todos respetan y a la que todos se someten. Todos excepto K., incapaz de aceptar un sistema carente de toda lógica. Su rebeldía, sus intentos de solucionar su situación por medio de acciones coherentes a pesar de que contradigan las instrucciones que recibe de los demás, se convertirán en su mayor adversario en un combate que puede acabar con su encarcelamiento o su ejecución.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 124
Franz Kafka
EL PROCESO
Traducción: Emilio J. González García
El proceso narra la historia de un hombre, Joseph K., detenido el día de su 30 cumpleaños bajo una acusación que ignora. Es más, ni sus captores ni su abogado, ni siquiera los jueces que llevan su caso, conocen cuál es la causa. K. se convierte desde ese mismo instante en objeto de una maraña legal y jurídica que nadie parece controlar realmente, pero que todos respetan y a la que todos se someten.
Todos excepto K., incapaz de aceptar un sistema carente de toda lógica. Su rebeldía, sus intentos de solucionar su situación por medio de acciones coherentes a pesar de que contradigan las instrucciones que recibe de los demás, se convertirán en su mayor adversario en un combate que puede acabar con su encarcelamiento o su ejecución.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2007
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4541-0
Prólogo
Comenzar una colección sobre literatura alemana con una obra de la indiscutible grandeza de El proceso de Franz Kafka (1883-1924) es un auténtico placer. Resulta casi superfluo comentar el lugar destacado que ocupa no ya dentro de la literatura alemana sino de la narrativa universal y su condición de pilar básico en la novela del siglo xx. Es la historia de Josef K., un hombre acusado aparentemente de alguna clase de delito y que se ve envuelto en un sistema jurídico demencial y oscurantista sin saber realmente cómo defenderse, pues ignora los motivos de su acusación.
Kafka redactó la novela entre agosto de 1914 y enero de 1915 y siempre la consideró un trabajo incompleto tanto por carecer de una corrección profunda como porque el número de episodios hubiera podido prolongarse casi indefinidamente. Conservaba con mimo el texto dividido en capítulos, que guardaba en sobres con una breve descripción del contenido a la espera de una revisión que nunca llegó. Un año después de morir de tuberculosis, su amigo Max Brod publicó éste y otros relatos contraviniendo el deseo expreso de Kafka de que su obra fuera arrojada a las llamas sin que nadie la leyera. Brod justificó su desobediencia aduciendo que ya le había manifestado a su amigo su intención de no cumplir su voluntad, que el mismo Kafka tampoco fue consecuente con su orden, publicando fragmentos de Betrachtung(Contemplación) en un periódico y que muchos de los motivos que impedían difundir sus escritos en vida habían perdido su vigencia con su muerte. A pesar de esta intromisión en la esfera privada del escritor, como lectores debemos felicitarnos del atrevimiento de Brod. Además, el enorme éxito del que disfrutó El proceso motivó que esta discusión se agotara rápidamente. Mayor calado tuvieron las críticas a la labor de Brod como editor, tanto con respecto a sus correcciones lingüísticas –cambios en la puntuación, eliminación de expresiones y términos propios del alemán de Praga, etc.– como a la organización del texto. La peculiar preservación de la obra, que carece de un orden concreto para los capítulos, la introducción de hojas sueltas, la presencia de párrafos e incluso de capítulos tachados y el carácter fragmentario de la narración hacen que cualquier compilación resulte cuestionable, y la de Brod lo era.
Comúnmente se acepta una división en diez capítulos, aunque con ligeras diferencias en la disposición y el orden. Para nuestra traducción hemos optado por recurrir a una edición basada en los manuscritos de Kafka y respetar también su voluntad eliminando aquellos fragmentos que él mismo consideró como no pertenecientes a la obra. Las diferencias en la organización surgen porque algunos episodios son escenas casi independientes. El proceso es, hasta cierto punto, una sucesión de imágenes, aunque en muchos casos sin indicaciones cronológicas y con largos silencios. La información que recibe el lector es, por tanto, incompleta, ya que ignora lo sucedido durante ciertos periodos de tiempo y además su conocimiento se limita a lo que K. hace o averigua. Este racionamiento de la información contribuye a aumentar la identificación entre el protagonista y el lector, identificación que también subraya el empleo del estilo libre indirecto por medio del cual los comentarios y pensamientos del narrador y del protagonista se imbrican, resultando difícil de diferenciar dónde termina uno y dónde comienza el otro, con lo que se introduce la subjetividad del personaje en la supuesta objetividad de la narración.
La relación directa entre obra y lector es uno de los presupuestos básicos de la concepción que Kafka tenía de la literatura. Para él, como afirma en una carta del 27 de enero de 1904, un libro ha de ser el hacha para el mar helado que hay en nosotros, y para abrir el hielo se vale también del lenguaje, de un estilo concreto, cercano al burocrático y casi carente de cualquier tipo de adorno, que sirve para describir detalladamente situaciones de enorme fuerza plástica y simbólica. El lenguaje le permite presentar lo increíble como algo real, factible, y esta realidad en medio del absurdo es lo que incita al lector a considerar el relato como algo posible y, por tanto, aterrador.
En estas escenas Kafka, como opinaba Walter Benjamin, parece haber tomado todas las medidas necesarias para impedir una interpretación de sus textos. En efecto, las posibilidades de la obra son casi inagotables y su indefinición la han hecho objeto de aproximaciones de las más diversas corrientes, del nihilismo al surrealismo, del marxismo al existencialismo. A pesar de que la obra presenta elementos que pudieran resultar autobiográficos, limitar la interpretación a la biografía constituiría un empobrecimiento terrible del texto. No es nuestra intención explicar su significado, entre otras cosas porque carece de un significado unívoco, pero sí querríamos llamar la atención del lector sobre algunos aspectos que consideramos importantes, aunque sea de modo muy somero.
Antes mencionábamos que para Kafka un libro era un arma o una herramienta, pero el objetivo del hacha no es sólo romper el hielo interior, sino también acabar con el mar helado que rodea al ser humano. El hombre delega parte de su libertad a instancias superiores en las que confía, como la ley, la justicia o la policía. Kafka destruye esa seguridad. El proceso es una crítica feroz a un sistema legal alienado que ha perdido todo contacto con la defensa de la justicia, a una jerarquización tal que lleva a que incluso los jueces desconozcan el funcionamiento real de los engranajes jurídicos, a una sociedad fragmentada, a las relaciones humanas, a la rebeldía, a la sumisión. Es un estudio sobre la culpa que conlleva preguntas que atañen también al lector –hasta qué punto somos realmente inocentes, cuáles de nuestras acciones podrían ser constitutivas de delito–. Hasta cabe la posibilidad de que el mismo proceso sea irreal, que no sea más que una reflexión sobre la propia culpa en la que Josef K. se juzga a sí mismo y se condena virtud a su propio veredicto.
Las interpretaciones se multiplican al llegar a la parábola de la catedral. La historia (o leyenda, como la denominaba Kafka) fue el único fragmento de la novela publicado por su autor bajo el título Vor dem Gesetz(Ante la ley). Apareció de manera independiente en 1915 en el semanario Selbstwehr(Defensa personal) y posteriormente como parte de la colección Ein Landarzt (Un médico rural, en 1919). Se trata de una historia de apenas dos páginas, pero que despliega el significado de la obra como si de un caleidoscopio se tratase y ofrece nuevos y numerosos prismas desde los que contemplar la historia con nuevos ojos. Una leyenda que Orson Welles dispuso al comienzo de su adaptación cinematográfica y que resume, multiplica y condiciona el significado global de la novela, aunque sin ofrecer una interpretación definitiva puesto que, como afirma el religioso en la catedral, «los escritos son inalterables y las opiniones a menudo sólo expresan la desesperación que causan». Quizá la lectura de El proceso sea como la puerta de la ley, una entrada de la que brota una luz inextinguible que se abre paso por entre las tinieblas y que está destinada a una única persona.
Emilio J. González
EL PROCESO
La detención
Alguien tuvo que calumniar a Josef K., ya que, sin haber hecho nada malo, una mañana lo detuvieron. Esta vez no vino la cocinera de la señora Grubach, su casera, que cada día le llevaba el desayuno alrededor de las ocho de la mañana. Nunca había sucedido antes. K. esperó aún un instante, desde su almohada vio a la anciana que vivía enfrente y que lo observaba con una curiosidad desacostumbrada en ella; entonces, desconcertado y hambriento, tocó el timbre. Inmediatamente llamaron a la puerta y entró un hombre al que jamás había visto en aquella casa. Era esbelto pero corpulento, llevaba un abrigo negro y ajustado, provisto de pliegues, bolsillos, hebillas, botones y un cinturón, como los abrigos de viaje, y parecía especialmente práctico, aunque no quedase claro para qué. «¿Quién es usted?», preguntó K. incorporándose a medias en la cama. El hombre obvió la cuestión como si fuera necesario aceptar su presencia y simplemente le preguntó: «¿Ha llamado?». «Anna tiene que traerme el desayuno», dijo K. intentando averiguar mediante la observación y la reflexión, pero esta vez en silencio, quién era en realidad aquel hombre. Pero éste no se expuso demasiado tiempo a sus miradas, sino que se dirigió a la puerta, abriéndola un poco para decirle a alguien que por lo visto se encontraba justo detrás de ella: «Quiere que Anna le traiga el desayuno». A esto siguieron algunas risas en la habitación contigua, pero por el sonido no podía distinguirse si provenían de varias personas. Aunque el extraño no había descubierto nada que no supiese con anterioridad, le dijo a K. en tono de comunicado: «Es imposible». «Eso ya lo veremos», dijo K., saltó de la cama y se puso rápidamente los pantalones. «Quiero ver qué tipo de gente hay en la habitación contigua y cómo va a justificar la señora Grubach las molestias que me están causando.» Inmediatamente se dio cuenta de que no debería haberlo dicho en voz alta y de que con ello reconocía en cierta medida el derecho del extraño a vigilarlo, pero no le pareció importante. Al fin y al cabo el desconocido lo entendía así, ya que le sugirió: «¿No prefiere quedarse aquí?». «No quiero ni quedarme aquí ni que usted me hable hasta que no se presente.» «No lo decía con mala intención», se disculpó el extraño y le abrió entonces voluntariamente la puerta. En la habitación de al lado, en la que K. entró más despacio de lo que hubiese querido, a primera vista todo parecía igual que la noche anterior. Era el salón de la señora Grubach, quizás había algo más de espacio que normalmente en esta habitación repleta de muebles, tapetes, porcelanas y fotografías, aunque era algo que no se percibía inmediatamente, sobre todo en relación al cambio principal, consistente en la presencia de un hombre sentado junto a la ventana abierta con un libro del que levantaba la vista en ese preciso momento. «¡Usted tenía que haberse quedado en su cuarto! ¿Es que Franz no se lo ha dicho?» «Sí, ¿qué es lo que quiere?», replicó K. paseando su mirada del recién conocido a aquel que llamaba Franz, quien se había quedado de pie en la puerta, para volver después al primero. A través de la ventana abierta vio de nuevo a la anciana, quien con curiosidad realmente senil se había asomado a la suya, que ahora quedaba situada enfrente, para poder seguir viéndolo todo. «Quiero hablar con la señora Grubach», dijo K. haciendo un movimiento como si se desprendiera de los dos hombres, que, sin embargo, estaban bastante alejados de él, y quisiera seguir su camino. «No», dijo el hombre junto a la ventana, arrojó el libro sobre una mesita y se levantó. «No puede salir, al fin y al cabo está detenido.» «Eso parece», dijo K. «¿Y por qué?», preguntó entonces. «No nos han llamado para decírselo. Vaya a su habitación y espere. El procedimiento ya ha comenzado y le informarán de todo cuando llegue el momento. Al hablar con usted con tanta amabilidad estoy rebasando los límites del trabajo que me han asignado. No obstante, espero que no lo oiga nadie más que Franz, quien también es amable con usted en contra de las ordenanzas. Si sigue teniendo tanta suerte como con la designación de sus guardianes, puede estar tranquilo.» K. quería sentarse, pero entonces vio que no había ningún asiento en todo el cuarto aparte del sillón junto a la ventana. «Ya comprenderá cuánta razón tengo», comentó Franz al tiempo que se acercaba a él en compañía del otro hombre. Especialmente este último superaba significativamente a K. y le daba numerosas palmaditas en el hombro. Ambos examinaron el camisón de K. y dijeron que ahora tendría que ponerse una camisa mucho peor, pero que ellos guardarían tanto aquélla como el resto de su ropa y se la devolverían si su caso se resolvía favorablemente. «Es mejor que nos la dé a nosotros en lugar de dejarla en el depósito», dijeron, «ya que en el depósito se producen sustracciones a menudo y, además, tras un determinado periodo de tiempo, se venden todas las cosas allí guardadas sin considerar si el caso correspondiente ha terminado o no. ¡Y hay que ver lo que duran los procesos de este tipo, sobre todo últimamente! Por supuesto, al final recibiría del depósito el dinero de la venta, pero en primer lugar la cantidad es ya de por sí baja, puesto que en la venta lo decisivo no es la cuantía de la oferta sino la del soborno, y además la experiencia dicta que el importe se va reduciendo en función de las manos y de los años por los que pasa.» K. apenas atendió a esta charla, pues no valoraba demasiado el derecho, que quizás aún tenía, a disponer de sus cosas; mucho más importante le resultaba clarificar su situación; sin embargo, en presencia de esta gente ni siquiera podía pensar, continuamente se topaba con la barriga de aspecto amigable del segundo vigilante –sólo podían ser vigilantes–, aunque al levantar la mirada veía un rostro seco y huesudo con una nariz robusta e inclinada hacia un lado que no se correspondía con el orondo cuerpo; aquel rostro se entendía con el otro guardia pasándolo a él por alto. ¿Qué clase de personas eran aquéllas? ¿De qué hablaban? ¿De qué departamento formaban parte? K. vivía en un estado de derecho, la paz reinaba por doquier, todas las leyes estaban vigentes, ¿quién se atrevía a asaltarlo en su propia casa? Siempre había tendido a aceptar fácilmente cualquier cosa, a no creer en lo peor hasta que sucedía, a no adoptar precauciones para el futuro, aun cuando todo suponía una amenaza. En este caso no le parecía adecuado; es cierto que todo esto podría verse como una diversión, como una broma de mal gusto organizada por los colegas del banco por motivos que desconocía, tal vez porque hoy era su trigésimo cumpleaños, por supuesto que era posible, a lo mejor sólo necesitaba reírse de algún modo en la cara de los guardias y ellos se reirían con él, quizá eran los mozos de cuerda de la esquina, de los que no se diferenciaban mucho; sin embargo, en esta ocasión estaba decidido, ya desde que vio al guardia Franz por primera vez, a no ceder cualquier ventaja que poseyera con respecto a aquella gente, por pequeña que fuera. Apenas se planteaba el riesgo de que después le achacasen que no sabía aceptar una broma; sin embargo, recordaba bien –a pesar de que por regla general no solía aprender de sus experiencias– algunos casos, en sí insignificantes, en los que se había comportado imprudentemente sin tener en consideración las posibles consecuencias, al contrario que sus conscientes amigos, y el resultado le había servido de escarmiento. No podía volver a suceder, al menos esta vez; si se trataba de una comedia, él actuaría en ella.
Aún era libre. «Permítanme», solicitó y se fue a su dormitorio pasando rápidamente entre los dos guardias. «Parece razonable», oyó cómo decían a sus espaldas. En su habitación abrió con brusquedad el cajón del escritorio, donde todo yacía cuidadosamente ordenado, pero la excitación del momento le impidió encontrar con rapidez los documentos que buscaba. Finalmente halló el permiso de conducir bicicletas y quiso enseñárselo a los guardias, pero entonces el papel le pareció demasiado insignificante y siguió buscando hasta que encontró su partida de nacimiento. Cuando regresó a la habitación contigua se estaba abriendo la puerta opuesta, a través de la cual la señora Grubach intentaba entrar. Sólo se la vio durante un instante, pues se disculpó apenas la hubo reconocido K., como si se sintiera avergonzada, y desapareció cerrando la puerta con extremo cuidado. K. aún había tenido tiempo de decirle: «Pase, pase». Ahora se encontraba en medio de la habitación con sus documentos, miró a la puerta, que no volvió a abrirse, y sólo se asustó con la llamada de los guardias, los cuales estaban sentados en una mesilla junto a la ventana y disfrutando del desayuno de K., como pudo reconocer éste al verlos. «¿Por qué no ha entrado?», preguntó. «No puede», explicó el guardia más alto, «¿no ve que está detenido?» «Pero, ¿cómo puedo estar detenido? ¡Además, de esta forma!» «Así que vuelve a las andadas...», suspiró el guardia al tiempo que sumergía un panecillo untado de mantequilla en el tarro de miel. «Nosotros no contestamos preguntas de ese tipo.» «Tendrán que contestarlas», replicó K. «Aquí está mi identificación, muéstrenme ahora ustedes las suyas y sobre todo la orden de arresto.» «¡Cielo santo!», exclamó el guardia. «¡Resulta increíble que no sepa acomodarse a su situación y que parezca haberse propuesto irritarnos sin necesidad a nosotros, que somos probablemente los más cercanos a usted de entre todos sus prójimos!» «Es así, convénzase de una vez», dijo Franz sin llevarse a los labios la taza de café que tenía en la mano y dedicándole en cambio a K. una larga y posiblemente significativa mirada, pero que le resultó incomprensible. K. se vio envuelto involuntariamente en un intercambio de miradas con Franz, pero al final dio un manotazo a sus papeles y dijo: «Aquí están mis documentos». «¿Y a nosotros qué nos importan?», contestó entonces el guardia más alto. «Se está comportando peor que un niño. ¿Qué es lo que quiere? ¿Acaso que su maldito y largo proceso termine rápidamente discutiendo con nosotros, sus vigilantes, sobre identificaciones y órdenes de arresto? Nosotros somos simples empleados que apenas saben nada sobre identificaciones y que lo único que tienen que ver con su asunto es que debemos vigilarlo diez horas al día y que nos pagan por ello. Eso es todo lo que somos y, sin embargo, somos capaces de ver que los departamentos superiores, para los que trabajamos, se informan cuidadosamente de los motivos de la detención y de la persona detenida antes de llevar a cabo un arresto de esta índole. No hay ninguna equivocación. Nuestra oficina, por lo que yo sé –y sólo conozco los estratos más bajos–, no anda buscando delitos entre la población, sino que los delitos la obligan y entonces es cuando tiene que enviarnos a nosotros los guardianes, como mandan las leyes. Ésta es la ley. ¿Qué equivocación podría haber?» «No conozco esa ley», apuntó K. «Pues tanto peor para usted», contestó el guardia. «Además, ustedes son los únicos que lo ven así», adujo K. queriendo introducirse de algún modo en los pensamientos de los guardias, tornarlos a su favor o acoplarse a ellos. Pero el guardia sólo añadió fríamente: «Ya lo sentirá en sus propias carnes». Franz se inmiscuyó en la conversación diciendo: «Mira, Willem, admite no conocer la ley y al mismo tiempo mantiene su inocencia». «Tienes toda la razón, pero no es posible hacerle entender nada», concluyó el otro. K. no dijo nada más; «¿acaso he de permitir –pensó– que la palabrería de estos subordinados insignificantes –ellos mismos han admitido serlo– me confunda todavía más? En cualquier caso están hablando de temas que no comprenden. Sólo su ignorancia justifica su seguridad. Un par de palabras con un igual clarificarán todo muchísimo más que las más largas conversaciones con éstos». Paseó arriba y abajo por el espacio libre de la habitación, al otro lado observó que la anciana había llevado hasta la ventana a un hombre aún mayor al que abrazaba. K. tenía que acabar con esta exhibición: «Llévenme ante su superior», exigió. «Cuando él lo desee; no antes», contestó el guardia al que habían llamado Willem. «Y ahora le aconsejo», añadió, «que vaya a su cuarto, se tranquilice y espere lo que se disponga sobre usted. Le recomendamos que no se pierda en pensamientos inútiles y que se concentre, le esperan grandes esfuerzos. No nos ha tratado como nuestras atenciones hubiesen merecido, ha olvidado que nosotros, seamos lo que seamos, en este momento y a diferencia de usted somos como mínimo hombres libres y eso nos concede una superioridad nada desdeñable. Pese a todo estamos dispuestos a traerle un pequeño desayuno de la cafetería, siempre que tenga dinero.»
Sin contestar a esta oferta, K. se quedó de pie y en silencio durante un rato. Quizá los dos no se atrevieran a impedirle abrir la puerta de la otra habitación o incluso la del vestíbulo, quizá llevarlo todo al extremo fuese la solución más fácil a este embrollo. Pero tal vez lo agarrasen y lo tirasen al suelo y entonces habría perdido toda la superioridad que en cierto modo aún conservaba. Por eso consideró más segura la solución que le proporcionaría el curso natural de los acontecimientos y regresó a su habitación sin que se pronunciase ninguna palabra más, ni por su parte ni por parte de los guardias.
Se echó en la cama y tomó del lavabo una hermosa manzana que había preparado la noche anterior para el desayuno. Era su único desayuno y a todas luces, como se aseguró al dar el primer bocado, era mucho mejor que lo que la piedad de los guardias le hubiese podido proporcionar de la sucia cafetería. Se sentía bien y seguro, había perdido la mañana en el banco, pero con la posición relativamente alta que ocupaba sería fácil de justificar. ¿Debía exponer la auténtica razón? Pensó en hacerlo. Si no lo creían, lo cual resultaría comprensible en este caso, podría presentar a la señora Grubach como testigo, o también a los dos ancianos de enfrente, que seguramente ahora se dirigían a la ventana situada frente a su dormitorio. A K. le sorprendía, al menos a tenor de la forma de pensar de los guardias, que le hubiesen mandado a su cuarto y lo hubiesen dejado aquí solo, donde tenía decenas de posibilidades de suicidarse. De todos modos, al mismo tiempo se preguntaba, siguiendo sus propios razonamientos, qué razones podría tener él para hacerlo. ¿Acaso porque los dos estaban sentados al lado y le habían quitado el desayuno? Suicidarse hubiese sido tan irracional que la falta de sentido le habría impedido llevarlo a cabo incluso si estuviera decidido a hacerlo. Si las limitaciones mentales de los guardias no fueran tan evidentes, habría supuesto que la convicción de que no existía peligro alguno en dejarlo solo provenía de estos razonamientos. Ahora, si les apeteciera mirar, podrían ver cómo iba hacia el pequeño armario empotrado, donde había reservado un buen licor, cómo vaciaba primero un vasito para sustituir el desayuno y cómo destinaba un segundo vasito a infundirse valor, este último sólo como previsión para el improbable caso de que pudiera necesitarlo.
Una llamada desde la habitación contigua le asustó de tal manera que golpeó con los dientes en el vaso. «El supervisor quiere verlo», decía. Fue únicamente el grito lo que le asustó, ese grito militar, breve y cortante, que emitió inesperadamente el guardia Franz. La orden en sí le era bienvenida. «Al fin», respondió, cerró el armario e inmediatamente se dirigió presuroso a la habitación contigua. Allí lo esperaban los dos guardias de pie y le mandaron de vuelta a su cuarto como si fuese lo más normal del mundo. «¿Cómo se os ocurre?», gritaron, «¿queréis ir a ver al supervisor en camisón? ¡Mandará que os den una paliza y a nosotros con usted!» «¡Dejadme, maldita sea!», exclamó K., a quien ya habían llevado a empujones hasta su ropero, «cuando se asalta a alguien en la cama no se puede esperar encontrarlo en traje de etiqueta.» «No sirve de nada», concluyeron los guardias, callándose totalmente cada vez que K. gritaba, entristeciéndose casi, y logrando así confundirlo o, hasta cierto punto, hacerle entrar en razón. «¡Ridículas ceremonias!», gruñó aún, pero tomó una chaqueta de la silla y la sostuvo un momento con las dos manos, como si la sometiese a la opinión de los vigilantes. Ellos negaron con la cabeza. «Debe ser una chaqueta negra», le indicaron. K. tiró entonces la chaqueta al suelo y dijo –él mismo no sabía con qué sentido lo hacía–: «Pero esto todavía no es la vista». Los guardias sonrieron, pero siguieron en sus trece: «Debe ser una chaqueta negra». «Si así puedo agilizar las cosas, acepto», dijo K., abrió él mismo el ropero, rebuscó durante bastante tiempo entre las numerosas prendas, eligió su mejor traje negro, un traje de chaqueta cuyo talle casi había causado sensación entre sus conocidos, después sacó también otra camisa y comenzó a vestirse con cuidado. Íntimamente creía haber conseguido acelerar las cosas, ya que los vigilantes habían olvidado obligarlo a bañarse. Los observaba como si aún fueran a recordarlo, pero por supuesto no se les ocurrió; por contra, Willem no olvidó pedirle a Franz que llevara al supervisor el mensaje de que K. se estaba vistiendo.
Cuando estuvo completamente vestido, tuvo que atravesar la vacía habitación contigua hasta entrar poco antes de Willem en el siguiente cuarto, cuyas puertas se encontraban ya abiertas. K. sabía desde hacía poco tiempo que esa habitación la ocupaba una tal señorita Bürstner, una mecanógrafa que procuraba ir muy temprano al trabajo, volvía tarde a casa y apenas había intercambiado algo más que saludos con K. Habían corrido la mesilla de noche de su cama hasta el centro de la habitación y el supervisor estaba sentado detrás de ella. Tenía las piernas cruzadas y apoyaba un brazo sobre el respaldo de la silla. En una esquina de la habitación había tres jóvenes de pie que observaban las fotografías de la señorita Bürstner prendidas en una esterilla de la pared. Del pomo de la ventana abierta colgaba una blusa blanca. En la ventana de enfrente estaban otra vez los dos ancianos, pero la concurrencia había aumentado, pues tras ellos había un hombre de pie mucho más alto, con una camisa con el pecho abierto, que apretaba y retorcía con los dedos su barba rojiza y puntiaguda.
«¿Josef K.?», preguntó el supervisor, tal vez únicamente para atraer la mirada dispersa de K. K. asintió. «Seguro que los acontecimientos de esta mañana lo han sorprendido mucho, ¿verdad?», preguntó el supervisor desplazando con las dos manos los pocos objetos que yacían en la mesilla, la vela con una caja de cerillas, un libro y un acerico, como si fuesen objetos necesarios para el interrogatorio. «Ciertamente», contestó K., y se apoderó de él la satisfacción de haber encontrado al fin a una persona razonable con la que poder hablar de su caso, «ciertamente estoy sorprendido, pero no mucho.» «¿No mucho?», preguntó el supervisor colocando la vela en el medio de la mesilla y agrupando el resto de los objetos a su alrededor. «Quizá me haya entendido mal», se apresuró a puntualizar K. «Quiero decir » Aquí se interrumpió K. y buscó un sillón con la vista. «Puedo sentarme, ¿verdad?», solicitó. «No es lo habitual», contestó el supervisor. «Quiero decir», continuó K. sin hacer más pausas, «que por supuesto que estoy muy sorprendido, pero cuando uno lleva treinta años en el mundo y ha tenido que abrirse camino solo, como me ha tocado hacer a mí, se vuelve insensible a las sorpresas y no las toma demasiado en serio. Especialmente la de hoy.» «¿Por qué especialmente la de hoy no?» «No quiero decir que me tome lo de hoy a chanza, porque la escenificación me parece demasiado cuidada. Todos los miembros de la pensión tendrían que estar implicados y esto superaría los límites de una broma. Así que no digo que sea una broma.» «Efectivamente», dijo el supervisor comprobando cuántas cerillas había en la caja. «Por otro lado», continuó K. dirigiéndose ahora a todos, incluso le hubiera gustado que los tres junto a las fotografías se volviesen, «por otro lado esto tampoco puede tener mucha importancia. Lo deduzco porque me han acusado, pero no puedo encontrar la más mínima sombra de culpa por la que se me pudiera procesar. Sin embargo, esto también es secundario, la pregunta principal es: ¿quién me ha denunciado?, ¿qué organismo instruye la vista?, ¿ustedes son funcionarios? Ninguno lleva uniforme, a no ser que se considere su traje», aquí se dirigió a Franz, «como un uniforme, aunque se trate más bien de un abrigo de viaje. Exijo que me aclaren estas preguntas y estoy convencido de que tras esta aclaración podremos despedirnos del modo más cordial.» El supervisor dejó la caja de cerillas sobre la mesa. «Usted está en un grave error», dijo. «Estos caballeros de aquí y yo somos completamente secundarios en su caso, apenas sabemos nada de él. Podríamos llevar los uniformes más reglamentarios y su caso no empeoraría en nada. Tampoco puedo decirle que le hayan acusado. Más aún, no sé si es así. Usted está detenido, eso es cierto, no sé nada más. Quizá los guardias le han contado otra cosa, pero de ser así sólo ha sido palabrería. Así que, a pesar de que no puedo responder a sus preguntas, puedo recomendarle que piense menos en nosotros y en lo que le está sucediendo y que piense más en usted mismo. Y no arme tanto escándalo con la creencia de su inocencia porque empaña la impresión que causa, que por lo demás no es nada mala. También debería contenerse más al hablar; casi todo lo que ha dicho anteriormente podría haberse supuesto a partir de su comportamiento con que sólo hubiera añadido un par de palabras; además, no ha sido algo especialmente favorable para usted.»
K. miraba fijamente al supervisor. ¿Le estaba leyendo la cartilla un hombre quizá más joven que él? ¿Le estaban castigando con una reprimenda por su sinceridad? ¿Y sobre la causa de su detención y sobre quién la había ordenado no averiguaba nada? Le acometió cierto enfado, paseó arriba y abajo sin que nadie se lo impidiera, se arremangó la camisa, se palpó el pecho, se acomodó el cabello con la mano, pasó al lado de los tres hombres, dijo: «No tiene sentido», con lo que los tres se volvieron hacia él y se mostraron comprensivos, aunque con mirada seria, y se detuvo finalmente ante la mesa del supervisor. «El fiscal Hasterer es un buen amigo», anunció, «¿puedo llamarlo por teléfono?» «Por supuesto», contestó el supervisor, «pero no sé qué sentido tendría, a no ser que quiera tratar con él algún asunto privado.» «¿Qué sentido?», gritó con más desconcierto que enfado. «Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Esperan un sentido y su actuación es la más insensata posible? ¿Es que esto no serviría para ablandar cualquier corazón, aunque fuera de piedra? Los señores primero me asaltan y ahora están aquí a mi alrededor, de pie o sentados, y me exigen reacciones de alta escuela ante usted. ¿Que qué sentido tendría llamar al fiscal cuando por lo que parece estoy detenido? Bien, no llamaré.» «Claro que sí», dijo el supervisor alargando el brazo en dirección al recibidor, donde se encontraba el teléfono, «llame, por favor.» «No, ya no quiero», dijo K. y se fue hacia la ventana. Allí seguía aún el grupo junto al alféizar, disfrutando de la tranquilidad de la observación, interrumpida con aparente molestia cuando K. se acercó. Los ancianos querían levantarse, pero el hombre de detrás los tranquilizó. «Allí también hay espectadores», gritó K. al supervisor y señaló con el índice hacia afuera. «Largo de ahí», les gritó. Inmediatamente los tres se retrasaron un par de pasos, los dos ancianos se colocaron detrás del hombre, que los tapaba con su ancho cuerpo y que decía algo ininteligible desde la distancia, a juzgar por los movimientos de sus labios. Sin embargo, no desaparecieron del todo, sino que parecían esperar el momento de poder aproximarse de nuevo a la ventana sin llamar la atención. «¡Entrometidos! ¡Desconsiderados!», exclamó mientras se daba la vuelta hacia el dormitorio. El supervisor posiblemente coincidía con él, como creyó reconocer al mirarlo de reojo. Pero también era posible que ni siquiera lo hubiese escuchado, ya que tenía una mano apoyada con fuerza sobre la mesa y parecía comparar la longitud de sus dedos. Los dos guardias estaban sentados sobre un baúl cubierto con una manta decorativa y se frotaban las rodillas. Los tres jóvenes estaban con los brazos en jarras y miraban alrededor sin centrarse en nada concreto. Todo permanecía en silencio como en cualquier oficina olvidada. «Y ahora, señores míos», anunció K., durante un instante le pareció que el peso de todos descansaba sobre sus hombros, «por lo que deduzco de su actitud, mi caso podría darse por cerrado. Considero que lo mejor es dejar de cavilar sobre la legitimidad o ilegitimidad de su proceder y darle a esto un final conciliador con un apretón de manos. Si opinan lo mismo que yo, entonces adelante, por favor...», y acercándose a la mesa del supervisor le tendió la mano. El supervisor levantó los ojos, se mordisqueó los labios y observó la mano extendida de K., quien aún confiaba en que el supervisor la aceptaría. Pero éste se levantó, cogió un sombrero redondo y rígido que estaba sobre la cama de la señorita Bürstner y se lo puso cuidadosamente con las dos manos, como se hace al probarse un sombrero nuevo. «¡Qué sencillo le parece todo!», le dijo a K. mientras lo hacía. «¿Opina que debemos darle a esto un final conciliador? No, no, de verdad que no es posible. Por otro lado, tampoco quiero decir con esto que deba desesperar. No, ¿por qué debería hacerlo? Sólo está detenido, nada más. Era lo que tenía que comunicarle, lo he hecho y he visto también cómo se lo ha tomado. Con esto hemos cumplido por hoy y podemos despedirnos, eso sí, sólo temporalmente. Ahora querrá ir al banco, ¿verdad?» «¿Al banco?», preguntó K. «Pensé que estaba detenido.» K. preguntó desafiante porque, a pesar de que no habían aceptado su apretón de manos, se sentía cada vez más lejos de toda esa gente, sobre todo desde que el supervisor se había levantado. Estaba jugando con ellos. Si tenían que irse, se había propuesto salir corriendo detrás de ellos hasta la puerta y sugerirles que lo llevasen preso. Por eso también repitió: «¿Cómo puedo ir al banco si estoy detenido?». «Así que es eso», dijo el supervisor, quien ya se encontraba junto a la puerta, «me ha entendido mal, usted está preso, ciertamente, pero eso no debe impedirle llevar a cabo su trabajo. Tampoco ha de interferir en su vida normal.» «Entonces estar detenido no es tan malo», concluyó K. y se acercó al supervisor. «Nunca he dicho lo contrario», dijo éste. «Pero entonces notificar la detención no parece ser muy necesario», dijo K. acercándose aún más. Los otros también se habían aproximado. Todos estaban agrupados en el estrecho espacio junto a la puerta. «Era mi obligación», justificó el supervisor. «Una obligación estúpida», observó K. con intransigencia. «Puede ser», respondió el supervisor, «pero no perdamos el tiempo con estas conversaciones. Supuse que querría ir al banco. Como los términos son tan importantes para usted, añado: no le obligo a ir al banco, simplemente presumí que querría. Y para facilitárselo y hacer que su llegada al banco sea lo más discreta posible, he puesto a su disposición a estos tres señores de aquí, sus colegas.» «¿Cómo?», exclamó K. y miró con asombro al trío. Estos jóvenes pálidos, tan anodinos, que hasta ese momento sólo recordaba como grupo junto a las fotografías, eran, en efecto, empleados de su banco, colegas no, eso hubiese sido exagerado y mostraba una laguna en la omnisciencia del supervisor, pero sí que eran subordinados del banco. ¿Cómo pudo K. no haberse dado cuenta? El supervisor y los guardias tenían que haberlo alterado mucho para no reconocer a estos tres. El anquilosado Rabensteiner de manos temblorosas, el rubio Kullich de los ojos hundidos, y Kaminer, con una insoportable sonrisa debida a una distensión muscular crónica. «¡Buenos días!», saludó K. tras un instante y les ofreció la mano a los señores, que se habían inclinado correctamente. «No les había reconocido. Así que ahora iremos a trabajar, ¿no?» Los señores asintieron riéndose con entusiasmo, como si hubiesen estado esperando este momento todo el tiempo, y cuando K. notó que había olvidado su sombrero en su cuarto, corrieron todos presurosos a buscarlo, lo que permitía deducir que en cierto modo sí que se habían sentido incómodos. K. permaneció de pie y en silencio y los siguió con la mirada mientras atravesaban las dos puertas abiertas; el último era, naturalmente, el flemático Rabensteiner, que sólo había iniciado un trotecillo elegante. Kaminer le alcanzó el sombrero y K. tuvo que repetirse expresamente, algo que, por cierto, también se veía obligado a hacer con frecuencia en el banco, que la sonrisa de Kaminer no era intencionada, que era incapaz de dejar de sonreír voluntariamente. En el recibidor la señora Grubach, sin ningún signo aparente de culpabilidad, abrió entonces al grupo la puerta de la casa y K. se fijó, como muchas otras veces, en la tira de su delantal que hendía innecesariamente su poderoso cuerpo. Ya abajo, K. se decidió con el reloj en la mano a ir en automóvil para no aumentar el retraso que en aquellos momentos era ya de media hora. Kaminer fue a la esquina para coger el coche, los otros dos trataban aparentemente de distraer a K., cuando de repente Kullich señaló la puerta de enfrente, por la que salió el hombre de la barba rojiza y puntiaguda, quien se acercó a la pared y se apoyó en ella, mostrándose en un primer momento algo avergonzado por aparecer en toda su extensión. Los ancianos debían estar aún en la escalera. A K. le irritó que Kullich hubiese llamado su atención sobre ese hombre, a quien él mismo ya había visto, a quien incluso esperaba. «No miren allí», se adelantó, sin notar lo chocante que resultaba esa forma de hablar con hombres libres. Pero no fue necesario dar explicaciones, ya que en ese momento llegó el automóvil, se sentaron y se marcharon de allí. Entonces K. recordó que no había visto salir al supervisor y a los guardias, el supervisor lo había cubierto con los tres funcionarios y éstos ocultaron a su vez al supervisor. Este modo de proceder no denotaba una presencia de ánimo excesiva y K. se propuso analizarse introspectivamente en esta dirección. Aun así se giró involuntariamente, apoyándose en la bandeja del automóvil, por si aún podía ver al supervisor y a los guardias. Pero de inmediato se dio la vuelta sin siquiera haber hecho intento de buscar a nadie y se acomodó en la esquina del coche. Aunque no lo parecía, en aquel momento hubiese necesitado algo de ánimo, pero los señores tenían aspecto cansado, Rabensteiner miraba por la ventanilla derecha del coche, Kullich por la izquierda y sólo Kaminer parecía estar disponible con su sonrisilla, sobre la que desgraciadamente no se podían gastar bromas por prohibirlo la caridad.
Conversación con la señora Grubach
Después, la señorita Bürstner
Durante aquella primavera K. acostumbraba a pasar las noches de tal manera que tras el trabajo, siempre que era posible –la mayor parte de las veces se quedaba hasta las nueve en el despacho–, daba un pequeño paseo solo o con conocidos y después iba a una cervecería donde permanecía de tertulia normalmente hasta las once en compañía de algunos clientes habituales, casi todos mayores que él. También había excepciones a esta rutina, por ejemplo cuando el director del banco, quien valoraba mucho su capacidad de trabajo y la confianza que le inspiraba, invitaba a K. a un paseo en coche o a cenar en su chalet. Una vez por semana K. visitaba además a una joven llamada Elsa que trabajaba hasta bien entrada la mañana como camarera en una taberna y que durante el día sólo recibía visitas desde la cama.
Pero aquella noche –el día había transcurrido rápidamente entre un trabajo agotador y numerosas felicitaciones de cumpleaños cordiales y honrosas– K. quería regresar a casa lo antes posible. Pensaba en ello cada vez que el trabajo del día le permitía un pequeño respiro; sin saber exactamente a qué se refería, tenía la impresión de que los incidentes de por la mañana habían causado un enorme desarreglo en toda la vivienda de la señora Grubach y que era precisamente él quien debía restaurar el orden. Una vez recobrada la armonía, se borraría toda huella de lo acaecido y todo volvería a su cauce habitual. Los tres funcionarios en particular no le causaban ningún temor, habían vuelto a sumergirse ya en el numeroso cuerpo de funcionarios del banco, sin que fuera perceptible cambio alguno en ellos. K. los había llamado varias veces a su despacho, por separado y en grupo, con el único propósito de observarlos; siempre pudo dejarles ir satisfecho.
A las nueve y media de la noche, cuando llegó a la casa en la que vivía, se encontró a un jovenzuelo apostado en la puerta con las piernas abiertas y fumando una pipa. «¿Quién es usted?», inquirió K. de inmediato y acercó su rostro al del muchacho, no se veía demasiado en la penumbra del pasillo. «Soy el hijo del portero, mi señor», respondió el chico, se sacó la pipa de la boca y se hizo a un lado. «¿El hijo del portero?», preguntó K. y golpeó impaciente el suelo con su bastón. «¿El señor desea algo? ¿Quiere que vaya a buscar a mi padre?» «No, no», contestó K., en su voz había algo de condescendencia, como si el chaval hubiese hecho algo malo y él lo perdonara. «Está bien», concluyó y siguió su camino, pero antes de subir la escalera se volvió una vez más.





























