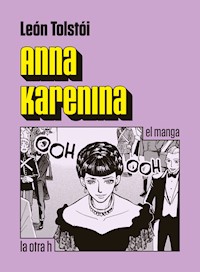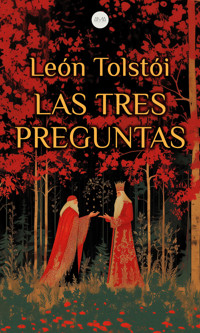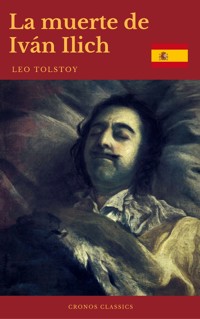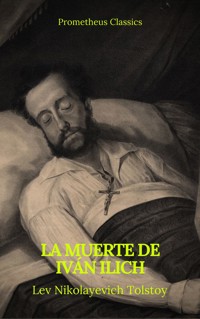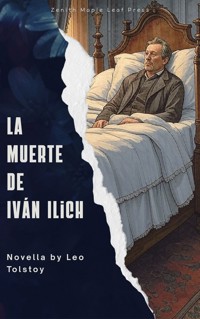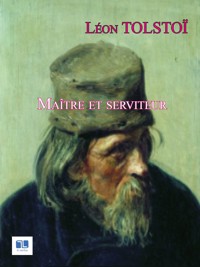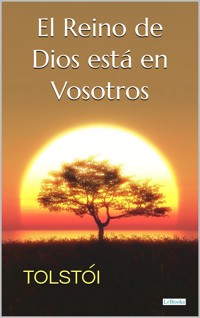0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Levantar Nikoláievich Tolstói, al que mundialmente se le conoce como León Tolstói, nació en septiembre de 1828 en el seno de una ilustre familia de la aristocracia rusa. Pronto abandona sus estudios de derecho y lenguas orientales, y, acuciado por deudas de juego y por profundas incertidumbres vitales, se enrola con su hermano, teniente de artillería, en la recién declarada guerra de Crimea, donde por un obligado reposo comienza a escribir. Cristiano libertario, anarcopacifista, vegetariano convencido, escritor prolífico de misivas en el museo dedicado a su memoria se conservan más de diez mil cartas , fue también uno de los grandes defensores del esperanto, lengua artificial concebida para una adecuada comunicación entre los hombres. Se le considera una de las cumbres de la literatura universal, tanto por la grandeza de sus novelas, como por el enfoque altruista y humano de todas sus creaciones. Tolstói intentó reflejar la sociedad en la que vivía con el mayor realismo que sus palabras le pudieran otorgar. Entre sus obras más notables están Anna Kareninna, La muerte de Ivan Illich, El sitio de Sebastopol, y la monumental Guerra y paz. Al final de su vida repudió su obra literaria. Quiso dejar a los más desfavorecidos todas sus tierras y fortuna, anhelo que no se materializó debido a la oposición de su familia. Falleció a causa de una neumonía en 1910. En su lecho de muerte, declaró: Hay mucha gente en el mundo además de León Nikolaievich, y ustedes sólo piensan en él! El maestro del realismo narra en El sitio de Sebastopol, a modo de diario, la vida cotidiana durante los once meses que la ciudad rusa permaneció asediada por el ejército aliado, y cuya caída puso fin a la guerra de Crimea. Dolor y confusión, miedo y sangre, son los antiheroicos componentes que Tolstói despliega en esta impactante y antibelicista obra, que es, sin duda, su novela más intensa, humana y desgarradora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tolstoi León
Tolstoi León
EL SITIO DE SEBASTOPOL
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-369-5
Greenbooks editore
Edición digital
Agosto 2019
www.greenbooks-editore.com
Indice
EL SITIO DE SEBASTOPOL EN DICIEMBRE DE 1854.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
SEBASTOPOL EN AGOSTO DE 1855
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
EL SITIO DE SEBASTOPOL EN DICIEMBRE DE 1854.
El crepúsculo matutino colorea el horizonte hacia el monte, Sapun; la superficie del mar, azul obscura, va, surgiendo de entre las sombras, de la noche y sólo espera el primer rayo de sol para cabrillear alegremente; de la bahía, cubierta de brumas, viene frescachón el viento; no se ve ni un copo de nieve; la tierra está negruzca, pero, la escarcha hiere el rostro y cruje bajo los pies. Sólo el incesante rumor de las olas, interrumpido a intervalos por el estampido sordo del cañón, turba la calma del amanecer. En los buques de guerra todo permanece en silencio. El reloj de arena acaba de marcar las ocho, y hacia el Norte la actividad del día reemplaza poco a poco a la calma de la noche. Aquí, un pelotón de soldados que va a relevar a los centinelas; óyese el
ruido metálico de sus fusiles; un médico, que se dirige apresuradamente hacia su hospital; un soldado que se desliza fuera de su choza para lavarse con agua helada el rostro curtido, y vuelta la faz a Oriente reza su oración, acompañada de rápidas persignaciones. Allá, enorme y pesado furgón de crujientes ruedas, tirado por dos camellos, llega al cementerio donde recibirán sepultura los muertos que, apilados, llenan el vehículo. Al pasar por el puerto, produce desagradable sorpresa la mezcla de olores; huele a carbón de piedra, a estiércol, a humedad, a carne muerta.
Mil y mil objetos varios; madera, harina, gaviones, carne, vense arrojados en montón por todas partes.
Soldados de diferentes regimientos, unos con fusiles y morrales, otros sin morrales ni fusiles, agólpanse en tropel, fuman, discuten y transportan los fardos al vapor atracado junto al puente de tablas y próximo a zarpar. Botes y lanchas particulares llenos de gente de todas clases, soldados, marinos, vendedores y mujeres, abordan al desembarcadero y desatracan de él sin cesar.
-Por aquí, Vuestra, Nobleza; a la Grafskaya!- y dos o tres marineros viejos, de pie en sus botes, os ofrecen sus servicios. Escogéis el más próximo, pasando sin pisar sobre el cadáver medio descompuesto de un caballo negro sumergido en el fango, a dos pasos de la barquilla, y vais a sentaros a popa, cogiendo la caña del timón. Os alejáis de la ribera; en torno vuestro brilla el mar herido por el sol de la mañana; ante vos, un atezado marinero, envuelto en su gabán de piel de camello, y un muchacho de cabellera rubia, reman rápidamente. Dirigís la vista hacia los buques gigantescos, de casco pintado a franjas, por la rada esparcidos; a las lanchas, puntos negros que bogan sobre el azul rielante de las olas ,á los lindos edificios de la ciudad, de colores claros que el sol naciente tiñe de sonrosado matiz; a la línea blanca, de espuma que rodea el rompeolas y los barcos sumergidos, de los que surgen tristemente, sobre la superficie del agua, las negras puntas de los mástiles; hacia la escuadra enemiga, que sirve de faro en el lejano cristal de las aguas, y en fin, a las ondas rizadas en que juguetean los glóbulos salinos que los remos hacen saltar con sus golpeteos. Y oís al propio tiempo el sonido uniforme de las voces que el agua os trae, y el tronar grandioso del cañoneo, que parece ir aumentando en Sebastopol.
Y ante la idea de que estáis asimismo, en el propio Sebastopol, sentís, invadida el alma por una sensación de orgullo y valentía, y la sangre circula con mayor rapidez en vuestras venas.
Vuestra Nobleza, vía al Constantino -os dice el marinero volviéndose para rectificar el rumbo que con el timón dais al bote.
¡Toma! Conserva aún todos sus cañones exclama el muchacho rubio, mientras que la lancha se desliza junto al costado del navío.
Es nuevo; debe tenerlos todos; Korniloff ha estado en él -replica el viejo, examinando a su vez el buque de guerra.
¡Allí ha reventado! -grita el chico tras un rato de silencio, fijando los ojos en una nubecilla, blanca, de humo, que se disipa tras de aparecer súbitamente en el cielo sobre la bahía del Sur, acompañada del ruido estridente que produce la explosión de una granada.
Es de la batería nueva que tira hoy añade el marino, escupiéndose tranquilamente en las manos. -¡Vamos, Nichka, boga! a adelantarnos a aquella lancha.
Y el bote surca rápidamente la amplia superficie ondulada de la bahía; deja atrás un macizo lanchón, cargado de sacos y de soldados, inhábiles remeros que maniobran torpemente, y aborda por fin al centro de los numerosos buques amarrados a tierra, en el puerto de la Grafskaya. Por el muelle circulan multitud de soldados con capote gris, marineros de chaquetón negro y mujeres con, trajes de colores vivos. Campesinas, vendedoras de pan, labriegos que, junto a su samovar, ofrecen sbitene [1]caliente a sus parroquianos. Sobre los primeros escalones del desembarcadero aparecen, formando montón, balas de cañón oxidadas, bombas, metralla, cañones de fundición de diferentes calibres; más lejos, en una extensa plaza, vense en tierra enormes maderos, cureñas, afustes, soldados dormidos, y junto a todo esto, carretas, caballos, cañones, armones de artillería, haces de fusiles de infantería, y después más soldados en movimiento, marinos, oficiales, mujeres y niños; carretones cargados de pan, sacos y barricas, un cosaco a caballo y un General que atraviesa la plaza en drocki. A la derecha, en la calle, se eleva una barricada, y en sus troneras, cañones de reducido calibre junto a los cuales sentado un marinero, fuma tranquilamente su pipa.
A la izquierda, un edificio de buen aspecto sobre cuyo frontis aparece un rótulo en letras romanas, y a sus pies soldados y camillas manchadas de sangre: los tristes vestigios del campo del combate en tiempo de guerra, saltan por doquier a la vista. La primera impresión es, a no dudar, desagradable; tan extraña mezcla de la vida urbana con la campestre, de la elegante ciudad y el vivac fangoso, no tiene nada de atractiva y os choca con su horrible contraste; hasta os parece que todos, presos del terror, se agitan en el vacío. Pero examinad de cerca el rostro de aquellos hombres que en rededor nuestro se mueven, y hablaréis de otro modo. Fijaos bien en aquel soldado del tren que lleva a beber los caballos bayos de su troika, tarareando entre dientes, y veréis que no se extraviará entre la turba, revuelta, que por lo visto no existe para él; atento solamente a su obligación, cumplirá de seguro su deber, cualquiera que sea: conducir sus caballos al abrevadero o arrastrar un cañón, con tanta tranquilidad e indiferente aplomo como si estuviera en Tula o Saransk. Encontraréis igual expresión en la cara de aquel oficial que pasa ante vos con guantes de irreprochable blancura; del marinero que fuma su pipa, sentado sobre la barricada; de aquellos soldados disciplinarios que esperan con las camillas a la entrada de lo que fue un tiempo sala de Asamblea, y hasta en el rostro de aquella muchacha que atraviesa la calle saltando de un adoquín a otro por temor de ensuciarse el vestido color de rosa. Sí, decepción grande os espera a vuestra llegada a Sebastopol.
En vano procuraréis descubrir en cualquier fisonomía señales de agitación, de sobresalto, ni siquiera de entusiasmo, de resignación a la muerte, de resolución; no hay nada de eso. Veréis el trajín de la vida ordinaria: gentes ocupadas en sus labores diarias, de modo que os reprocharéis vuestra exaltación exagerada, poniendo en duda, no sólo, la exactitud de la opinión que por los relatos formasteis acerca del heroísmo de los defensores de Sebastopol, sino la veracidad de la descripción que os han hecho del extremo Norte, y hasta de los ruidos ensordecedores que llenan el aire. Sin embargo, antes de dudar, subid a un baluarte, ved a los defensores de la plaza, en el lugar mismo de la defensa, o mejor aún, entrad. directamente en aquel edificio a cuya, puerta están los camilleros, y contemplaréis a esos defensores de Sebastopol, y presenciaréis espectáculos horribles y tristísimos, grandiosos y cómicos, pero conmovedores y propios para elevar el alma. Entrad, pues, en el salón que hasta la guerra sirvió para las sesiones de la Asamblea. Apenas hayáis abierto la puerta, cuando el olor que exhalan cuarenta o cincuenta amputados os asfixiara. No cedáis al sentimiento que os detiene en el umbral de la sala; es un sentimiento vergonzoso; avanzad resueltamente, no os. ruboricéis por haber venido a ver a aquellos mártires; aproximaos a ellos y habladles; los infelices ansían ver un rostro compasivo, referir sus sufrimientos y escuchar palabras de caridad y de simpatía. Al pasar por el centro, entre las camas, buscáis con la vista el rostro menos austero, menos contraído por el dolor. Al encontrarlo, os decidís a interpelarlo, a preguntar.
-¿Dónde estás herido? -interrogáis con timidez a un veterano de rostro demacradísimo que se halla sentado sobre un lecho, y cuya cordial mirada os viene siguiendo y parece, invitaros a que os aproximéis a él. Y digo que habéis preguntado con timidez, porque la vista del que sufre, inspira no tan sólo viva piedad, sino yo no sé qué temor de molestarlo, unido a profundo respeto.
-En el pie -responde el soldado, y no obstante, reparáis bajo los pliegues de la ropa que la pierna le fue cortada por bajo de la rodilla. ¡Gracias a Dios -añade,- me darán el alta!
-¿Hace mucho que estás aquí?
-Esta es la sexta semana.
-¿Dónde te duele ahora?
-Nada me duele ya. Sólo a veces en la pantorrilla, cuando hace, mal tiempo: fuera de eso, nada.
-¿ Cómo fue?
-En el quinto bakcion [2], Vuestra Nobleza; en el primer bombardeo. Acababa de apuntar el cañón y me dirigia tranquilamente a otra cañonera, cuando de pronto el golpe me hirió en el pie. Creí caer en un agujero. Miro, y ya no había pierna.
-¿No sentiste dolor en el primer momento?
-Nada; únicamente como si me escaldaran la pierna.
-¿Y después?
_Después nada; sólo cuando extendieron la piel me escoció algo. Sobre todo, Vuestra Nobleza, no hay que pensar; cuando no se piensa no se siente nada; cuando el hombre piensa, es peor.
A todo esto, una buena mujer, vestida de gris y con un pañuelo negro anudado a la cabeza, se aproxima, se mezcla en vuestra conversación y se pone a contaros detalles sobre el marinero; cuánto había padecido y cómo se desesperó de salvarlo durante cuatro semanas y cómo, cuando lo traían herido, hizo detener la camilla para ver bien la descarga de nuestra batería, y cómo los grandes Duques habían hablado con él, dándole veinticinco rublos, y respondiéndoles él que no pudiendo ya ser útil lo que quería era, volver al baluarte a instruir a los reclutas. Y contándoos todo esto de un tirón la excelente mujer, cuyos ojos brillan de entusiasmo, os contempla y mira al, que se vuelve de espaldas, y hace como que no oye lo que ella dice, ocupado en peinar hilas sobre su almohada.
-Es mi esposa, Vuestra Nobleza -dice por fin el hombre con una entonación que parece significar, «hay que excusarla, todo eso es charlatanería de mujeres; ya sabéis, tonterías, vaya!» Entonces comenzáis a comprender lo que son los defensores de Sebastopol, y os avergonzáis de vosotros mismos en presencia de aquel hombre: quisierais expresarle toda vuestra admiración, todas vuestras simpatías, pero las palabras no acuden o las que se os ocurren nada dicen, y os limitáis a inclinaros en silencio ante aquella grandeza inconsciente, ante aquel temple de alma y aquel exquisito pudor del propio mérito.
-Bueno. Que Dios te cure pronto -decís, y os detenéis ante otro paciente acostado en tierra y que parece esperar la muerte presa de horribles dolores. Es rubio; veis su rostro pálido, abotargado; tendido de espaldas, con la mano izquierda hacia atrás, su posición revela lo agudo de sus sufrimientos. Seca, y abierta la boca, deja pasar trabajosamente la respiración silbante; sus papilas azules y vidriosas tienden a ocultarse tras de los párpados, dejándolo en blanco los ojos, y de la colcha arrugada sale un brazo mutilado, envuelto en vendajes. Os emponzoña el olor nauseabundo de cadáver, y la fiebre que devora y abrasa los miembros del agonizante parece penetrar en vuestro propio cuerpo.
-¿No tiene conocimiento? -preguntáis a la mujer que os acompaña afectuosamente y para la cual ya no sois un extraño.
-No, conoce aún, pero, está muy malo. -Y añade en voz baja: -Le he dado un poco de te hace rato; no es nada mío, pero a una le da lástima, ¿no es verdad? Pues bien, a duras penas ha podido beber algunas cucharadas.
-¿Cómo estás? -le preguntáis.
Al sonido de vuestra voz sus pupilas se vuelven hacia vosotros, pero el herido ya no ve ni entiende nada.
¡Esto abrasa el corazón! -murmura.
Algo más lejos, un veterano se muda de ropa. Su rostro y su cuerpo aparecen de idéntico atezado color y con demacración de esqueleto. Fáltale un brazo, desarticulado por el hombro; se halla sentado sobre la cama; está ya restablecido, pero en su mirada sin brillo, sin vida, en su espantosa delgadez, en su faz arrugada, comprendéis que aquel pobre ser pasó ya la parte mejor de su existencia padeciendo.
En la cama de enfrente divisáis el semblante pálido, delicado, contraído por el dolor, de una mujer cuyas mejillas enciende la calentura.
-Es la mujer de un marinero -os dice vuestra guía. -Iba a llevar la comida a su marido y una granada la hirió en el pie.
-¿Y la han amputado?
-Por encima de la rodilla.
Y ahora, si vuestros nervios son firmes, entrad allí abajo, a la Izquierda. Es la sala de las operaciones y de las curas. Hallaréis a los médicos con el rostro pálido y serio, y los brazos ensangrentados hasta el codo, Junto al lecho de un herido, que tumbado, con los ojos abiertos, delira, bajo la influencia del cloroformo pronunciando frases entrecortadas, sin interés las unas, las otras lastimeras. Los médicos atienden a su faena repulsiva pero bienhechora: la amputación. Veréis la hoja curva y tajante introducirse en la carne sana y blanca, y al herido volver en sí súbitamente con desgarradores gritos e impresiones, y al ayudante arrojar en un rincón el brazo amputado, mientras que aquel otro herido que desde su camilla presencia la operación, tuércese y gime, más a impulsos del martirio moral por la espera producido, que del sufrimiento físico que ha de soportar. Contemplaréis escenas espantosas, angustiosísimas; veréis la guerra sin el correcto y lucido alineamiento de las tropas, sin músicas, sin redoblar de tambores, sin estandartes flameando al viento, sin Generales caracoleando sobre sus corceles; la veréis tal y como es, ¡en la sangre, en los sufrimientos, en la muerte ! Al salir de aquella morada del dolor, experimentaréis de seguro cierta impresión de bienestar, respirando a bocanadas el aire fresco, y os regocijaréis al sentiros bueno y sano, pero a la vez la contemplación de aquellos males os habrá convencido de vuestra nulidad, y entonces, con firmeza, y sin vacilaciones podréis subir al baluarte...
-¿Qué son -os diréis- los sufrimientos y la muerte de un gusano como yo, junto a tantos sufrimientos, a tan innumerables muertes? Pronto, además, el aspecto del puro cielo, del sol resplandeciente de la pintoresca ciudad de la iglesia abierta, de los militares que van y vienen en todas direcciones, vuelve vuestro espíritu a su estado normal, a su habitual apatía, y la preocupación de lo presente y de sus menudos intereses sobrepónese otra vez a todo. Podrá ser que encontréis en vuestro camino el entierro de un oficial; un ataúd color de rosa, seguido de músicas y banderas desplegadas, y el vibrante cañoneo en los baluartes puede ser que llegue a vuestros oídos, pero los pensamientos de poco antes no volverán. El entierro no será más que un cuadro pintoresco, un episodio militar; el tronar del cañón, un acompañamiento militar grandioso, y no habrá nada de común entre aquel cuadro, aquel estampido y la impresión precisa, personal, del sufrimiento, y de la muerte, evocada por la vista, de la sala de operaciones.
Dejad atrás la iglesia, la barricada, y entraréis en el barrio más animado, más bullicioso de la población. A entrambos lados de la calle, muestras de tiendas y de fondas. Aquí, mercaderes, mujeres tocadas con sombreros o pañuelos, oficiales con vistosos uniformes; todo os demuestra el valor, la confianza, la seguridad de los habitantes.
Entrad a la derecha de este restaurant. Si ponéis atención a las conversaciones de los marinos y de los oficiales, oiréis contar los incidentes de la pasada noche, de la acción del 24, quejarse del alto precio de las chuletas mal preparadas, y citar a los compañeros muertos últimamente.
- ¡Que el demonio me lleve! ¡Deliciosamente está uno ahora en su casa! - dice con voz de bajo un oficial bisoño, rubio, casi albino, imberbe, con el cuello liado en una bufanda verde de lana.
-¿Y dónde está eso, su casa de usted? - le pregunta otro.
-En el cuarto baluarte -contesta el joven. Y ante esta contestación, lo contemplaréis con atención y aun con cierto respeto. Su negligencia exagerada, su excesivo accionar, su risa demasiado estrepitosa, que os parecían hace un momento signo de despreocupación, conviértense a vuestros ojos en señal de cierta disposición de ánimo batalladora, habitual en todos los jóvenes que se han visto expuestos a algún peligro, y os imagináis que os va a explicar cómo tienen la culpa las balas de cañón y las bombas de que se viva tan mal en el cuarto baluarte.
¡ De ningún modo! Se está mal porque el fango es muy profundo.
-Es imposible llegar hasta la batería - dice, y enseña sus botas sucias de lodo hasta el empeine.
-A mi mejor jefe de pieza lo han dejado hoy en el sitio -responde uno de sus compañeros. -Un balazo en la frente.
-¿Quién? ¿Miteschin?
-No, otro. Vamos, ¿vas a traerme o no la chuleta, bribón? -dice dirigiéndose al mozo.
Era Abrosnoff, un valiente de verdad; había tomado parte en seis salidas.
En el otro extremo de la mesa vese a dos oficiales de infantería dispuestos a dar fin a sendas chuletas con guisantes, regadas con un vinillo agrio de Crimea bautizado como Burdeos. El uno, joven, con cuello encarnado y dos estrellas en el capote, refiere a su vecino, que no lleva estrellas y sí negro el cuello, detalles sobre el combate de Alma. El primero está algo bebido; sus relatos, interrumpidos frecuentemente; su incierta mirada, que refleja la falta de confianza que éstos inspiran a su oyente, y las valentías que se atribuye, así como el color recargadísimo de sus cuadros, hacen comprender que se aparta, por completo de la verdad. Pero no os debéis preocupar de esas relaciones que oiréis durante mucho tiempo de un extremo a otro de Rusia; no sentís ya más que un deseo: trasladaros directamente al cuarto baluarte, del que de tan diversos modos os vienen hablando. Habréis observado cómo todo aquel que refiere haber estado allí, hácelo con satisfacción y orgullo, y que quien se dispone a ir, deja ver ligera emoción o afecta exagerada sangre fría. Si se da broma a alguno, invariablemente se le dirá:
-Anda, ve; vete al cuarto baluarte.
Si encontramos un herido en camilla, y queremos saber de dónde viene, la respuesta será casi siempre la misma:
-Del cuarto baluarte.
Sobre el terrible baluarte se han extendido dos opiniones distintas; primera, la de los que no pusieron allí nunca los pies, y para los cuales es inevitable tumba de sus defensores; después, la de los que, como el oficialito rubio, viven allí, y al hablar, dicen sencillamente si está seco el piso o fangoso, si hace calor o frío. En la media hora que pasasteis en el restaurant ha cambiado el tiempo; la niebla que se extendía sobre el mar se levantó; nubes apiñadas, grises, húmedas, ocultan el sol; el cielo está triste; cae una llovizna mezclada con menuda nieve, que moja los tejados, las aceras y los capotes de la tropa. Transponiendo otra barricada, subiréis por la calle principal; allí ya no hay muestras en las tiendas; las casas están inhabitables; las puertas cerradas con tablones; hendidas las ventanas; ya la arista de un edificio desplomada, ya el muro perforado. Las casas, semejantes a veteranos carcomidos por el dolor y la miseria, parecen contemplaros con altivez y aun diríase que con desprecio,. En el camino tropezáis a lo mejor con balas de cañón enterradas, o con agujeros llenos de agua, perforados por las bombas en el suelo pedregoso. Dejáis atrás los grupos de oficiales y soldados: encontráis alguna que otra mujer o un niño, pero aquí no lleva sombrero la mujer. Y la del marino, envuelta en una raída capa de pieles viejas se calzó recias botas de soldado. La calle baja en suave pendiente, pero ya no hay casas; sólo un montón informe de arcilla, piedras, tablas y vigas. Ante, vosotros, sobre un cerro escarpado, extiéndese un espacio negro, fangoso, cortado por zanjas, y aquello es, precisamente, el baluarte número cuatro del recinto de Sebastopol.
Los transeúntes son más escasos; ya no se encuentran mujeres; los soldados caminan con paso vivo, algunas gotas de sangre manchan el piso, y veis venir cuatro individuos que llevan una camilla, y sobre ella un rostro de amarillenta palidez y un capote ensangrentado; si preguntáis a los camilleros dónde tiene la herida, os responderán secamente, con tono irascible, sin miraros: