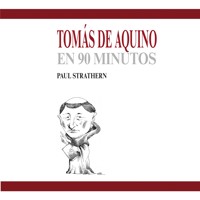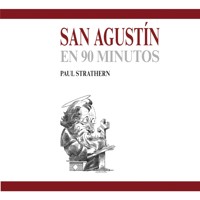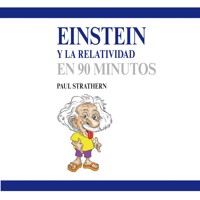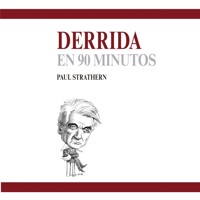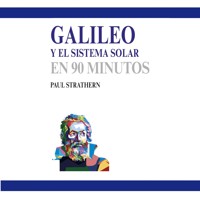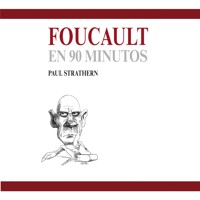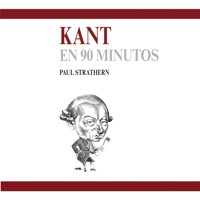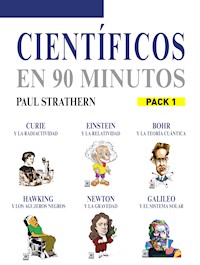
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI España
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: En 90 minutos
- Sprache: Spanisch
El PACK CIENTÍFICOS 1 de la colección EN 90 MINUTOS reúne a 6 de los más destacados científicos de la historia: CURIE, EINSTEIN, BOHR HAWKING, NEWTON Y GALILEO Paul Strathern presenta un recuento preciso y experto de la vida, ideas y descubrimientos de estos seis científicos y explica su influencia en la lucha del hombre por comprender su existencia en el mundo. Se incluye además una breve lista de lecturas sugeridas para aquellos que deseen profundizar en su vida, así como cronologías que sitúan a cada científica en su época y en una sinopsis más amplia de sus descubrimientos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siglo XXI de España / En 90 minutos
Paul Strathern
Científicos en 90 minutos (Pack 1)
(CURIE y la radiactividad, EINSTEIN y la relatividad, BOHR y la teoría cuántica, HAWKING y los agujeros negros, NEWTON y la gravedad, y GALILEO y el sistema solar)
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© De esta edición, Siglo XXI de España Editores, S. A., 2017
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.sigloxxieditores.com
ISBN: 978-84-323-1887-0
Siglo XXI de España / En 90 minutos
Paul Strathern
Curie y la radiactividad
en 90 minutos
Traducción: Antón Corriente
Revisión: José A. Padilla
Marie Curie fue un ejemplo para las mujeres que luchaban por el reconocimiento y la independencia y su contribución a la ciencia le mereció dos premios Nobel. Su trabajo sobre la radiactividad amplió nuestros conocimientos de la física nuclear y produjo enormes avances en el tratamiento del cáncer, pero los peligros inherentes a su trabajo eran desconocidos.
Curie y la radiactividad presenta una brillante instantánea de la vida y la obra de Marie Curie y ofrece una explicación clara y accesible del significado e importancia del descubrimiento de la radiactividad y de las implicaciones que ello tendría para la vida en el siglo XX y el futuro.
«90 minutos» es una colección compuesta por breves e iluminadoras introducciones a los más destacados filósofos, científicos y pensadores de todos los tiempos. De lectura amena y accesible, permiten a cualquier lector interesado adentrarse tanto en el pensamiento y los descubrimientos de cada figura analizada como en su influencia posterior en el curso de la historia.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
The Big Idea: Curie and Radioactivity
Este libro se contrató a través de Ute Körner Literary Agent, S. L., Barcelona –www.uklitag.com– y de Lucas Alexander Whitley Ltd. –www.lawagency.co.uk
© Paul Strathern, 1998
© Siglo XXI de España Editores, S. A., 1999, 2015
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.sigloxxieditores.com
ISBN: 978-84-323-1726-2
Introducción
Marie Curie fue la mujer más excepcional del siglo XX. Sus descubrimientos merecieron dos premios Nobel de la ciencia, proeza que tardó más de medio siglo en ser igualada. Sus trabajos consiguientes en beneficio de la causa de la investigación del radio condujeron a importantes avances en la física nuclear y en el uso de la radioterapia para el tratamiento del cáncer. Tanto su marido, Pierre Curie, como su hija Irène Joliot-Curie fueron también galardonados con el Nobel. Marie Curie acabó muriendo de una leucemia causada por los años de trabajo en el aislamiento del radio en un laboratorio rudimentario. Todo esto suena demasiado perfecto como para ser real.
No sorprende que el mundo estuviera dispuesto a aceptar la imagen de santa secular que de ella pintó su hija Eve en la reverente biografía que publicó cuatro años después de su muerte. Este libro sirvió de inspiración a muchas mujeres en su lucha por el reconocimiento, como mujeres, como espíritus independientes y como científicas, pero también era el retrato de una de las mujeres más perfectamente aburridas que quepa imaginar. Por suerte, la verdadera Marie Curie era muy distinta. Como ahora sabemos, era una mujer muy apasionada, tanto en su obra como en su vida. Desesperadamente desgraciada en el amor, tuvo fuerza suficiente no solo para resistir las tentaciones del dinero y la fama, sino también el oprobio del escándalo público (fue una de las primeras víctimas de la prensa amarilla). Presentar a Marie Curie como una santa es difamarla. Fue una madre que se quedó sola para criar a dos hijas, y contribuyó de manera fundamental a la ciencia del siglo XX.
Vida y obra
Marie Curie nació con el nombre de Maria Skłodowska en Varsovia, el 7 de noviembre de 1867, la menor de cinco hermanos. Su padre era maestro de escuela, especializado en física y matemáticas. Su madre era directora del mejor colegio privado femenino de Varsovia, detrás del cual, en la calle Freta, vivía la familia.
Eran tiempos difíciles en Polonia, sometida entonces al dominio ruso. Tras el generalizado pero fracasado levantamiento de 1863, más de 100.000 polacos abandonaron el país. Muchos marcharon al exilio a lugares como París y Norteamérica, mientras que otros fueron enviados por la fuerza a Siberia. Tras el levantamiento, el control ruso se hizo cada vez más opresor. En la ciudadela del centro de Varsovia seguía habiendo ahorcamientos públicos cuando nació Maria. Allá por 1870, la madre de Maria contrajo la tuberculosis. En los mismos días su padre fue degradado en la escuela, en parte por ser polaco, pero también porque se sospechaba –con razón– que difundía sus principios nacionalistas entre los alumnos. El dinero ya escaseaba en la familia, pero no había llegado lo peor. En 1878, cuando Maria tenía diez años, su madre murió de tuberculosis y su padre fue despedido. Se vieron obligados a convertir la casa en pensión para llegar a fin de mes. Maria dormía en el salón, hacía los deberes cuando todos se habían acostado y se levantaba temprano para preparar la mesa con el desayuno de los huéspedes.
Las fotos de la época muestran a una Maria de aspecto corriente y expresión intensa. Tenía las mejillas abultadas de su madre, el pelo rizado recogido y labios gruesos y algo apretados. Pero su apariencia era casi lo único corriente en ella. En la escuela, en la que debía estudiar en un idioma extranjero, el ruso, demostró poseer una capacidad excepcional. Se graduó un año antes de lo habitual, a los 15 años, y obtuvo una medalla de oro. Y eso era todo. No había educación superior femenina en Polonia.
Como sus esfuerzos habían dejado a Maria con un aspecto algo pálido, fue enviada a pasar una temporada con sus tíos, miembros venidos a menos de la aristocracia terrateniente con pequeñas y remotas posesiones cerca de la frontera con Ucrania. Aquí Maria se encontró en «un oasis de civilización en un país de rústicos». Por primera y última vez en su vida vivió feliz y libre de preocupaciones. La tía Maria era una mujer liberada y quería hacer de sus hijas personas fuertes e independientes. La joven Maria y sus primas visitaban las casas vecinas de la aristocracia local, sorprendentemente culta. Allí se interpretaba música y se celebraban lecturas de literatura francesa y polaca, un cóctel embriagador que incluía a Chopin, Víctor Hugo, el gran poeta romántico polaco Mickiewicz y Słowacki, el Byron polaco, ambos habían muerto recientemente en el exilio. En los días festivos Maria y sus primas asistían a las fiestas campesinas vestidas con trajes típicos, bailando a menudo hasta el amanecer. Esto duró casi un año.
Cuando regresó a Varsovia, Maria se encontró con que su padre había perdido en desafortunadas inversiones el poco dinero que le quedaba. La familia vivía casi en la pobreza y Maria se puso a trabajar como profesora para aportar su sueldo a las depauperadas arcas familiares. También entró en contacto con la «universidad libre» de Polonia, una institución ilegal de carácter itinerante, para evitar su detección por las autoridades rusas. Como era la norma, aquí daba además de recibir. A cambio de libros y conferencias ocasionales, leía para las mujeres trabajadoras, difundiendo entre ellas la cultura polaca. En la universidad libre, el socialismo, la ciencia y el escepticismo estaban a la orden del día, y Maria no tardó en perder todo resto de creencia religiosa. Empezó a leer de todo en varios idiomas: Karl Marx en alemán, Dostoyevski en ruso y poesía en francés, alemán, ruso y polaco. Incluso intentó escribir su propia poesía y trabajó para la revista clandestina Prawda (que significa «verdad». No confundir con su posterior homónima rusa, que difundía lo contrario).
Por suerte, Prawda estaba dedicada a la nueva religión de la ciencia, y Maria no tardó en ver la luz. El álgebra críptica y las fórmulas banales de la poesía cedieron gradualmente el paso a la poesía de altos vuelos de la matemática pura y al romanticismo del descubrimiento científico. Maria había encontrado su tema. Pero ¿qué iba a hacer ahora con él?, ¿dónde podía estudiarlo con algún fin?
Maria hizo un pacto con su hermana mayor, Bronia, que quería estudiar medicina. Ella trabajaría en Polonia para financiar los estudios de Bronia en París, y luego a cambio Bronia la ayudaría a estudiar ciencias, también en París.
Bronia fue a París y Maria fue a trabajar como institutriz en la casa que un pudiente administrador tenía en el campo, a casi 100 kilómetros de Varsovia. Su tarea consistía en educar a las dos hijas de la familia, una de las cuales era de su misma edad. Pero este no sería ningún oasis de cultura en un idílico medio rural. Pasadas las modestas fiestas de la cosecha de la remolacha y llegados los helados barrizales del invierno, a Maria le impactó sobremanera la pobreza e ignorancia de los campesinos del lugar. Sin olvidar su formación en la universidad libre, organizó una clase para enseñar a leer y escribir el polaco a los niños. Por si esto fuera poco, seguía con su propia formación. «A las nueve de la noche», escribió a su hermana, «cojo los libros y me pongo a trabajar […] hasta he cogido la costumbre de levantarme a las seis para poder trabajar más». Dice estar leyendo no menos de tres libros a la vez: La Física de Daniel «de la que he terminado el primer tomo», la Sociología de Spencer en francés, y las Lecciones de anatomía y fisiología de Paul Bers en ruso. «Cuando no me siento capaz de aprovechar la lectura, trabajo sobre problemas de álgebra y trigonometría, que no permiten perder la concentración y me devuelven al camino correcto.»
Todo esto quizá suena un poco excesivo, pero no hay duda de que Maria estudió mucho durante las largas y nevadas noches invernales. Desde los días en que dormía en el salón se había acostumbrado a arrancar tiempo de las horas de sueño para el estudio. Ahora tenía por fin un objetivo: París. Cuanto más se sumergiera en el trabajo, más cortos se harían los tres años de trabajo rutinario, y tanto mejor preparada llegaría a Francia.
Pero hasta la empollona más sosa y decidida tiene ocasionales ataques de normalidad. Llegó el deshielo a los campos y con él las flores verdes y moradas de la remolacha, anunciando los largos y cálidos días estivales. El hijo mayor de los Zorawski regresó a casa a pasar las vacaciones. Kazimierz era estudiante de matemáticas en la Universidad de Varsovia, y un año mayor que Maria. Por lo que dice en sus cartas, ninguno de los otros jóvenes de la zona era «ni un poquito inteligente». Así que el rayo cayó, como suele ocurrir. Maria y Kazimierz se enamoraron.
Para cuando Kazimierz volvió a pasar las navidades, ya estaban hablando de matrimonio. Entonces los padres se enteraron de lo que había entre su querido Kaziu y su dedicada y formal institutriz, que además de no ser bella no tenía un duro. El matrimonio con una criatura tan desclasada era impensable para el hijo y heredero de los Zorawski. Mansamente, y quizá con cierto alivio, Kazimierz, que tenía entonces 19 años, se sometió a los deseos de sus padres. El romance había terminado. Maria estaba hundida, pero era lo bastante fuerte e independiente para no mostrar demasiado sus sentimientos.
Solo cabe imaginar lo que sufrió, apretando los dientes y mientras agotaba los años de su contrato. ¿Por qué no se fue? Kazimierz volvía de Varsovia cada vez que tenía vacaciones, y contra todo pronóstico, Maria no abandonó sus esperanzas. Año viene, año va. Cuando Bronia escribió desde Francia con la noticia de que planeaba casarse con un compañero estudiante de medicina, lo cual suponía que Maria pronto podría ir a París a vivir con ella, Maria hasta tuvo sus dudas. Pese a su anterior decisión casi obsesiva, habría estado dispuesta a dejarlo todo por Kazimierz.
Pero hubo amargura también. Cuando supo que su otra hermana, Helena, había sufrido un rechazo en circunstancias similares, encontró al fin un objeto legítimo para su ira. Al permitirse expresar sus sentimientos en una carta cada vez más emotiva en la que manifestaba su indignación por el sufrimiento de su hermana, podemos entrever algo de lo que había guardado para sí: «Puedo imaginar lo humillada que se ha sentido Helena en su orgullo […] si no les interesa casarse con chicas pobres, que se vayan al infierno […] ¿Pero por qué insisten en dar un disgusto a una criatura tan inocente?». Termina con una afirmación curiosa y reveladora: «Pero yo, incluso yo, mantengo una especie de esperanza de que no me desvaneceré por completo en la nada». Maria era consciente de los firmes rasgos de su carácter y de su imagen ante los demás. Su dedicación había exigido renuncia, y su sufrimiento negación de sí misma, pero no era una persona insignificante. Maria Skłodowska estaba ahora más decidida que nunca a hacer algo con su vida. Los años como institutriz la habían endurecido, cosa que hacía lo posible por ocultar. «A menudo la risa oculta mi profunda falta de alegría.» Pero cuando se reunió con la familia en Varsovia, les pareció evidente que algo había cambiado en ella, y se trataba de algo más que madurez, aunque ahora tenía 22 años.
Maria pasó otro par de años en Varsovia, trabajando como institutriz y ahorrando hasta el último grosz. Partió hacia París por fin en 1891, a los 24 años, edad a la que algunos de sus grandes contemporáneos estaban a punto de realizar grandes descubrimientos, cuando ella ni había empezado la carrera. A los 25 descubriría Einstein la relatividad, Marconi enviaría señales de radio a través del canal de la Mancha y Rutherford se lanzaría a la física nuclear.
Maria cogió el tren de Varsovia a París y viajó en cuarta clase, sentada en una butaca plegable de lona junto a su equipaje, durante los tres días que duraba el viaje. La meca intelectual de París ejercía en estos años una poderosa atracción sobre viajeros jóvenes sin blanca dueños de fuerza de voluntad y talento. El poeta francés Rimbaud llegó a pie desde Viena, como hizo el escultor rumano Brancusi desde Bucarest. Esta era la clase de competencia que se podía encontrar si se aspiraba al éxito en la Ciudad de la Luz. Maria se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Sorbona. Había 1.800 estudiantes, de los cuales solo 23 eran mujeres, y de estas, menos de un tercio francesas. En París la palabra étudiante tenía connotaciones pícaras similares a las que hoy pueda tener la palabra universitaria. Ningún padre respetable sometería a su hija a semejante humillación, sobre todo con el agravante de educarla. La mayoría de los franceses estaban de acuerdo con el escritor contemporáneo Octave Mirabeau: «La mujer no es un cerebro, es un sexo». En Polonia Maria había podido desarrollar su independencia, y no solo en la esfera intelectual. París era el regreso al hombre de Neanderthal: cualquier mujer en la calle de noche era automáticamente una prostituta. La luz que iluminó la Ciudad de la Luz en 1891 era meramente eléctrica.
Maria empezó como pretendía seguir. Rechazó de manera cortés pero firme la oferta de alojamiento de su hermana, fue a vivir sola a una chambre de bonne, la tradicional buhardilla mísera en la que los genios se morían de hambre, en el barrio Latino, cerca de la Sorbona. Después de sus clases, experimentos en el laboratorio y lecturas en la biblioteca, trepaba los seis pisos hasta su habitación de techo inclinado. Tras cenar una ficelle (literalmente, un «hilo», la barra más fina de pan francés) y algo de chocolate, trabajaba varias horas de la noche. Era completamente libre para dedicarse al estudio y nadie podía detenerla. En su mediana edad recordaría estos tiempos como «uno de los mejores recuerdos de mi vida». Este fue el «periodo de años solitarios dedicados exclusivamente al estudio […] que tanto había esperado». Incluso escribió un poema al respecto:
Pero ella goza con lo que conoce
pues en su solitaria celda halla
aire rico en el que crece su espíritu
inspirado por las mejores mentes.
París tenía una numerosa colonia de exiliados polacos, una virtual elite política en potencia. Quizá la mejor muestra de su calidad y de su ambiente fuera su más brillante joven miembro, Paderewski, quien habría de convertirse en un concertista de piano de renombre mundial, en primer ministro de Polonia y en amante de Greta Garbo (aunque fue solo uno más de una larga lista). Maria evitaba tales frivolidades. Las estrellas de su firmamento eran francesas y científicas. Pese al amor hacia su patria, se identificó en tal grado con su país de adopción que incluso afrancesó su nombre, cambiándolo a Marie. Francia era su oportunidad, y ella tomaría todo lo que le ofreciera. Estos fueron buenos años para la ciencia en la Sorbona. Educación y ciencia eran la religión de la Tercera República, y se estaba construyendo una nueva Sorbona con grandes aulas anfiteatro y laboratorios modernos y bien equipados. El que fuera bastión de la escolástica europea relegó la teología a una posición periférica. La literatura también perdió rango: solo era un pasatiempo para hombres de cultura informados. La ciencia no siempre había gozado de tanto favor en Francia. A fines del siglo anterior, durante la revolucion, el gran Lavoisier, «el Newton de la química», había sido despachado en la guillotina con las palabras: «Francia no necesita científicos».
Los héroes de Marie eran los gigantes de las aulas de la Sorbona, pero como ella escribió: «La influencia de los profesores entre los estudiantes se debe a su propio amor a la ciencia más que a su autoridad. Uno de ellos decía a sus estudiantes: “no os fiéis de lo que os enseñen, sobre todo de lo que os enseñe yo”». La ciencia se movía deprisa y muchos de los profesores de Marie Curie estaban en la vanguardia de la investigación moderna.
Su profesor de química biológica era Émile Duclaux, uno de los primeros adeptos de Pasteur y de su teoría de que las enfermedades eran propagadas por los microbios. Las clases de Duclaux estaban poniendo los cimientos de un nuevo campo: la microbiología. Su profesor de física era Gabriel Lippmann, quien estaba trabajando en la invención de la fotografía en color. Pero con mucho la mejor mente con la que se cruzó fue la de Henri Poincaré, el mejor matemático de la época. Cada año era su costumbre dar conferencias originales sobre una nueva rama de la matemática aplicada. Sus conferencias de 1893 sobre la teoría de probabilidades estaban adelantadas a su tiempo. Poincaré ya estaba anticipando conceptos que luego serían parte integral de la mecánica estadística, sobre todo en lo referente al «caos» (esto es, cuando las matemáticas que describen un sistema dinámico se hacen tan complejas que sus elementos no pueden computarse ni definirse, quedando impredecibles y al azar). Aunque Marie se inclinaba sin duda por las ciencias, sus habilidades matemáticas eran de un orden casi igual de elevado. En sus exámenes finales de licenciatura fue primera en física y segunda en matemáticas.
Pero la vida de estudiante de Marie no fue siempre tan solitaria como ella nos haría creer en sus memorias. En 1893, el año en que terminó la licenciatura, se sintió atraída por un compañero de estudios francés. Se llamaba Lamotte, y lo que parece haber llamado su atención sobre él era la intensidad con la que se interesaba por la ciencia. A Marie solo le importaba la «conversación seria sobre problemas científicos». En cualquier caso, sabemos por las cartas recobradas que encontró tiempo de confiar sus aspiraciones a Lamotte. Curiosamente, sus ambiciones se limitaban al trabajo de clase. En este momento solo soñaba con regresar a Polonia, vivir con su padre y hacerse profesora. Por suerte sus profesores se enteraron de este posible desperdicio colosal. Marie estaba pasando una pequeña depresión postexámenes y estaba algo triste por la forma en que Lamotte la había dejado para ir a su casa en provincias. Su última carta acababa de forma tan poco galante como poco gala: «Recuerda siempre que tienes un amigo. Adieu! M. Lamotte». No está claro si esta M es una simple inicial –de Michel, por ejemplo– o la acostumbrada abreviatura de «Monsieur». De un modo o de otro, no parece una despedida muy romántica. Pero Marie recuperó los ánimos al recibir una nota del profesor Lippmann en la que la invitaba a trabajar como ayudante en las investigaciones de su laboratorio. Hacia el final de 1893 Marie comenzó a estudiar las propiedades magnéticas del acero, una tarea ordinaria pero absorbente con la que ir haciendo boca.
A poco de comenzar el año siguiente, mientras visitaba la casa de un físico polaco, le fue presentado un hombre reservado de 35 años con barba cuidada y pelo cortado a cepillo. Marie luego recordaría: «Iniciamos una conversación que no tardó en hacerse amistosa. Empezó por ciertas cuestiones científicas». Casi de inmediato descubrieron «una sorprendente afinidad, sin duda atribuible a una cierta semejanza en el ambiente moral en el que ambos fuimos criados». Ambos eran de temperamento igualmente serio, eran desarraigados, e intelectualmente estaban a la par.
Pierre Curie era nueve años mayor que Maria Skłodowska, y ya era autor de trabajos importantes. Curie se había criado en una familia científica en la que las ideas avanzadas y la ausencia de creencias religiosas eran la norma. Desde una edad temprana Pierre había sido un «soñador» propenso a momentos de introspección contemplativa en los que parecía completamente ajeno al mundo que le rodeaba. No le fue bien en la escuela, donde fue considerado «lento». Se decidió que debía ser educado en casa. Aun así, su mente seguía «vagando», su letra era chapucera y era dado a cometer errores en la concordancia de los géneros, un proceso desconcertante para muchos extranjeros de lengua inglesa, pero que rápidamente se convierte en algo instintivo para el niño francés medio. Pero cuando Pierre concentraba su pensamiento en un solo asunto, resultaba obvio que poseía dotes intelectuales excepcionales. En un esfuerzo por salvar su educación se le animó a desarrollar esta cualidad. El patito feo se convirtió milagrosamente en cisne. A los 16 años fue a la Sorbona.
Acabada la universidad Pierre realizó trabajos experimentales con su hermano Jacques. Juntos descubrieron que ciertos cristales no conductores, como el cuarzo, desarrollaban una carga eléctrica si eran modificados. Cuando un cristal de cuarzo era sometido a presión, sus caras opuestas desarrollaban cargas opuestas. Este fenómeno lo llamaron el efecto piezoeléctrico, del griego piezo cuyo significado es «apretar». Invirtiendo el proceso, los hermanos Curie descubrieron que cuando un cristal de cuarzo es sometido a una carga eléctrica, la estructura de sus cristales queda deformada. Si el potencial de la carga eléctrica variaba rápidamente, las caras del cristal vibraban a gran velocidad. Este efecto se podía usar para generar ultrasonidos (sonidos cuyas frecuencias son demasiado altas para que las perciba el oído humano) y se usa hoy en día para una amplia gama de instrumentos, desde micrófonos hasta manómetros. Los propios hermanos Curie hicieron uso del efecto para construir un electrómetro altamente sensible capaz de medir cargas eléctricas minúsculas.
A la edad de 32 años Pierre Curie fue nombrado director del laboratorio de la Escuela de Física y Química Industrial de París. No era un puesto prestigioso, pero a Curie le interesaba más seguir sus propias inclinaciones experimentales que el dinero o el prestigio. Pierre Curie sentía aversión hacia cualquier clase de distracción. Creía firmemente que una esposa solo podía ser un inconveniente para un científico.
Cuando Pierre conoció a Marie estaba completando su doctorado acerca del efecto del calor sobre las propiedades magnéticas. Había descubierto que por encima de una determinada temperatura crítica toda sustancia ferromagnética (como el hierro o el níquel) perdía sus cualidades ferromagnéticas. Esta temperatura aún se conoce como el punto Curie. Marie también estaba realizando investigaciones en este campo, de lo cual se deduce inevitablemente que la pareja fue unida por el magnetismo. Se hicieron amigos enseguida. Cuando Pierre fue al ático de Marie a visitarla, quedó impresionado por la simplicidad e independencia de su estilo de vida, que prescindía de formalidades tales como una carabina. Esta era ciertamente una avanzada mujer de ciencia. Pero este no había de ser un romance locamente apasionado. Ambos valoraban su preciosa independencia, lo cual dio lugar a vacilaciones por ambas partes. Fue Pierre el que finalmente decidió coger el toro por los cuernos. Escribió a Marie preguntando «si te gustaría alquilar conmigo un apartamento con vistas a un jardín en la rue Mouffetard. El apartamento está dividido en dos partes independientes». Ninguno de los dos creía en el estilo de vida convencional, pues estaban por encima de esas cosas, pero se trataba de una actitud más intelectual que emocional. Ambos la habían adoptado con el fin de dedicar sus vidas a la ciencia, más que para crear escándalo, cosa que les parecía una pérdida de tiempo: «Se puede excusar la generosidad con todo menos con el tiempo». En su intercambo epistolar Pierre confesaba: «Estoy lejos hoy en día de los principios por los que se regía mi vida hace diez años». Ya no llevaba siempre una camisa azul «como los obreros», pero no hay mención sobre si seguía creyendo que una compañera era un mero inconveniente para un científico. Por su parte, Marie aún sentía el tirón de su tierra nativa. Había ido a Polonia por vacaciones, pero no era bastante: había llegado el momento de volver.
Si había algún futuro para Pierre en la vida de Marie, y viceversa, iban a tener que alcanzar un compromiso, esto estaba cada vez más claro para los dos. De modo que se casaron de paisano y en una ceremonia estrictamente civil, en un ayuntamiento de los suburbios. No hubo regalos de bodas al uso. En lugar de tapicerías, una práctica olla de vapor para hacer pudin y un reloj de cuco, la pareja compró un par de modernas y relucientes bicyclettes y fueron a pedalear por Bretaña en su luna de miel. Como resultado descubrieron un profundo amor por el campo y un profundo amor mutuo que habrían de durar toda la vida.
A su regreso a París, los Curie se instalaron en un piso de tres habitaciones en la rue de la Glacière en la margen izquierda. Pierre mantenía a ambos con su pequeño salario. Entretanto Marie estudiaba para su agrégation, el certificado superior del profesorado francés, asistía a una serie de cursos adicionales de física teórica, y hasta se las arreglaba para continuar con sus investigaciones sobre el magnetismo. Según el mito cuidadosamente cultivado en sus cartas a casa (y luego en sus memorias y en la hagiografía escrita por su hija): «No vemos a nadie […] y no nos concedemos distracciones». En realidad, solían hacer ciclismo por el campo los fines de semana, y parecen haber aprovechado las compensaciones que ofrecía la vida en la ciudad más sofisticada del mundo. Tampoco es que fueran figuras de la sociedad parisina del fin de siècle: el mundo de Degas, la absenta y les grandes horizontales, como se conocía a las fascinantes cortesanas de categoría. Pero los recién casados parecen haber salido regularmente de noche por el barrio Latino. Asistieron a las veladas del nuevo cinématographe a ver hombres con chistera y mujeres con vestidos largos correteando por los bulevares. También fueron al teatro. No había conversación de librepensadores que estuviera completa sin las obligadas referencias a Ibsen o Strindberg. En cuanto a su atuendo, eso sí, siguieron fieles a sus principios ascéticos. En aquellos días todos llevaban sus mejores galas para ir al teatro, pero no los Curie. Los amigos hablaban de «asombro» al encontrarse con la pareja de científicos vestidos de forma tan ajena a la moda. No es fácil saber en qué medida esto se debe al imperante concepto parisino del gusto o a la falta del mismo de los Curie. Pese a estas ocasionales veladas de loca frivolidad, Marie fue primera en la agrégation de física y segunda en la de matemáticas. Luego quedó embarazada y, en septiembre de 1897, nació su primera hija, Irène.
En el hogar, Pierre y Marie se comunicaban muy bien. Compartían y discutían todo lo que les interesaba, es decir, la ciencia. Las investigaciones de Pierre, el curso de física teórica de Marie, las dificultades experimentales, problemas científicos, todo recibía la misma intensa concentración. Desde el principio, su intercambio se daba a un nivel profundo. Cada uno sentía que el otro entendía sus problemas como nadie. Incluso después del nacimiento de la niña, pasaban largas horas analizando los últimos desarrollos científicos.
Durante los primeros años del matrimonio Curie la ciencia empezó a cambiar a pasos agigantados: nacía la física del siglo XX. Las primeras señales fueron equívocamente mundanas. En el otoño de 1895 el físico experimental alemán Wilhelm Röntgen (o Roentgen) estaba repasando experimentos anteriores sobre el fenómeno de la luminiscencia. Empezó haciendo pasar una corriente eléctrica por un tubo de cristal con vacío parcial (un tubo de rayos catódicos, similar al que hoy constituye la pantalla de un televisor).
En su laboratorio oscuro de la Universidad de Würzburg, Röntgen empezó a investigar la luminiscencia inducida por los rayos catódicos sobre una serie de sustancias químicas. Para facilitar las observaciones de esta débil luminiscencia colocó el tubo de rayos catódicos dentro de una caja negra de cartón. Al enviar la corriente vio por el rabillo del ojo un resplandor en el extremo más alejado de la habitación a oscuras. Resultó ser una hoja de papel recubierta de platinocianuro bárico, una de las sustancias luminiscentes con las que había estado ensayando. Pero ¿cómo podía haberse vuelto luminiscente cuando el tubo de rayos catódicos estaba dentro de una caja? El cartón ennegrecido debería haber bloqueado los rayos catódicos. Apagó el tubo de rayos, y la luminiscencia remitió. Sin duda la causaba algo relacionado con los rayos catódicos.
Dejándose guiar por una corazonada, Röntgen llevó el pedazo de papel a la habitación contigua, bajó las persianas y cerró la puerta. Al encender el tubo el papel resplandeció de nuevo. Una radiación desconocida emanaba del tubo de rayos catódicos. No solo era invisible, sino también capaz de atravesar el cartón y otros materiales. ¿Qué clase de radiación podía ser? Los experimentos posteriores revelaron que estos rayos no parecían ser una suerte de rayos de luz invisible. No se reflejaban en ninguna superficie, ni parecían refractarse al pasar de un medio a otro, como hacen las ondas luminosas al pasar del aire al agua (en esto Röntgen se equivocaba). Como a Röntgen le desconcertaba la naturaleza de estos misteriosos rayos, los bautizó con el símbolo matemático para las cantidades desconocidas, llamándolos rayos X.
Röntgen percibió enseguida el carácter sensacional de su descubrimiento. Estos rayos eran capaces de ver a través de las cosas, ni Julio Verne había imaginado nada semejante. Pero sabía que el descubrimiento no permanecería exclusivamente suyo por mucho tiempo. Se estaban realizando muchas investigaciones sobre la luminiscencia, y alguien se toparía con los rayos X antes o después.
Ansioso por dejar bien sentada su prioridad, Röntgen se embarcó en una rápida pero exhaustiva investigación sobre las propiedades de estos nuevos rayos. Halló que podían atravesar el papel, la madera e incluso capas delgadas de metal. Entre otras propiedades, podían ionizar los gases y, sin embargo, no les afectaban los campos eléctricos o magnéticos. Podían ser invisibles, pero afectaban a las placas fotográficas, con lo cual se podía plasmar su paso fotográficamente.
Tras siete semanas Röntgen estaba preparado para revelar sus hallazgos. En enero de 1896 anunció su descubrimiento en una conferencia pública. El clímax de la conferencia llegó cuando invitó a subir al estrado al venerable anatomista suizo Rudolf von Kölliker, entonces octogenario. Röntgen procedió a sacar una fotografía de rayos X de la mano del anciano. Cuando se vio que esta revelaba toda la estructura ósea de los dedos y la muñeca de von Kölliker, el público se puso en pie y prorrumpió en espontáneos aplausos.
La noticia del sensacional descubrimiento de Röntgen se difundió pronto por toda Europa, y no tardó en cruzar el Atlántico y llegar a América. Los rayos X eran tan sencillos de producir que enseguida se les encontró una aplicación práctica. Solo cuatro días después de que el descubrimiento de Röntgen llegara a América, se utilizaron con éxito para localizar una bala en la pierna de un paciente. Empezaron a circular dramáticas historias en la prensa sobre las asombrosas propiedades de los nuevos rayos. El estado de Nueva Jersey consideró incluso la aprobación de una ley que prohibiera el uso de rayos X en los gemelos de teatro, con el fin de proteger la virtud de las mujeres que acudían a la ópera. Pero nadie pensó en proteger al público de ellos, y pasarían bastantes años hasta que se descubriera que la excesiva exposición a los rayos causaba leucemia.
El descubrimiento casi accidental que realizó Röntgen el 5 de noviembre de 1895 es ahora considerado por algunos como el comienzo de la segunda revolución científica. La primera arrancó con el descubrimiento de Copérnico de que la Tierra gira alrededor del Sol, y tomó forma con el método científico de Galileo. Aunque el propio Röntgen no era consciente de ello entonces, su descubrimiento significaba que estaba terminando la era de la física clásica, la del mundo mecánico de Galileo y Newton.
En un principio se pretendió llamar rayos Röntgen a los rayos X, pero la pronunciación y ortografía correctas de su nombre planteaban cierta confusión (confusión que persiste en los diccionarios biográficos, en los que los americanos tienden a poner Roentgen). Además, la prensa encontraba mucho más atractivo el nombre de rayos X. En cualquier caso, Röntgen obtuvo un amplio reconocimiento y se le concedió el Premio Nobel de Física en 1901. Sin embargo, algunos críticos franceses y británicos poco considerados mantenían que Röntgen solo era un investigador del montón que tuvo un golpe de suerte. Otros, alemanes principalmente, le reivindicaban como uno de los mejores experimentadores de su tiempo. De un modo o de otro, hay una cualidad excepcional que no se le puede disputar: Röntgen se negó a patentar nada relacionado con su descubrimiento ya que consideraba que la producción o el uso de los rayos X debían emplearse en beneficio de la humanidad.
Su descubrimiento podía haberle supuesto enormes recompensas económicas, pero murió viejo y pobre tras perder los ahorros de toda su vida a causa de la hiperinflación alemana, en 1923 (cuando una hogaza de pan llegó a costar millones de marcos).
El siguiente paso de la nueva revolución científica llegó como resultado directo del descubrimiento de Röntgen. Lo dio el químico francés Henri Becquerel, procedente de una familia con sólidas raíces científicas. Su abuelo luchó en la batalla de Waterloo, y se convirtió luego en el pionero de la electroquímica. Su padre siguió sus pasos en este campo y estudió la fluorescencia y la fosforescencia. Estos fenómenos ocurren cuando la materia absorbe luz en cierta longitud de onda y la emite en otra. (Quizá el mejor ejemplo de ello se da cuando la invisible luz ultravioleta alcanza a diferentes minerales haciendo que resplandezcan con colores diferentes.)
Cuando Becquerel supo del descubrimiento de los rayos X por Röntgen, recordó los experimentos de su padre relacionados con la fluorescencia. Röntgen había detectado los rayos X gracias al efecto fluorescente que tenían sobre el platinocianuro bárico. Esto indujo a Becquerel a preguntarse si no habría algún material fluorescente que produjera por sí mismo rayos X.
A comienzos de 1896 Becquerel empezó a experimentar con una sal doble de uranio (sulfato de uranilo potásico), que sabía que era muy fluorescente gracias a anteriores experimentos. Puso un cristal de esta sal sobre una placa fotográfica envuelta en papel negro, y la expuso a la luz solar. Sabía que la luz solar provocaría fluorescencia, y que si esta contenía rayos X, atravesarían el papel negro y quedarían registrados sobre la placa fotográfica. Esto es justo lo que ocurrió. Cuando Becquerel desenvolvió la placa y la reveló, vio una débil mancha blanca y neblinosa alrededor del lugar donde había colocado el cristal. Solo había una conclusión posible: ¡la fluorescencia producía rayos X!
Era un invierno gris en París, y eran pocos y dispersos los días soleados en los que podía continuar con sus experimentos. Impaciente, Becquerel ocupaba su tiempo preparando nuevas placas fotográficas envueltas en papel negro y colocando un cristal encima. Las guardó cuidadosamente en un cajón oscuro. Pero el sol seguía sin salir.
Incapaz ya de esperar más tiempo, Becquerel decidió echar un vistazo a un par de placas, solo por ver si los cristales habían emitido quizá algún débil rastro de luminiscencia. Le esperaba una sorpresa. Al revelar la primera placa descubrió una intensa neblina blanca alrededor de donde había estado el cristal. Esto quería decir que la radiación emitida por la sal no requería luz solar. Tampoco requería ningún tipo de fluorescencia visible, pues el cristal no había estado resplandeciendo en la oscuridad.
Becquerel se puso de inmediato a estudiar esta radiación inesperada. Para su sorpresa descubrió que no parecía igual que la de los rayos X. ¿Se trataba de un tipo enteramente nuevo de radiación? Al igual que los rayos X, era invisible y capaz de ionizar los gases (al dejar una carga eléctrica en el aire por el que pasaba), pero su capacidad de atravesar la materia era muy superior a la de los rayos X. Además advirtió un efecto mucho más curioso. El cristal de sulfato de uranilo potásico emitía un flujo constante de esta radiación, que no dependía de la exposición a la luz. Simplemente, radiaba de forma constante en todas direcciones.
En este punto se detuvieron las investigaciones de Becquerel. Todos estos fenómenos eran muy interesantes, pero no parecían conducir a ninguna parte. Becquerel era un experimentador, y no era dado a grandes saltos de la imaginación en el campo de la teoría, aunque irónicamente, su comprensión de este nuevo tipo de radiación se veía fatalmente obstaculizada por las preconcepciones teóricas heredadas de su padre. Aunque pareciera que la radiación no estaba causada por la luz solar, siguió convencido de que había «algún tipo de fluorescencia invisible». ¿Qué otra cosa podía ser? La radiación no podía simplemente emanar sin cesar de los cristales sin una fuente de alimentación. ¿Podía esta acumularse de algún modo por el cristal a lo largo de cierto periodo de tiempo?
El enfoque de Becquerel era el correcto de acuerdo con las leyes de la física clásica. Desde hacía más de 2.000 años, desde la antigua Grecia, los científicos se habían atenido a una interpretación literal del dicho atribuido a Epicuro: «Nihil ex nihilo fit» («Nada surge de la nada»). Pero la ciencia estaba cambiando. Becquerel había realizado un descubrimiento muy importante, pero no era una nueva forma de fluorescencia. ¿Qué era entonces?
Marie Curie había seguido los hallazgos de Röntgen y Becquerel con gran interés y los había discutido, como siempre, con Pierre. Había terminado ya su investigación sobre el magnetismo, y buscaba un tema apropiado para su tesis doctoral. El callejón sin salida al que había llegado Becquerel en sus experimentos ofrecía un reto emocionante. Marie decidió estudiar el nuevo tipo de radiación.
Marie Curie terminó su labor como miembro del equipo investigador de Lippmann y, por lo tanto, su acceso a los nuevos laboratorios de la Sorbona y a sus modernos materiales. Pierre consiguió permiso para que pudiera utilizar cierto espacio dedicado a almacén en sus laboratorios de la Escuela de Física y Química Industrial. Era poco más que un rincón triste y frío y tuvo que acondicionarlo improvisadamente desde cero, pero aquí Marie Curie encontró algo que nunca habría podido obtener de los laboratorios de la Sorbona: completa autonomía. Podía guiar sus investigaciones en la dirección que quisiera.
Según sus apuntes de laboratorio, Marie comenzó sus experimentos el 16 de diciembre de 1897. Empezó estudiando la radiación emitida por el sulfato de uranilo potásico, repitiendo el experimento de Becquerel. Para referirse a la radiación en sus cuadernos acuñó el término «radiactividad». De acuerdo con Becquerel, Curie confirmó que la radiactividad «electrifica» el aire por el que pasa. El aire se ionizaba, haciéndose así conductor de electricidad. A medida que incrementaba la radiactividad, incrementaba la ionización. Aún así, las cantidades a medir eran minúsculas, del orden de 50 × 10-12 amperios. Esto requería un instrumento de medición de extrema sensibilidad.
A tal fin Marie Curie hizo uso del efecto piezoeléctrico descubierto por Pierre Curie y su hermano Jacques, poco más de una década antes. Dado que un cristal bajo presión emite una minúscula carga eléctrica, aprovechó esta para contrarrestar la minúscula carga opuesta del aire por el que pasaban los rayos radiactivos, con lo que obtenía una lectura de carga eléctrica 0. Cuanto mayor era la presión sobre el cristal requerida para contrarrestar el efecto eléctrico en el aire radiactivo, mayor era la radiactividad.
Marie Curie procedió a estudiar diversos compuestos del uranio, desde la pechblenda a ciertas sales de uranio. La pechblenda, una forma mineral marrón y negra del óxido de uranio, resultó ser muy radiactiva, dando una lectura de 83 × 10-12 amperios. En cambio, algunas sales de uranio registraban solo 0,3 × 10-12 amperios. En el curso de estos experimentos Marie Curie realizó un descubrimiento importante. No parecía importar que el compuesto fuera calentado, disuelto o pulverizado. Solo una cosa afectaba a la cantidad de radiactividad: la cantidad de uranio presente. La fuente de la radiactividad no estaba en los compuestos del uranio, era una propiedad de los propios átomos del mismo.
¿Pero era exclusiva del uranio esta propiedad? Marie Curie emprendió algunos experimentos con átomos de similar peso atómico. El óxido tórico producía una ionización que requería una carga piezoeléctrica de 53 × 10-12 amperios para neutralizarla. Esta propiedad no era exclusiva del uranio: el torio también era radiactivo.
Estos no fueron los únicos descubrimientos importantes de Marie Curie. «Dos minerales de uranio», explica en su informe, «son mucho más activos que el propio uranio, lo cual hace suponer que pueden contener un elemento aún más activo que el propio uranio». Por ejemplo, el mineral de uranio procedente de la pechblenda alcanzaba un registro cuatro veces mayor de lo que se cabría esperar de la cantidad de uranio que contenía. No parecía haber forma de explicarlo, a no ser que la pechblenda contuviera otro elemento radiactivo. Pero este tendría que estar presente en cantidades minúsculas, ya que de lo contrario ya se habría detectado. Además, tendría que ser extremadamente radiactivo, a juzgar por lo elevados que resultaban los registros de radiactividad en su conjunto. Como no se había encontrado ningún otro elemento que contuviera niveles de radiación similares, era probable que este fuera un elemento hasta entonces desconocido.
El audaz razonamiento científico de Marie Curie parecía conducir hacia un descubrimiento de envergadura. Como de costumbre, Marie y Pierre habían intercambiado puntos de vista durante sus tardes hogareñas sobre el progreso de sus respectivos trabajos, contribuyendo así cada uno al del otro. Pierre advirtió que el trabajo de su esposa estaba entrando en un terreno de relevancia mayor, por lo cual decidió abandonar el suyo y unirse al de ella. Según la leyenda, Pierre se sabía un científico brillante, pero se dio cuenta de que su mujer estaba a punto de convertirse en una de las grandes figuras de todos los tiempos, y resultaba obvio quién era la figura principal en la asociación Curie. Como veremos, tales versiones parciales son muy discutibles. De hecho, eran dos grandes científicos trabajando juntos. Ya habían establecido una relación admirable en el terreno profesional y en el emocional (ámbitos que no estaban en absoluto separados) luego la decisión de Pierre de abandonar sus propias investigaciones y unir su suerte a la de Marie no fue tan drástica como podría parecer a primera vista.
Otro punto que merece consideración es que durante este periodo de intensa labor investigadora, Marie Curie estaba ocupada también con la crianza de su pequeña hija Irène, nacida solo tres meses antes de que realizara su primera anotación en el cuaderno que utilizó en los laboratorios de Pierre. Marie contrató a una doncella para ayudarla a cuidar de Irène, pero se dice que nunca dejó de encargarse de bañarla cada noche. Esto bien podría ser también parte de la leyenda. Por otra parte, nos consta que Marie e Irène Curie llegarían a ser quizá la mejor pareja científica de madre e hija conocida por la ciencia. Los cimientos psicológicos de la relación debieron asentarse en los primeros cinco años de la vida de Irène, periodo en el que Marie Curie investigó con mayor intensidad. Todo esto hace que sus logros sean aún más admirables. Quizá tuviera una personalidad intensa y muy centrada en un ámbito concreto, pero también alcanzó un gran equilibrio. No era ningún genio perdido en su pequeño mundo. La suya fue una mente que funcionó al más alto nivel en un ambiente de pañales y llantos de madrugada. (Curiosamente, solo unos pocos años después, Einstein realizó su mejor trabajo en condiciones similares, pero siendo un hombre de su tiempo, no es probable que tuviera que intervenir tan directamente como Marie Curie en cuestiones de caquitas y berreos.)
Juntos ahora, Marie y Pierre Curie emprendieron la difícil tarea de intentar descubrir el elemento desconocido de la pechblenda. Primero había que aislar el elemento, presente en cantidades minúsculas. Esto suponía refinar el mineral por medio de tratamientos químicos y repetidas destilaciones hasta conseguir una muestra del elemento. Pero resultó imposible aislarlo del bismuto, casi idéntico, que había en el mineral. A la altura del mes de julio de 1898 habían obtenido unas motas de polvo de bismuto que contenían el nuevo elemento. En las palabras del informe conjunto de los Curie, este polvo contenía «un metal aún sin determinar, similar al bismuto», y añadían: «Proponemos llamarlo polonio, por el nombre del país de uno de nosotros».
Entre los nombres de los elementos, los hay que proceden de individuos, de planetas, y hasta hay uno nombrado en honor de un perro (einstenio, uranio, plutonio). Polonia es de los pocos países que han merecido esta distinción, más aún, en un momento de necesidad en el que su nombre corría peligro de ser borrado del mapa. Aunque Marie Curie emigrara a Francia y se casara con un francés, sería una patriota toda su vida, sin perder su identidad polaca. Hablaba el francés fluidamente, pero con un inconfundible acento polaco.
El descubrimiento del polonio fue anunciado por los Curie en un documento conjunto titulado Sobre una nueva sustancia radiactiva contenida en la pechblenda. Fue la primera aparición del término «radiactivo». Hallaron que el polonio era 400 veces más radiactivo que el uranio. Pero ni siquiera este elevado nivel explicaba el grado de radiación detectado en la pechblenda. Todo parecía indicar la presencia de otro elemento altamente radiactivo. De nuevo se pusieron a buscar la aguja en el pajar. Esta vez consiguieron aislar un elemento desconocido en unas motas de polvo de bario, y pudieron declarar: «Hemos encontrado una segunda sustancia radiactiva, completamente diferente de la primera en sus propiedades químicas». Este elemento solo podía diferenciarse del bario por su elevada radiactividad.
Con el fin de aclarar las cosas solicitaron la ayuda del químico Eugene Demarçay, experto en el nuevo campo de la espectroscopia. (Esta requiere el uso de un espectroscopio, que convierte en espectro la luz emitida por una sustancia. Cada sustancia tiene su espectro característico, cuyas líneas indican sus propiedades químicas.) Pese a perder un ojo en un accidente de laboratorio, Demarçay había alcanzado una gran destreza en la lectura de los complejos patrones de las líneas de los espectros. Con todo, ni siquiera él fue capaz al principio de identificar alguna línea espectral nueva en la pequeña muestra de bario en la que los Curie decían que estaba su segundo nuevo elemento. Pero sabían que estaba ahí, por su alta radiactividad. Evidentemente, sus líneas eran casi idénticas a las del bario. Tras repetidos intentos, Demarçay pudo detectar por fin, entre las líneas del bario, unas pocas líneas similares pero indiscutiblemente nuevas. Ciertamente, los Curie habían descubierto un nuevo elemento altamente radiactivo, al que llamaron «radio».
Los Curie estaban decididos a examinar las propiedades de este extraordinario nuevo elemento, que aparentemente emitía un flujo continuo e intenso de energía sin menguar. Pero para examinar el radio, iban a necesitar una gran cantidad de pechblenda. Solo si empezaban con cantidades industriales de este mineral serían capaces de producir radio en cantidades suficientes para determinar su peso atómico y analizarlo. Pero ¿dónde podían encontrar pechblenda suficiente? Los Curie hicieron sus averiguaciones y descubrieron una mina en San Joachimsthal, Bohemia (entonces parte del Imperio austrohúngaro, hoy en la República Checa). La mina producía plata y uranio, pero la escoria resultante de la extracción de estos minerales contenía pechblenda. La mina estaba rodeada de montones de escoria mineral con rastros ocultos de radio. A los dueños de la mina les encantó la idea de librarse de aquella porquería inútil y dársela a un par de científicos locos de Francia. Con tal de que los Curie estuvieran dispuestos a correr con los gastos del transporte, podían llevarse toda la que quisieran.
(Casualmente, esta mina volvería a desempeñar un papel significativo en la historia de la ciencia unos 40 años después. Cuando Hitler ocupó Checoslovaquia en 1938, se estableció una lista de sustancias cuya exportación quedaba prohibida. Escondido discretamente en un apartado de la lista, estaba el uranio de las minas bohemias. Cuando el científico danés Niels Bohr se enteró de ello, supo que los nazis habían iniciado en serio sus investigaciones para fabricar la bomba atómica. Advirtió a los americanos, que de inmediato emprendieron el proceso que culminaría con la fabricación de la primera bomba nuclear.)
Para transportar la pechblenda desde las minas de San Joachimsthal hasta París, los Curie se vieron obligados a echar mano de sus escasos ahorros. Pero ¿dónde podían encontrar espacio suficiente para procesar tal cantidad de mineral? Esta vez Pierre Curie consiguió permiso para que él y su esposa pudieran ocupar una gran nave en desuso en los terrenos de la Escuela de Física y Química Industrial.
La nave había sido en tiempos una sala de disección, pero ahora había goteras en el sucio tejado de vidrio, y grietas en el suelo de cemento. El lugar estaba helado en invierno y era sofocante en verano. En palabras de un colega, era «un cruce entre un establo y un almacén de patatas».
Allí inició Marie Curie la tarea colosal de reducir montañas de desecho de pechblenda a motas de polvo de radio. Anotaba meticulosamente en su cuaderno de notas de laboratorio los resultados de cada fase del proceso. Pero estas columnas de cifras no son el mero registro árido de un proceso largo y laborioso. Los logros suelen estar señalados con una ristra de extasiados signos de exclamación: «14 de Marzo. Precipitado en cilindro ¡¡¡¡¡¡¡¡¡4,3!!!!!!!!!». Estas anotaciones dan vida a los cuadernos, dejando entrever el elemento humano. Esta era una mujer brillante, apasionadamente entregada a una labor que amaba. Tales momentos eran para ella puro deleite.
Pero no era esta su única labor de tal naturaleza, ni ese su único cuaderno. En casa tenía otro, lleno de observaciones científicas de otra índole. En él anotaba los progresos de su hija Irène. Con la debida solemnidad registraba regularmente su peso y longitud. Hasta medía el diámetro de su cabeza con ayuda de unas tenazas. Cada nueva fase del experimento estaba redactado de modo ejemplarmente científico. Gracias a eso sabemos que en julio de 1898 Irène dijo: «gogli gogli go», que el «15 de agosto […] a Irène le ha salido el séptimo diente» o que «5 de enero de 1899: ¡Irène ya tiene quince dientes!».
Desde luego, Marie Curie parece haber tenido una especie de manía por los cuadernos. Los de casa dan fe de una gran variedad de actividades familiares de los Curie, entre ellas, una receta de confitura de grosella, la primera redacción de una carta a la Academia de Ciencias (en la que informa a la institución del descubrimiento del radio), una anotación sobre Irène cantando y una larga y meticulosa lista de cuentas de la casa. Por estas sabemos cosas como el precio de la tela para una camisa de Pierre, el precio del transporte por ferrocarril de un cargamento de pechblenda desde San Joachimsthal y el sueldo de la doncella-canguro.
El salario de Pierre como director de los laboratorios de la Escuela de Física y Química Industrial no era elevado, y los Curie tuvieron que esforzarse por llegar a fin de mes durante al menos los cinco primeros años de su matrimonio. Aun así, su situación no era tan apurada como dice la leyenda. Los Curie trabajaban duro durante largas horas en su nave-laboratorio, y en casa no se permitían lujos, pero aun podían ir a pedalear por el campo durante los fines de semana soleados, mientras la familia de Pierre se ocupaba de Irène. Y, como todos los que podían, solían escaparse de las calurosas y hediondas calles de París en verano, época de las pulgas, para pasar unas largas vacaciones en el campo, donde la vida era tan barata como idílica. En 1898 hay una laguna de tres meses en el cuaderno de notas de laboratorio de Marie Curie. Responde a la grande vacance que los Curie pasaron en Auvernia. Allí el vino es abundante como el agua, el queso de cabra no tiene parangón, y los ríos serpentean a través de apartados valles de montaña, donde hay pozas naturales de roca que reúnen las condiciones necesarias de seguridad para bañarse con una niña cuyo cráneo mide exactamente 12,4 centímetros. (Justo antes de estas vacaciones precisamente, los Curie habían descubierto el polonio. A su regreso descubrieron el radio. Para muchos, «apuros» de esta naturaleza son cosa de ensueño.)
Pese a los ocasionales brotes de signos de exclamación en el cuaderno de notas de laboratorio de Marie Curie, la tarea de extraer montoncitos de radio de montañas de pechblenda no era cosa fácil. El método que desarrolló era largo, tedioso y agotador. De hecho estaba realizando un proceso industrial improvisado y prácticamente en solitario. (El proceso inventado por Marie Curie, por cierto, sería el mismo que luego emplearía la industria.) La escoria de pechblenda llegaba de la mina en bolsas de polvo marrón mezclado con agujas de pino (los montones de los alrededores de la mina estaban en bosques de pino). La disolvía en una solución de cloro en la que el bario portador de radio se precipitaba en forma de cloruro, forma en la que podía extraerse por filtración. El cloruro de radio es ligeramente menos soluble que el cloruro de bario. Posteriormente, los cloruros mezclados eran sometidos a sucesivas cristalizaciones, cada una de las cuales daba una concentración algo más rica en radio.
«Tenía que trabajar con hasta 20 kilogramos de material cada vez», escribió, «así que el hangar estaba lleno de grandes recipientes llenos de precipitados y líquidos. Era agotador mover los contenedores de aquí para allá para transferir los líquidos, y remover durante horas cada vez con una barra de hierro la sustancia hirviente en el recipiente de hierro fundido». El proceso de cristalización fraccional, por otra parte, era un trabajo sutil. «Las delicadísimas operaciones de las últimas cristalizaciones eran extremadamente difíciles de realizar en el laboratorio, donde era imposible protegerse del polvo de hierro y de carbón.»
Pese a todo, estos largos días de trabajo en el «hangar» junto a Pierre fueron un tiempo de entrega y felicidad. «Eramos muy felices a pesar de las difíciles condiciones en las que trabajábamos.» Tomaban un «sencillo almuerzo de estudiante» entre los aparatos. «Reinaba una gran tranquilidad en nuestro hangar zarrapastroso; a veces, mientras observábamos una operación, andábamos de aquí para allá hablando de nuestro trabajo presente y futuro. Si teníamos frío, una taza de té caliente, tomada junto al horno, nos animaba. Vivíamos absortos, como en un sueño.»
La asociación de los Curie era tan estrecha que a menudo es imposible separar sus respectivos papeles. Quizá el reflejo más preciso de quién hacía exactamente qué esté registrado en los cuadernos del laboratorio. Estos indican que en el momento de descubrir el radio (y el polonio) sus papeles eran prácticamente intercambiables. Los trazos de la cuidada letra de Marie están entremezclados con la letra de Pierre, que parece el rastro de una araña empapada en tinta. Tras el descubrimiento de los dos nuevos elementos siguieron trabajando codo con codo, pero en tareas diferentes. Marie hacía de químico extrayendo el radio, mientras Pierre usaba la física para investigar la naturaleza de su radiactividad. Aun así, como veremos, incluso en ese momento, sus papeles tampoco estaban del todo separados.
Cualquier intento de establecer toscas generalizaciones psicológicas sobre la asociación de los Curie está fuera de lugar. Es cierto que en este punto Pierre asumió el trabajo abstracto, más «masculino», y que Marie se ocupó en la tarea más práctica de preparar radio en su especie de cocina infernal, pero tales estereotipos sexistas son inevitablemente superficiales cuando se trata de los Curie.
Antes de esta división de papeles entre el señor Radiactividad y la señora Radio, las cosas habían sido muy distintas. Marie había demostrado ser superior a Pierre en matemáticas, y el delicado instrumento de cuarzo para medir la piezoelectricidad que había inventado Pierre había demostrado sus brillantes aptitudes prácticas. Una vez que Marie emprendió el aislamiento del radio con decidido empeño, no era probable que Pierre se ensuciara las manos removiendo borboteantes calderos y recipientes de hierro fundido, pero aunque él interviniera poco o nada en las actividades de Marie, con toda seguridad no sucedía lo mismo a la inversa.
Después de dar a la pequeña Irène su baño diario, pesarla, medirla y acostarla, los Curie seguían compartiendo sus veladas y, como siempre, el absorbente tema de conversación era su trabajo. (No es de extrañar que fueran pocos los visitantes a la casa escuetamente amueblada de los Curie.) No hay gran cosa que comentar acerca del trabajo diario de Marie («depósito cristalino ¡¡¡¡¡¡¡¡3,2!!!!!!!!»). Por otra parte, el trabajo de Pierre era justo el tipo de asunto que estaban acostumbrados a discutir juntos, como iguales, haciendo cada uno aportaciones vitales.
En el curso de este trabajo Pierre (y Marie) Curie realizaron avances importantes en el umbral mismo del conocimiento científico. Pierre realizó un experimento en el que la radiación radiactiva atravesaba un campo magnético. Halló que se separaba en tres tipos diferentes de rayos: rayos alfa, beta y gamma, como dieron en llamarse.
A la vez que Pierre Curie hacía este descubrimiento, lo hacían Becquerel y el científico de origen neozelandés Ernest Rutherford (que fue quien dio nombre a los rayos). Fue Pierre Curie el que descubrió que los rayos beta tenían una carga negativa, mientras que Rutherford estableció que los rayos alfa eran positivos y los gamma, neutros.
Como vemos, el trabajo que los Curie realizaban por separado, pero juntos, encontraba eco en el que Rutherford y otros hacían también por separado, pero juntos. Todos los implicados en esta labor sentían que era de la mayor importancia, pero ninguno comprendía del todo el significado de estos portentosos descubrimientos. Eso solo se averiguaría con el tiempo, con perspectiva histórica.
En este periodo Pierre descubrió también que existía la «radiactividad inducida». Cuando una sustancia altamente radiactiva, como el radio, entraba en contacto con otra no radiactiva, esta última parecía adquirir dicha radiación inducida. El equipo que utilizó en sus experimentos con el radio siguió siendo radiactivo mucho después de que finalizara el experimento y se retirara el radio.
Pierre empezó a comparar notas con Becquerel, al que había conocido hacía ya algunos años. Becquerel había superado ya su impasse tras el descubrimiento de la radiactividad, y estaba realizando considerables progresos experimentales. Había notado que cuando llevaba incluso la más pequeña cantidad de material radioactivo en el bolsillo, le producía una quemadura en la piel. Pierre empleó una muestra minúscula del radio de Marie con el mismo resultado. Entonces realizó otros experimentos, y descubrió que un gramo de radio desprendía 140 calorías por hora –¡suficiente para llevar el agua al punto de ebullición! No solo era el radio una potente fuente de energía, sino que las implicaciones de esta energía eran sensacionales. En palabras del informe de los Curie: «Cada átomo de un cuerpo radiactivo funciona como una fuente constante de energía […] lo cual implica una revisión del principio de conservación». (Cuando la noticia se hizo pública unos años después, los titulares de prensa decían: «¡Curie descubre el movimiento perpetuo!» Por lo que respecta a la ciencia, tenían razón.)