
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Serie del Recienvenido
- Sprache: Spanisch
"La novela de Sylvia Molloy, sabiamente narrada en presente y en tercera persona, produce un efecto de intimidad que es único y es inolvidable. La historia se construye desde tan cerca que nos da la sensación de estar espiando una escena prohibida, y el efecto de verdad -la certeza de que la historia es cierta y ha sucedido tal cual se cuenta- es tan nítido que leemos En breve cárcel como si fuera una autobiografía. La novela se instala en el presente porque el presente es el tiempo de la pasión, y trata de no salir del cuarto donde se espera -o se desea- que vuelva a suceder lo que ya ha sucedido. Conozco pocas novelas que hayan narrado con tanta intensidad y belleza la historia de una pasión" (Del prólogo de Ricardo Piglia).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sylvia Molloy
En breve cárcel
“La novela de Sylvia Molloy, sabiamente narrada en presente y en tercera persona, produce un efecto de intimidad que es único y es inolvidable. La historia se construye desde tan cerca que nos da la sensación de estar espiando una escena prohibida, y el efecto de verdad –la certeza de que la historia es cierta y ha sucedido tal cual se cuenta– es tan nítido que leemos En breve cárcel como si fuera una autobiografía.
La novela se instala en el presente porque el presente es el tiempo de la pasión, y trata de no salir del cuarto donde se espera –o se desea– que vuelva a suceder lo que ya ha sucedido.
Conozco pocas novelas que hayan narrado con tanta intensidad y belleza la historia de una pasión.”
Del prólogo de RICARDO PIGLIA
SYLVIA MOLLOY
Nació en Buenos Aires y vive en Estados Unidos hace más de treinta años. Actualmente es Albert Schweitzer Professor Emérita de la Universidad de Nueva York, donde dirigió durante varios años el programa de escritura creativa en español. En breve cárcel es su primera novela y fue publicada en 1981. Es autora además de las novelas El común olvido (2002) y Desarticulaciones (2010) y del libro de relatos Varia imaginación (2003). Ha publicado también los ensayos Las letras de Borges (1979) y Acto de presencia (1996).
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroSobre la autoraPrólogoDedicatoriaEpígrafePrimera parteSegunda parteCréditosSerie del Recienvenido
dirigida por
RICARDO PIGLIA
La Serie del Recienvenido propone al lector grandes obras de la literatura argentina de las últimas décadas del siglo XX, seleccionadas y prologadas por Ricardo Piglia. Los libros que conforman la serie han sido elegidos de acuerdo a la presencia –y la actualidad– que estas obras tienen en la literatura del presente. En un sentido estos libros han anticipado –o promovido– temas y formas que tienen un lugar destacado en la narrativa contemporánea. Siempre recién venidos, los títulos de la colección están en diálogo y en sincronía con las propuestas más novedosas de la literatura actual.
Prólogo
Leí por primera vez En breve cárcel hace años en un viaje a Entre Ríos. Nos detuvimos en un parador antes de cruzar el río y seguí leyendo la novela en un banco, bajo los árboles, y casi dejo escapar el ómnibus, capturado por la voz que narraba la historia. Cuando decimos que no podemos dejar de leer una novela es porque queremos seguir escuchando la voz que narra. Más allá de la intriga y de las peripecias, hay un tono que define el modo en que la historia se mueve y fluye. No se trata del estilo –de la elegancia en la disposición de las palabras que es un sello de la autora–, sino de la cadencia y los sentimientos del relato. En definitiva, el tono define la relación emocional que el narrador mantiene con la historia que está contando.
La novela de Sylvia Molloy, sabiamente narrada en presente y en tercera persona, produce un efecto de intimidad que es único y es inolvidable. La historia se construye desde tan cerca que nos da la sensación de estar espiando una escena prohibida, y el efecto de verdad –la certeza de que la historia es cierta y ha sucedido tal cual se cuenta– es tan nítido que leemos En breve cárcel como si fuera una autobiografía.
El relato reproduce los movimientos de la pasión amorosa: hay algo a la vez controlado y furioso en el detallismo delirante que analiza los cuerpos fragmentados y los sentimientos turbios con la serenidad de un entomólogo. Como elude –junto con la facilidad de la primera persona– cualquier forma de autocomplacencia, el texto adquiere la objetividad inquietante de un informe a lo Kafka.
La novela se instala en el presente porque el presente es el tiempo de la pasión, y trata de no salir del cuarto donde se espera –o se desea– que vuelva a suceder lo que ya ha sucedido. Hay unidad de tiempo y de lugar entonces, pero no hay tragedia porque las mujeres de la novela son amigas o amantes, rivales o cómplices pero construyen sus intrigas alejadas del mundo masculino y de la lógica conyugal. Parecen vivir –o querer vivir– una nueva forma del amor cortés, sin propiedad y sin ley, en el que sólo persiste la luminosa inmediatez del deseo.
Del otro lado –en un tiempo incierto– están las memorias de la infancia, de los amigos, de los trabajos, de la vida familiar. Parecen estar ahí para marcar todavía con más nitidez la irrealidad de todo lo que no sea la inminencia del cuerpo deseado. Hay algo de locura en el relato –de locura anhelada, podría decirse–, no importan el futuro ni los riesgos, ni las consecuencias, y el pasado sirve para percibir –como en Proust– que sólo se recuerda lo que se ha perdido.
Conozco pocas novelas que hayan narrado con tanta intensidad y belleza la historia de una pasión. La escena en que la protagonista escucha a su amada hacer el amor con otra mujer en el cuarto de al lado tiene la intensidad y la fascinación de un sueño que no terminamos de recordar.
Cada vez que regreso a En breve cárcel recuerdo el cruce del río. El rumor del agua, y la imagen de la otra orilla que se acerca, fijan e ilustran o encubren y desplazan –como en un sueño– la experiencia de una lectura inolvidable.
Ricardo Piglia
Noviembre de 2011
Para Ann
En breve cárcel traigo aprisionado,
Con toda su familia de oro anuente,
El cerco de la luz resplandeciente,
Y grande imperio del amor cerrado.
QUEVEDO,“Retrato de Lisi que traía en una sortija”
Sola, sin que me vean; viendo yo todo tan quieto, allá abajo, tan hermoso. Nadie mira, a nadie le importa. Los ojos de los otros son nuestras prisiones; sus pensamientos, nuestras jaulas.
VIRGINIA WOOLF,“Una novela no escrita”
Primera parte
I.
Comienza a escribir una historia que no la deja: querría olvidarla, querría fijarla. Quiere fijar la historia para vengarse, quiere vengar la historia para conjurarla tal como fue, para evocarla tal como la añora.
El cuarto donde escribe es pequeño, oscuro. El exagerado cuidado de algunos detalles, la falta de otros, señala que ha sido previsto para otro uso del que pensaba darle; de hecho para el que ocasionalmente le da. Cuarto y amores de paso. No hay bibliotecas –dijo–, no hay mesa para escribir y la luz es mala. Suplió esas deficiencias y ahora libros y lámparas la rodean, apenas eficaces. Sabe con todo que la protegen, como defensas privadas, marcando un espacio que siempre llamó suyo sin hacerse plenamente cargo de él. Como máscaras la ayudan: adentro, para salir de ella misma; afuera, para protegerse de los demás.
Siente la necesidad de empujar, de irritar, para poder ver. Escribe hoy lo que hizo, lo que no hizo, para verificar fragmentos de un todo que se le escapa. Cree recuperarlos, con ellos intenta –o inventa– una constelación suya. Ya sabe que son restos, añicos ante los que se siente sorda, ciega, sin memoria: sin embargo se está diciendo que hubo una visión, una cara que ya no encuentra. Encerrada en este cuarto todo parece más fácil porque recompone. Querría escribir para saber qué hay más allá de estas cuatro paredes; o para saber qué hay dentro de estas cuatro paredes que elige, como recinto, para escribir.
Suele aplicarse a los límites y a los vacíos. Un texto le propone inmediatamente la fisura, la duplicación, la promesa de un espacio intermedio, limbo donde la vaguedad persiste suspendida, sitio abismado por lo que lo rodea. Así es su vida y así fue su infancia: nada mágica, tampoco atroz, un mero lugar provisorio. Ni proyectada hacia un futuro de adultos, ni aferrada a la nostalgia de un paraíso, ve su infancia poblada de disfraces –el que arma con ropa de su padre, grotesco y divertido– y de largas contemplaciones, disfrazada o no, entre espejos enfrentados. Manía de desdoblamiento y de orden, según series interminables. Recogía las bolitas que se les escapaban a los chicos del colegio de al lado (a quienes espiaba) y que caían en su jardín: las atesoraba, con ellas pasaba horas organizándolas en fila. Marcaba siempre del mismo modo el comienzo de la serie: con un ágata, mucho más linda que las otras. No olvida ese rito como tampoco olvida los espejos enfrentados: la última vez que estuvo en esa casa donde pasó su infancia se miró en ellos una vez más; comprobó que ya no permanecían exactamente paralelos, como ella lo esperaba, que una de las puertas del ropero, sin duda combada por los años, tendía a cerrarse.
Recuerda el comienzo de esta historia, pretende deslindar un itinerario antes de que suceda otro hecho –un hecho que se añada simplemente a la serie, un hecho que la cambie, un hecho que la trunque–. La historia empezó hace tiempo, en el mismo lugar donde escribe, en este cuarto pequeño y oscuro. Alguien que no la conocía, a quien ella tampoco conocía, la esperó en este cuarto una tarde como ella espera ahora, con la misma incertidumbre, a alguien que está por llegar. (Ya sabe de manera definitiva que entre la persona que se cree conocer y la persona nueva no hay diferencia: que dentro de un momento, si llega la persona esperada, será de nuevo –para ella– desconocida.) Mientras espera escribe; acaso fuera más exacto decir que escribe porque espera: lo que anota prepara, apaña más bien un encuentro, una cita que acaso no se dé. Empieza a hacerse tarde.
Ha dado cita, en este cuarto, a una persona; en el mismo cuarto donde a ella, una vez, le dieron cita. Este recinto, se dice, está destinado a la espera. ¿Escribiría la mujer que la había citado aquí mientras la esperaba? Cree recordar que había una máquina de escribir, papeles. ¿O estará viendo sólo los suyos, apilados en desorden –lo que no logra escribir– junto a su máquina, siempre en estado de espera? No importa de quién son los papeles. Lo que sí recuerda son las preguntas de la mujer que la esperaba aquí y cuya espera de algún modo repite. Las recuerda –eran preguntas distantes, superficiales– como recuerda sus ojos, grises y huidizos; recuerda haber pensado también que se iba a enamorar de esa mujer, recuerda la nitidez con que previó el sufrimiento y la humillación. “Vous n’étiez pas bien dans votre peau”, le dijo la mujer, bastante más tarde, de aquel encuentro.
Hace tiempo que vio este cuarto por primera vez; pensó que no volvería a verlo. También prefirió pensar que no volvería a ver a esa mujer que la había esperado: la evitaría si se cruzaran de nuevo. El comentario que le hizo no la sorprendió. En efecto se sentía, como se siente ahora, en discordia con su piel, límite precario que no alcanza a darle forma. Se mira las manos: comprueba la verdad del lugar común al ver dedos despellejados, mordidos hasta la sangre. Mal en su piel, mal con su piel, irritada con esa apariencia llena de fallas, de grietas. De chica la impresionaban mucho más que los esqueletos –que siempre le parecían cómicos– esos cuerpos que ilustran el sistema muscular en los diccionarios. Más de una vez ha soñado con despellejamientos, con su propio despellejamiento. Por ejemplo, se ha desdoblado, queda como una corteza pero no se ve, ve en cambio a un muchacho enfermo que tiene de la cintura para abajo el cuerpo despellejado, y a ella le ha tocado conservar la piel inútil de él. El muchacho de su sueño no tiene pies, tiene muñones, no puede caminar, se cae y llora roncamente; entonces ella teme que se muera, teme también que le vean las piernas llagadas, se apresura a levantarlo. Pero no logra hacerlo porque cambia la escena. Cuando ve la fusión de los dos, del despellejado y de ella misma que se ha quedado con la piel inútil, aparece un escenario: dos figuras bailan, representando los dos papeles y ella, ya espectadora, no se siente afectada.
La circularidad la impresiona, el hilo, siempre igual, que va dejando atrás. Mal protegida por su piel ineficaz recorre los mismos lugares, repite las mismas conductas. Hoy está en un lugar –en uno de los lugares– donde la lastimaron, en este cuarto conocido del que renegaba en el recuerdo.
En otra ciudad, y un año después del primer encuentro en este cuarto, volvió a ver a la mujer que la esperaba aquí y no pudo evitarla. Con ella volvió a aprender la zozobra, la angustia del que quiere y lo dice, invitando al otro para que destruya. También volvió a aprender los celos, el odio y el deseo, la necesidad –nunca satisfecha– de la venganza. Hoy, en este momento mismo, retiene de aquella mujer dos únicos gestos de ternura. Una mañana, creyéndola dormida, le besa los párpados. Otra vez, en el probador de una tienda y en vísperas de un viaje, la mujer la acaricia y le pide que se vaya rápido. Pero de pronto recuerda un tercer gesto. Un día, un domingo, salieron a almorzar. Había nevado mucho, en el campo hacía frío. Cuando volvían en el automóvil se sintió muy triste. Ella conducía; la mujer –Vera: ¿por qué le cuesta nombrarla?– dejó caer la cabeza sobre su falda. Cree que no hablaron. Se emociona ante el recuerdo de ese tercer gesto, aparecido mientras escribía las dos ternuras que pensaba únicas.
Pero también recuerda una larga noche de humillación cuando se la relegó a otro cuarto y le fue dado oír, con la precisión que acusa la pasión irritada, los más mínimos detalles de un acto de amor. Quiso morir, juró vengarse y sólo atinó, al día siguiente, a rechazar un desayuno que se le ofrecía. Le gustaría pensar que fue un gesto definitivo, que nunca más comió con Vera, pero sabe que no fue así. Volvió a verla y una noche conoció a una nueva amante, de quien más tarde se enamoraría. Era Renata, la persona a quien ha esperado toda esta tarde, la persona que acaba de llamarla para decirle que hoy ya no podrá venir.
En el cuarto en que escribe tendría que sentirse ahogada pero no es así. Llegó a esta ciudad hace pocas semanas. Cansada de vivir en hoteles se dedicó a buscar un sitio estable y un periódico le deparó lo odioso: un lugar que conocía, donde había vivido horas que creía borradas. La dueña con quien trató (si intenta fijar al personaje sólo recuerda la sonrisa ávida, los pesados eslabones de una pulsera, el peinado muy sucio y complicado) menciona al pasar el nombre de Vera, y ella se detiene ante un desafío; sin revelar que conoció a Vera antes, en este mismo cuarto, decide quedarse. Por temeridad, acaso por cansancio, sin duda también por deseo: quiere volver a vivir en este apartamento exiguo pero ya sin Vera las etapas de una amargura que empieza a desteñirse. Al mismo tiempo quiere transformar ese lugar mínimo y difícil, llenarlo de sí para hacerlo por fin suyo. Siente que entrar en este cuarto, o salir de él, implica una verdadera decisión, un riesgo. Al mirar las paredes tapizadas de marrón verdoso, un color marcial que jamás hubiera elegido, recuerda fantasías de infancia. Una –que cree haber compartido con su hermana– fabricada por las noches en la cama, antes de dormirse. La cama era un lugar recluido y propio: un barco en la tormenta, en medio del viento, o una cama dentro de una casita, dentro del mismo dormitorio. (Levantaba paredes alrededor de la cama, porque pocas eran las veces en que su cama era un barco en la tormenta; a las paredes añadía ventanas y una puerta, imaginaba un techo. Y entonces, a partir de esa casita, poblaba el resto del cuarto, que era el resto del mundo: con plantas, con pájaros, con un cielo azul, todos de acuarela.) La otra fantasía se sitúa en el baño, en un baño viejo del que recuerda los mosaicos muy chicos, hexagonales. Se imaginaba condenada a vivir para siempre allí, preveía maneras de subsistir: la bañadera sería una cama, se taparía con toallas, comería jabón, pasta de dientes, bebería jarabes. Nadie, pero nadie, la molestaría.
Mira una vez más el cuarto en que vive, piensa que está bien mientras logre seguir escribiendo. De ninguna manera ha tenido aquí la sensación de estar en un ataúd, experimentada tantas veces en otros cuartos, al despertarse en medio de la noche. De ninguna manera. (Pero piensa, sí, que ha tenido ganas de fugarse, de abandonarse, cuando no escribe. Este cuarto tiene una ventana desproporcionadamente grande, también un sólido balcón de hierro al que a menudo añade una soga –tanto para el balcón, tanto para mi cuello– cuando se siente desamparada.)
La historia que pretende narrar se ha alterado. La alteraron el llamado de la mujer que hoy ya no vendrá y los menudos hechos que pueblan el intervalo, que separan ese llamado de esta frase. Escribía con furia y con curiosidad; ahora escribe porque no sabe qué hacer, se exaspera porque no sabe adónde irá a parar este relato, de pronto informe. Había pensado escribir una historia de celos en el espacio marcado por una espera, con plena conciencia del truco que empleaba, con conciencia –además– de los límites que preveía para esa espera. También tenía conciencia del truco en aquellas fantasías de la cama, del baño; se pregunta si la imaginación voluntariosa, nada mágica, que intervenía en esas invenciones no era parte principal del placer que le procuraban. Lo malo es que ahora la han tomado desprevenida; no pensaba que tendría que volver a inventar.
La mujer a quien esperaba no viene. Querría describirla, evocar el primer encuentro hace cuatro años en casa de Vera, en pleno centro de aquella ciudad sofocada por la nieve. Ciudad que no nombra por ahora, que acaso no nombre: en cada nueva copia de este texto propone geografías vagas, una latitud frígida aceptable, un invento nevado que no la convence, que tacha. Querría no nombrar, por coquetería, con desenfado. Sabe que nombrar es un rito, ni más ni menos importante que la inscripción de una frase trivial. Pero también sabe que los nombres, las iniciales que había escrito en una primera versión, han sido sustituidos; la máscara del nombre que recuerda, del nombre con que dijo, con que creyó que decía, ha sido reemplazada por otra, más satisfactoria porque más lejana. Se pregunta por qué disimula nombres literalmente insignificantes cuando pretende transcribir, con saña, una realidad vivida.
Recuerda una conversación con un amigo. Le reprochan haber escrito seres reconocibles, traducibles: él tiene miedo, rechaza la idea de que la novela que ha escrito integre la realidad no como objeto sino como relación vivida. Cuando lo oyó hablar se sintió tocada, se dio cuenta de que ella también corteja un espacio intermedio: reconoce que al transcribir ordena y se permite cambiar nombres pero pretende dilucidar, en un plano que sabe de antemano inseguro, un episodio cuyas posibilidades ignora, cuyos antecedentes fluctúan, y que querría definitivo. Manoseo, toqueteo circunstancial: ronda, alude, para no nombrar con nombres reales –los que usa la realidad, los que ahora ha disimulado–, apenas roza lo que se le escapa. Fantasea esas huidas como creaba las fantasías de la infancia, las ficciones controlables.
Para que Renata viniera, y porque Renata no ha venido, ha empezado a escribir. Nunca logró describirla, lo intenta, no lo consigue. Relee sus papeles, encuentra cartas, notas. Sabe por otra parte que Renata también guarda sus cartas y que esta historia, en una de sus versiones, ya ha sido escrita.
Al anotar esta realidad la empobrece, la destiñe. Alguien le dijo una vez: “Escribo sobre mí porque soy la persona más interesante que conozco”. Querría decir lo mismo pero suena falso. Sin embargo se escribirá, una y otra vez, sin punto fijo, sin personaje fijo, sin saber adónde va. Se pregunta si es miedo o impotencia, si teme morirse escribiendo –incrustar una anécdota y luego desaparecer– o si, de manera más directa, no consigue escribir. Sigue rondando una misma grieta, marcando los perfiles de un mismo vacío. Cuando no encuentra asidero repasa papeles viejos archivados en una carpeta amarilla que compró cuando era estudiante. Hay poemas, también sueños. Uno que soñó hace mucho, que hoy rescata, que siempre le gustó, quizás por la intensidad con que soñó esas superficies lisas. Tres mujeres jóvenes, rubias, muy grandes, en un campo de pastos muy altos. Las mujeres irradian luz, la claridad de la escena es total y perfecta. Llevan túnicas blancas, cruzadas por una diagonal roja y bastarda, buscan el mar. Se dirigen a ella para que las oriente. La contrafigura se da dentro del mismo sueño. Se ve en una playa desierta, al final del verano, cuando sólo quedan los postes de los toldos. Sobre la arena, muy cerca del mar, ha quedado un remo, tótem enorme con un cuerpo monstruoso de pájaro tallado en un extremo. Los pocos veraneantes que quedan se atreven a acercarse, ella no: se refugia en un automóvil, pide que la lleven a otra parte. Guarda las imágenes –este sueño, por ejemplo–, las busca de vez en cuando, las contempla, se las repite, cree, sin alterarlas demasiado. Se resguarda en sus intervenciones, aun en los sueños: esta vez sí, esta vez no. Monstruos todos.
Pero Renata no viene, no vendrá. A pesar de que escribe con rabia algo en ella agradece esa ausencia; de haber venido Renata hubiera habido discusiones, discusiones que son siempre la misma discusión, la misma palabra circular que se cierra todas las salidas y que impide el descanso. Porque también Renata elige lo vago, la falta de límites. Su fervor por la ambigüedad la exaspera, no tolera esa fluctuación incesante que sólo se detiene (y se refugia) en la arrobada contemplación de sí misma. Renata se mira: es Renata cuando se mira vivir. Ella en cambio se ve reflejada: o exagerada, o acusadora. Recuerda unas vacaciones difíciles, como casi todos los momentos que ha pasado con Renata. Tenían un cuarto que daba al mar, en un primer piso; en el rellano de la escalera había dos espejos enfrentados. Renata, tanto al subir como al bajar, se miraba en ellos: en uno, en otro, en los dos juntos. Cuando ella descubrió la maniobra empezó a espiarla, buscando la excepción dentro de ese rito, sabiendo muy bien que no ocurriría. Ella también se buscaba en esos espejos, de manera distinta, fingiendo desgano y como para corregir, para imponer un orden, no sabe cuál. En todo caso el orden que pretendía y aún pretende justificar ante Renata (¿con qué palabras? ¿con qué argumentos?), el orden que quiere imponer al sentir la amenaza de una vaguedad compartida, de un vacío que invada el suyo.
De pronto piensa en conversaciones con Vera. El placer que sentía Vera al contarse, ante ella, ante los otros: la seguridad con que se ofrecía como ficción. Relato urgente, necesario, indiscutible: atroz (la infancia: pero no se la escuchaba para eso), patético (el abandono amoroso: pero no se la escuchaba para eso), sórdido (la venganza mezquina: pero no se la escuchaba para eso). Relato que se deleitaba en sí mismo, piel que había logrado componerse. Y ella pasiva ante ese relato, a menudo irritada, buscando la pausa que le permitiría entrar, introducir su propio relato, componer su cara, detener las palabras ajenas de Vera, obligarla a mirar: quería defenderse de la agresión que veía en esas anécdotas que se le brindaban, donde hasta la indecisión era compacta, impenetrable.
Ya habló de venganza, de una venganza amorosa que nunca logró cumplir con Vera, que a veces –muchas veces– añora, que acaso esté cumpliendo en este recinto que aceptó con ironía y del que quiere desterrar el pasado. Vera: recuerda haberla acusado una vez por teléfono (ya apenas se veían) de su total indiferencia por los otros, por ella: por las palabras suyas que nunca cabían, que nunca lograban horadar el monólogo de Vera. Le dijo: “Hace tiempo que dejé de hablarle de mis cosas porque la preocupan demasiado las suyas”. Quiso ser agresiva, sólo acusó su propia derrota. Ahora sabe que los relatos de Vera, como aquel acto de amor cuyos mínimos susurros oyó y aún recuerda, la excluían. Los relatos de Vera, como la superficie de sus sueños, son intocables.
Y Renata, a quien esperaba, no viene.
Desde su ventana mira para afuera. Ve, más allá de un patio, una fachada sin duda igual a la de la casa donde se protege. Recuerda un cuento que lee con frecuencia en el que un adivino de catorce años ve el destino en las ventanas como si fueran naipes; siente, como aquel personaje, la necesidad de regalar a otro su destino mientras no le parezca extraordinario. Mejor: siente simplemente la necesidad de regalar su destino. Lo que ve en las ventanas no es suyo, la niega. ¿Por qué esa vocación por la mirada? Mirarse en otros, en espejos, en ella misma, lleva a tan poco. Regalaría, si no su destino, por lo menos sus ojos, aunque quedara desamparada. Una vez, cuando oyó hablar a un ciego, le tuvo envidia. Pensó que sólo así podría hablar ella, componer su imagen: la mirarían pero ella ya no podría mirar.
Una clave, un orden para este relato. Sólo atina a ver capas, estratos, como en los segmentos de la corteza terrestre que proponen los manuales ilustrados. No: como las diversas capas de piel que cubren músculos y huesos, imbricadas, en desapacible contacto. Estremecimiento, erizamiento de la superficie: ¿quién no ha observado, de chico, la superficie interior de una costra arrancada y la correspondiente llaga rosada, sin temblar? En ese desgarramiento inquisidor se encuentran clave y orden de esta historia. Por un lado, intenta desmontar un itinerario que se inició aquí doblemente: cuando vio por primera vez a Vera, hace cinco años; cuando regresó hace poco a este cuarto sin quererlo y empezó a rehacer su vida, con la urgencia del recuerdo. Por otro lado, intenta armar otro itinerario alrededor de Renata, la mujer que no ha venido, la mujer que logró desprender de Vera. Por fin –y de manera oscura– tiñe esos dos lados con una infancia que evitaba, de la que creía que no hablaría y de la que evidentemente quiere hablar. Poco queda para mí, se dice, ante el abarrotamiento de este camino trazado. No ve claramente el nexo entre Vera, Renata y su infancia, no cree, en el fondo, que ese nexo exista. Sólo sabe que por el momento –poco queda para mí– habrá de anotar esas tres líneas que quizás más adelante se combinen, que quizás más adelante revelen, como las capas de piel en el libro de anatomía, el sistema de su imbricación.
Sabe otra cosa: que no escribe para conocerse, que no escribe para permanecer, que no escribe para hacerse daño. A medida que avanza se desdibuja en estas historias, se ve sentada ante una mesa absurdamente chica ante un cielo absurdamente azul: se ve escribir. El destino que regalaría, como el adivino de catorce años, ya lo ha regalado: a Vera, a Renata, a su infancia, a lo otro. Las ventanas que mira desde la suya son espejos borrosos ¿quién podría verse en ellos? Ni siquiera intenta adivinar su cara, tocar un perfil. En realidad no ha regalado su destino, simplemente lo ha depuesto. Para no verlo se cortaría los ojos.
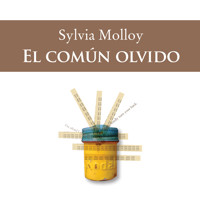
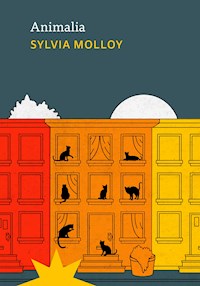
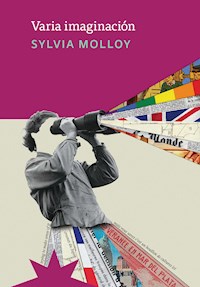
![[Escribir] París - Sylvia Molloy - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/471c611bec367f343dd60024f75645fd/w200_u90.jpg)

























