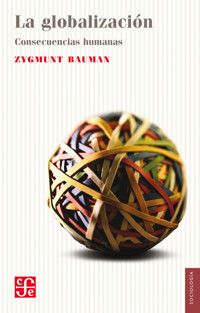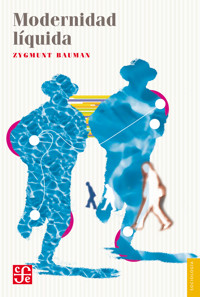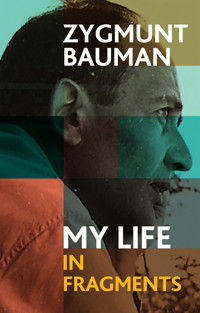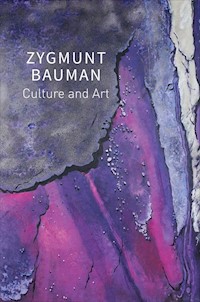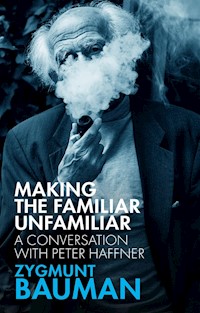4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Estudio que proporciona un amplio panorama del mundo globalizado caracterizado por la incertidumbre y en donde la "sociabilidad", se halla en un vacío en busca de un objetivo tangible, y que asegura que se carece de vías de canalización estables, ya que no existe una forma fácil de traducir las preocupaciones privadas en temas públicos y, a la inversa, percibir en las preocupaciones privadas temas de preocupación pública.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Ähnliche
Zygmunt Bauman (Poznan, Polonia, 1925) es profesor emérito en la Universidad de Leeds y en la de Varsovia. Ha enseñado sociología en Israel, los Estados Unidos, Canadá y otros países. Su extensa obra, referida a las problemáticas sociales y a los modos en que pueden ser abordadas en la teoría y en la práctica, lo ha convertido en uno de los principales referentes en el debate sociopolítico contemporáneo.
En su vasta obra se cuentan los siguientes libros: Legisladores e intérpretes. Sobre la modernidad, la posmodernidad y los intelectuales (1997), Modernidad y holocausto (1998), La posmodernidad y sus descontentos (2001), Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil (2003), Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias (2005), Vida líquida (2006) y Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores (2007), entre otros.
SECCIÓN DE OBRAS DE SOCIOLOGÍA
EN BUSCA DE LA POLÍTICA
Traducción de MIRTA ROSENBERG
ZYGMUNT BAUMAN
EN BUSCA DE LA POLÍTICA
Primera edición en inglés, 1999 Primera edición en español, FCE Argentina, 2001 Segunda edición, FCE México, 2002 Primera reimpresión, 2015 Primera edición electrónica, 2016
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
© Zygmunt Bauman © 1999 by Polity Press y Blackwell Publishers Ltd. Título original: In Search of Politics
D. R. © 2016, Fondo de Cultura Económica de Argentina, S.A. El Salvador 5665; C1414BQE Buenos Aires, Argentinawww.fce.com.ar
D. R. © 2002, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3461-0 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Reconocimientos
Han pasado diez años desde que empecé a disfrutar de la infatigable, inteligente y solidaria cooperación editorial de David Roberts. Aprovecho esta ocasión para agradecerle todo lo que ha hecho para lograr que la comunicación entre el autor y los lectores ganara fluidez.
El autor y el editor agradecen a The Guardian el permiso de republicar fragmentos de los artículos de Decca Aitkenhead aparecidos en The Guardian, el 23 de enero de 1998 y el 24 de abril de 1998, ambos con copyright © The Guardian 1998.
INTRODUCCIÓN
Las creencias no necesitan ser coherentes para ser creíbles. Las creencias que tienden a creerse en la actualidad —nuestras creencias— no son una excepción. Sin duda, consideramos, al menos en “nuestra parte” del mundo, que el caso de la libertad humana ya ha sido abierto, cerrado y (salvo por algunas pequeñas correcciones aquí y allá) resuelto del modo más satisfactorio posible. En cualquier caso, no sentimos la necesidad (una vez más, salvo algunas irritaciones ocasionales) de lanzarnos a la calle para reclamar y exigir más libertad o una libertad mejor de la que ya tenemos. Pero, por otra parte, tendemos a creer con igual firmeza que es poco lo que podemos cambiar —individualmente, en grupos o todos juntos— del decurso de los asuntos del mundo, o de la manera en que son manejados; y también creemos que, si fuéramos capaces de producir un cambio, sería fútil, e incluso poco razonable, reunirnos a pensar un mundo diferente y esforzarnos por hacerlo existir si creemos que podría ser mejor que el que ya existe. La coexistencia simultánea de estas dos creencias sería un misterio para cualquier persona mínimamente familiarizada con el pensamiento lógico. Si la libertad ya ha sido conquistada, ¿cómo es posible que la capacidad humana de imaginar un mundo mejor y hacer algo para mejorarlo no haya formado parte de esa victoria? ¿Y qué clase de libertad hemos conquistado si tan sólo sirve para desalentar la imaginación y para tolerar la impotencia de las personas libres en cuanto a temas que atañen a todas ellas?
Estas dos creencias no congenian entre sí, pero participar de ambas no es signo de ineptitud lógica. No son una mera fantasía. Hay, en nuestra experiencia compartida, suficiente fundamento para ambas. Nuestra percepción es fruto de una actitud realista y racional. Y, por lo tanto, es importante saber por qué el mundo en que vivimos sigue enviándonos señales tan evidentemente contradictorias. Y también es importante saber cómo podemos vivir con esa contradicción; más aún, por qué casi nunca reparamos en ella y, cuando lo hacemos, no nos preocupa especialmente.
¿Por qué es trascendente saberlo? ¿Acaso algo cambiaría para mejor si nos molestáramos en adquirir ese conocimiento? No es para nada seguro. La comprensión de qué es lo que hace que las cosas sean como son podría tanto impulsarnos a abandonar la lucha como alentarnos a entrar en acción. Saber cómo funcionan los complejos y no siempre visibles mecanismos sociales puede inducir a ambas actitudes. Una y otra vez, ese conocimiento ha instado a dos usos distintos, que Pierre Bourdieu ha denominado sagazmente el uso “cínico” y el uso “clínico”. Puede ser usado “cínicamente” de la siguiente manera: ya que el mundo es como es, pensaré una estrategia que me permita explotar sus reglas para mi provecho, sin considerar si es justo o injusto, agradable o no. Cuando se lo usa “clínicamente”, ese mismo conocimiento puede ayudarnos a combatir más efectivamente todo aquello que consideramos incorrecto, dañino o nocivo para nuestro sentido moral. En sí mismo, el conocimiento no determina el modo en que se lo utiliza. En última instancia, la elección es nuestra. No obstante, sin ese conocimiento ni siquiera existe la posibilidad de elección. Si disponen de él, los hombres y las mujeres libres tienen al menos una oportunidad de ejercer su libertad.
Pero ¿qué es lo que hay para saber? De esa pregunta trata de dar cuenta este libro. La respuesta resultante es, en líneas generales, que el incremento de la libertad individual puede coincidir con el incremento de la impotencia colectiva, en tanto los puentes entre la vida pública y la privada están desmantelados o ni siquiera fueron construidos alguna vez; o, para expresarlo de otro modo, en tanto no existe una forma fácil ni obvia de traducir las preocupaciones privadas en temas públicos e, inversamente, de discernir en las preocupaciones privadas temas de preocupación pública. Y en tanto que, en nuestra clase de sociedad, los puentes brillan por su ausencia y el arte de la traducción rara vez se practica en público. Sin esos puentes, la comunicación esporádica entre ambas costas —la privada y la pública— se mantiene con ayuda de globos que tienen la aviesa costumbre de caerse o de explotar en el momento del aterrizaje… y, casi siempre, antes de llegar a destino. Con el arte de la traducción en el lamentable estado en que se encuentra actualmente, las únicas reivindicaciones ventiladas en público son manojos de angustias y sufrimientos privados que, sin embargo, no se convierten en temas públicos por el solo hecho de su enunciación pública.
En ausencia de puentes fuertes y permanentes, y con la capacidad de traducir que está fuera de práctica o totalmente olvidada, los problemas y los agravios privados no llegan a constituirse, por falta de condensación, en causas colectivas. En estas circunstancias, ¿qué puede reunirnos? La sociabilidad, por así llamarla, flota a la deriva, buscando en vano un terreno sólido donde anclar, un objetivo visible para todos hacia el cual converger, compañeros con quienes cerrar filas. Existe en el ambiente en cantidad…, errante, tentativa, sin centro. Al carecer de vías de canalización estables, nuestro deseo de asociación tiende a liberarse en explosiones aisladas… y de corta vida, como todas las explosiones. Suele ofrecérsele salida por medio de carnavales de compasión y caridad; a veces, a través de estallidos de hostilidad y agresión contra algún recién descubierto enemigo público (es decir, contra alguien a quien la mayoría del público puede reconocer como enemigo privado); en otras oportunidades, por medio de un acontecimiento que provoca en la mayoría el mismo sentimiento intenso que le permite sincronizar su júbilo, como cuando la selección nacional gana la Copa del Mundo, o como ocurrió en el caso de la trágica muerte de la princesa Diana. El problema de todas estas ocasiones es que se agotan rápidamente: una vez que retornamos a nuestras ocupaciones cotidianas, las cosas vuelven, inalteradas, al mismo sitio donde estaban. Y cuando la deslumbrante llamarada de solidaridad se extingue, los solitarios se despiertan tan solos como antes, en tanto el mundo compartido, tan brillantemente iluminado un momento atrás, parece aún más oscuro que antes. Y después de la descarga explosiva queda poca energía para volver a encender las candilejas.
La posibilidad de cambiar este estado de cosas reside en el agora, un espacio que no es ni público ni privado sino, más exactamente, público y privado a la vez. El espacio en el que los problemas privados se reúnen de manera significativa, es decir, no sólo para provocar placeres narcisistas ni en procura de lograr alguna terapia mediante la exhibición pública, sino para buscar palancas que, colectivamente aplicadas, resulten suficientemente poderosas como para elevar a los individuos de sus desdichas individuales; el espacio donde pueden nacer y cobrar forma ideas como el “bien público”, la “sociedad justa” o los “valores comunes”. El problema es, sin embargo, que poco ha quedado hoy de los antiguos espacios privados-públicos, y no hay tampoco otros nuevos que puedan remplazarlos. De los antiguos agoras se han apropiado emprendedores entusiastas y han sido reciclados en parques temáticos, mientras poderosas fuerzas conspiran con la apatía política para negar el permiso de construcción de otros nuevos.
El rasgo más conspicuo de la política contemporánea, le dijo Cornelius Castoriadis a Daniel Mermet en noviembre de 1996, es su insignificancia: “Los políticos son impotentes […] Ya no tienen un programa. Su único objetivo es seguir en el poder”. Los cambios de gobierno —o incluso de “sector político”— no implican una divisoria de aguas, sino, en el mejor de los casos, apenas una burbuja en la superficie de una corriente que fluye sin detenimiento, monótonamente, con oscura determinación, en su propia dirección, arrastrada por su propio impulso. Un siglo atrás, la fórmula política del liberalismo era la ideología desafiante y audaz del “gran salto hacia adelante”. Hoy es tan sólo una autodisculpa de su derrota: “Éste no es el mejor de los mundos posibles, sino el único que hay. Además, todas las alternativas son peores, deben ser peores y demostrarán ser peores si se las lleva a la práctica”. El liberalismo de hoy se reduce al simple credo de “no hay alternativa”. Si se desea descubrir el origen de la creciente apatía política, no es necesario buscar más allá. Esta política premia y promueve el conformismo. Y conformarse bien podría ser algo que uno puede hacer solo; entonces, ¿para qué necesitamos la política para conformarnos? ¿Por qué molestarnos si los políticos, de cualquier tendencia, no pueden prometernos nada, salvo lo mismo?
El arte de la política, cuando se trata de política democrática, se ocupa de desmontar los límites de la libertad de los ciudadanos, pero también de la autolimitación: hace libres a los ciudadanos para permitirles establecer, individual y colectivamente, sus propios límites, individuales y colectivos. Esta segunda parte de la proposición es la que se ha perdido. Todos los límites son ilimitados. Cualquier intento de autolimitación es considerado el primer paso de un camino que conduce directamente al gulag, como si no existiera otra opción más que la de la dictadura del mercado y la del gobierno, como si no hubiera espacio para los ciudadanos salvo como consumidores. Sólo en esa forma son soportados por los mercados financiero y comercial. Y ésa es la forma que promueve y cultiva el gobierno de turno. El único gran argumento que queda es (citando nuevamente a Castoriadis) la acumulación de basura y más basura. Para esa acumulación no debe haber límites (es decir, todos los límites son considerados anatema y ninguno sería tolerado). Pero de esa acumulación debe surgir la autolimitación, si es que surge de algún lado.
No obstante, la aversión a la autolimitación, el conformismo generalizado y la consecuente insignificancia de la política tienen un precio. Un precio muy alto, en realidad. El precio se paga con la moneda en que suele pagarse el precio de la mala política: el sufrimiento humano. Los sufrimientos vienen en distintas formas y colores, pero todos pueden rastrearse al mismo origen. Y estos sufrimientos tienen la cualidad de perpetuarse. Son los que nacen de la mala práctica política, pero que también se convierten en el obstáculo supremo para corregirla.
El problema contemporáneo más siniestro y penoso puede expresarse más precisamente por medio del término Unsicherheit, la palabra alemana que fusiona otras tres en español: “incertidumbre”, “inseguridad” y “desprotección”. Lo curioso es que la naturaleza de este problema es también un poderosísimo impedimento para instrumentar remedios colectivos: las personas que se sienten inseguras, las personas preocupadas por lo que puede deparar el futuro y que temen por su seguridad, no son verdaderamente libres para enfrentar los riesgos que exige una acción colectiva. Carecen del valor necesario para intentarlo y del tiempo indispensable para imaginar alternativas de convivencia; y están demasiado preocupadas con tareas que no pueden pensar en conjunto, a las que no pueden dedicar su energía y que sólo pueden emprenderse colectivamente.
Las instituciones políticas existentes, creadas para ayudar a las personas en su lucha contra la inseguridad, les ofrecen poco auxilio. En un mundo que se globaliza rápidamente, en el que una gran parte del poder político —la parte más seminal— queda fuera de la política, estas instituciones no pueden hacer gran cosa en lo referido a brindar certezas o seguridades. Lo que sí pueden hacer —que es lo que hacen casi siempre— es concentrar esa angustia dispersa y difusa en uno solo de los ingredientes del Unsicherheit: el de la seguridad, el único aspecto en el que se puede hacer algo y en el que se puede ver que se está haciendo algo. La trampa es, no obstante, que aunque hacer algo eficaz para remediar o al menos para mitigar la inseguridad requiere una acción conjunta, casi todas las medidas adoptadas en nombre de la seguridad tienden a dividir; siembran la suspicacia mutua, separan a la gente, la inducen a suponer conspiradores y enemigos ante cualquier disenso o argumento, y acaban por volver más solitarios a los solos. Y lo peor de todo: aunque esas medidas están muy lejos de dar en el centro de la verdadera fuente de angustia, sin embargo consumen toda la energía que esa fuente genera, energía que podría emplearse más eficazmente si se la canalizara en el esfuerzo de devolver el poder al espacio público gobernado por la política.
Ésta es una de las razones que explica la escasez de demanda de espacios privados-públicos, y el hecho de que los pocos que existen estén vacíos casi todo el tiempo condiciona su reducción e incluso su desaparición. Otra razón para que los espacios públicos tiendan a desaparecer es la flagrante carencia de importancia de todo lo que ocurre en ellos. Si suponemos por un momento que sucede algo extraordinario, y los espacios privados-públicos se llenan de ciudadanos deseosos de debatir sobre sus valores y de discutir las leyes que los guían…, ¿dónde encontrarían la agencia* suficientemente poderosa como para llevar a cabo sus resoluciones? Los poderes más fuertes circulan o fluyen, y las decisiones más decisivas se toman en un espacio muy distante del agora o incluso del espacio público políticamente institucionalizado; para las instituciones políticas de turno, esas decisiones están fuera de su ámbito y fuera de su control. Y así, el mecanismo, autoimpulsado y autoalimentado, sigue impulsándose y alimentándose a sí mismo. Las fuentes del Unsicherheit no se agotarán, ya que el coraje y la resolución de combatirlas no han sido concebidos inmaculadamente; el verdadero poder siempre permanecerá a una distancia segura de la política, y la política será impotente para hacer lo que se espera de ella: exigir a todas y cada una de las formas de asociación humana una justificación en términos de libertad humana de pensar y actuar, y pedirles que salgan de escena si se niegan a hacerlo.
Un nudo gordiano, sin duda alguna; y un nudo demasiado enredado y retorcido para que alguien pueda desatarlo limpiamente, de modo que sólo puede ser cortado. La desregulación y la privatización de la inseguridad, de la incertidumbre y del riesgo parecen mantener el nudo apretado y, por lo tanto, parecen ser el lugar adecuado para cortar, si se quiere desatarlo.
Para ser franco, es más fácil decirlo que hacerlo. Atacar el origen de la inseguridad es una tarea que exige temeridad y que requiere, por lo menos, repensar y renegociar algunos de los presupuestos fundamentales del tipo de sociedad actual, presupuestos mucho más inconmovibles por ser tácitos, invisibles o inmencionables, situados más allá de toda discusión o disputa. Como lo expresara Cornelius Castoriadis, el problema de nuestra civilización es que dejó de interrogarse. Ninguna sociedad que olvida el arte de plantear preguntas o que permite que ese arte caiga en desuso puede encontrar respuestas a los problemas que la aquejan, al menos antes de que sea demasiado tarde y las respuestas, aun las correctas, se hayan vuelto irrelevantes. Afortunadamente para todos nosotros, eso es algo que no debe ocurrir necesariamente: ser conscientes de que podría ocurrir es una de las maneras de evitarlo. En este punto, la sociología entra en escena; tiene ante sí un papel responsable y no tendría ningún derecho a disculparse si rechazara esa responsabilidad.
Toda la argumentación de este libro se encuadra dentro de la idea de que la libertad individual sólo puede ser producto del trabajo colectivo (sólo puede ser conseguida y garantizada colectivamente). Hoy nos desplazamos hacia la privatización de los medios de asegurar-garantizar la libertad individual: si ésa es la terapia de los males actuales, está condenada a producir enfermedades iatrogénicas más siniestras y atroces (pobreza masiva, redundancia social y miedo generalizado son algunas de las más prominentes). Para hacer aún más compleja la situación y sus perspectivas de mejoría, pasamos además por un periodo de privatización de la utopía y de los modelos del bien (con los modelos de “vida buena” que emergen y se separan del modelo de sociedad buena). El arte de rearmar los problemas privados convirtiéndolos en temas públicos está en peligro de caer en desuso y ser olvidado; los problemas privados tienden a ser definidos de un modo que torna extraordinariamente difícil “aglomerarlos” para poder condensarlos en una fuerza política. La argumentación de este libro es una lucha (por cierto inconclusa) por lograr que esa traducción de privado a público vuelva a ser posible.
El significado cambiante de la política es el tópico del primer capítulo; los problemas que aquejan a los agentes de acción política existentes y las razones de su efectividad declinante se analizan en el segundo; en el tercero se bosqueja, a grandes rasgos, el enfoque que podría guiar una muy necesaria reforma. Las perspectivas de la ideología en un mundo posideológico, de la tradición en un mundo postradicional y de los valores compartidos en una sociedad atormentada por una “crisis de valores” son tratadas en secciones separadas.
Gran parte de este libro es contenciosa y pretendió serlo. Los temas más controversiales son probablemente los que se discuten en el último capítulo, por dos razones.
Las visiones que nacen y circulan en una sociedad autónoma o en una sociedad que pretende ser autónoma son y deben ser muchas y diversas, y entonces, cuando uno desea evitar controversias, no debe pensar alternativas supuestamente mejores que el presente. (El mal, como sabemos, encuentra su mejor amigo en la banalidad, mientras que la banalidad toma el hábito de la sabiduría última.) Sin embargo, lo que hace que el tercer capítulo sea aún más controversial es que las visiones, en sí mismas, han caído actualmente en desgracia. “El fin de la historia” está en el candelero, y habitualmente los temas más contenciosos que obsesionaron a nuestros antecesores se dan por resueltos o se ignoran como si lo estuvieran (en cualquier caso, no se los considera problemas). Tendemos a enorgullecernos de cosas de las que quizá deberíamos avergonzarnos, como de vivir en la época posideológica o posutópica, de no preocuparnos por ninguna visión coherente de una sociedad buena y de haber trocado el esfuerzo en pos del bien público por la libertad de perseguir la satisfacción individual. Pero si nos detenemos a pensar por qué esa persecución de la felicidad casi nunca produce los resultados esperados y por qué el gusto amargo de la inseguridad hace la felicidad menos dulce de lo que habíamos supuesto, advertimos que no llegaremos muy lejos sin hacer que regresen del exilio ideas como el bien público, la sociedad buena, la equidad, la justicia, esas ideas que no tienen sentido si no se las cultiva colectivamente. Tampoco conseguiremos que la mosca de la inseguridad se desprenda de la miel de la libertad individual si no recurrimos a la política, si no empleamos el vehículo de la agencia política y si no señalamos la dirección que ese vehículo debe seguir.
Ciertos puntos de orientación parecen cruciales en el momento de planificar el itinerario. El tercer capítulo se centra en tres de ellos: el modelo republicano del Estado y de la ciudadanía; el establecimiento universal de un ingreso básico; la ampliación de las instituciones de una sociedad autónoma para devolverles capacidad de acción e igualarlas con poderes que, en la actualidad, son extraterritoriales. Esos tres puntos se exponen con el objetivo de provocar y fomentar la reflexión, no para ofrecer soluciones que, en una sociedad autónoma, sólo aparecen al final y no al principio de la acción política.
He llegado a creer que las preguntas nunca están equivocadas, sino las respuestas. También creo, sin embargo, que no preguntar es la peor respuesta de todas.
Agosto de 1998
I. EN BUSCA DE ESPACIO PÚBLICO
AL COMENTAR los acontecimientos desencadenados en tres ciudades diferentes del oeste de Inglaterra por la noticia de que el pedófilo Sidney Cooke había sido liberado de la cárcel para regresar a su casa, Decca Aitkenhead,1 una periodista de The Guardian dotada de un sexto sentido sociológico, de cuya rica producción haremos buen uso en estas páginas, observó:
Si hay algo que garantiza hoy que la gente saldrá a la calle son las murmuraciones acerca de la aparición de un pedófilo. La utilidad de esas protestas ha sido objeto de crecientes cuestionamientos. Lo que no nos hemos preguntado, sin embargo, es si esas protestas en realidad tienen algo que ver con los pedófilos.
Aitkenhead se centró en una de esas ciudades, Yeovil, donde encontró que la variada multitud de abuelas, adolescentes y mujeres de negocios que rara vez —o casi nunca— habían expresado algún deseo de participar en una acción pública ahora habían sitiado el destacamento de policía local, sin estar siquiera seguras de que Cooke se ocultaba efectivamente dentro del edificio. Su ignorancia acerca de los hechos y detalles del asunto solamente era superada por la determinación de hacer algo al respecto y de que lo que hicieran fuera advertido; y en realidad esa determinación se fortaleció aún más debido a la incertidumbre que rodeaba a los acontecimientos. Personas que jamás habían participado en una protesta pública decidieron acercarse y permanecer, mientras gritaban “¡Muerte a ese canalla!”, dispuestas a mantener su lugar todo el tiempo que hiciera falta. ¿Por qué? ¿Buscaban algo más fuera del confinamiento de un enemigo público a quien nunca habían visto y cuyo paradero ni siquiera conocían con certeza? Aitkenhead tiene una respuesta para esa compleja pregunta, y es una respuesta convincente:
Lo que verdaderamente ofrece Cooke, en cualquier parte, es la rara oportunidad de odiar realmente a alguien, de manera audible y pública, y con absoluta impunidad. Es una cuestión de bien y mal […] y, por lo tanto, un gesto en contra de Cooke define que uno es decente. Sólo quedan muy pocos grupos humanos que uno pueda odiar sin perder respetabilidad. Los pedófilos constituyen uno de ellos.
“Finalmente he encontrado mi causa”, dijo la principal organizadora de la protesta, una mujer sin ninguna experiencia previa en roles públicos. “Lo que probablemente haya encontrado Debra”, comenta Aitkenhead, “no es ‘su causa’, sino una causa común: la sensación de una motivación colectiva”.
La manifestación tiene matices de demostración política, de ceremonia religiosa, de mitin sindical; todas esas experiencias grupales que solían definir la identidad de las personas, y que ya no son accesibles para ellas. Y por eso ahora éstas se organizan en contra de los pedófilos. Dentro de unos pocos años, la causa será cualquier otra.
UN MERODEADOR EN EL VECINDARIO
Aitkenhead tiene razón una vez más: es improbable que haya escasez de nuevas causas, y siempre habrá nichos vacíos en el cementerio de las viejas causas. Pero, por el momento —días más que años, si se tiene en cuenta la pasmosa velocidad de desgaste de los temores y pánicos morales públicos—, la causa es Sidney Cooke. Sin duda, es una causa excelente para reunir a toda la gente que busca alguna salida para una angustia largamente acumulada.
Primero, Cooke está catalogado: esa calificación lo convierte en un blanco tangible y lo extrae del conglomerado de miedos ambientales confiriéndole una realidad corporal que otros temores no poseen; aun cuando no se lo vea, es posible percibirlo como un objeto sólido que puede ser dominado, esposado, encerrado, neutralizado y hasta destruido, a diferencia de la mayoría de las amenazas, que tienden a ser desconcertantemente difusas, vagas, evasivas, invasoras, inidentificables. Segundo, por una feliz coincidencia, Cooke ha sido puesto en el lugar en que se cruzan las preocupaciones privadas y los temas públicos; más precisamente, su caso es como un crisol alquímico en el que el amor por los hijos —una experiencia cotidiana, rutinaria, pero privada— puede transustanciarse de manera milagrosa en un espectáculo público de solidaridad. Y en última instancia, pero no menos importante, la situación es un puente suficientemente ancho como para permitir que un grupo —tal vez muy numeroso— encuentre una vía de escape; cada evadido solitario se topa allí con otra gente que está huyendo de su propia prisión privada, y de este modo se crea una comunidad a partir del solo hecho de emplear la misma ruta de escape, que seguirá existiendo mientras haya pies que la recorran.
Los políticos, personas que se supone operan profesionalmente dentro del espacio público (allí tienen sus cargos, o más bien denominan “público” el espacio donde tienen sus cargos), casi nunca están bien preparados para enfrentar esta invasión de intrusos; y dentro del espacio público, cualquiera que no tenga el tipo de cargo adecuado, y que aparezca allí en una ocasión ni calculada ni preparada y sin invitación, es, por definición, un intruso. Según estos parámetros, todos los atacantes de Sidney Cooke eran, sin lugar a dudas, intrusos. Desde el principio, su presencia dentro del espacio público era precaria. Por lo tanto, deseaban que los legítimos habitantes de ese espacio reconocieran su presencia allí y la volvieran legítima.
Willie Horton probablemente hizo que Michael Dukakis perdiera la presidencia de los Estados Unidos. Antes de ser candidato a presidente, Michael Dukakis fue durante 10 años gobernador de Massachusetts. Fue uno de los más acérrimos opositores a la pena de muerte. También creía que las cárceles eran fundamentalmente instituciones destinadas a la educación y a la rehabilitación. Deseaba que el sistema penal sirviera para devolver a los criminales un sentido humano que habían perdido y del que se los había despojado, preparando a los convictos para “volver a la comunidad”: durante su gobierno, se concedía a los prisioneros salidas a sus hogares. Willie Horton no volvió de una de esas salidas. No regresó y violó a una mujer. “Eso es lo que puede hacernos uno de esos liberales de corazón blando cuando ocupa un cargo de poder”, señaló el contrincante de Dukakis, George Bush, un firme partidario de la pena capital. Los periodistas acosaron a Dukakis: “Si su esposa Kitty fuera violada, ¿estaría usted a favor de la pena capital?” Dukakis insistió en que “no glorificaría la violencia”. Así se despidió de la presidencia.
El victorioso Bush fue derrotado cuatro años más tarde por el gobernador de Arkansas, Bill Clinton. Como gobernador, Clinton autorizó la ejecución de un hombre retardado, Ricky Ray Rector. Algunos comentaristas creen que, tal como Horton le hizo perder la elección a Dukakis, Rector se la hizo ganar a Clinton. Es probable que sea una exageración: Clinton también hizo otras cosas que lo congraciaron con el “estadunidense medio”. Prometió ser duro en la lucha contra el delito, contratar más policías y aumentar la vigilancia, incrementar el número de delitos castigados con pena de muerte, construir más prisiones y hacerlas más seguras. La contribución de Rector al triunfo de Bill Clinton fue ser tan sólo la prueba viva (perdón: muerta) de que el futuro presidente hablaba en serio. Con semejante antecedente, el “estadunidense medio” no podía menos que confiar en la palabra de Clinton.
Estos duelos llevados a cabo en la cima del poder tuvieron sus réplicas en niveles más bajos. Tres candidatos a la gobernación de Texas usaron el tiempo de oratoria que se les había asignado en la convención del partido tratando de superar a los otros en cuanto a los servicios prestados a la pena de muerte. Mark White posó ante las cámaras de TV rodeado de fotos de todos los convictos que habían sido condenados a la silla eléctrica durante su gobernación. Para no quedarse atrás, su contrincante Jim Mattox les recordó a los votantes que él había supervisado personalmente 33 ejecuciones. En realidad, ambos candidatos fueron derrotados por una mujer, Ann Richards, cuyo vigor retórico a favor de la pena de muerte no pudieron igualar, por más contundentes que fueran las otras pruebas que ofrecieran. En Florida, el gobernador saliente, Bob Martinez, hizo un espectacular reingreso después de un largo periodo de ocupar los últimos lugares en las encuestas populares, cuando les recordó a los votantes que había firmado 90 decretos de ejecución. En California, el estado que solía enorgullecerse de no haber ejecutado a un solo preso durante un cuarto de siglo, Dianne Feinstein presentó su candidatura alegando ser “la única demócrata que está a favor de la pena de muerte”. Como respuesta, su contrincante, John van de Kamp, se apresuró a declarar que aunque “filosóficamente” no estaba a favor de la ejecución y aunque la consideraba “barbarie”, dejaría de lado su filosofía una vez que fuera electo gobernador. Para dar prueba de ello, se hizo fotografiar en la inauguración de una cámara de gas de última generación destinada a futuras ejecuciones y anunció que, durante su desempeño en el Departamento de Justicia, había condenado a muerte a 42 criminales. Finalmente, la promesa de que traicionaría sus convicciones no lo ayudó. Los votantes (tres cuartos de los cuales estaban a favor de la pena de muerte) prefirieron a un creyente, alguien que fuera un verdugo convencido.
Desde hace ya más de una década, las promesas de ser implacables ante el delito y de aumentar el número de criminales condenados a muerte han figurado de hecho como primer tema de los programas electorales, independientemente de la denominación política del candidato. Para los políticos actuales, o aspirantes, el fortalecimiento de la pena de muerte es el billete ganador de la lotería de la popularidad. Inversamente, la oposición a la pena capital implica el suicidio político.
En Yeovil, los sitiadores exigieron una reunión con su MP (miembro del Parlamento), Paddy Ashdown. Éste se negó a otorgarles la legitimación que pretendían. Al ocupar una incierta posición dentro del espacio público y al no ser, por cierto, uno de sus elementos regentes designados-elegidos, Ashdown solamente hubiera podido respaldar la causa de la protesta a expensas de poner aún más en peligro sus credenciales dentro del espacio público. Prefirió entonces decir lo que pensaba, lo que creía era la verdad, comparando a los atacantes de Cooke con las “turbas de linchamiento” y resistiéndose a todas las presiones destinadas a respaldar esas conductas y a poner el sello de “tema público” sobre ofensas privadas y para nada claras.
Jack Straw, secretario del Interior, no pudo permitirse ese lujo. Tal como declarara una de las líderes de la protesta: “Lo que nos gustaría hacer ahora es relacionarnos con otras campañas de protesta. Hay muchas voces pequeñas en muchas zonas del país. Si logramos que nuestra voz sea más grande, podríamos avanzar más rápido”. Esas palabras insinúan la intención de perpetuarse en el espacio público, de reclamar una voz permanente en cuanto a la manera en que se administra ese espacio. Deben haber resultado ominosas para cualquier político a cargo del espacio público, aunque cualquier político maduro sabe muy bien que fusionar campañas y sumar pequeñas voces no es algo fácil de lograr ni con grandes posibilidades de concreción; ni las voces pequeñas (privadas) ni las campañas (locales, de tema único) se suman con facilidad, y se puede suponer, razonablemente, que esta esperanza-intención de lograrlo, al igual que tantas otras esperanzas e intenciones similares en el pasado, seguirá su curso natural, es decir, la decadencia, la zozobra, el abandono y el olvido. El problema de Straw se limitaba a demostrar que los administradores del espacio público se toman en serio las pequeñas voces; eso significa que están dispuestos a adoptar medidas que hagan innecesario que esas pequeñas voces resuenen, y que la gente debe recordarlos por haber manifestado tal disposición. Entonces Jack Straw, quien probablemente en privado compartía la opinión pública de Paddy Ashdown, dijo tan sólo que “es vital que la gente no tome la ley en sus propias manos” (trayendo a la memoria así que la ley únicamente debe ser aplicada por manos elegidas) y luego reforzó su declaración pública agregando que tal vez se tomaran medidas “para mantener indefinidamente tras las rejas a los criminales peligrosos”. Puede ser que Jack Straw esperara ser recordado como un atento, comprensivo y solidario administrador del espacio público; la líder ya citada sentenció al poco cooperativo Paddy Ashdown: “Sólo espero que la gente tenga buena memoria cuando lleguen las elecciones”.2
Tal vez (un “tal vez” muy grande, dada la vigilancia de la Corte Europea de Derechos Humanos) los criminales peligrosos (es decir, aquellos que por algún motivo atraen y concentran sobre sí todo el miedo público al peligro) sean mantenidos “indefinidamente” tras las rejas; sin embargo, sacarlos de la calle y de los titulares y de las candilejas no logrará que el miedo —el mismo que los convirtió en los peligrosos criminales que son— sea menos difuso e indefinido de lo que es, en tanto las razones para temer persistan y los terrores causados deban sufrirse en soledad. Los solitarios asustados, sin comunidad, seguirán buscando una comunidad sin miedos, y los que están a cargo del inhospitalario espacio público seguirán prometiéndola. El problema es que las únicas comunidades que pueden construir los solitarios, y que los administradores del espacio público pueden ofrecer si son serios y responsables, son aquellas construidas a partir del miedo, la sospecha y el odio. En algún momento, la amistad y la solidaridad, que eran antes los principales materiales de construcción comunitaria, se volvieron muy frágiles, muy ruinosas o muy débiles.
Las penurias y los sufrimientos contemporáneos están fragmentados, dispersos y esparcidos, y también lo está el disenso que ellos producen. La dispersión de ese disenso, la dificultad de condensarlo y anclarlo en una causa común y de dirigirlo hacia un culpable común, sólo empeora el dolor. El mundo contemporáneo es un container lleno hasta el borde del miedo y la desesperación flotantes, que buscan desesperadamente una salida. La vida está sobresaturada de aprensiones oscuras y premoniciones siniestras, aun más aterradoras por su inespecificidad, sus contornos difusos y sus raíces ocultas. Como en el caso de otras soluciones sobresaturadas, una mota de polvo —Sidney Cooke, por ejemplo— es suficiente para provocar una violenta condensación.
Hace 20 años (en Double Business Bind, Baltimore University Press, 1978), René Girard consideró hipotéticamente qué podría haber ocurrido en una también hipotética época presocial, cuando el disenso se esparcía en toda la población y las disputas y la violencia, alimentadas por una despiadada competencia por sobrevivir, fragmentaban las comunidades o impedían que se reunieran. Tratando de responder a esa pregunta, Girard ofrecía un relato, deliberada y recatadamente mitológico, del “nacimiento de la unidad”. El paso decisivo, cavilaba, debió haber sido la elección de una víctima en cuyo asesinato, a diferencia de otros asesinatos, hubieran participado todos los miembros de la población, quedando de este modo “unidos por el crimen” —una vez que éste se había consumado— en carácter de coautores, cómplices o instigadores. El acto espontáneo de acción coordinada tenía la capacidad de sedimentar los enconos dispersos y la agresión difusa, estableciendo una clara división entre lo correcto y lo incorrecto, la violencia legítima y la ilegítima, la inocencia y la culpa. Podía reunir a los seres solitarios (y asustados) en una comunidad solidaria (y confiada).
La historia de Girard, quiero repetirlo, es una fábula, un mito etiológico, un relato que no aspira a la verdad histórica, sino a dar cuenta de un “origen” desconocido. Como señalara Cornelius Castoriadis, el individuo presocial, contrariamente a la opinión de Aristóteles, no es un dios ni una bestia, sino una pura invención de la imaginación de los filósofos. Como otros mitos etiológicos, el relato de Girard no nos dice lo que verdaderamente ocurrió en el pasado; es tan sólo un intento de dar sentido a la presencia actual de un fenómeno bizarro y de difícil comprensión y de justificar su constante presencia y renacimiento. El verdadero mensaje del relato de Girard es que siempre que el disenso se presenta difusamente y no focalizado, y que reinan la sospecha mutua y la hostilidad, la única manera de alcanzar o recuperar la solidaridad comunitaria y el hábitat seguro —por solidario— es la elección de un enemigo común y la unión de fuerzas a través de un acto de atrocidad colectiva que apunta a un blanco común. Sólo la comunidad de cómplices puede garantizar (mientras dura) que el crimen no sea llamado crimen y castigado como tal. Por lo tanto, la comunidad no tolerará fácilmente a las personas que se nieguen a unirse al tumulto general, ya que esa negativa pone en duda la justicia misma del acto.
EL CALDERO DEUNSICHERHEIT
Hace exactamente 70 años, Sigmund Freud escribió Das Unbehagen in der Kultur, traducido al español bajo el título El malestar en la cultura. En esa obra primordial, Freud sugería que la “cultura” (se refería, por supuesto, a nuestra cultura occidental moderna; hace 70 años, el término “cultura” raramente aparecía en plural y sólo el estilo occidental de existencia se atribuía a sí mismo el término “cultura”) es un trueque: un valor atesorado se sacrifica a cambio de otro, igualmente imperativo y caro al corazón. En la traducción, leemos que el mayor don de la cultura es la seguridad que ofrece; seguridad respecto a los muchos peligros que proceden de la naturaleza, del propio cuerpo y de las demás personas. En otras palabras, la cultura libera del miedo o, por lo menos, hace que los miedos resulten menos intensos y terribles. A cambio, sin embargo, la cultura impone restricciones —a veces severas, generalmente oprimentes, siempre irritantes— a la libertad individual. Los seres humanos no son libres de ir en pos de todo lo que sus corazones desean, y casi nada puede alcanzarse con la profundidad que nuestro corazón desearía. Los instintos son mantenidos a raya o suprimidos de plano: desventurada situación, que causa desazón psíquica, neurosis y rebeldía. Los malestares más comunes y las conductas transgresoras del orden emanan, según Freud, del sacrificio de gran parte de la libertad individual en aras de lo que hemos ganado —colectiva e individualmente— en términos de seguridad individual.
En mi libro Postmodernity and its Discontents (Polity Press, 1997) sugerí que, si Freud hubiera escrito su obra 70 años más tarde, probablemente se hubiera visto obligado a revertir su diagnóstico: las frustraciones y los malestares humanos más comunes en la actualidad son, como los que los precedieron, consecuencia de un trueque, pero hoy es la seguridad lo que se sacrifica, día tras día, en el altar de una libertad individual en permanente expansión. En pos de cualquier cosa identificable con una mayor libertad de elección y expresión individuales, hemos perdido buena parte de aquella seguridad que ofrecía la cultura moderna, y todavía más, de la seguridad que prometía darnos; peor aún, casi hemos dejado de escuchar las promesas de que volveremos a tenerla, y a cambio escuchamos cada vez más a menudo que la seguridad conspira contra la dignidad humana, que es demasiado engañosa, que engendra una dependencia adictiva y que deseándola no llegaremos nunca a pisar terreno firme.
Pero ¿qué es en realidad eso que, según nos dicen, no debemos echar de menos, y que de todos modos extrañamos y cuya ausencia nos angustia, atemoriza e irrita? En el original alemán, Freud habla de Sicherheit, y ese concepto alemán es, de hecho, considerablemente más amplio que su traducción, “seguridad”. En alemán, Sicherheit es un caso inusual de condensación, ya que logra comprimir en un solo término un fenómeno complejo para cuya traducción hacen falta al menos tres vocablos: “seguridad”, “certeza” y “protección”.
Seguridad. Todo aquello que ha sido ganado o conseguido seguirá en nuestro poder; todo aquello que se ha logrado conservará su valor como fuente de orgullo y respeto; el mundo es estable y confiable, al igual que sus cánones de rectitud, el aprendizaje de los modos eficaces de actuar y de las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos de la vida.
Certeza. Implica conocer la diferencia entre lo razonable y lo insensato, lo confiable y lo engañoso, lo útil y lo inútil, lo correcto y lo incorrecto, lo provechoso y lo dañino, y todas las otras distinciones que nos guían en nuestras elecciones diarias y nos ayudan a tomar decisiones de las que esperamos no arrepentirnos; y conocer los síntomas, los presagios y los signos de advertencia que nos permiten saber qué debemos esperar y cómo discernir una buena jugada de una mala.
Protección. Siempre que uno se comporte de manera correcta, ningún peligro extremo —ningún peligro del que no podamos defendernos— amenazará nuestro cuerpo y sus extensiones, es decir, nuestras propiedades, nuestro hogar y lo que nos rodea, y tampoco amenazará el espació en el que se inscriben todos esos elementos del “yo más amplio”, como el terreno de nuestra propia casa y sus alrededores.
Los tres ingredientes del Sicherheit son requisitos para la autoconfianza y la independencia que determinan la capacidad de pensar y actuar racionalmente. La ausencia o la escasez de alguno de estos tres ingredientes tiene más o menos el mismo efecto: falta de resolución, pérdida de confianza en la propia capacidad y desconfianza de las intenciones de los otros, incapacidad creciente, angustia, aislamiento, tendencia a inculpar y a acusar, a la agresividad y a buscar chivos expiatorios. Todas estas tendencias son síntomas de desconfianza existencial corrosiva: la rutina cotidiana, quebrada y sospechosa —que, desarrollada sin suspicacias, hubiera ahorrado al actor la angustia de tener que elegir permanentemente— exige un escrutinio lleno de aprensión para revelar los riesgos que entraña; y, peor aún, una y otra vez las respuestas aprendidas pierden validez antes de condensarse en hábitos y cristalizarse en una conducta de rutina. La posibilidad de que el resultado de cada elección sean algunas consecuencias indeseadas y la conciencia de que esas consecuencias no pueden calcularse con precisión no nos urgen tanto a controlar el resultado de nuestras acciones (algo que sería poco realista) como a protegernos contra los riesgos implícitos en cualquier acción y a no hacernos responsables de sus resultados.
Los efectos del debilitamiento de la seguridad, la certeza y la protección son notablemente similares y, por lo tanto, las razones de las experiencias problemáticas casi nunca son evidentes, aunque sí fáciles de desplazar. Como los síntomas son virtualmente indiferenciables, nunca resulta claro si el miedo generalizado deriva de la insuficiente seguridad, de la ausencia de certeza o de la desprotección; la angustia es inespecífica y el miedo resultante bien puede atribuirse a causas erróneas y desencadenar acciones inútiles para resolver el problema de fondo; como las verdaderas razones de descontento son de difícil identificación y de más difícil corrección en el caso de ser descubiertas, existe la poderosa tentación de crear y designar culpables putativos aunque plausibles contra quienes emprender una sensata acción defensiva (o, mejor aún, ofensiva). En ese caso, le ladramos al árbol equivocado, pero al menos ladramos, sin sentirnos disminuidos y sin que nadie pueda reprocharnos que recibimos los golpes y nos quedamos de brazos cruzados.
En nuestros días, los tres ingredientes del Sicherheit sufren continuos e intensos ataques y, a diferencia de lo que ocurría con las incertidumbres de antaño, ha empezado a difundirse la idea de que la fugacidad de las señales viales que nos guían por la vida y la elusividad de los hitos de orientación de la existencia ya no pueden considerarse una molestia transitoria, curable en la medida en que se descubra nueva información y se inventen nuevas herramientas más efectivas. Es cada vez más obvio que las incertidumbres de hoy son —según la adecuada expresión de Anthony Giddens— fabricadas; por lo tanto, vivir en la incertidumbre aparece como un estilo de vida, la única manera posible de vivir la única vida de la que disponemos.
SEGURIDAD INSEGURA
En los Estados Unidos, uno de cada tres empleados ha ocupado el mismo puesto en la misma empresa menos de un año. Dos de cada tres han estado en el mismo puesto menos de cinco años.
En Gran Bretaña, hace 20 años, 80% de los empleos eran —en principio, si no de hecho— del tipo “40/40” (semana laboral de 40 horas durante 40 años de vida) y estaban protegidos por una compacta red de contención sindical, jubilatoria y de derechos compensatorios. Hoy, sólo 30% de los empleos entra en esa categoría y el porcentaje sigue disminuyendo velozmente.
Un conocido economista francés, Jean-Paul Fitoussi, señala que la cantidad global de empleo disponible se está reduciendo, un problema que no es “macroeconómico” sino estructural, en relación directa con el traspaso del control de factores económicos cruciales de manos de las instituciones representativas de los gobiernos a manos del libre juego de las fuerzas del mercado. Es muy poco, por lo tanto, lo que la estrategia expansionista ortodoxa del Estado puede hacer para combatir este fenómeno. Si los ministros de Finanzas son todavía un “mal necesario”, los ministros de Economía son, cada vez más, cosa del pasado,3 o, simplemente, un título vacío y nostálgico del alguna vez inquebrantable Estado soberano, hoy en rápida disolución. En su estudio reciente sobre la “sociedad informática” en ciernes, Manuel Castells sugiere que, mientras el capital fluye libremente, la política sigue siendo irremediablemente local. La velocidad del movimiento hace del poder real algo extraterritorial. Se podría decir que, al ser las instituciones políticas existentes cada vez más incapaces de regular la velocidad del movimiento de capitales,4 el poder está cada vez más alejado de la política; esa circunstancia da cuenta al mismo tiempo de la apatía política creciente, del progresivo desinterés del electorado en todo aquello que sea “político” —a no ser por los jugosos escándalos protagonizados por las estrellas políticas de turno— y del desvanecimiento de las expectativas de que la salvación provenga de los edificios gubernamentales, sean quienes fueren sus actuales o sus futuros ocupantes. Lo que se hace o pueda hacerse en los edificios gubernamentales tiene cada vez menos consecuencias sobre los problemas con los que los individuos deben enfrentarse día a día.
Hans Peter Martin y Harald Schumann, especialistas en economía de Der Spiegel, calculan que, si continúa la tendencia actual, 20% de la (potencial) fuerza laboral global bastará para “mantener en marcha la economía” (sea lo que sea lo que esto signifique), hecho que reduciría al otro 80% de la población laboral del mundo a la categoría de económicamente redundante.5 Se podría pensar (y muchos lo hacen) en los modos de revertir, detener o desacelerar esta tendencia, pero en la actualidad el tema principal ya no es qué hacer sino quién tiene el poder y la resolución necesarios para hacerlo. Detrás de la creciente inseguridad de los millones que dependen de la posibilidad de vender su trabajo, se oculta la ausencia de una agencia potente y efectiva que, con voluntad y resolución, podría aliviar la situación. Hace 50 años, en la época de Bretton Woods (hoy historia antigua), los expertos que analizaban el rumbo de los asuntos mundiales hablaban de leyes universales y de su cumplimiento universal, de algo que debíamos hacer y finalmente haríamos; hoy hablan de globalización, de algo que nos ocurre por razones que podemos barruntar, e incluso conocer, pero difícilmente controlar.
La actual inseguridad es similar a la sensación que experimentan los pasajeros de un avión cuando descubren que la cabina del piloto está vacía, que la amigable voz del capitán es solamente la grabación de un mensaje viejo.
La inseguridad de la subsistencia, junto con la falta de una agencia confiable capaz de reducirla —o, al menos, de funcionar como destinatario de las demandas de mayor seguridad—, asesta un severo golpe al corazón de la vida política. El consejo de Jean-Paul Sartre —armar el projet y luego no desviarse de él— suena hueco, ni sabio ni particularmente atractivo. La tarea de construir una identidad no sólo parece infinita e interminable, sino que además ahora conlleva, como norma esencial, la capacidad de autoeliminación del producto o la capacidad —por parte de los constructores— de reciclarlo en algo diferente de lo que se pretendía en un principio. Sin duda alguna, el trabajo de autoidentificación no es ni debería ser un proceso acumulativo: más bien parece una cadena de nuevos comienzos, posibilitado por la capacidad de olvido más que por la capacidad de aprender y memorizar. Lo que se ha adquirido o armado solamente sirve hasta nuevo aviso. No es que haya escasez de reglas o de líneas orientadoras que reclaman nuestra confianza (por el contrario, el mundo inseguro se caracteriza por el florecimiento de todo tipo de consejeros y por ser un caldo de cultivo de clases cada vez más variadas y numerosas de expertos en “cómo hacerlo”), sino que más bien ya no parece razonable invertir nuestra confianza irrestricta en cualquier regla o línea de orientación, dado que tarde o temprano resultará desastrosa debido a la evidente volatilidad endémica que parece aquejar a todas ellas.
“La composición del lugar de trabajo está en constante cambio”: así resume la situación Kenneth J. Gergen. Llama plasticidad a ese aspecto de la vida contemporánea; al trasladarse de un sitio de trabajo a otro o, simplemente, al observar que su sitio de trabajo cambia ante sus ojos hasta volverse irreconocible, “el individuo debe enfrentarse con un rango cada vez más variado de exigencias de conducta”. En esta clase de entorno,
hay poca necesidad de individuos con capacidad de decisión interna y un mismo estilo para todo. Una persona con esas características resulta estrecha, parroquial, inflexible […] Ahora celebramos a los seres proteicos […] Hay que mantenerse en movimiento; la red es vasta, los compromisos son muchos, las expectativas son infinitas, las oportunidades abundan y el tiempo es cada vez más escaso.6
En otro momento, Gergen se explaya sobre el mismo tema:
Es cada vez más difícil recordar con precisión a qué núcleo esencial se debe ser fiel. El ideal de autenticidad se deshilacha en los bordes; el significado de la sinceridad cae lentamente en la indeterminación […] La personalidad pastiche es un camaleón social, que constantemente toma prestados fragmentos y partes de identidad de cualquier fuente disponible y los considera útiles o deseables para una determinada situación […] La vida se convierte en una bombonería donde saciar nuevos y cambiantes apetitos.7
Observemos que, en una vida cuyo modelo es una bombonería, el efecto de la plasticidad que Gergen describe tan vívidamente tampoco sería el dulce sabor de los bombones, sino la aguda sensación de esa inseguridad que provoca insomnio. Pocas personas elegirían una bombonería —un lugar agradable para visitar de tanto en tanto— cuando se les pregunta cuál sería su residencia permanente ideal. Una vida de elegir, paladear y deglutir dulces probablemente esté jalonada de ataques de náusea y dolores de estómago para todos aquellos que decidan vivir en la bombonería, aun cuando hayan olvidado (y difícilmente lo logren, por más que se esfuercen) otra vida —llena de furia y automenosprecio—, la que viven aquellos que, por tener los bolsillos vacíos, miran ávidamente a los clientes desde el otro lado de la vidriera. Después de todo, son sólo la puerta y los variables contenidos de la billetera lo que separa al primer grupo del segundo.