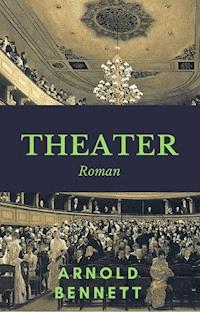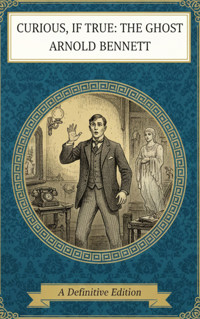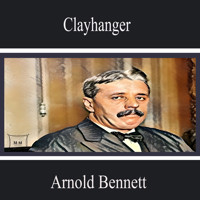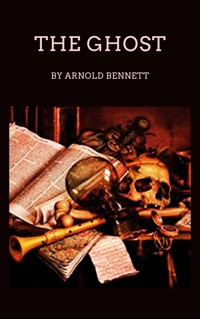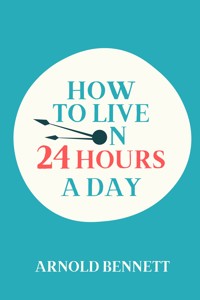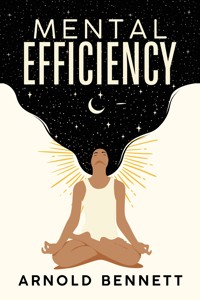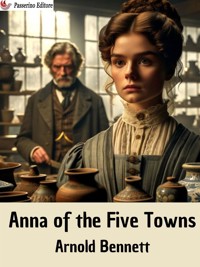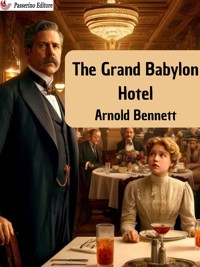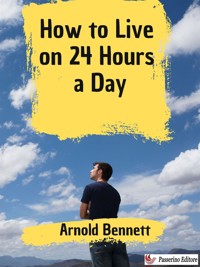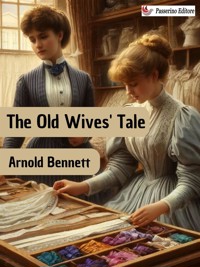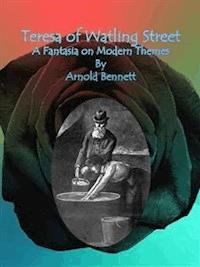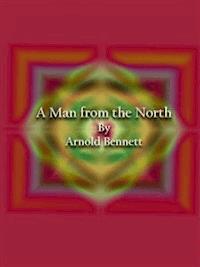Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Priam Farll es el más reputado pintor de Inglaterra: célebre por sus cuadros sobre policías y pingüinos, es adorado por el público y la crítica. Tímido como un cervatillo, nadie conoce su aspecto, pues lleva años viviendo en el extranjero junto con su criado Henry Leek, un granuja de tomo y lomo. Un día regresa a Londres de incógnito, y Leek tiene el mal detalle con su amo de fallecer súbitamente de pulmonía. El doctor que certifica la muerte confunde a Leek con Priam Farll, y pronto la noticia corre como la pólvora: el gran pintor ha muerto. Farll ve el cielo abierto y decide no sacar al mundo de su error: finge que es Henry Leek, y hasta asiste a su propio entierro en la abadía de Westminster. Es entonces cuando entra en escena una pizpireta viuda de Putney, Alice Challice, que estaba prometida en matrimonio por correspondencia con Leek, y con quien Farll se aliará para luchar contra las adversidades de la vida moderna. Una sensacional comedia de enredo, suplantación y dobles identidades, elegida por Jorge Luis Borges como parte de su biblioteca personal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enterrado en vida
Arnold Bennett
Traducción del inglés a cargo de Vicente Vera
Edición y postfacio de José C. Vales
Introducción de Jesús J. Pelayo
Priam Farll y el antídoto perfecto para la timidez
por Jesús J. Pelayo
¿Quién no, amable lector —quizá tú también—, ha deseado alguna vez ser otro, cambiar de identidad, desaparecer? ¿Quién no, cansado de la rutina, de compromisos y ataduras, de ademanes y gestos, del peso de la cotidianidad, de la tiranía de tener que ser cada día siempre uno —y siempre idéntico— ante los demás…, quién no, digo, ha deseado con todas sus fuerzas ocultarse, borrarse, reinventarse? Todos hemos querido escapar, en ocasiones, de nosotros mismos. Todos —incluso tú, amigo lector— hemos imaginado ser un yo distinto al yo que somos.
En la mente de Priam Farll, el entrañable héroe de Enterrado en vida, sobrevuela esta fantasía cuando un día el azar, abruptamente, le pone en bandeja la oportunidad de hacerla realidad. Todo surge de un malentendido y de un impulso súbito de liberación. A Priam, cansado y desencantado del papel que le ha tocado en suerte representar en este mundo, se le presenta una ocasión tan tentadora para dejar de ser él, para desembarazarse de sí mismo, que no se lo piensa dos veces. Pero no creas que nuestro protagonista adopta una nueva personalidad a la manera en que Alonso Quijano se transforma en Don Quijote —por combatir el mal y la injusticia—, o del modo en que el talentoso Tom Ripley suplanta a Dickie Greenleaf —por una querencia desmedida y malsana a su nutrida cuenta corriente—. No, a Priam Farll no le mueven sentimientos altruistas o envidiosos, nada más lejos de la realidad. Sus fines son exclusivamente terapéuticos. Lo único que busca es un remedio, un antídoto para la timidez crónica —exorbitante— que padece y que le hace la vida imposible. Por eso, en un acto más que heroico, decide seguir el juego del equívoco, hacer borrón y cuenta nueva a su pasado y empezar una nueva vida. Es el típico arrojo que dicen que los tímidos son —somos— capaces de sacar en circunstancias excepcionales.
Pero, a todo esto, ¿quién es Priam Farll?
Admitido por todos es que Farll es un pintor excelente, si bien no parece haber tanto consenso cuando se trata de decidir si es el mejor pintor que ha existido desde Velázquez o simplemente el más grande de todos los tiempos. Sus cuadros son admirados en todo el planeta y se cotizan por las nubes. Más valorado en el extranjero que en su natal Inglaterra, donde la Royal Academy le ha rechazado un magistral lienzo que representa a un policía a tamaño natural, Priam pasa largas temporadas en el continente (sobre todo en Francia) y solo episódicas estancias en Londres, donde posee una incómoda casa en el 91 de Selwood Terrace, en el barrio de South Kensington. Nuestro insigne pintor, que es rico y cincuentón y goza además de una salud extraordinaria, tiene, sin embargo, un defecto, como ya hemos dicho, una pequeña imperfección cuyas consecuencias, no precisamente pequeñas, sufre en silencio. Podría decirse que la dosis de soltura con que la naturaleza le obsequió fue a parar toda —absolutamente toda— a su hábil mano de artista y nada —absolutamente nada— a su carácter. Y es que Priam es vergonzoso como un ciervo. Experimenta miedos secretos «ante la perspectiva de tener que hablar con personas desconocidas, o al inscribirnos en la recepción de un gran hotel, o al entrar en un gran edificio por primera vez, o al cruzar un salón lleno de gente, o al despedir a un criado, o al tener que discutir con una orgullosa aristócrata a través de la taquilla de una oficina de correos…». El mero hecho de llamar la atención del mundo hacia su persona le produce una angustia indescriptible. Oír hablar de relaciones sociales, auténticos escalofríos.
Con este panorama no es de extrañar que el genio de la pintura haya vivido siempre escondido tras la figura de su leal y algo tunante sirviente, Henry Leek, quien posee la impresionante cualidad de hacer «con toda normalidad las cosas normales». Leek oficia de portavoz para la prensa y permite a su amo escapar de los molestos compromisos del mundillo del arte, de modo que todos saben del nombre y renombre de Priam Farll, pero nadie lo conoce personalmente, nadie lo ha visto nunca (excepción hecha de lady Sophie Entwistle, pero este es un peculiarísimo caso). Será precisamente Leek quien le proporcione la perfecta oportunidad para desaparecer.
Si yo fuera el lector del prólogo a esta novela, no me gustaría que me desvelaran más de su argumento, repleto de giros inesperados y situaciones extremadamente divertidas. Así que no lo haré. Solamente cabe decir que a nuestro héroe le casa como a nadie aquello que decía Mark Twain de «es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados». Pobre Priam, todo lo que pedía al mundo era un poco de paz y tranquilidad, y sin embargo…
Enoch Arnold Bennett, el autor de Enterrado en vida, tiene mucho de Priam Farll. O al revés. Como Farll, Bennett vivió mucho tiempo fuera de Inglaterra (se instaló en París, se casó con una francesa y visitó los Estados Unidos, donde ningún otro escritor británico logró tener tanto predicamento desde Dickens) y, como Farll, también Bennett concibió el arte como un modo de ganarse la vida, un modo de vida como otro cualquiera, desprovisto absolutamente de las poses y solemnidades con que los creadores y críticos de la literatura suelen revestirlo. «En arte, nada vale ni cuenta, sino la obra misma, y (…) no hay verborrea inútil, por mucha que sea, que pueda afectar positiva o negativamente al valor de una obra de arte, cualquiera que sea, ante el mundo», reflexiona Farll en un momento de nuestra novela. Ese Farll es indudablemente Bennett. Y vuelve a ser Bennett cuando, audaz y juguetón, pinta un lienzo inmenso con el retrato de un policía y, más tarde, otro donde aparecen unos pingüinos. Con esa diversión e intrascendencia —algo no opuesto a la seriedad— se aplicó nuestro escritor a su profesión.
Menos exuberante que Dickens, mucho menos ácido que Thackeray, menos brillante que Meredith y menos pesimista que Hardy, ninguno de estos autores, sin embargo, supera a Bennett en calidez y amabilidad, ninguno de ellos usa el humor de un modo tan verosímil y natural. Jorge Luis Borges, que admiraba al escritor, dijo de él que poseía «un estilo sereno, que pasa inadvertido como el cristal». No cabe mejor definición para su literatura, desde luego. Y probablemente gran parte de su eficacia como escritor proceda precisamente de ese «no hacerse notar» en la narración. No en balde él mismo se declaraba un discípulo de Flaubert y de los maestros naturalistas franceses, aunque más bien habría que reivindicarlo, por el tono e ímpetu de su prosa, como un digno heredero de Dickens (el comienzo de Enterrado en vida, sin ir más lejos, es absolutamente dickensiano).
Enterrado en vida es una de las mejores comedias domésticas de Bennett. Escrita en solo dos meses (enero y febrero de 1908) y en los intermedios de la redacción de Cuento de viejas, publicada en ese mismo año, la obra es una deliciosa sátira tragicómica sobre la identidad y la inhibición, el significado y el valor del arte, el amor y el derecho a la intimidad. Pero, por encima de todo, Enterrado en vida es un divertimento, un genial divertimento cuya lectura nos procura una felicidad auténtica y continuada. La caracterización de Priam Farll, entrañable y desamparado, con su formidable carga de cobardía a cuestas, cómico a su pesar, tiene probablemente mucho que ver con este aserto. Bennett es un gran creador de personajes. Él mismo afirmaba que la perdurabilidad de una novela dependía de la consistencia y verosimilitud de los personajes: «Si los personajes son reales, la novela tendrá una oportunidad; si no lo son, su destino será el olvido». A mí me congratula esta forma de pensar, porque si hay algo que busco y admiro en la literatura son los grandes personajes. Grandes en el sentido de auténticos, de cómplices, de próximos. Grandes, también, por su capacidad —no forzada, no premeditada— para inspirar ternura. Seres que no entienden el mundo. O, al revés, que el mundo no los entiende a ellos. El hipertímido pintor que abduce la personalidad de su sirviente para escapar de sí mismo cumple con creces esas premisas. Es por eso que forma parte hace tiempo —junto a Betteredge y Torquemada, Micawber y Oblómov, Candide e Ignatius— de mi particular galería de antihéroes literarios preferidos.
Y ahora, afortunado lector, te dejo ya con mi querido e inolvidable Priam. Te va a recibir en su casa del 91 de Selwood Terrace, South Kensington. Está sentado en un sillón, embutido en una bata color pulga, pensando, tal vez, en la posibilidad de ser otro…
Jesús J. Pelayo
Dedicado a John Frederick Farrar MRCS, LRCP[1]amigo y colaborador en este y otros libros, como muestra de agradecimiento y de la más alta consideración y estima.
Capítulo I
La bata de color pulga
El peculiar ángulo que el eje de la Tierra forma con el plano de la eclíptica —ángulo del cual depende en buena medida nuestra geografía, y por ende, nuestra historia— era la causa de que en la época en que comienza este relato se produjera el fenómeno conocido en Londres con el nombre de verano. Ocurría además, a la sazón, que nuestro globo, en su continuo girar por el espacio, presentaba su cara más civilizada del lado contrario al Sol, de lo cual resultaba que era de noche en Selwood Terrace, una de las calles más céntricas del barrio londinense de South Kensington.
En el número 91 de Selwood Terrace, dos luces, una en la planta baja, otra en el piso principal, revelaban calladamente que la pericia humana tiende a burlar las inteligentes disposiciones de la Naturaleza. La casa del número 91 era una de las diez mil similares que hay aproximadamente entre la estación de South Kensington y North End Road. Con su horrible fachada de estuco, su cocina en el sótano, sus escaleras de cien peldaños, su perfecta incomodidad, y pesando sobre su conciencia la muerte de sirvientes de toda clase, esas viviendas levantan hacia el cielo sus escuálidas chimeneas de latón, y esperan con aire melancólico a que llegue el día del Juicio Final de las casas de Londres, ignorando con sublime inocencia las velocidades de rotación y de traslación de la Tierra y el atolondrado deambular de todo el Sistema Solar a través del espacio sideral. Se notaba que la casa número 91 no era feliz, y que solo podría alcanzar la felicidad con un cartel que dijera «Se alquila» en el frontispicio, y otro con el aviso «No hay botellas» en la ventana del sótano-cocina. Pero lo cierto era que no poseía ninguno de estos remedios específicos. Aunque en los últimos tiempos solía estar vacía, nunca llegó a quedarse sin inquilino. A lo largo de toda su respetable y larga carrera, ni una sola vez permaneció desalquilada.
Penetremos en su interior, pues, y respiremos la atmósfera de esa triste casa acostumbrada a estar vacía pero nunca desalquilada. Sus doce habitaciones se encontraban a oscuras y desmanteladas, salvo dos, situadas una encima de la otra, como cajas, luchando lastimosamente contra la pertinaz desolación de las otras diez. Hagamos un alto en el vestíbulo, y dejemos que su atmósfera penetre en nuestros pulmones.
Lo principal, lo más llamativo de la estancia iluminada de la planta baja era una bata de color intermedio entre púrpura y heliotropo, que las generaciones precedentes acostumbraban a llamar de color pulga;[2] era una prenda acolchada, rellena de edredón, casi tan ligera como el hidrógeno y tan cálida como la sonrisa de una buena persona; una bata vieja ya, naturalmente deslucida en las regiones de más uso, que dejaba escapar menudas y blancas plumas por los poros del satén; pero, en fin, se trata de una bata de ensueño. Llamaba la atención en aquella estancia desmantelada y vacía, y sus voluptuosos pliegues resplandecían a la luz de una lámpara de aceite que, sustituyendo al Sol, estaba colocada sobre una caja de puros, puesta a su vez sobre una mesa sucia de pino. La lámpara tenía su depósito de cristal, su tubo-chimenea y una pantalla de cartón, y probablemente había costado menos de un florín; cinco florines habrían bastado seguramente para comprar la mesa que presidía la estancia; y el resto del mobiliario (que consistía en un sillón donde la bata estaba reclinada, un taburete, un caballete de pintor, tres paquetes de cigarrillos y un planchador de pantalones) podría muy bien haberse adquirido con otros diez florines. En los rincones del techo, oscurecidos por el eclipse de la pantalla de la lámpara, había un complicado sistema de telas de araña que combinaba maravillosamente con el polvo de aquel suelo sin alfombras.
Dentro de la bata había embutido un hombre. Aquel hombre había alcanzado ya la edad interesante, es decir, la edad en que uno cree que ya se han esfumado todas las ilusiones de la infancia: cuando uno cree que entiende la vida, cuando uno se ocupa frecuentemente en soñar despierto las imaginarias y deliciosas sorpresas que la existencia aún te puede deparar; la edad, en fin, más romántica y más tierna de todas las edades… para un hombre, se entiende. Me refiero a la edad de los cincuenta. ¡Una edad que absurdamente no comprenden aquellos que aún no han llegado a ella! ¡Una edad emocionante! Las apariencias engañan de un modo asombroso.
El inquilino de la bata de color pulga lucía bigote y una barba corta de color rojizo, que comenzaba ya a adquirir tonos grisáceos; su abundante cabellera iba también pasando del color del pimentón al de la sal; se manifestaban ya muchas pero diminutas arrugas en las hondonadas que iban de los ojos a las mejillas, todavía frescas y de buen color; tenía los ojos tristes, muy tristes. Si hubiera estado de pie y hubiese mirado hacia abajo, no habría podido verse las zapatillas caseras, sino el prominente botón de la bata. Entiéndaseme: no oculto nada; solo me remito a las cifras que aparecían en el cuaderno de medidas de su sastre.
Quedamos en que era un hombre de cincuenta años. Como la mayor parte de los hombres de cincuenta años, tenía aún un aspecto muy juvenil; y como casi todos los solteros de cincuenta, era un perfecto inútil. Estaba seguro de que no había tenido buena suerte en absoluto en la vida. Si hubiera podido escudriñarse su espíritu, habríamos descubierto en sus profundidades un constante e intenso deseo de que alguien cuidase de él, de que lo protegiese contra las dificultades y los rigores del mundo. Pero no habríamos dado crédito a nuestro descubrimiento. Un soltero cincuentón no puede admitir que en el fondo es muy parecido a una muchacha de diecinueve primaveras. Sin embargo, es un hecho extraño, pero cierto, que la semejanza entre el corazón de un soltero aventurero y experimentado, a los cincuenta, y el sencillo corazón de una muchacha de diecinueve es mucho mayor de lo que las muchachas de diecinueve años pueden imaginarse; sobre todo cuando el soltero de cincuenta está solo y sin compañía a las dos de la madrugada en la sombría soledad de una casa donde se han desvanecido ya todas las esperanzas. Solamente si es usted un soltero de cincuenta años me comprenderá.
Nunca se ha podido precisar sobre qué meditan las muchachas cuando meditan: ni siquiera ellas mismas podrían asegurarlo. En términos generales, las melancólicas fantasías de los solteros de mediana edad apenas resultan más previsibles. Pero el caso del morador de la bata de color pulga era una excepción a tal regla. Él sabía y habría podido decir con toda precisión en qué estaba pensando. En aquel lugar y en aquella hora tan tristes, sus pensamientos se concentraban en el brillante éxito, único en su clase, del individuo que gozaba de todo el talento y la gloria del mundo, y conocido por todas las naciones del mundo como Priam Farll.
Fama y riquezas
En los días en que la New Gallery[3] era todavía nueva se expuso allí un cuadro firmado con el desconocido nombre de Priam Farll, que despertó un interés tal que, durante varios meses, no hubo conversación entre personas cultas que se pudiera considerar completa sin que se hiciera alguna referencia al mencionado cuadro. Que el artista era positivamente un gran pintor, todo el mundo lo admitía; la única duda que había que resolver era si se trataba del pintor más grande que había existido jamás, o, sencillamente, del pintor más grande de la historia después de Velázquez. Puede que las personas cultas hubieran seguido discutiendo ese punto tan interesante hasta nuestros días si no se hubiera filtrado que la Royal Academy se había negado a adquirir el cuadro. El público culto de Londres cesó al punto en su contienda y por unanimidad cayó sobre la Royal Academy, juzgándola como una institución que no tenía ni razón ni derecho a existir. El asunto llegó al Parlamento y ocupó durante exactamente tres minutos la atención de la legislatura imperial. Desde luego, la Royal Academy no podía excusarse en que el lienzo le había pasado desapercibido, pues sus dimensiones eran de siete pies por cinco.[4] Representaba a un policía, a un simple policía, retratado a tamaño natural; y aquel no era solamente el retrato más sorprendente que pudiera imaginarse, sino que era la primera aparición de un policía en las bellas artes. Los criminales, se decía, huían instintivamente con solo avizorar aquella pintura. ¡No! La Royal Academy no podía argumentar que la obra le había pasado inadvertida. Y la verdad es que la Royal Academy no esgrimió que se hubiera producido una negligencia ocasional. Tampoco adujo nada sobre su derecho a existir. No dijo nada. Se limitó a seguir existiendo y a percibir unas ciento cincuenta libras esterlinas cada día en chelines sueltos que los visitantes abonaban a la entrada del museo. No pudo obtenerse ningún detalle concerniente a Priam Farll, del cual se sabía únicamente que su dirección era «Lista de Correos, St. Martin’s le Grand». Varios coleccionistas, animados por la profunda fe en su propio juicio, y con un sincero deseo de fomentar el arte británico, se manifestaron ansiosos de comprar el cuadro por unas pocas libras esterlinas, y estos entusiastas se quedaron atónitos y compungidos al enterarse de que Priam Farll había fijado para su obra el precio de mil libras: ¡lo que uno pide por un sello de correos raro!
La consecuencia fue que el cuadro no se vendió; y después de que un periódico especialmente entusiasta ofreciera, sin resultado, una buena recompensa por la identificación del agente de policía retratado, el interés por el asunto fue menguando gradualmente, y el público empleó su asueto veraniego anual en discernir, como de costumbre, las intrincadas interioridades de sus relaciones matrimoniales.
Naturalmente, todo el mundo esperaba que al año siguiente el misterioso Priam Farll, de acuerdo con la regla universal que rige para quien quiere hacer carrera en el arte británico, presentara otro retrato de otro policía en la New Gallery… y así, sucesivamente, durante unos veinte años, al cabo de los cuales Inglaterra aprendería a reconocerlo como su pintor favorito de policías. Pero Priam Farll no presentó nada al año siguiente en la New Gallery. Al parecer se había olvidado de la New Gallery, lo cual se consideró una actitud muy poco educada por su parte, si no desagradecida. Por el contrario, el desconocido pintor adornó el Salón de París con un paisaje de grandes dimensiones en cuyo primer término aparecían unos pingüinos. Estos pingüinos se convirtieron en los pingüinos del año en el mundo artístico del continente. Los pingüinos fueron las aves de moda en París y también en Londres (doce meses más tarde). El Gobierno francés propuso comprar el cuadro al precio acostumbrado de quinientos francos; pero Priam Farll lo vendió al coleccionista americano Whitney C. Witt por cinco mil dólares. Poco tiempo después vendió el policía, que se había quedado para él, al mismo coleccionista, por diez mil dólares. Whitney C. Witt era el coleccionista que había pagado doscientos mil dólares por una Madona y un San José, con un oferente, de Rafael. El entusiasta periódico antes mencionado calculó que, teniendo en cuenta la superficie que ocupaba el policía en el lienzo, el arriesgado comprador había gastado dos guineas por pulgada cuadrada de policía.
Y al llegar a tal estado las cosas, la ingente cantidad de público que lee periódicos despertó repentinamente y preguntó como una sola voz: «¿Quién es Priam Farll?».
Aunque la pregunta no obtuvo contestación, la reputación de Priam Farll quedó asegurada para siempre, a pesar de que el artista había ignorado el cumplimiento de las reglas impuestas por la sociedad inglesa como normas de conducta obligada para los pintores de fama. En primer lugar, habría debido tomar la precaución elemental de nacer en los Estados Unidos. Habría debido también, después de haber negado cualquier entrevista durante muchos meses, conceder al final un reportaje especial a alguno de los diarios de mayor circulación. Luego debería haber regresado a Inglaterra, dejándose crecer las melenas hasta parecerse al rey de la selva, o, por lo menos, haber pronunciado en un banquete un discurso acerca de la noble y purificadora misión del arte. Y, finalmente y sobre todo, habría debido pintar un retrato de su padre o de su abuelo, artistas también, para demostrar que no era un vulgar advenedizo. ¡Pero no! No contento con pintar cuadros completamente distintos a los que pintan los demás, desdeñó cumplir con todas las formalidades apuntadas… Y, sin embargo, consiguió acumular un triunfo tras otro.
Hay hombres de los cuales puede decirse lo mismo que se dice de los sabuesos un día de caza afortunado: que es imposible que se equivoquen. Priam Farll era uno de esos hombres. En pocos años llegó a ser una leyenda, el enigma de rigor en todas las conversaciones. Nadie lo conocía; nadie lo había visto; nadie se había casado con él. Al vivir en el extranjero, fue siempre objeto de rumores contradictorios. Sus mismos agentes en Londres, los Parfitts, no conocían de él más que su letra, escrita en el reverso de los cheques, que siempre llevaban números de cuatro cifras. Estos agentes vendían cada año, por término medio, cinco cuadros grandes de Priam Farll y cinco pequeños. Estos cuadros procedían de lo desconocido, y a lo desconocido era adonde viajaban aquellos cheques.
Los artistas jóvenes, mudos de admiración ante las obras maestras del pincel de Priam Farll, que enriquecían todos los museos nacionales de Europa —excepto, por supuesto, el que se erigía en Trafalgar Square—,[5] soñaban con él, veneraban su obra y disputaban fieramente acerca de su figura, considerándolo como el mismísimo símbolo de la gloria, la exuberancia y la perfección artísticas; no lo concebían como un hombre semejante a ellos, que tuviera que anudarse cada mañana los cordones de los zapatos, que tuviera que limpiar su paleta, a quien le latiera el corazón o que pudiera tener un miedo instintivo a la soledad.
Al final, Priam Farll alcanzó la distinción suprema, la prueba más alta del aprecio en que se le tenía. La prensa adquirió la costumbre de mencionar su nombre sin más comentarios ni calificativo alguno. Exactamente, igual que no se escribe «el señor A. J. Balfour, el eminente hombre de Estado», o «Sarah Bernhardt, la renombrada actriz», o «Charles Peace, el famoso asesino», sino simplemente «el señor A. J. Balfour», «Sarah Bernhardt» o «Charles Peace», así la prensa se refería a él solo como «el señor Priam Farll». Y ningún ocupante de ningún departamento de fumadores en ningún tren matutino se quitó la pipa de la boca para preguntar: «¿Y quién es ese Priam Farll?». Ningún hombre había en Inglaterra con tan grande honor. Priam Farll fue el primer pintor inglés que disfrutó esta suprema recompensa social.
Y ahora se encontraba allí, en un piso semivacío en South Kensington, embutido en aquella bata de color pulga, y abismado en las más lúgubres premoniciones.
El terrible secreto
Una campanilla sonó en la destartalada casa. El fragor del anticuado campanillazo subió haciendo ecos por la escalera del sótano[6] y llegó a oídos de Priam Farll, que se incorporó un poco y volvió a sentarse. Se dio cuenta de que llamaban con urgencia a la puerta de la calle, de que nadie más que él podía contestar, y, sin embargo, vacilaba.
Así pues, dejemos a un lado a Priam Farll, el artista famoso y rico, y ocupémonos de otra persona aún más interesante: Priam Farll, el ser humano en su vida privada, y así descubriremos el terrible secreto de su personalidad, la clave que explicaba las peculiares circunstancias de su vida.
Como ser humano, ocurría que era tímido.
Pero no era tímido como usted o como yo. Nosotros, usted y yo, nunca sentiremos secretos temores o desmayos ante la perspectiva de tener que hablar con alguna persona desconocida, o al inscribirnos en la recepción de un gran hotel, o al entrar en un gran edificio por primera vez, o al cruzar un salón lleno de gente, o al despedir a un criado, o al tener que discutir con una orgullosa aristócrata a través de la taquilla de una oficina de correos, o al pasar por delante de una tienda donde debemos alguna cuenta que otra. No se nos pasa por la cabeza ruborizarnos, o retroceder, o simplemente parecer contrariados cuando nos ocurre cualquiera de esas cosas, tan comunes en la vida ordinaria, pues no constituirían más que actitudes infantiles. Nosotros, usted y yo, actuamos con naturalidad en todas esas circunstancias, pues… ¿Por qué un hombre normal tendría que portarse de otro modo? Pues bien, en el caso de Priam Farll era totalmente distinto. Llamar la atención del mundo hacia su persona le resultaba angustioso. Pero por carta podía atreverse a todo: le daban una pluma, y no tenía miedo a nada.
Cuando sonó la campanilla, supo que tenía que ir a abrir la puerta. Por humanidad y por interés propio, era importantísimo que acudiera de inmediato. Porque el que llamaba era seguramente el médico, que por fin venía a ver al hombre que yacía enfermo en la alcoba de arriba. El enfermo se llamaba Henry Leek, y Henry Leek era el punto débil de Priam Farll. Aunque algo granuja (según sospechaba su propio señor), Leek se había revelado como el sirviente perfecto. Como usted y como yo, Leek no era tímido; hacía con toda normalidad todas las cosas normales, y poco a poco llegó a ser indispensable para Priam Farll, a ser el único medio de comunicación entre Priam Farll y el resto de la Humanidad. La timidez del señor, semejante a la de un tierno cervatillo, mantenía a la pareja casi constantemente fuera de Inglaterra y, en sus continuos viajes, el criado invariablemente servía de puente entre aquel prodigio de sensible inseguridad y el mundo que le circundaba. Leek veía a quien había que ver y hacía todo lo que implicaba el más mínimo contacto con otras personas. Y así, como una mala costumbre, aquel vicio fue arraigando en Priam Farll, y año tras año, durante un cuarto de siglo, la timidez de Priam Farll fue aumentando al mismo tiempo que su arte y su fama. Por fortuna, Leek nunca caía enfermo. Es decir, nunca había caído enfermo, hasta el día que ambos llegaron a Londres; por supuesto, sin previo aviso y de incógnito, y para una brevísima estancia. El criado no había podido escoger un momento más inoportuno para ponerse malo, porque en Londres, menos que en ninguna parte, en aquella casa heredada de Selwood Terrace que rarísima vez utilizaba, Priam Farll no podía hacer la vida ordinaria sin su factótum. Digámoslo claramente: la enfermedad de Leek resultaba extraordinariamente desagradable y desconcertante. Al parecer Leek había pillado un resfriado en el barco nocturno que les había traído de Francia. Combatió durante algunas horas los síntomas de aquella insidiosa enfermedad, incluso logró salir a hacer algunas compras, y de paso consultó a un médico. Y luego, sin previo aviso, en el momento mismo en que le preparaba la cama a Priam Farll, se abandonó a la influencia de los virus, y como su propia cama no estaba preparada, utilizó la de su señor. Era de los que siempre hacía con normalidad las cosas normales. ¡Hasta el mismo Priam Farll se había visto obligado a ayudarle a desnudarse!
Desde aquel mismo momento y en adelante, Priam Farll, con toda su opulencia y su ilustre fama, se sumió en la más trágica impotencia. Él, que no podía hacer nada para sí, tampoco pudo hacer nada por Leek, pues Leek se negó a tomar coñac y emparedados, y coñac y emparedados era lo único que había en la despensa de la casa. El enfermo yacía en la habitación de arriba, comatoso, inmóvil, silencioso, esperando al doctor, que había prometido visitarle a la caída de la tarde. El día estival, triste y sombrío, se había tornado en una noche estival.
La idea de salir al mundo y adquirir por sí mismo alimento para él o ayuda para Leek le pareció a Priam Farll un absoluto imposible. Nunca había hecho tales cosas. Para él una tienda era una fortaleza inexpugnable vigilada por ogros. Además, habría tenido que «preguntar», y «preguntar», para él, suponía el tormento de los tormentos. De modo que comenzó a vagar por la casa, atareadísimo e inútil, subiendo y bajando las escaleras sin hacer nada, hasta que al final Leek, dejando de ser un criado para degenerar en un simple organismo humano bastante deteriorado, suplicó, débil pero categóricamente, que se le dejase en paz de una vez, asegurando que ya estaba mejor. Y así fue como la envidia de todos los pintores, el símbolo de la gloria y el triunfo, se enfundó la bata de color pulga de su criado y se acomodó en un sillón para afrontar una noche de perros.
La campanilla volvió a sonar y luego se oyeron en la puerta unos aterradores golpes con los nudillos que hicieron ecos por toda la casa de un modo sobrecogedor y terrible. Parecía que la mismísima Muerte estuviera llamando a la puerta. En Priam Farll anidó una horrible sospecha: «¿Estará gravemente enfermo de verdad?». Priam Farll se levantó nervioso, dispuesto a enfrentarse a los autores de los campanillazos y de los golpes.
Remedio contra la timidez
Al otro lado de la puerta, ataviado con una levita y un sombrero de copa, había un hombre alto, enjuto. Llevaba la fatiga reflejada en el rostro; se conoce que el hombre llevaba en pie más de veinte horas seguidas, cumpliendo con su habitual cometido en la vida de curar enfermedades mayormente imaginarias por medio de la sugestión, y dejando las enfermedades reales y ciertas en manos de la naturaleza y de un poco de agua teñida de sustancias inofensivas.
Su actitud con respecto a la profesión médica era un tanto cínica: en parte, porque estaba convencido de que era la glotonería de South Kensington lo que le proporcionaba los medios para vivir; pero más aún porque su mujer y sus dos hijas, ya creciditas, se lo gastaban todo en trajes y perifollos. Durante años y años, sin tener en cuenta que no era un espíritu inmortal, su familia lo había tratado como una de esas máquinas dispensadoras en las que se echa una moneda de cobre y sale un regalito. En este caso, la familia del buen doctor introducía su desayuno en la boca de esta máquina viviente, apretaban después un botón del chaleco, y de él salían billetes de banco. Para él no había cansancio, ni ayudante, ni carruaje, ni vacaciones: su mujer y sus hijas no le permitían tales lujos. Era un hombre capaz, concienzudo, aquejado de cansancio crónico, calvo y cincuentón. Era también, por extraño que parezca, un hombre tímido; pero se había acostumbrado a ello, igual que uno se acostumbra a tener una muela picada o a desplumar pollos. ¡Pero no quieran encontrar las cualidades de un corazón juvenil en el doctor Cashmore! Conocía bien la naturaleza humana, y no había soñado nunca con nada más sublime que una escapada dominguera en tren a Brighton.
Priam Farll abrió la puerta que separaba a aquellos dos hombres dubitativos, y ambos pudieron verse las caras a la luz del farol de la calle, pues el vestíbulo estaba a oscuras.
—¿Vive aquí el señor Farll? —preguntó el doctor Cashmore a bocajarro, con la involuntaria brusquedad del tímido.
El hecho de que Leek hubiera revelado su nombre casi consiguió que Priam empezara a sudar. Vaya, con dar el número de la casa habría sido suficiente.
—Sí, aquí es —admitió Farll, entre angustiado y molesto—. ¿Es usted el doctor?
—Sí.
El doctor Cashmore se adentró en la oscuridad del vestíbulo.
—¿Cómo anda el enfermo?
—No sabría decirle… —contestó Priam—. Está en cama, inmóvil.
—Está bien —dijo el doctor—. Cuando vino esta mañana a mi consulta, le aconsejé que se metiera en la cama.
Hubo después un breve e incómodo silencio, durante el cual Priam Farll tosió y el médico se frotó las manos, mascullando entre dientes las notas de una canción.
«¡Por Júpiter!», la idea centelleó como un relámpago en la mente de Farll… «Este buen hombre también es tímido, ya lo creo.»
Al mismo tiempo, el doctor pensaba: «Aquí hay otro como yo: está hecho un manojo de nervios».
Por una mutua y natural condescendencia, ambos se encontraron más aliviados casi al instante. Como cuando un muelle deja de estar tenso. Priam cerró la puerta y de ese modo impidió también que la luz del farol callejero entrara en la casa.
—Siento que no haya luz aquí —dijo.
—Encenderé una cerilla —contestó el doctor.
—Muchas gracias —exclamó Priam.
El fulgor de la cerilla iluminó los esplendores de la bata color pulga; pero el doctor Cashmore no manifestó extrañeza alguna: podía presumir de que en materia de batas era un experto y ya no tenía nada que aprender.
—Por cierto, ¿qué cree usted que tiene el enfermo? —preguntó Priam Farll en el tono más ingenuo que pudo.
—No lo sé. Habrá cogido frío. Tenía el pulso muy agitado. Puede que no sea nada. Por eso le dije que vendría a verlo esta noche. No he podido venir antes. Estoy en pie desde las seis de la mañana. Ya sabe…, la vida de un médico de cabecera.
Y sonrió con una mueca de cansancio.
—Es muy amable por su parte venir a estas horas —dijo Priam Farll con verdadera y cálida conmiseración hacia el doctor. Tenía una capacidad extraordinaria para ponerse en el lugar de los demás.
—¡No importa! —murmuró el médico. Estaba bastante emocionado. Y para ocultar que estaba emocionado, encendió una segunda cerilla.
—¿Vamos arriba?
En la habitación ardía una vela sobre una mesa de tocador sucia y polvorienta. El doctor Cashmore se aproximó al lecho, que era un oasis de arreglo y compostura en el desagradable vacío de aquella estancia; luego se acercó para examinar al criado enfermo.
—¡Está tiritando! —exclamó en voz baja.
La piel de Henry Leek había adquirido un tono levemente azulado, a pesar de las mantas que tenía encima, de un buen número de colchas, y de que la noche era más bien calurosa. Su rostro avejentado (era el tercer hombre de cincuenta años que había en la habitación) mostraba una expresión de ansiedad. Pero no hizo el menor movimiento ni pronunció una sola palabra cuando vio entrar al médico; solo se le quedó mirando fijamente. Su propia dificultad al respirar parecía ser lo único que le interesaba.
—¿Hay mujeres en la casa?
El doctor se volvió de repente y le planteó aquella pregunta feroz a Priam Farll, que se asustó.
—Solo estamos nosotros —replicó.
A una persona menos experimentada que el doctor Cashmore en los secretos y rarezas de la vida de Londres puede que le hubiera extrañado la situación. Pero el doctor Cashmore no se alteró más en ese momento que cuando tuvo delante la bata color pulga.
—Bueno, pues corra, tráigame enseguida agua caliente —dijo en un tono dictatorial y agresivo—. ¡Pronto, ya! ¡Y coñac! ¡Y más mantas…! ¡No se quede ahí parado, por favor! ¡Acompáñeme a la cocina! ¿Por dónde se va…?
Cogió la vela, y la expresión de su rostro, mirando a Priam Farll, decía bien a las claras: «Ya veo que no sirve para nada en un apuro».
—¡Todo ha concluido para mí, doctor! —exclamó un débil murmullo desde el lecho.
—¡Puedes estar bien seguro de ello, muchacho! —murmuró el médico entre dientes mientras bajaba a toda prisa las escaleras, pisándole los talones a Priam Farll—. A menos que pueda darte enseguida algo caliente.
Señor y criado
—Y ahora, ¿habrá una investigación judicial? —preguntó Priam Farll. Eran las seis de la mañana.
Se había derrumbado en el sillón de la planta baja. El indispensable Henry Leek se había ido para siempre. No podía imaginarse qué iba a ser de su existencia en el futuro. No se concebía a sí mismo sin Leek. Y, aún peor, le abrumaba hasta el extremo la inmediata perspectiva de que se le pudiera conocer públicamente por culpa de la muerte de su criado, y temía los imprevisibles horrores que pudieran derivarse de ello.
—¡No! —le contestó el doctor jovialmente—. Nada de eso. Estaba yo presente. ¡Doble pulmonía aguda! A veces ocurren cosas así. Yo haré el certificado; pero usted tiene que ir al Registro y dar parte de la defunción.
Aunque no hubiera una investigación judicial, Priam Farll se dio cuenta de que todo aquel asunto iba a resultar inconcebiblemente angustioso. Le pareció que aquello acabaría matándolo, y se llevó ambas manos a la cara.
—¿Dónde viven los parientes del señor Farll? —preguntó el médico.
—¿Los parientes del señor Farll? —repitió Priam sin comprender.
Pero enseguida cayó en la cuenta. ¡El doctor Cashmore creía que el enfermo era Priam Farll! Y fue entonces cuando toda la delicadísima timidez del carácter de Priam Farll se aferró de inmediato a la enloquecida posibilidad de evitar que el mundo supiera que él era verdaderamente Priam Farll. ¿Por qué no dejar creer a todos que había sido él, y no Henry Leek, quien había muerto casi repentinamente de pulmonía en Selwood Terrace, número 91, a las cinco de la mañana? De ese modo, él sería libre, ¡completamente libre!
—Sí, los parientes de Priam Farll… —continuó diciendo el doctor—. Hay que avisar a sus parientes, naturalmente…
Priam repasó mentalmente el catálogo familiar. No pudo recordar pariente más próximo que un tal Duncan Farll, un oscuro primo segundo.
—No creo que tenga parientes —exclamó con voz temblorosa por culpa de la excitación que le producía aquella retorcida temeridad en que estaba incurriendo—. Tal vez haya por ahí algún primo lejano. El señor Farll nunca me habló de su familia.
Y era cierto. Nunca lo había hecho.
Apenas había podido articular las palabras «señor Farll». Pero una vez salieron de su boca, comprendió que de algún modo el engaño ya estaba definitivamente urdido.
El doctor dirigió una rápida mirada a las manos de Priam, las manos ásperas y rugosas de un pintor que siempre anda mezclando óleos y tinturas.
—Discúlpeme —exclamó—; supongo que usted será su criado… o…
—Sí, sí… —contestó Priam Farll.
Ya está: asunto cerrado.
—¿Cuál era el nombre completo de su señor? —inquirió el doctor Cashmore.
Priam Farll tembló un momento y contestó con voz débil:
—Farll. Priam Farll.
—¿No será el gran…? —exclamó el doctor, a quien las casualidades de la vida de Londres por fin le habían sorprendido.
Priam asintió con la cabeza.
—¡Bueno, bueno, bueno…! —exclamó el médico, dando rienda suelta a sus emociones. La verdad era que aquellos azares y casualidades de la vida londinense le agradaban, le complacían, le hacían sentir que era importante en el mundo, y conseguían que olvidara sus fatigas y contratiempos.
Además, comprendió que la bata de color pulga arropaba a un hombre que no podía soportar aquel calvario, y llevado de su buen natural, con el que las fatigas y las contrariedades no habían podido acabar por completo, se ofreció a atender a todas las formalidades del caso. Y dicho esto, se fue.
El salario de un mes
Priam Farll no tenía la menor intención de dormir. Su deseo era más bien recapacitar sobre la situación que él mismo tan temerariamente había creado. Y, sin embargo, al final se quedó dormido… ¡Sentado en el sillón! Se despertó por culpa de un estruendo formidable, como si la casa estuviera siendo bombardeada y le estuvieran cayendo encima los cascotes. Cuando recobró el sentido y el raciocinio, comprendió que el bombardeo no era sino una sucesión de furibundos golpes en la puerta de la calle. Se levantó y vio el reflejo de una figura desaliñada, desastrada y de color pulga en el sucio espejo colocado sobre la chimenea. Y luego, con las piernas entumecidas y los pies dormidos, se dirigió torpemente hacia la puerta.
Allí estaba el doctor Cashmore, en la puerta, con otro hombre también cincuentón, serio, macilento, completamente enlutado, y con guantes.
Aquel hombre miró con gélida frialdad a Priam Farll.
—¡Ah, por fin…! —exclamó aquel hombre fúnebre.
Y luego entró, seguido por el doctor Cashmore.
El hombre de luto, al pasar el umbral, vio en el suelo un papel blanco. Lo recogió, y después de examinarlo con cuidado, se lo entregó a Priam Farll.
—Supongo que esto es para usted —dijo.
Priam cogió el sobre, y vio que iba dirigido al «señor Henry Leek, Selwood Terrace 91, S. W.». Era letra de mujer.
—¡Despierte, criatura! Es para usted, ¿no? —insistió el caballero enlutado con voz inflexible.
—Sí —dijo Priam, aturdido.
—Sepa usted que soy Duncan Farll, procurador y primo de su difunto señor —añadió con voz metálica, emitida a través de dos filas de dientes largos, hermosos y blancos—. ¿Qué ha hecho usted desde el fallecimiento de su amo hasta ahora?
Priam se quedó mirándolo algo confuso.
—Nada. He estado durmiendo.
—No es usted muy respetuoso que se diga —replicó Duncan Farll.
¡Así que aquel era su primo segundo, a quien había visto solamente una vez en su vida, cuando era un muchacho! Jamás lo habría reconocido. Evidentemente, tampoco Duncan lo había reconocido a él. No hay com0 poner cuarenta años de por medio para que la gente se vuelva irreconocible.
Duncan Farll recorrió rápidamente todo el piso bajo de la casa, lanzando un «¡ah!» o un «¡oh!» a la entrada de cada habitación. Luego, él y el doctor subieron al piso principal. Priam, entretanto, permaneció inmóvil y extraordinariamente angustiado en el portal.
Al cabo de un rato, Duncan Farll bajó:
—Venga aquí, Leek —le dijo.
Priam le siguió sin decir palabra, y entró tras él en la sala donde estaba el sillón en el que había dormido. Duncan Farll se sentó en la butaca.
—¿Qué salario tiene usted?
Priam tuvo que hacer un esfuerzo para recordar cuánto le pagaba a Henry Leek.
—Cien libras al año —dijo.
—¡Vaya…! Cobra usted un buen salario —exclamó Duncan—. ¿Cuándo ha recibido la última paga?
Priam recordó que le había pagado a Leek hacía dos días.
—Anteayer —contestó.
—Nuevamente tengo que decir que no es usted muy respetuoso que se diga —observó Duncan, sacando su cartera—. Pero, en fin, aquí tiene usted ocho libras y siete chelines, el sueldo de un mes, como finiquito, digamos. Recoja todas sus cosas y esfúmese. Aquí ya no se le necesita para nada. No tengo intención de darle ningún consejo, pero tenga la bondad de vestirse… Son las tres de la tarde, y ya es hora de que abandone esta casa… Ah…, y déjeme ver sus maletas o baúles antes de salir.
Una hora después, al atardecer, cuando Priam Farll se encontró a la puerta de su propia casa, con la pesada maleta de Henry Leek en una mano y tratando de sujetar el pequeño baúl del criado con la otra, comprendió que los acontecimientos se estaban sucediendo con una inusitada rapidez. Había deseado estar libre, y libre estaba. ¡Completamente libre! Pero le pareció muy curioso que todo aquello hubiera ocurrido en tan poco tiempo y como resultado de una simple mentira, fruto de un impulso momentáneo.
Capítulo II
Un cubo de fregar los suelos
Del bolsillo del gabán veraniego de Leek sobresalía un ejemplar del Daily Telegraph convenientemente doblado. Priam Farll tenía algo de dandy