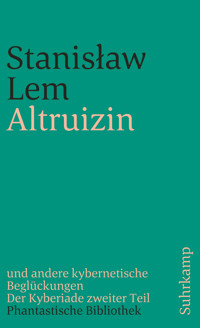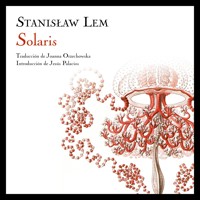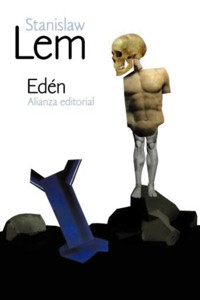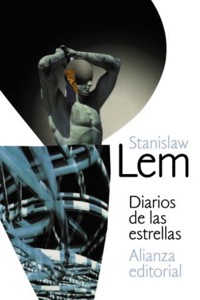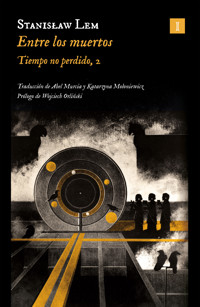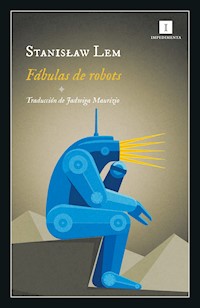
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Una fantasía cósmica de altos vuelos, llena de un ácido sentido del humor. Una de las obras más míticas del polaco Stanislaw Lem, absolutamente entretenida y cautivadora. Seres con circuitos, princesas autómatas, ladrones de guante eléctrico, sabios muy sabios, bestias de silicio y reyes del algoritmo. Artefactos mecánicos que se han expandido hasta colonizar el último rincón de la galaxia, y que a pesar de todas sus virtudes y bajezas, y de su proclividad a la locura y a la ambición, son incapaces de errar ni de desviarse de su programación. Fábulas de robots es uno de los títulos más míticos del maestro polaco Stanislaw Lem, una brillante antología de mitos y leyendas cibernéticas, que fluctúan de lo profético a lo surrealista, de lo filosófico a lo humorístico, en las que el hombre es el verdadero rival a batir: seres mitológicos, semilegendarios, con fama de blandos, de pusilánimes y de paliduchos, y con una fatal y peligrosa tendencia al crimen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una fantasía cósmica de altos vuelos, llena de un ácido sentido del humor. Una de las obras más míticas del polaco Stanislaw Lem, absolutamente entretenida y cautivadora.
«Fábulas de robots, con sus androides con virtudes y defectos humanos, debería ser un libro de lectura obligatoria en las escuelas.»
Luisa Idoate, El Correo
«Lem es un pesimista cósmico que concibe el universo como un enorme vacío autista, un interrogante sin respuesta»
David Torres, Público
1
Los tres electroguerreros
Érase una vez un inventor que continuamente ideaba y construía extraordinarios aparatos. Construyó una máquina pequeñísima que cantaba maravillosamente y a la que dio el nombre de pajarolezna. Se hizo un sello con un corazón y ponía esta marca a cada átomo que salía de sus manos, para asombro de los sabios que en sus análisis espectrales atómicos descubrieron aquel reluciente corazoncito.
Este gran inventor construyó muchas máquinas muy útiles, grandes y pequeñas, y hasta se le ocurrió la idea realmente insólita de asociar en una sola cosa la muerte y la vida para así conseguir lo inalcanzable. Decidió crear unos seres racionales a partir del agua, pero nada de espantosos cuerpos blandos y húmedos. Lo que deseaba era crear con el agua unos seres realmente hermosos e inteligentes, es decir, cristalinos.
Buscó un planeta, muy alejado de todos los soles, de cuyo helado océano extrajo unos enormes bloques de hielo con los cuales esculpió a los Criónidas, los nuevos seres por él imaginados.
Pero estos seres solamente podían existir en el frío más espantoso y en el vacío sin sol. Los Criónidas no tardaron en edificar ciudades y palacios de hielo, pero el más mínimo calor representaba su perdición, de manera que se las arreglaron para atrapar las auroras boreales, meterlas en unos utensilios transparentes e iluminar con ellas sus viviendas. Cuanto más poderosos eran los Criónidas, tenían más auroras boreales amarillas y plateadas, y vivían muy felices con sus luces y sus famosas joyas, extraídas de los gases congelados. Adornaban con sus vivos colores su noche eterna, en la que, al igual que espíritus cautivos, aquellas joyas resplandecían bajo la tenue luz de las auroras boreales como mágicas nebulosas en bloques de cristal.
Muchos en el cosmos codiciaban aquel tesoro, pues Crionia podía divisarse desde una distancia enorme, centelleante como una joya girando lentamente sobre un oscuro terciopelo.
Así que varios aventureros llegaron a Crionia para probar fortuna. El primero fue el electroguerrero Cupricio. Comenzó a caminar y sus pasos resonaban sobre el hielo como campanadas, pero al instante el hielo se derritió bajo sus plantas, cayó al océano glacial y las olas se lo tragaron. Y desde entonces sigue Cupricio en el fondo de los mares de Crionia, encerrado como un gusano de seda en su capullo, en su tumba de hielo.
Sin embargo, el fracaso de Cupricio no desanimó a otros osados conquistadores. Tras él llegó a Crionia el electroguerrero Ferricio. Se llenó de helio líquido, que borboteaba dentro de su cuerpo de acero, y la escarcha, al formarse sobre su armadura, lo hacía parecer un enorme copo de nieve. Pero al volar sobre la superficie del planeta, se inflamó debido al rozamiento con la capa atmosférica, el helio líquido se evaporó y se le escapó del cuerpo y Ferricio, reluciente como una flecha al rojo, cayó sobre las rocas heladas, que se abrieron de pronto. Salió de allí en medio de nubes de vapor, como de un géiser hirviente; pero todo cuanto tocaba se convertía en una nube blanca de la que caía la nieve. Así que se sentó y esperó hasta enfriarse. Tan pronto como los copos de nieve dejaron de derretirse sobre los guardabrazos de su armadura, quiso levantarse y lanzarse al combate, pero la grasa de sus articulaciones se había endurecido y no podía ni siquiera enderezarse. Así quedó Ferricio hasta nuestros días; la nieve lo ha convertido en un monte blanco del que solo asoma la aguda punta de su yelmo. El monte se llama desde entonces Monte de Ferricio.
El tercero de los electroguerreros, Cuarciano, se enteró del destino de los otros dos. De día se parecía Cuarciano a una lente pulida, mientras que de noche semejaba el reflejo de una estrella. Este atrevido conquistador no temía que el aceite que lubrificaba sus miembros se helara, puesto que no tenía ni que el hielo se rompiera bajo sus plantas, ya que podía permanecer tan frío como quisiera. Solamente debía evitar una cosa: pensar frenéticamente, pues ello recalentaba su cerebro de cuarzo y podía ser su perdición. Sin embargo, decidió intentarlo, seguro de salvar la vida y de triunfar sobre los Criónidas.
Voló hasta el planeta a través de la eterna noche helada de las galaxias, mientras los meteoros metálicos que durante su vuelo rozaban su pecho estallaban en pedazos, sonando como el vidrio. Llegó por fin sobre las blancas nieves de Crionia, bajo su velo negrísimo.
Cuarciano reflexionó sobre lo que iba a hacer, pero la nieve empezó a derretirse a su alrededor.
—¡Vaya, vaya —dijo para sí Cuarciano—, esto no me gusta! Bien, con tal de no pensar, todo irá bien.
Y el electroguerrero decidió repetir esa frase por si acaso, puesto que no requería ningún esfuerzo mental, y, gracias a ello, no se recalentaría su cerebro. Cuarciano empezó a marchar por el desierto nevado, sin pensar en nada para conservarse totalmente frío. Caminó largo rato hasta llegar a las murallas de hielo de Frigidia, la capital de los Criónidas. Sin pensárselo dos veces, se lanzó de cabeza contra las blancas almenas, hasta que la gente escondida se mostró, pero sin resultado.
—Probemos de otra manera —dijo entonces para sí el electroguerrero, y pensó cuánto eran dos por dos. Tan pronto como se le ocurrió esta idea, su cabeza se calentó un poquito y por segunda vez embistió como un ariete contra las murallas refulgentes, pero así tampoco logró nada.
—No basta —se dijo Cuarciano—. Probemos con algo más difícil. ¿Cuánto son tres por tres?
Esta vez su cabeza se rodeó de una nube de chispas y con el calor de tan intenso pensamiento, la nieve se derritió en el acto. De manera que Cuarciano retrocedió para coger carrerilla, y se lanzó contra la muralla con tal fuerza que la traspasó, y tras ella dos palacios y tres casas de los grafistas helados; fue a caer sobre unas grandes escalinatas, agarrándose a la baranda de carámbanos, pero los peldaños parecían una pista de patinaje. Se incorporó rápidamente, pues a su alrededor todo estaba derritiéndose y corría el riesgo de rodar hacia el fondo y hundirse en el abismo glacial, donde quedaría congelado por los siglos de los siglos.
«¡Calma, calma! Con tal de no pensar, todo saldrá bien —pensó el electroguerrero—. Dejaremos que las cosas se enfríen.»
Salió del túnel de hielo que se había abierto bajo su calor y se encontró en medio de una gran plaza, profusamente iluminada por auroras boreales, que parpadeaban con su luz esmeralda y plateada en lo alto de unas columnas de cristal.
Le salió al encuentro, centelleante como una estrella, un gigantesco caballero, llamado Bóreo, jefe de los Criónidas. Cuarciano, sin inmutarse, se lanzó al ataque, imitado por su adversario. Se oyó un estruendo espantoso, como cuando dos icebergs chocan en el Mar del Norte. La refulgente diestra de Bóreo rodó por el suelo, separada del tronco; pero no se amilanó este; valientemente, siguió peleando y se volvió, presentando su pecho tan ancho, como un auténtico iceberg al enemigo. Este volvió a tomar carrerilla y nuevamente embistió como un ariete.
El cuarzo era mucho más duro y compacto que el hielo, de manera que Bóreo se desmoronó estrepitosamente, como un alud rodando por las rocas, y, pulverizado, quedó tendido bajo la luz de las auroras boreales.
—¡Victoria! —gritó Cuarciano, y despojó a su enemigo de sus maravillosas joyas: anillos incrustados de hidrógeno, broches refulgentes, parecidos a los diamantes, pero tallados en tres gases nobles: argón, criptón y xenón. Pero ante aquellas joyas tan hermosas se inflamó de emoción, y los brillantes, con un silbido, se le evaporaron entre los dedos, hasta que nada le quedó, salvo unas gotas de rocío, que a su vez muy pronto se volatizaron.
—¡Vaya! Está visto que tampoco hay que emocionarse. ¡Bueno, con tal de no calentarse la cabeza, todo saldrá bien!
El electroguerrero siguió adelante por el terreno conquistado. De pronto divisó a lo lejos una forma enorme. Era el general mineral Albucio, cuyo ancho pecho estaba cubierto de varias hileras de condecoraciones parecidas a carámbanos, atravesadas por la glacial faja de la Gran Estrella de la Escarcha. El general, guardián de los tesoros reales, cerró el paso a Cuarciano, que se lanzó a su encuentro como un huracán, y los dos adversarios chocaron con estruendo de témpanos. Acudió en ayuda de Albucio el príncipe Asteroido, que gobernaba el país del hielo negro. Cuarciano no podía con este nuevo enemigo, pues el príncipe llevaba una costosa armadura nitrogenada templada en helio, y de ella salía tanto hielo que el ímpetu de Cuarciano se debilitó y las auroras boreales palidecieron al reinar por doquier el cero absoluto.
Cuarciano entonces se detuvo, pensando: «¡Socorro! ¿Qué pasa?».
A causa de su asombro, se le recalentó el cerebro, con lo que el cero absoluto dejó de existir al templarse la atmósfera, y el electroguerrero vio cómo el príncipe Asteroido empezaba a desmoronarse, en medio de un gran fragor, hasta que en el campo de batalla solo quedó un montón de hielo negro del que el agua manaba como lágrimas.
«¡Bravo! —pensó Cuarciano—. Con tal de calentarse la cabeza solamente en caso de apuro, todo saldrá bien; mío es el triunfo…»
Y siguió adelante; sus pasos sonaban como si un gigantesco martillo golpeara el hielo cristalino; pisaba fuerte por las calles de Frigidia, y sus habitantes, angustiados, espiaban sus movimientos desde las ventanas bajo los níveos aleros. Iba Cuarciano volando por la Vía Láctea como un enfurecido meteoro cuando, de pronto, divisó a lo lejos una pequeña figura solitaria. Era la de Barión, el sabio más grande de Crionia, por todos conocido con el nombre de Hielodio.
Cuarciano se lanzó como un rayo para aplastarlo de un golpe, pero el otro se limitó a dar un paso de lado y sin inmutarse no hizo más que un signo con dos dedos levantados hacia su enemigo. Este, sin hacer caso de aquel signo que no entendía, se volvió y arremetió con más furia contra su adversario; pero nuevamente Hielodio se apartó, evitando el golpe del electroguerrero y rápidamente le hizo otra seña con un solo dedo levantado. Cuarciano se extrañó un poco esta vez, disminuyó su empuje, pero volvió a lanzarse al tiempo que reflexionaba sobre aquella aparición tan rara; al calentarse la cabeza, el agua comenzó a chorrear de los edificios más cercanos, pero no se dio cuenta de ello al fijarse en Hielodio, que ahora le mostraba un círculo formado con los dedos de una mano, mientras que con el pulgar de la otra atravesaba el círculo una y otra vez.
Tremendamente intrigado, Cuarciano estaba pensando y pensando en lo que esos gestos podían significar, y se hizo el vacío bajo sus plantas, un agua negra manó del abismo que acababa de abrirse y el electroguerrero cayó como una piedra, hundiéndose en las profundidades, pensando por última vez: «¡Con tal de no pensar, todo saldrá bien!». Pero su suerte ya estaba echada.
Luego, los Criónidas agradecidos le preguntaron a su salvador lo que significaban aquellas señales que le había hecho al terrible electroguerrero.
—La cosa no puede ser más sencilla —contestó el sabio Hielodio—. Los dos dedos levantados querían decir que éramos dos, él y yo. Un dedo solo significaba que de nosotros dos solamente iba a quedar uno. Luego le enseñé el círculo, con lo que le avisaba de que el hielo se abriría a su alrededor y el negro océano se lo tragaría para siempre. Pero nuestro enemigo no supo entender esta señal, lo mismo que no comprendió las otras dos.
—¡Qué gran sabio eres! —exclamaron los Criónidas estupefactos—. Pero ¿por qué hiciste esas señales al espantoso agresor? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiese comprendido y no se hubiera asombrado? Está claro que en tal caso no se le hubieran calentado los sesos y no se hubiera abierto el abismo insondable bajo sus pies…
—¡Ja, ja! Sabía que eso no iba a ocurrir —contestó sonriendo el sabio Hielodio—, pues daba por supuesto que no iba a entender nada. Si nuestro enemigo hubiese tenido una pizca de inteligencia, no habría llegado hasta aquí. ¿Cómo puede venir a nosotros un ser que vive bajo el sol? ¿Qué podía hacer con joyas talladas congeladas y plateadas estrellas de hielo?
Quienes lo escuchaban se asombraron del ingenio del sabio y se volvieron tranquilos a sus casas, donde les esperaba su querido hielo. A partir de entonces, ya nadie intentó llegar a Crionia, pues no había tales tontos en el cosmos, aunque hay quien asegura que todavía quedan bastantes, pero no conocen el camino.
2
Las orejas de uranio
Érase una vez un ingeniero cosmogónico que aclaraba las estrellas para poner fin a la oscuridad. Llegó a la nebulosa de Andrómeda, que todavía estaba llena de nubes negras. Se puso a darle vueltas y en cuanto la nebulosa se movió, utilizó sus rayos. Tenía tres rayos: rojos, violeta e invisibles. Cogió el primer rayo y lo dirigió a un gran globo estelar, que inmediatamente se convirtió en una gigantesca estrella roja, pero dentro de la nebulosa no se hizo la luz. Entonces, agarró otra estrella y le introdujo el segundo rayo, el violeta, hasta que se blanqueó. Luego, le dijo a su discípulo:
—Vigila esa estrella mientras voy a encender las otras.
El discípulo estuvo esperando mil años y luego otros mil, pero el ingeniero no volvía. Se aburrió de tanto esperar. Agarró una estrella, la retorció y de blanca se volvió azul. Eso le gustó y pensó que ya lo sabía todo.
Trató de retorcer otra estrella, pero esta vez se quemó. Rebuscó en la caja que había dejado el ingeniero cosmogónico, pero no encontró nada en ella, nada de nada. Entonces observó que ni siquiera tenía fondo. Supuso que allí estaría el rayo invisible; entonces se le ocurrió meterlo en una estrella, pero no sabía cómo. Agarró la caja y la tiró al fuego. En ese instante, todas las nubes de Andrómeda se iluminaron como si miles de soles brillaran de pronto y en toda la nebulosa pareciera pleno día. El discípulo se alegró mucho, pero no duró su regocijo, pues la estrella estalló.
Al ver aquel desastre, el ingeniero cosmogónico acudió volando, y como no quería perder nada, agarró las llamas y con ellas hizo unos planetas: el primero de gas, el segundo de carbón y para el tercero solamente le quedaban los metales más pesados, de los que salió el planeta Actinuria.
El ingeniero cosmogónico, tras abrazar a su creación, reemprendió su vuelo diciendo:
—Regresaré dentro de cien millones de años. Ya veremos lo que sale de todo esto. —Y se fue en busca de su discípulo, que había escapado lleno de espanto.
En Actinuria, surgió el gran estado de los platinidas. Estos soles eran tan pesados que solo por Actinuria podían caminar, puesto que en los demás planetas el suelo se hubiese hundido bajo sus pies, y cuando gritaban, los montes se derrumbaban. Sin embargo, en sus casas no hacían ruido, ni se atrevían a levantar la voz, pues su rey, Argitorio, era el más cruel de los tiranos.
Argitorio vivía en un palacio labrado en una montaña de platino en el que había seiscientas salas enormes, en cada una de las cuales descansaba la palma de una de sus manos. No podía salir del palacio, pero sus espías andaban por todas partes. El rey Argitorio era muy desconfiado y atormentaba a sus súbditos.
Los platinidas no necesitaban lámparas ni fuego alguno por la noche, puesto que todos los montes de su planeta eran radiactivos y daban luz más que suficiente. De día, cuando el sol pegaba fuerte, dormían en el interior de sus montes y solamente por las noches salían a los valles metálicos. Pero el cruel Argitorio los mandó a todos a trabajar en los hornos, donde metían bloques de uranio procedentes de todo el país y fundían platino.
Cada platinida debía presentarse en el palacio real, donde tomaban las medidas de su armadura, compuesta por los guardabrazos, los guanteletes, los quijotes, la visera y el yelmo, todo ello autorreluciente, pues las piezas eran de chapa de uranio, y lo que más les relucía eran las orejas.
A partir de entonces, los platinidas ya no pudieron reunirse, puesto que, si se juntaban demasiado, el grupo estallaba.[1] De manera que no tuvieron más remedio que vivir en solitario, saludándose de lejos y siempre con miedo a provocar una reacción en cadena, mientras que Argitorio se frotaba las manos al verlos tan tristes y los cargaba con más impuestos. El tesoro del rey, escondido en el interior de la montaña, estaba compuesto por monedas de plomo, pues este metal era el que menos abundaba en Actinuria y su valor era superior al de todos los demás.
Bajo la tiranía de Argitorio los habitantes de Actinuria sufrían mucho. Algunos deseaban sublevarse contra él y pronto se pusieron de acuerdo para acabar con el cruel monarca; pero la conjura fracasó por culpa de los menos inteligentes, que siempre se acercaban a los demás preguntando de qué se trataba, y a causa de su necedad, la conspiración se descubrió enseguida.
En Actinuria había un joven inventor llamado Pirón, que, entre otras cosas, sabía fabricar unos hilos de platino tan finos que con ellos se podía tejer una red en la que las propias nubes quedaban prendidas. Pirón inventó el telégrafo de hilo y luego llegó a estirarlo tanto, que el hilo dejó de existir y así nació el telégrafo sin hilo. Este invento entusiasmó a los habitantes de Actinuria, pues pensaron que gracias a él podrían conspirar sin miedo; pero el astuto Argitorio escuchaba todas las conversaciones gracias a sus seiscientos receptores de platino, y en cuanto oía la palabra «motín» o «rebelión», lanzaba un rayo que fulminaba a los conspiradores.
Entonces, Pirón decidió engañar al tirano. Al hablar con sus amigos, en lugar de «motín» decía «zapatos», y en vez de «conspirar» decía «fundir», y así fue preparando la insurrección.
Argitorio nada recelaba al escuchar las conversaciones de sus súbditos y se preguntaba qué manía les había entrado de repente con tanta zapatería; pero no sabía que cuando hablaban de «ponerse las botas», significaba «condenar a la hoguera», y que los «zapatos estrechos» eran su tiranía.
Sin embargo, aquellos a quienes Pirón se dirigía no siempre lo entendían, puesto que no podía comunicar sus planes a no ser que comprendieran el lenguaje zapateril. Se esforzaba en hacerse entender como podía, pero, para los más obtusos, tuvo la imprudencia de telegrafiar la frase «desgarrar la correa de plutonio», en lugar de decir «la suela de cuero». El tirano se alarmó al oír esas palabras, pues el plutonio es el elemento que más se aproxima al uranio y el uranio al torio, y en su propio nombre estaba incluida la palabra «torio»… Mandó en el acto a su guardia blindada a que detuviera a Pirón; lo arrastraron hasta el palacio real y lo tiraron sobre el suelo de plomo a los pies del rey. Pirón nada confesó, pero Argitorio mandó encerrarlo.
Los platinidas, enterados de la detención de Pirón, perdieron toda esperanza de ser libres. Pero el millón de siglos ya había transcurrido y el ingeniero cosmogónico que había creado el tercer planeta estaba a punto de regresar a Actinuria, tal y como había prometido.
Desde el espacio, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en el planeta y pensó que así no podían seguir las cosas. Tomó las radiaciones más pesadas y duras, metió en ellas su propio cuerpo como si fuera dentro de un capullo de gusano de seda, para recobrarlo a su regreso, y, disfrazándose de vagabundo, llegó a Actinuria.
Al oscurecer, cuando solamente las cumbres nevadas de los montes lejanos iluminaban el platinado valle, el ingeniero cosmogónico trató de acercarse a los súbditos de Argitorio, pero estos se apartaron de él llenos de espanto, temiendo una explosión de uranio. En vano iba detrás de unos y otros; todos lo rehuían, y el ingeniero cosmogónico no alcanzaba a comprender el porqué. Así que anduvo por las colinas, semejantes a escudos de guerreros, y sus pisadas resonaban como campanas sobre el durísimo suelo. Llegó al pie del bastión dentro del cual Argitorio tenía encadenado al pobre Pirón; este lo vio a través de las rejas de su prisión y le pareció que se trataba del ingeniero cosmogónico, pero bajo la figura de un modesto robot, muy distinto de los demás platinidas, puesto que no resplandecía en lo más mínimo, por la simple razón de que su armadura no era de uranio.
Pirón quiso gritar, pero tenía la boca atornillada y solamente pudo hacer saltar una chispa de su cabeza golpeándosela contra el muro.
Al divisar aquel relámpago, el ingeniero cosmogónico se acercó al bastión y miró por las rejas de la ventana. Pirón, aunque no podía hablar, hizo sonar unas cadenas, y así le explicó la situación al ingeniero cosmogónico.
—Ten paciencia que todo saldrá bien —le aseguró este.
El ingeniero cosmogónico fue a las montañas más salvajes de Actinuria, donde se pasó tres días buscando cristales de cadmio, y luego los convirtió en chapa con ayuda de unas rocas de paladio. Con aquella chapa de cadmio fabricó un montón de orejeras que fue depositando a su regreso en el umbral de cada casa. Al encontrar aquellas orejeras, los platinidas, muy asombrados, se las pusieron, pues hacía mucho frío.
Esa misma noche, el ingeniero cosmogónico se deslizó entre las platinidas y con una varita inflamada trazó con gran rapidez unas líneas de fuego, escribiendo en la oscuridad las siguientes palabras: «Podéis acercaros unos a otros sin temor, pues el cadmio evitará la explosión del uranio».
Pero los platinidas pensaron que se trataba de un esbirro del rey y no lo creyeron. Enfurecido al ver que no le hacían caso, el ingeniero cosmogónico fue a las montañas y recogió mineral de uranio, del que obtuvo un metal plateado, con el cual acuñó unas monedas resplandecientes, en una de cuyas caras se veía el perfil de Argitorio y en la otra sus seiscientas manos.
Cargado con sus monedas de uranio, el ingeniero cosmogónico regresó al valle y las lanzó una tras otra lejos de sí, hasta formar una pila y, al lanzar otra moneda, el aire se estremeció, surgió un resplandor de la pila de monedas, que se transformó en una esfera de llamas blancas, y cuando el viento disipó la humareda, solo se vio un cráter abierto en la roca.
Acto seguido, el ingeniero cosmogónico, volvió a sacar monedas de su saco y a lanzarlas, pero esta vez, antes de lanzarlas, recubría cada moneda con una hoja de cadmio, y aunque la pila llegó a ser seis veces mayor que la primera, no pasó nada. Entonces los platinidas lo creyeron y, agrupándose sin miedo, organizaron una conjura contra el odiado Argitorio. Querían derrocar al monarca, pero no sabían cómo hacerlo, pues el palacio real estaba rodeado de murallas irradiantes y el puente levadizo estaba defendido por un verdugo automático, y al que no daba la consigna le cortaba la cabeza.
Casualmente, se acercaba el día de la recaudación correspondiente al nuevo impuesto que Argitorio acababa de imponer. El ingeniero cosmogónico repartió sus monedas de uranio entre los súbditos del rey para que con ellas pagaran el impuesto.
Y así lo hicieron todos.
El rey se alegró al ver la cantidad de monedas que iban a engrosar su tesoro, pero no sabía que eran de uranio y no de plomo, como las que él mandaba acuñar. Aquella misma noche, el ingeniero cosmogónico fundió las rejas de la celda de Pirón y lo liberó de sus cadenas. Cuando en silencio iban por el valle bajo la luz de los montes radiactivos, de repente, como si el anillo lunar hubiera caído envolviendo el horizonte, se produjo un tremendo resplandor: la pila de monedas del tesoro del rey había crecido demasiado, desatando con ello una reacción en cadena. La explosión destrozó el palacio y el cuerpo metálico de Argitorio y su fuerza fue tal que las seiscientas manos del tirano volaron al espacio.
En Actinuria reinaba la alegría; Pirón fue elegido rey y gobernó con justicia, mientras que el ingeniero cosmogónico recobró su cuerpo del capullo irradiante y volvió a su tarea de encender las estrellas.
Las seiscientas manos plateadas de Argitorio siguen girando alrededor del planeta, formando un anillo similar al de Saturno, iluminándolo todo con su magnífico resplandor, cien veces más potente que la luz de los montes radiactivos.
[1]. Al ser las armaduras de uranio, al juntarse se podía sobrepasar la «masa crítica». (Nota de la traductora.)
3
De cómo Erg Autoexcitador
venció a Paliducho
El poderoso rey Boludar era muy aficionado a toda clase de curiosidades y se pasaba la vida coleccionándolas, lo que a menudo lo llevaba a descuidar las cuestiones de Estado. Tenía una colección de relojes muy raros, entre los cuales había un reloj-danza, un reloj aurora boreal y, finalmente, un reloj-nube. Poseía también toda una serie de criaturas disecadas procedentes de los lugares más alejados del universo, y en una de las salas de su palacio había, bajo una campana de cristal, un rarísimo espécimen, denominado Homo antropos, sorprendentemente pálido, con dos piernas y dos ojos, aunque vacíos, en vista de lo cual el rey mandó encajar en sus cuencas dos grandes rubíes para que el Homo tuviese una mirada roja. En ocasiones especiales, el rey Boludar invita a sus huéspedes más queridos a visitar aquella sala y les enseña a su monstruo.
En cierta ocasión, el rey invitó a la corte a un electrosabio tan anciano que en los cristales de su raciocinio a veces se mezclaban los conceptos, pues, aunque su sabiduría era enorme, ya era viejísimo. Se llamaba Halazonio y era depositario de todo el saber de la galaxia. Aseguraban que el electrosabio Halazonio podía reducir los fotones a filamentos, con los cuales era posible construir unos aparatitos luminosos; decían también que sabía cómo capturar a un Homo vivo. Conocedor de su debilidad, el rey mandó abrir las bodegas de palacio; el electrosabio no rechazó la invitación, pues ansiaba echar mano a las botellas de Leyde. Mientras miles de corrientes se extendían por todo su cuerpo, Halazonio prometió al rey que le capturaría un Homo que era jefe de cierta tribu centroestelar. A cambio, el electrosabio pidió una recompensa elevadísima: una cantidad de brillantes, grandes como el puño, equivalente al peso del Homo, y el rey accedió sin pestañear.
Halazonio se marchó mientras el rey se ufanaba ante el Consejo del Trono de su adquisición, cosa que de todos modos no podía ocultar, pues ya había ordenado construir una jaula con gruesos barrotes de hierro en el parque de palacio, donde crecían los más maravillosos cristales.
Cundió la alarma entre los cortesanos. Ante la obstinación del rey, llamaron a dos sabios homólogos, que fueron recibidos muy cordialmente por él, pues sentía gran curiosidad por saber si los sabios, llamados Salamidio y Taladonio, le dirían algo que él aún no supiera sobre aquella pálida criatura.
—¿Es cierto —preguntó el rey tan pronto como los dos sabios hubieron terminado su reverencia— que el Homo es más blando que la cera?
—Efectivamente, majestad, así es —contestaron ambos.
—¿Es cierto que por esa rendija que tiene en la parte inferior de la cara puede emitir sonidos?
—Así es, majestad. Y también es cierto que el Homo