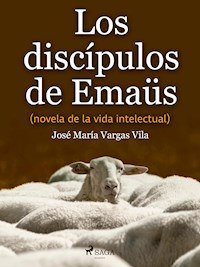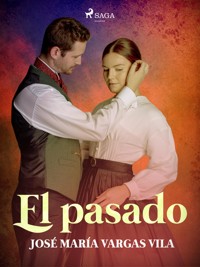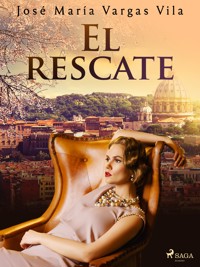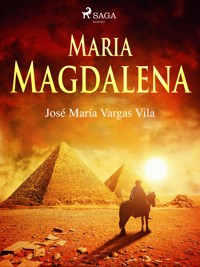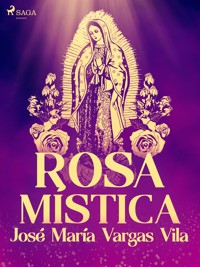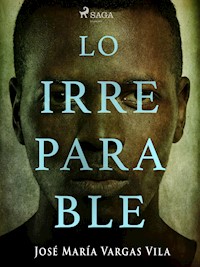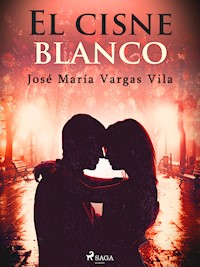Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Flor de fango» (1930) es una novela de José María Vargas Vila. Narra un dramático enfrentamiento entre una humilde maestra y un sacerdote corrompido e inmoral. El poder del clero es tan poderoso que el sacerdote consigue dirigir sobre la víctima todo el juicio social.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José María Vargas Vilas
Flor de fango
EDICIÓN DEFINITIVA
ETOPEYA
Saga
Flor de fango
Copyright © 1930, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726680621
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PREFACIO
PARA LA EDICION DEFINITIVA
Fué en 1898;
hace veinte años;
en New York;
que este libro fue publicado,
por la primera vez;
tragedia ruda;
tragedia bárbara;
la vi vivir;
mis ojos de adolescente, conocieron bajo otros nombres, los personajes de este libro;
y, la hosca, la torva aldea, con pretensiones de ciudad, que yo describo, los vió vivir;
y, las manos callosas de sus turbas fanáticas, ampararon el Crimen y lapidaron la Virtud, tal como yo lo describo en estas páginas;
su prole furibunda y retardataria, continúa eñ lapidar todo lo que no sea los Hombres-Idolos, los Símbolos-Vivos, de su bestialidad concupiscente, y de su Barbarie Indestructible;
no me propongo hacer el proceso de la aldea hostil, cuyo nombre apenas si recuerdo;
sólo decir quise:
que este drama fué acaecido allí;
pero;
este libro no fué escrito allí;
fué una playa con sonoros hemistiquios de cristal, que cantaba el mar cercano, la que vió nacer esta novela;
cabalgaban las olas en torno, con rugientes crinejas de espumas;
teniendo por música, la muelle canción de las olas, este libro escribí;
y, a orillas de una mar septentrional, lo publiqué;
auras furentes;
bestias aullantes;
en salvaje sinfonía lo recibieron;
el libro fué lapidado, como la Virgen-Símbolo, que vive en él;
pero, nada pudo la plebe adusta de los críticos de entonces estipendiada contra ese libro;
férvidas laudes;
himnos sonoros;
apasionados;
de esos que inspiraba el candor de los mármoles desnudos a las cantantes olas del Egeo;
vinieron en torno al libro;
y, lo arrullaron...
y, lo besaron;
y, lo cantaron...
y, al calor de esos himnos, el libro vivió;
el libro vive;
vida de gloria...
… … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … …
volviendo a mirar ese Pasado ya remoto, siento que el aire rencoroso de la Selva, me da en el rostro;
y mis ojos se hacen tristes contemplando esos años ya lejanos, que radican en el fango de esa tierra primitiva;
tan absurdos, tan estériles, en su cándido heroísmo;
horizontes más menguados, no los vi;
asorda el aire la nube de los pájaros siniestros;
miasmas densos de páludes venenosas los anublan;
cual los gestos de un fantasma en la tiniebla, veo el esfuerzo de mis brazos en la Selva...
esfuerzo inútil...
por romperla, por podarla;
por hacer que hasta sus sombras penetrara el palor de las estrellas;
yo, no amo esa época de puericia quijotesca de mi espíritu;
ni la vida que viví;
ni los combates que lidié;
ni los libros que escribí, durante ella;
y, entre los cuales esta novela está;
no fué ella la primera;
la precedía: «Aura o las Violetas », el Idilio Trágico, que millones de almas adolescentes han coronado con sus lágrimas;
aquélla y ésta, novelas de esos tiempos son;
no pertenecen a la serie de mis grandes novelas psicológicas, artísticas y, sociológicas, que con «Ibis» inicié en 1899, en Roma;
y, que vienen en una sucesión de veinte volúmenes, hasta: «Cachorro de León», que acabo de escribir y de entregar en este mismo mes de Junio y en este mismo año de 1918, a la Casa Editorial Sopena de Barcelona, en España, para la cual fué escrita;
pero, si a zaga de las otras novelas mías, va ésta, por el tiempo en que fué escrita y por los medios de novelización en ella empleados, no así por el calor de la pasión, y, la liberalidad de las ideas que la informan, que por ellos, bien puede incorporarse a todos los libros míos;
y los iguala;
una línea recta es mi Obra toda;
ese es mi Orgullo;
ni una vacilación, ni una desviación, ni un decaimiento hay en toda ella;
nada han podido los años de mi existencia, sobre la rectitud de mi Conciencia;
el mismo soplo de rebeldía que parece incendiar las páginas de los libros que escribí en mi juventud, pasa por los de mi edad madura, y sopla con igual intensidad, en los que escribo ahora, cuando empiezan a diseñarse ante mis ojos, las costas pálidas y hospitalarias, del ya no muy lejano país de la vejez;
es a ese soplo de conciencia inflexible, que se debe mi influencia indestructible en la literatura americana;
la puerilidad ingénita de mis críticos, no ha sabido discutir sino mi estilo, y ciertas formas vagas de mi literatura, sin poder entrar en el riñón de mi Obra, en la esencia de ella, en las Ideas, que es donde radica la fuerza demoledora y constructora de mis libros, aun de aquellos al parecer más alejados de todo estrépito de batalla;
de los cincuenta y tres volúmenes de obras mías, publicados hasta hoy, no hay uno solo que no sea un libro de combate: en la Literatura, en la Política, en la Historia y, en la Filosofía;
de ahí el sordo rencor que inspiran a los retardatarios del Pensamiento, a la recua de acerebrados que paciendo en los prados de la Tradición no aciertan a concebir la Vida, más allá de sus límites estrechos;
sus ojos torvos inclinados sobre la tierra, no aciertan a alzarse de ella, y, no saben sino indignarse contra los caballos desbocados de las cuadrigas del Sol, que violan el Espacio en su carrera;
sus grupas serviles, sienten el azote del rayo, y, no saben sino mugir contra él;
de las críticas hechas contra mis libros, podría hacerse el doble de volúmenes de los que he escrito;
y, ese sería un admirable monumento para probar la Inanidad de la Crítica, esa ciencia de cucurbitáceos, que extiende sus bejucales rastreros, hacia los grandes monumentos literarios, con la esperanza de hacerlos desaparecer bajo su ramaje;
es la única manera de ascender que hallan: trepar a la celebridad adhiriéndose a los grandes libros que insultan;
nada pudo la turba parásita de entonces contra este libro, como no pudo luego contra los otros; y, ha capitulado al fin vencida por ellos;
cinco generaciones de hombres han pasado en América con mis libros en la mano;
de treinta años a esta parte, ninguna alma de rebelde se ha formado en aquel Continente, que no haya sido formada por mis libros;
a ese respecto mi influencia fué decisiva y exclusiva;
nadie la compartió conmigo;
yo, soy el primero en confesar que durante largo tiempo mi Política, hizo mucho mal a mi Literatura;
todos los odios que yo he despertado en la una, se han vuelto furiosos y vengativos contra la otra;
hace ya años que la atmósfera se ha serenado un poco en torno a mis libros, y los lineamientos de mi Obra Literaria, aparecen más claros y más serenos sirviendo de orientación a un verdadero movimiento literario, especialmente en el campo de la novela;
ésta, que hoy publico en edición definitiva, pertenece a la época de mis más álgidos combates, y ha tenido mucho que sufrir de ellos;
la psicología de mis novelas, ha sido muy discutida, pero no ha sido aun bien definida, y, no seré yo quien desflore ese asunto en el estrecho campo de este Prefacio;
ése, como todo litigio literario, pertenece a los hombres del porvenir;
de todas las obras mías publicadas hasta hoy, ese grupo de mis veintidós novelas, merecerá un estudio aparte de los historiógrafos de mi Obra;
ellos le darán su verdadera significación artística, marcando la influencia que ejercieron en el movimiento cultural de mi época;
yo, no me ocupo de eso;
mañana, cuando yo haya callado para siempre, otros hablarán por mí;
yo, no he de oírlos ya, ni para defenderme ni para agradecerlos;
y, la Vida seguirá su curso;
como estos libros;
hacia la Eternidad;
porque la Inmortalidad es eso:
un Nombre escrito sobre el lomo de una ola; en el mar...
Vargas Vila.
Mayo, 1918.
PRÓLOGO
DE LA EDICIÓN PUBLICADA EN NEW YORK EN 1898
ECTASIS
Le verbe porte en lui la force de rompre tous les silences.
Peladan-Istar.
Libro de Amor, de Sufrimiento, de Verdad: Libro Humano;
el Amor que irradia en él, fué amor sentido;
el Dolor que palpita en sus páginas, dolor vivido fué;
ese Drama, fué una Vida.
___
Almas religiosas, sin confianza en vuestra fe: ¡no lo leáis!
almas cándidas, sin fe en vuestra virtud: ¡no lo leáis!
almas idólatras, celosas de la profanación de vuestros ídolos: ¡no lo leáis!
almas piadosas, almas débiles: no lo leáis!
es alimento de almas fuertes;
hecho no fué para espíritus ignaros.
___
Almas que amáis la verdad: ¡leedlo! almas que no tenéis horror al Sufrimiento: ¡leedlo!
almas sin ídolos: ¡leedlo!
¿que un viento de Impiedad sopla en él?: leedlo;
¿que un hálito abrasado de pasión, como viento del desierto, recorre sus páginas?: leedlo;
si vuestra Fe es fuerte, el libro es débil; si vuestra Fe es débil, el libro es fuerte: leedlo;
¿sois castos? este libro es casto; blanco como el Pritaneo de Sifno: ¡leedlo!
___
Y, vosotros, ¡oh, Levitas! ¡oh, Fariseos! ¡oh, Escribas!: ¡leedlo!
tened un momento de valor: leedlo;
de la arcilla de vuestros dioces, del fango de vuestros vicios, podréis recoger algo: leedlo.
___
La Verdad es amarga como el áloe, y es salvadora;
la Verdad se debe al Amor;
este libro es Verdad; se debe al Pueblo;
¡oh, Pueblo!: ¡leedlo!
libro acusador, libro sincero;
libro de Justicia, es libro bueno; libro de Verdad, es libro santo;
y, este es libro de Justicia y de Verdad.
___
No se encierra un pueblo en el Toro de Phalaris sin que sus gemidos conmuevan al mundo;
los pueblos sufren, no mueren;
se alzan de súbito, como la sombra de Samuel, al conjuro de la Pitonisa de Endor, y muestran sus carnes laceradas, sus llagas purulentas: es la delación de sus úlceras;
de su seno incendiado en el martirio, brotan chispas crepitantes, rumorosas, como las abejas ignescentes de las entrañas ardidas de Aristeo: son la delación de sus tormentos;
en el paroxismo de su dolor suelen dar el grito formidable; la cólera les vuelve la voz, como el espanto desató la lengua al hijo de Crésus, y hacen entonces la lúgubre delación de sus martirios;
y, esos gritos: Estrofa, Cántico o Libro, son sagrados;
iniquidad vencedora engendra Justicia;
justicia es este Libro.
… … … … … … … … … … … … … … … … …
¡Los grandes días llegan!
como en el oráculo de Amphilite: La red está tendida, el anzuelo está echado: al claro de la luna los tritones vendrán en multitud.
Los corceles de la guerra devorarán otra vez las serpientes salidas de las ruinas, y el oráculo de Telmese será cumplido.
___
Los días grandiosos llegan;
el himno de victoria, vibra en los aires;
se iluminan allá lejos las brumosas lontananzas;
y, el triunfo avanza en su cuádriga de fuego;
todo en la tierra y en las almas, anuncia el nuevo día;
el Monstruo será vencido.
Pitón siente ya el dardo que silba y eriza sus escamas en agonía de muerte;
ayudemos al vencimiento de la Bestia;
hagamos luz en su antro pavoroso;
¡denunciémosla!
la marea de la cólera popular, subirá ahogándolo todo; marquémosle rumbo a esa marea;
al retirarse no dejará nada en pie: la desolación llenará el Estuario;
la ruina, marca el paso de las muchedumbres y de las olas;
la ribazón de las grandes venganzas es fecunda, como las olas turbulentas del Nilo; marquemos rumbo a las olai vengadoras;
el carro de Jaggrenat pasa abrumador y sangriento, triturando almas cándidas...
y, el ídolo vacila;
ayudemos a volcar el carro maldecido, y el ídolo deforme;
el buey Apis muge: Cambyse llega; mostremos al conquistador, el camino del Templo;
la Justicia de los pueblos es absoluta; y, lo absoluto es inexorable;
indiquemos la dirección que debe seguir su rayo destructor.
___
Verbo acariciador de poderosos y de mitos: ¡verbo maldito!
verbo adulador de multitudes o de dioses: ¡verbo maldito!
verbo de diversión y de juglares: ¡verbo maldito!
verbo encubridor de errores y de crímenes: ¡verbo maldito!
verbo lacayo; verbo de rodillas: ¡verbo vil!
verbo indignado: ¡verbo grande!
verbo denunciador del crimen: ¡verbo santo! verbo delator: ¡bendito seas!
verbo de la Venganza, de la Justicia, del Honor: ¡Salve, Verbo!
… … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … …
Libros acusadores son libros salvadores;
ellos, como las aves del Poseidon, denuncian al pueblo congregado en el Acrocorintho, el crimen cometido en el silencio:
su grito y su vuelo denuncian el delito, y marcan a la Justicia el delincuente;
son los delatores divinos;
su grito viene de lo alto;
son las golondrinas de Bessus;
son las grullas de Ibycus.
Corvi delictum produnt;
son los cuervos que denuncian el crimen;
¡paso a los pájaros sagrados!
Vargas Vila.
EUGENESIA
Concorso del sangue.
Su abuelo: un soldado obscuro muerto en el campo de batalla: Insurrecto consciente;
su padre: un obrero desterrado a Chagres por la victoria implacable en 1855 y muerto allí: Insurrecto nato;
su madre: una sirvienta: Pasividad atávica;
su antecesor: la multitud.Servum Pecum ;
su raza: blanca; mezcla de indio indómito y de galeote español aventurero;
tal era elconcurso de la sangre , en la heroína de este libro;
del montón anónimo; plebe pura;
hija del Pueblo: FLOR DEL FANGO.
PRIMERA PARTE
Sobre la llanura inmensa empezaba la noche a extender el ala misteriosa;
la tarde expiraba en una pompa feérica;
el sol se sepultaba en una como apoteosis de colores, en una fulguración de llamas: se dirían los funerales de un tráseo;
al resplandor del ocaso, pira gigantesca alzada allí para el holocausto del Rey-Astro, respondían las palideces del Oriente, huérfano de su lumbre generosa, del esplendor de su púrpura flameante;
la tarde se extinguía en la inefable dulzura del crepúsculo, donde aun temblaban las palpitaciones postreras de la luz;
sobre los altos cerros del levante, las capillas rústicas y blancas, semejaban palomas detenidas por las primeras sombras de la noche;
la ciudad, allá lejos, como una inmensa mancha negra, perdida en la bruma del crepúsculo, se hundía en extraña penumbra, de la cual se destacaban, perfilándose en el horizonte, siluetas de campanarios, colunmas capitolinas, frontones de edificios: todo indeciso y flotante, como emergiendo de un sueño; de la niebla de un lago aéreo y vaporoso, con un extraño fondo de miraje;
las innúmeras campanas de los templos, tocaban el Angelus; su místico clamor se perdía en el espacio en una tristeza infinita; voz en la soledad, vox clamantis in deserto; voz de madre desolada, llamando a los santuarios vacíos, a los hijos dispersados por el huracán de la impiedad, las almas fugitivas; los espíritus rebeldes; tanto corazón sordo ya para el grito de la Fe...
la vibración sonora moría en la calma infinita de la tarde;
sobre el cielo pálido, de una palidez de nácar, teñido a veces por pinceladas de un color violáceo, aparecían una a una las estrellas, mariposas brillantes de la noche, gigantescos coleópteros del cielo, en torno de la luna melancólica, triste como la lámpara sagrada en la cúpula inmensa del Santuario;
y, en esa decoración como de ensueño, a través del paisaje vesperal, se extendía algo como el aliento enervador de una caricia misteriosa;
a aquella fiesta de los colores arriba, hacía eco la fiesta de los gorjeos abajo; a la gama cromática en los cielos, la gama diatónica en la tierra: la escala de Jacob en el espacio;
en los sauces, entre las eras, bajo el ramaje, un mundo alado alzaba sus cantares; y, todo era colores y armonías en esos funerales de la luz;
en medio de la pompa melancólica, de esa tarde otoñal en la llanura, un coche que venía de Bogotá descendía por el ancho camino de Occidente;
había dejado atrás, a Puente Aranda, las Alcantarillas, donde las garzas meditativas, en actitud hierática, como de Ibis de Libia, los pájaros sagrados del Nilo, veían asombradas la llegada de la noche, mientras los ánades, hundiendo su eucarístico plumón en linfa azul, guardaban en sus pupilas místicas, todo el fulgor postrero de la tarde;
de vez en cuando asomaba por las ventanillas del coche, tras una mano enguantada, el rostro encantador de una joven, casi una niña; rostro de belleza extraña, como de antiguo camafeo pompeyano, en cuyos ojos azules, de un azul cambiante de turquesa pálida, tornándose cuasi en el verde acuático de una alga, se pintaban la más viva admiración, la más infantil curiosidad;
sobre el tinte írido de su rostro, que tenía la tersura inmaculada de un lis, el ligero carmín de la emoción extendía su tinte purpurino; y, con la barba apoyada en la mano, dejaba errar su mirada sorprendida sobre aquel inmenso horizonte, que tenía el esplendor de una acuarela;
la languidez suprema de la tarde, la calma soñadora del paisaje, se reflejaban en sus pupilas azules;
era Luisa García, institutriz, recientemente graduada en la Escuela Normal de Bogotá;
hacía, por decirlo así, su viaje de nupcias con el Destino; iba hacia lo desconocido, al combate rudo de la vida;
como esos jóvenes reclutas que, húmedos los labios por el último beso de la madre, van a tierras lejanas, a batallas sangrientas, a muertes ignoradas, así, esta niña desamparada y sola, entraba en el mar tempestuoso del mundo, lleno de sirtes traidoras, de abismos ignorados, de tempestades dormidas tras la falsa serenidad del horizonte;
diez y siete años; joven, bella... toda una primavera de promesas;
al día siguiente de su grado, ensordecida aún por los aplausos que su talento arrancó a un público delirante de admiración, el Director de Instrucción Pública, vino a manifestarle que una familia muy notable, de vieja cepa aristocrática, había solicitado del Gobierno, la nueva Institutriz, para encargarla de la educación de dos niñas en una hacienda cercana.
Luisa, que había temblado a la idea de verse casi sola en un pueblo extraño, teniendo que lidiar con autoridades incultas, y padres de familia díscolos, aceptó gustosa el ofrecimiento; y, el día aquel en que la hallamos, se había despedido de su madre, y emprendido ese viaje lleno para ella de emociones y esperanzas;
por primera vez salía de Bogotá, y la belleza del campo, la limpidez del horizonte, la novedad del paisaje, la encantaban;
hasta entonces había vivido en su ciudad nativa, en donde, como una flor de invernadero, languidecía su belleza espléndida, en la estrecha vivienda de su madre, o en los fríos claustros de la Escuela; y al sentir sobre su frente el ósculo primero de los campos, la alegría de vivir, el deleite de la vista y uno como voluptuoso estupor la poseyeron;
feliz, sonreída, vivificada al beso salvador de la naturaleza, había hecho sin fatiga el largo trayecto de aquel día, hasta que con la última luz de la tarde, el coche dobló por un estrecho camino, cerrado a un lado y otro por uno como muro de verdura, formado por enredaderas olorosas y un inmenso ramaje florecido...
al frente, un ancho portal de piedra, ostentaba encima este letrero: La Esperanza.
Luisa había llegado a su destino.
La vieja casa solariega alzábase ante ella, con su mole blanca, sus anchos corredores, su aspecto conventual;
se le esperaba, sin duda, porque la familia estaba en el corredor;
al poner pie en tierra, su alta y elegante silueta, proyectada por los rayos del crepúsculo, se destacó majestuosa y como engrandecida, a los ojos de los que la aguardaban;
nada más bello que aquella joven;
su belleza era heroica y sensual; tenía de la Minerva Políade, y de la Venus Victrix; belleza cuasi andrógina, que recordaba los jóvenes de Luini, en el gran fresco de Brera, y la hermosura efébica de aquel San Juan admirable, de rostro oval y cuello de virgen, que duerme sobre el hombro del Maestro, en La Cena de Lugano;
la cabeza maravillosa, coronada por una selva de cabellos negros, con reflejos azulosos, como de agua estancada y profunda;
la frente más bien angosta que ancha: frente querida al arte helénico;
los ojos grandes, azules y profundos; extraños ojos como incrustados de pedrerías, y llenos de fulguraciones y misterio;
la mirada dominadora y triste, con algo de encantador y despótico, llena como de sortilegios de mágica, y de ineluctables sugestiones;
largas pestañas velaban el raro fulgor de aquellos ojos, como tupidos helechos bordan un lago africano lleno de sombra y de quietud;
un ardor excesivo, una rara intensidad de vida intelectual, brillaban sobre su rostro de contornes suaves y facciones fuertemente acentuadas;
sobre su frente, sobre sus mejillas, sobre su cuello, y el nacimiento descubierto de su seno, se extendían tonos ambarinos y luminosos, que hacían pensar en el esplendor de su carne seductriz, en ocultas y amadas realizaciones voluptuosas;
las curvas de su seno y sus caderas, eran modelos de belleza plástica, fragmentos de sensualidad triunfante;
toda ella semejaba aquella egregia figura patricia, deslumbrante de belleza, en la cual el Correggio quiso representar a Venecia, en el plafond del anti-colegio, rodeada de sus diosas de cuerpos ondulantes, bañados en ondas luminosas;
todo en ella recordaba la belleza antigua, y hacía soñar con el regreso del Mito;
un sirviente vino a tomar su equipaje;
el dueño de la casa, ceremonioso y amable, bajó a recibirla al pie del coche, y le ofreció la mano para subir la escalera;
a la vista de aquel hombre, un recuerdo confuso brotó en la mente de Luisa; ella lo había visto antes; ¿en dónde? no distinguía bien en la brumosa conmemoración de sus recuerdos.
Don Juan Crisóstomo de la Hoz, que tal era el nombre del anciano dueño de la casa, presentó a Luisa a su familia.
—Mi esposa—dijo, y le señaló una señora que, dejando la ancha butaca que ocupaba, se había puesto de pie.
—La señorita Luisa García, institutora.
Luisa se inclinó ceremoniosamente, y, tendiendo su mano a la señora, murmuró un cumplido.
—Ahora—dijo don Crisóstomo, mostrando dos niñas de catorce a quince años, que cerca de su esposa estaban—: ahí tiene usted sus discípulas: Sofía mi hija, y Matilde mi sobrina.
Luisa, les estrechó la mano con cariño y añadió:
—Espero que seremos muy buenas amigas.
—¿Dónde está Arturo?—dijo don Crisóstomo.
—Aquí, papá—respondió una fresca voz de adolescente; y apareció un joven, que hasta entonces se había ocultado tras la redonda figura de su padre.
—Mi hijo Arturo;
el joven hizo un saludo tímido, y enrojeció hasta la nuca.
—Sigamos a la sala, mientras arreglan su equipaje en su habitación—dijo la señora—; usted deseará descansar;
una vez en la sala, Luisa pudo observar bien el grupo que la rodeaba;
pequeño, rechoncho, rojo, pletórico de sangre;
verdes, lividinosas las pupilas a flor de cara; como en el limo obscuro de un pantano, se veían todas las liviandades, en el sucio verdor de aquellos ojos;
rojo el cabello, rojo por el tinte, como si tuviese miedo a la majestad de las canas, aquella frente de Sátiro, hecha para el follaje de los pámpanos;
grueso el labio inferior, grueso y sensual, de una sensualidad desesperante; labios de esos que, según Sócrates, hacen más voluptuoso el beso;
rasado el bigote; rojas las patillas;
corto el cuello; inmenso el vientre;
un verdadero aspecto de Sileno;
con gafas de oro; pulcro en el vestir; lento en el andar; pomposo y dogmático en la dicción; ceremonioso y grave en las maneras, tal era el señor don Juan Crisóstomo de la Hoz;
en lo moral, podría decirse que tenía el alma en el rostro;
lascivo, taimado, disoluto;
hombre inteligente, audaz, flexible como una liana trepadora, había ascendido a manera de atrevida yedra por el muro agrietado de aquella sociedad conservadora, y apoderado de la cima, la tenía toda prisionera en su ramaje;
había estudiado el medio social en que vivía, y se había adaptado a él para dominarlo;
fingió la fe de un cartujo, el entusiasmo de un cruzado, la pureza de un asceta; hizo de la hipocresía su escudo, de la religión su corcel de guerra, y con ellos libró sus grandes batallas en la Banca y el Comercio;
sectario tumultuoso, demagogo clerical, fué jefe y centro de esa falange sombría y agitadora, que, en nombre de la Religión, ha hecho contra el progreso el juramento de Aníbal;
así llegó a la cima; su palabra fué un oráculo; su virtud fué un dogma; la Iglesia fué su mina; la filantropía, el más productivo de sus negocios;
miembro de todas las cofradías, presidente de asociaciones piadosas, tesorero de sociedades de caridad, banquero de la curia, católico exaltado, combatiente rudo, intrigante tenaz, no hubo en Bogotá virtud más insospechable que la suya, ni reputación más limpia, la tuvo nunca cerdo enriquecido en más dorado círculo de cándidos idiotas.
Doña Mercedes Sánchez de Pescador y Robledo, como ella hacía poner en sus tarjetas, con énfasis portugués, era una mujer ya rayana en los cincuenta años, pequeña de cuerpo, escasa de carnes, y pobre de sangre, según se veía en la color pálida y biliosa de su rostro, que sólo coloreaban algunas pecas;
sus ojos pardos y pequeños, se movían con inmensa inquietud bajo su frente huesosa, que coronaban cabellos de un rojo subido, que hacía contraste con el rojo pálido de sus canas teñidas;
su voz silbaba al través de sus dientes postizos, y sólo la hacían agradable la marcada distinción de sus maneras cortesanas, y su conversación amena, aunque muy pedantesca;
orgullosa, dominante, necia; blasonando de nobleza; llena de preocupaciones, tenía la insolencia del dinero, tras del cual se parapetaba, como tras de un escudo, su inmensa necedad;
hija única de un honrado comerciante, que principió por vender alpargatas, manta y cera negra, en la Plaza del Mercado, y había logrado ser miembro del alto comercio y la alta sociedad; dotada por la naturaleza de mal genio; sin madre, pues la perdió siendo, muy niña;
desprovista de los dones de la hermosura, había llegado a los treinta años, soltera, y al doblar este cabo de las tormentas, su naturaleza voluptuosa, atacada de constantes crisis nerviosas, revistió entonces la más repugnante de las formas del histerismo: el histerismo religioso, y se había hecho beata;
de iglesia en iglesia, de convento en convento, paseando su solterismo y su aburrimiento, había sentido al fin algún consuelo, con los sermones de un elocuente y bello predicador dominico, y había hecho de la iglesia de Santo Domingo, el rendez-vous de su piedad;
de súbito corrió en la sociedad, sorprendiéndola inmensamente, la noticia de que Mercedes Sánchez, se casaba con un joven dependiente del almacén de su padre, muy formal e inteligente para el negocio, aunque de humilde posición;
mas lo que hizo subir de punto la extrañeza y la crítica, fué la rapidez con que se celebró el matrimonio, y el inmediato viaje a Europa que emprendieron los recién casados, para lo cual se alegaba la mala salud de Mercedes, y del cual volvieron a los dos años, con motivo de la muerte del padre, trayendo dos hermosos retoños; la rápida fecundidad, alarmó a sus relaciones;
desde entonces, ocupó don Crisóstomo de la Hoz el lugar de su difunto suegro, pues habiendo muerto ausente el único hermano de su señora, que lo instituyó legatario universal y tutor de su hija única, fué jefe y dueño de todo;
su esposa, que había querido dominarlo al principio, había encontrado resistencia tenaz en el carácter violento y sin educación de él; y esto, unido a causas ocultas, y a que la fidelidad no era la virtud distintiva del marido, arrojó algunas nubes sobre el cielo de ese matrimonio; sin embargo, fieles al medio social en que vivían, ocultaron sus pesares, y pasaban a los ojos de todos por un matrimonio modelo.
Don Crisóstomo, se hizo pronto el padre de los huérfanos, como lo llamaban sus apologistas; y la fama de su caridad llenó los ámbitos de la vieja ciudad de los virreyes;
hacía algún tiempo que sus negocios no iban bien, y bajo pretexto de salud, se había retirado la familia al campo, cuando la hallamos sujeta a la observación de Luisa.
Sofía era una niña delgada y esbelta, melancólicamente tímida; blanca, de una blancura láctea, que hacía pensar en aquellas novicias de tiempos medioevales, cuya belleza claustral tenía la poesía de un ensueño místico;
sus cabellos lacios y rubios, de un rubio de espigas ya marchitas;
sus ojos negros y grandes, en una pertinaz actitud de ensueño;
ojos extáticos de los mártires del amor y de la fe;
semejaba la casta imagen de un icono votivo; uno de esos ángeles de misal que, plegadas las alas de oro, juntas las manos en actitud beatífica, miran la hostia nívea, emerger del áureo cáliz en un campo pálido de azur...
Matilde era el reverso; su belleza tenía la exuberancia de la rosa de los trópicos;
pequeña, robusta; la color ligeramente morena; rosadas las mejillas, como una clavellina del valle; rojos y pronunciados los labios, corta y ligeramente alzada la nariz; negros, inmensamente negros sus ojos, como el bosque de cabellos ensortijados y profusos que circundaban su frente, y cubrían sueltos, más de la mitad de su cuerpo;
imperativa, apasionada, voluptuosa, era con relación a su prima la naturaleza más distinta;
la una era el sueño de amor, y la otra el sueño del placer;
moreno, más obscuro que los otros de su raza; castaño el cabello ondulado, que le caía en profusión sobre la frente angosta; grises sus ojos, de un color gris claro, de pizarra pálido, como de rubí de Sudermania, cruzados por líneas negras que les prestaban un fulgor extraño;
negras y pobladas las cejas; negras las pestañas; recta la nariz, sensual el labio, desdeñosa la sonrisa, blancos los dientes; se hubiera dicho un Byron niño;
era una reproducción de aquellas cabezas que pintores del mediodía, dejaron en el Museo degli Studï, o en la Galleria degli Uffizi, y cuyo tipo se ve vagar en la escalinata de la Piazza di Espagna, en Roma, o en los malecones de Chiaia, o de Santa Lucía en las tardes apacibles, bajo el sol ardoroso de Baia;
tal era Arturo; demasiado alto para su edad, delgado y nervioso, brillaban en sus ojos pasiones sensuales aun dormidas, y el fulgor extraño de una alma, tempranamente atormentada por los sueños tempestuosos del amor; se sentía como temor de despertar, aquella naturaleza virgen: Cave leonem;
mientras Luisa hacía sus observaciones, la conversación había versado sobre su viaje, y las emociones que el campo había despertado en ella.
—Y, ¿usted no había salido nunca de Bogotá — dijo doña Mercedes.
—No, señora.
—¿Cómo podían ustedes pasarse los diciembres sin salir a Ubaque, a Choachí, o Villeta? a mí me habría sido imposible.
—Mi madre no podía salir; y, además, somos solas.
—Y, ¿su papá de usted no existe?
—No, señora.
—¿Hace mucho que murió?
—Yo no alcancé a conocerlo; murió cuando la guerra de Melo.
—¿Peleando en Bogotá?
—No señora; desterrado en Chagres.
—¡Ah! ¿era artesano?
—Sí, señora, carpintero;
la joven sufría visiblemente con el interrogatorio.
—¿Y su mamá de usted enseña también?—continuó implacable doña Mercedes.
—No, señora, ella trabaja.
—¿Borda o cose?
—No, señora, plancha — contestó Luisa como dominando la tortura moral, y levantando sus ojos puros y serenos sobre su interlocutora.
—¡Planchadora!—murmuró inconscientemente doña Mercedes, con insultante desprecio.
—Es hija de una planchadora — dijo Matilde por lo bajo a Sofía, la que inclinó su rubia cabeza, fingiendo jugar con la blonda de su pañolón negro, sin responder nada.
Don Crisóstomo, comprendiendo que la joven sufría, se apresuró a decir:
—La señorita deseará arreglase para ir a la mesa; Sofía, señálale su cuarto.
Luisa se retiró con un ceremonioso saludo que sorprendió a la señora, la cual no se explicaba cómo la hija de un carpintero y de una planchadora, podía tener tan elegante presencia, y tan distinguidos modales; don Crisóstomo y doña Mercedes se retiraron también; Arturo permaneció quieto, absorto, silencioso, contemplando el sofá donde la joven había estado, como se sigue en medio de las sombras el resplandor de un astro que se eclipsa.
Matilde se acercó a él, y le dijo:
—¿Qué te parece? es la hija de una planchadora; es una cualquiera; yo no la voy a obedecer.
Arturo, sin volver en sí, respondió maquinalmente:
—¡Oh! ¡es muy bella!...
La comida fué ceremoniosa y triste;
había esa frialdad estorbosa que reina entre gentes que por primera vez se ven, y que se sienten miradas y observadas entre sí;
de regreso al salón, Luisa quiso conocer el estado de adelanto de sus discípulas en la música, y las invitó a que tocaran.
—Saben muy poco—dijo doña Mercedes—; Sofía es la única que estudia: toca algo para que te oiga la señorita;
la joven se puso al piano, y ejecutó con infinita ternura un valse melancólico y sencillo, al cual comunicaba un sentimiento extraño, su alma soñadora.
Matilde intentó luego ejecutar algo, pero interrumpiéndose a cada paso, terminó por ponerse de pie, diciendo que se le había olvidado.
—Ahora, señorita—dijo don Crisóstomo—, ¿no se dignaría usted tocar algo?
—Con mucho gusto.
—Algo clásico—añadió doña Mercedes.
—No toco de memoria nada clásico.
—Ahí hay libros de música;
y, don Crisóstomo abrió uno ante la joven.
Luisa lo hojeó; y hallando una sonata de Beethoven, ligera, alada, como todas las creaciones del cisne de Bonn, la interpretó con maestría inimitable, con una pureza de ejecución cuasi de artista.
—Ya que toca tan bien, cántenos algo: Crisóstomo me ha dicho que usted canta.
—No me sé acompañar en el piano.
—Arturo puede acompañarla; él, tocaba mucho antes de entrar al colegio.
—Quién sabe si me acordaré, mamá; lo he olvidado casi todo—replicó Arturo.
—¿Toca usted?—exclamó Luisa, fijando en él, sus grandes y sorprendidos ojos;
aquél se estremeció como si hubiese sentido en la cabeza una pila voltaica.
—Tocaba antes, señorita, y por oírla cantar a usted ensayaré acompañarla.
—¿Qué va usted a cantar?
Luisa hojeaba el libreto de Lucía.
—Esto—dijo, mostrándole el aria del Delirio.
—Yo no la he oído cantar nunca.
—Ensayaremos.
Luisa abrió el libro, y se inclinó sobre el piano, tanto que su aliento caía sobre el joven y acariciaba sus mejillas;
a la vista de aquel brazo que parecía de alabastro tenue, coloreado por el sol, de piel suave con venas azulosas y un vello negro, que le daba un encanto felino, un fulgor de terciopelo; sintiendo cerca aquel aliento embalsamado, las palpitaciones de aquel seno en donde, como palomas salvajes bajo una red, los dos pechos duros y erectos, se agitaban en una prisión de encajes; aspirando aquel olor enervante de esencias y de hembra, el joven sintió impresiones desconocidas, una ola vibradora de emociones extrañas, algo como el despertar de la naturaleza, el lejano y ardiente rumor de la vida, el rápido circular de la savia engendradora del Amor;
en tanto Luisa, como un pichón de mirla en el jaral, gorjeaba a media voz la partitura inmortal de Donizetti;
bien pronto, su voz clara, sonora, de soprano, rica de mágicas cadencias, de extrañas vibraciones, llenó el espacio...
la locura inmortal vibró en sus labios; el gemido de pena fué un arrullo;
aquellos acentos perlados, cristalinos, poblaron las soledades cercanas, y atravesaban como una onda de armonía el campo dormido en la calma religiosa del silencio;
y, vibraba en ignotas melodías, bajo ese cielo estrellado, el poema cantante de sus sueños;
calló después.
Arturo, con los ojos húmedos, flameantes, la contemplaba en actitud de éxtasis.
Doña Mercedes sollozaba quedo.
Sofía había cruzado las manos, y parecía orar.