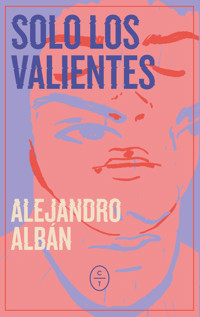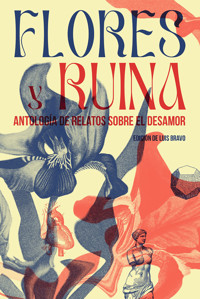
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dos Bigotes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un jardín italiano en penumbra que no permite recibir visitas. La carta dirigida a la amante para intentar desenredar su nombre del pasado compartido. El misterio de un perro y su amo hacia otra pareja. Una tumba rodeada de los testigos de un amor prohibido. Una cita con cine, viento y niebla. Un cabaré donde brotan el lujo decadente y las heridas remotas. Flores y ruina. Antología de relatos sobre el desamor reúne a quince autoras y autores bajo una premisa común: el final del amor unido a la presencia de las flores. El asombro y el desvelo recorren las historias, firmadas por algunos de los nombres más sugerentes de la narrativa actual española, que abordan este gran tema desde diferentes ánimos y lugares. Que sus palabras sirvan de consuelo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Flores y ruina
Editorial Dos Bigotes
Primera edición: mayo de 2024
Flores y ruina. Antología de relatos sobre el desamor
© de los relatos (por orden alfabético): Alejandro Albán, Julen Azcona, Luis Bravo, Vanina Bruc, Alba Carballal, Juan Gallego Benot, Aida González Rossi, Álvaro Llamas, Mara Mahía, Layla Martínez, Flor M. Yustas, Dimas Prychyslyy,Bruno Ruiz-Nicoli, Lola Tórtola, Ignacio Vleming; 2024
© de las fotografías: Juanma Blanco (Alejandro Albán), Daniel Ausina Peiró (Luis Bravo), Silvia Arenas (Vanina Bruc), Alberto Almayer (Alba Carballal), Pablo Caldera (Juan Gallego Benot), Sofía Crespo Madrid (Aida González Rossi), José Morraja (Álvaro Llamas), Photoautomat Bersarinplatz (Mara Mahía), José Luis Rodríguez (Layla Martínez), Flor M. Yustas (Flor M. Yustas), Carlos Martín Hernández (Dimas Prychyslyy), Alejandro Benavente (Bruno Ruiz-Nicoli), Blanca Pérez de Tudela (Lola Tórtola), Berta Delgado (Ignacio Vleming)
© de las ilustraciones del interior: Luis Bravo
© de esta edición: Editorial Dos Bigotes, s.l.
Publicado por Editorial Dos Bigotes, s.l.
www.dosbigotes.es
isbn: 978-84-127657-6-2
Depósito legal: M-10658-2024
Impreso por Kadmos
www.kadmos.es
Diseño de colección: Raúl Lázaro
www.escueladecebras.com
Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de esta obra deberá tener el permiso previo por escrito de la editorial.
El papel utilizado para la impresión de Flores y ruina. Antología de relatos sobre el desamor es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel reciclable.
Impreso en España — Printed in Spain
índice
Julen Azcona
Gárgaras en la espalda
Layla Martínez
Los prodigiosos milagros del Niño Jerónimo
Alejandro albán
Tu reino
Luis Bravo
Viento del sur
Alba Carballal
Contractura
Flor M. Yustas
Carta enredada para una gardenia que escupe flores
Álvaro Llamas
Tríptico ajazminado (y algo azaharoso)
Vanina Bruc
En ti, en mí (pero Cristalina lloraba)
Aida González Rossi
Ocaso
Ignacio Vleming
Buganvilia
Juan Gallego Benot
Salvar lo nuestro
Dimas Prychyslyy
La lirio
Mara Mahía
Capítulo 1 El cuento de la lectora
Bruno Ruiz-Nicoli
En reivindicación de la baronesa Schroeder
Lola Tórtola
Un pensamiento salvaje
Epílogo
… van a caerselos hemos estado observando sobre la barda del jardíndesde hace horas,el cielo se oscurece como una tintura,algo está a punto de caer como lluviay no serán flores.
W. H. Auden
Julen Azcona Gárgaras en la espalda
Julen Azcona (Estella-Lizarra, 1995) es un periodista y escritor navarro, autor de las novelas Lodo (2021) y La última sauna del mundo (2023), ambas editadas en Dos Bigotes. Ha publicado varios relatos en sellos como SM o en las revistas Casapaís y Digo.palabra.txt, y colabora en medios como Berria o Miradas de cine. La Voz de Galicia lo incluyó en su lista de quince autores menores de treinta años a tener en cuenta. Escribió «Gárgaras en la espalda» en Córdoba, con la ayuda de la beca de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores durante el curso 2023-2024.
Biel y Roi solo pueden imaginar el jardín.
—Las luces no funcionan —grito desde lo alto de la escalinata de piedra—. Debe de ser un cable, llevo días tratando de arreglarlo, no encuentro el momento. —Etcétera.
Abajo, en el umbral entre el color naranja que proyecta la casa y las tinieblas de la noche, alcanzo a ver sus figuras. Las cabezas no apuntan al frente. Están giradas a un lado, suplen la oscuridad que las acecha con la única visión posible, la visión del otro: las distintas capas de negro en las curvas de la carne, el brillo tenue que delata unos dientes, un ojo, un pendiente. Y luego, el tacto: desde que los he conocido no han dejado de agarrarse. Lo hacen de una manera graciosa, no de la mano, sino del meñique; tiran el uno del otro con astucia, como jugando a quererse, como retándose a perder.
—Fue el gran proyecto de Marta —confieso. Les hablo de setos antropomórficos del tamaño de edificios, de cientos de flores distribuidas para formar un reloj de sol gigante, multicolor, y de decenas de fuentes coronadas por jinetes y hadas cuyo flujo convierte el recinto de estilo inglés en un edén.
Les invito a volver dentro. Cuando se dan la vuelta para subir los escalones, las luces de la casa los iluminan de frente y recuerdo por qué están aquí: la belleza de los cuerpos, la juventud de los rostros; ambas arrugadas ahora por el frío, ocultas bajo varias capas de ropa a excepción de dos meñiques como dos anzuelos.
—Es una casa preciosa —dice Biel. Cierro la puerta del jardín y sus gafas se empañan con el calor del salón.
—Todo es Marta —respondo. La chimenea está encendida y el vapor dulce de los negronis nos espera sobre la mesita junto al fuego—. La compró hace diez años, cuando la prejubilaron. Esto era un antiguo palacete echado a perder, los dueños estaban arruinados, les quedaba el título aristocrático y poco más, fue una ganga.
—¿Por qué Bolonia? —pregunta Roi. Es el único de los dos que bebe; quizá Biel sea abstemio y solo haya accedido a las copas por educación.
—Tenía que ser aquí. Ambos estábamos enamorados de Italia, del italiano, de los italianos. Y Bolonia era… es, supongo que lo sigue siendo: es especial porque fue el primer viaje que hicimos como novios, en una Nochevieja igual de fría que esta, hace veinte años. Nos quedamos en un hostal cutre y nos hacíamos bocatas con lo más barato del supermercado. Ella me doblaba la edad, trabajaba en un banco, tenía dinero, pero yo aún no había publicado Fango, así que fue una aventura, supongo, fingir que éramos pobres, que vivíamos en la calle. Luego nos mudamos aquí y fue volver por la puerta grande. Éramos ricos, todavía podía decirse que éramos jóvenes, y el plan era olvidarnos de España, disfrutar del dinero y el tiempo, envejecer. Marta trabajaría en su jardín soñado. Yo escribiría otra novela.
—Lo siento mucho —dice Biel, y estamos cerca y puedo oler su aliento porque he dispuesto las butacas de manera que nuestras rodillas se rocen, pero no huele a negroni, no huele a nada. Le contesto:
—Gracias.
Pero no sé a qué se refiere, si a mi incapacidad de escribir nada que no sea Fango o a Marta, que se encerró en el cuarto de baño y se tomó todos los antidepresivos del armario. Roi pregunta por el lavabo. Le indico la puerta, al fondo a la derecha, y Biel y yo nos quedamos solos. La línea en su negroni está intacta y no parece importarle. No mira la copa, tampoco me mira a mí; solo le interesan los cientos de libros en las estanterías, el Hockney, los bustos de inspiración neoclásica, el mosaico romano que preside la sala, y sé que he perdido su interés, que he sido víctima del juego de la ostentación que es esta casa. En un intento por recuperarlo, digo:
—Cuando cuente hasta tres, mira arriba.
—Qué hay.
—Espera. Uno, dos, ahora.
Hundimos los cuerpos en las butacas y miramos al techo como si alguien lo hubiera abierto para cazar estrellas.
—Qué chulo. Qué es.
—Marta, otra vez. Durante los últimos años dejó de estar tan interesada en el jardín y se obsesionó con la cerámica. Pero no hacía tazas o platos, ella nunca hacía nada que fuera aburrido.
—Es una flor.
—Un diente de león. Tardó años en hacerlo, imagínate, con todas las semillas en pleno vuelo. Primero dar con el material perfecto, después moldear esas formas tan delicadas.
—Parece de papel.
—Hizo no sé cuántas iguales. Cada flor es finísima, con su tallo, su capullo y sus cien semillas. Las llegó a exponer hace un tiempo, montones de piezas diseminándose en una instalación gigantesca. Verla era recorrerla, esquivarla. Recibió muy buenas críticas.
—¿Dónde guardas las otras flores?
Quiero pensar una respuesta, pero una explosión nos interrumpe desde el exterior. Dentro, un cuco sale acelerado de su casita de madera y comienza a piar con ansiedad.
—Oh.
—¿Es ya?
Giro la muñeca, miro mi reloj, levanto la copa.
—Feliz año nuevo.
Y Biel no puede resistirse, brindamos y el recelo se rinde a la educación: bebe un sorbo, es una forma de empezar. Nos levantamos sin soltar la bebida y admiramos los fuegos artificiales que salen disparados de algún punto de la ciudad, bajando la colina.
—Ahí es donde deberíamos estar ahora mismo —dice Biel—. El plan era celebrarlo en la calle, pero se nos han quitado las ganas, por lo que sea.
—Sí, por lo que sea.
—¿Sabes?, yo siempre he sido de creer que las cosas pasan por algo.
—No digas eso, joder.
—No me refiero a lo de hoy. No sabes toda la historia. —Bebe un sorbo. Sacude la cabeza—. Justo antes de que pasara todo, antes de que aparecieras tú, estaba dejando a Roi.
Aparta la vista del paisaje, duda, bebe, me mira, da un paso al frente con nerviosismo y retrocede, engulle hasta el final el contenido de la copa y vuelve junto a la hoguera, que prende destellos rojizos en sus gafas. Me pregunto cuánto tardará Roi en volver del baño.
—No hace falta que me lo cuentes si no te sientes cómodo —digo y es mentira, claro que hace falta. Yo la historia solo la he imaginado como se imagina un jardín secreto en la noche italiana, y se parece a todas las historias. Es lo que hago: entrar en un restaurante y oír las conversaciones de la mesa de al lado; grabarlas con el móvil mientras transcribo lo que puedo en un Word y trato de rellenar los huecos. Llevo haciéndolo veinte años. También llevo veinte años sin publicar nada, viviendo de las rentas de una novela que alguien decidió que daba voz a una generación, de una película que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y fue número uno en taquilla, y de una serie que Netflix estrenará el año que viene donde un montón de modelos sin talento pero con millones de seguidores en Instagram reavivarán una fiebre que todavía me atormenta por las noches. Cuando me siento a escribir en soledad, libre de influencias externas, las únicas voces que escucho son las de Fango. Podría intentar hacer una secuela. Me han ofrecido grandes adelantos. Pero a Marta le decía:
—Quiero escribir otra cosa.
Y ella se reía:
—Eres un cobarde.
Y, cuando estaba enfadada:
—Eres un puto cobarde.
Pero el dinero no dejaba de entrar. Yo no tenía que hacer nada. Las traducciones, el libro con la portada de la película, el libro de bolsillo, la edición ilustrada, el libro del décimo aniversario, el del decimoquinto, el del vigésimo con un prólogo de Marta Sanz, el cómic, el remake estadounidense que nunca se rodó pero cuyos derechos de adaptación costearon el yate en Ibiza, el acuerdo con Inditex, las tazas, las agendas, mi cara en blanco y negro en el puto banco Sabadell.
A pesar de todo, salgo cada día a fingir que escribo. Una librería con café, una pastelería con encanto, un ramen con enchufes, los sofás pretenciosos en las entradas de los bancos, la sala de espera de la psicóloga. En los días malos, regreso a casa incapaz de completar una frase que no sea el espejo de otra. En los días buenos, encuentro una idea vaga para una historia —luego no hago nada con ella—. Después están los días madriguera. Marta los llamaba así. Son igual de yermos que los días malos y los días buenos, pero infinitamente más divertidos. En ellos no me limito a escuchar conversaciones ajenas, sino que trato de penetrar en ellas, intervenir en las vidas de los hombres y mujeres cuyos contornos acaban llenando un hueco en mis libretas. A veces basta con un tropezón —quién no quiere conocer a un escritor rico y exitoso—: cenamos, me invento cuatro anécdotas, me llevan a sus casas, me invitan a dormir. Siempre llevo tabaco de sobra y la grabadora encendida.
—Ya has estado madrigueando —solía decir Marta cuando aparecía en casa con los primeros rayos de sol. Quería saberlo todo: se quitaba la ropa y esperaba que recrease con ella lo que otros me habían hecho a mí. Era un juego de honestidades. Ella sabía que los días madriguera formaban parte del proceso creativo y lo que le frustraba era la esterilidad literaria de después, no que me acostase con otras personas. También tenía sus amigos, sus amigas, también me lo contaba todo. La única condición era no traer la fiesta a casa. Hoy he infringido esa norma. Es la primera vez que me pasa. Hoy he sentido compasión.
Ha sucedido en un bufé libre de Via Zamboni. He apartado mi cena, un poke de aguacate, y me he puesto manos a la obra al ver que una madre y su hija discutían al lado. Tecleaba sin escuchar, vagamente interesado por el reproche de la hija a la madre debido a un comentario sobre su aspecto físico en la pasada comida de Navidad. La hija amenazaba con no volver el año que viene, romper los lazos familiares que en realidad le importaban una mierda. La madre lloraba. Luego el diálogo se tornó pueril. Habría sido mejor idea la empanada vegetariana en lugar de la de carne, comentaban. Estaban llenísimas, pero ¿y si compartían una más?
Estaba a punto de recoger mis cosas e irme cuando oí el golpe: la puerta de cristal detrás de mí abriéndose con violencia. Cuando alguien dijo algo en inglés con un marcado acento español, me giré y ahí estaban: dos chicos jóvenes y guapos, las caras desencajadas por el terror. Hablaba solo uno de ellos, más alto, de gafas, las mejillas rojas y la respiración entrecortada como si acabara de completar una maratón. El otro, más bajo, callaba, pelo teñido de rojo y muchos pendientes; agachaba la cabeza y escondía el rostro pálido bajo la bufanda. El restaurante entero se había girado, también la madre y la hija, no era solo yo, pero al ver que el camarero les hablaba en un tono tranquilo, la gente volvió a sus cosas. Yo no. Las expresiones de angustia continuaban ahí, solo que ahora el chico alto respiraba mejor y su piel recuperaba el color habitual. El chico bajo seguía mirando al suelo, paralizado por algo más profundo que el miedo, un halo de vergüenza. El alto le hizo un gesto al camarero y este asintió, se fue un momento y volvió con unas servilletas. El alto cogió las servilletas, rodeó al bajo y comenzó a limpiar tres puntos de algo blanco y denso que brillaba en su espalda, sobre el nailon negro del abrigo de plumas. Luego llegó el turno del alto. Le pasó servilletas limpias al bajo y se dio la vuelta y se agachó para ponerse a su altura e indicarle suavemente dónde debía proceder. El bajo comenzó a hacer gestos mecánicos hasta que la saliva desapareció de la espalda del alto. Mientras, este fijaba la vista en la enorme cristalera. Había algo ahí fuera que lo inquietaba, yo lo vi, era otro chico, un joven rubio, ojos azules, cabeza rapada, lágrimas tatuadas en la cara. Vociferaba algo mientras los viandantes lo esquivaban, asustados, pero nosotros no oíamos nada, nos protegían el cristal y la música del restaurante. Enseguida se hartó y se fue calle abajo, las manos en los bolsillos, los labios murmurando algo que no alcancé a entender. Cuando la calle se despejó, vi a los chicos dudar entre quedarse un rato más o largarse. El camarero se tropezaba con ellos todo el rato, miraba el reloj, luego a los chicos y por último las mesas y agitaba la cabeza. Pensé en Marta. Ella ya estaría al otro lado del restaurante abrazándolos con el idioma, pero yo no me decidía a hacer lo que tenía que hacer. Mientras tanto, el chico alto hablaba:
—¿Nos vamos ya?
—Adónde.
—Tenemos una reserva.
—A mí no me entra nada ahora.
—Bueno, pues al Airbnb. Me da igual.
—Biel. Espera.
—Qué.
—Déjame decir algo.
—Ahora no, Roi.
—Mañana no va a ser mejor.
—Ahora no.
Fue aquel breve diálogo, lleno de posibilidades, el que me hizo reaccionar. El chico llamado Biel alzó las manos, como recordándole al chico llamado Roi dónde estaban, qué había pasado. Se le escapó una risa cansada y de un portazo salió a la calle. Miró a ambos lados para comprobar que el chico rubio se había ido, sacudió la cabeza e inspiró como si fuera la primera vez que salía a la calle y respiraba.
—¿Estáis bien?
Roi se sobresaltó al oír mi voz detrás de él.
—Ay, hola —balbuceó—. Biel, espera, mira. Este hombre habla castellano.
Caminamos por Via Rizzoli, dejando atrás las torres medievales de Asinelli y Garisenda. Biel y Roi trataban de poner palabras a lo sucedido. Me usaban como pantalla donde proyectarse. No lo recordaban bien: andaban por esa misma calle céntrica y concurrida, el sol se estaba poniendo, había más luz. Roi tropezó con algo. Biel se giró y vio que había sido con un chico justo detrás de ellos, el mismo chico rubio de los tatuajes. La primera reacción de Biel fue pedir disculpas en nombre de Roi. Pero el rubio comenzó a gritarles insultos en italiano, así que Biel y Roi se alejaron deprisa y el chico empezó a andar tras ellos. Biel no se lo podía creer. ¿De verdad iban a tener que correr? Entonces oyó el primer escupitajo. Luego otro. Y otro. Y otro. Ahí sí, corrieron. Sin rumbo, el rubio pisándoles los talones. Roi pensó que esa sería su vida a partir de ahora: que nunca dejarían de correr, que el rubio no dejaría de perseguirlos. Fue a Biel a quien se le ocurrió buscar la protección de un establecimiento, involucrar a un grupo de personas, obligarlas a reaccionar. Encontró el bufé de Via Zamboni, a escasos metros de donde todo había explotado, y en cuanto se vio a salvo gritó el nombre de Roi, que lo oyó y se unió al rescate de la puerta acristalada.
Les dije que lo sentía mucho, que era normal si estaban en shock. Podíamos ir a la policía, yo podría hacer de intérprete. Prefirieron que no, no querían fastidiar ni un minuto más las vacaciones. Habían llegado hoy mismo a Bolonia, en avión desde Londres, donde vivían, para quedarse dos noches en un Airbnb; después irían en tren a Florencia y pasarían otras dos noches allí. No tenían mucho dinero, no viajaban muy a menudo, preferían disfrutar del tiempo que les quedaba en Italia. Les dije que me recordaban a Marta y a mí, viajando hace veinte años por Europa a lo mochilero. Si nos hubiera pasado algo así, me habría encantado que un desconocido nos ofreciese un lugar donde quedarnos, lejos de la ciudad y del ruido. Tenían que venir a casa, les esperaba una cena caliente, en coche no se tardaba nada y lo tenía aparcado cerca. No podían decir que no.
En la carretera, mientras la ciudad se hacía pequeñita a nuestras espaldas, Roi planteó qué era lo que había provocado la furia del chico rubio. Qué importaba, le decía yo, habían tenido la mala suerte de toparse con un loco. Pero él seguía haciéndose preguntas. ¿Habían sido los meñiques lo que los habían delatado? Ni siquiera recordaba si estaban tocándose cuando sucedió. Quizá fue la ropa de Roi, de colores y formas extravagantes, el pelo teñido de rojo, los numerosos pendientes, la pluma, la pluma, la pluma. Miré por el retrovisor y me reconocí en la mirada que me lanzó Biel desde atrás: él y yo nos escondíamos —al vestir, al caminar, al hablar, al gesticular—; yo, además, había vivido tranquilo detrás de una mujer, haciendo las cosas que hacía con los hombres en las noches oscuras. Roi no, y ahora pagaba por ello. La patada inicial, la que había causado el tropezón, había sido a él.
Roi sigue en el baño. El ruido de fuegos artificiales se acaba y Biel termina su segundo negroni.
—A veces no entiendo qué es el amor —murmura—. Otras pienso que se me ha acabado.
—Eres muy joven para decir eso.
—¿Esa es tu respuesta?
—No tengo una respuesta.
—Pero con Marta era fácil.
—No lo era. Los sentimientos nunca lo son. Intentábamos comunicarnos en la medida de lo posible, pero, ya ves, ella se acabó yendo.
—No es lo mismo.
—Yo creo que sí.
—Llevo seis meses pensando en dejar a Roi.
—¿Por qué?
—Porque le quiero. Porque nunca dejaré de quererle. Porque no somos felices. Porque podríamos serlo de otra forma.
—Y se lo dijiste.
—Se lo dije, sí, y no ha servido de nada. Es gracioso: antes del incidente pensaba que hablar con Roi era lo que más miedo me daba en el mundo. Hacerle daño, que dejara de quererme, que me odiase o algo parecido. Por eso cuando se lo dije temía y a la vez deseaba su respuesta (que me gritase algo, que se alejase, llorar juntos, una hostia), pero entonces un tío ha empezado a perseguirnos y todo lo que invadía mis pesadillas las últimas semanas ha dejado de importar. Hemos dejado de ser una pareja en crisis y hemos pasado a ser dos mariquitas huyendo. Y yo he dejado de saber si la persona que más me importa, mi pareja, supongo, me odia o me quiere o si respira aliviada porque ha tenido las mismas pesadillas. Lo que ha tocado es escondernos, limpiar flemas de un abrigo. He pensado en Jesucristo arrodillándose para lavar los pies a los apóstoles. He pensado en el amor y en que ese gesto sin duda lo ha sido, tenía que serlo, por muy pequeño que fuera, por mucho que la vergüenza de Roi se mimetizase con el suelo y una servilleta no bastase para borrarla de sus ojos, por mucho que yo pudiera haber hecho más, mucho más de lo que aquel trozo de papel jamás podría: lamer su espalda hasta dejara limpia, hacer míos los surcos espesos, blancos, verdes, salmón, deshacer la fina línea líquida que descendía por la ladera del abrigo, lo haría, no me importaba el contenido del escupitajo y Roi nunca se enteraría, creería que seguían siendo servilletas en la espalda, pero sería yo, sorbiendo con todas mis fuerzas la saliva espesa de un hombre que quiso hacernos daño por no ser hombres, escondiéndola en mi boca, guardándola para purificarla, hacer gárgaras con ella y tragármela y vomitarla con cuidado, coser con ella un manto de estrellas, exponerla en un museo, rodearla de cuerdas para que nadie la toque o todo lo contrario, permitir que otros la mancillen, recrear el mismo calvario doscientas millones de veces.
Memorizo las palabras de Biel como si estuviera en una de mis cafeterías. Me pregunto si seré capaz de hacer algo con ellas. Por si acaso, hace rato que he metido la mano en el bolsillo y he activado la grabadora de voz del móvil, pero tal vez no sea suficiente con capturar el discurso; puede que el punto de partida de la historia esté en sus ojos, en la mirada tranquila con la que dice esas cosas tan tristes. Como que cuando vuelvan a Londres no sabe qué va a pasar. Que supone que Roi hará las maletas y se volverá a España porque en el fondo nunca quiso vivir en Inglaterra. Que Biel nunca le convenció de que lo hiciera. Que solo le dijo «me voy a Londres», y eso debería haber encendido las alarmas. Que puede que sí se habían encendido y por eso se fue Roi a Londres, para luchar por la relación. Que la putada fue que a Biel no le iba mal haciendo visitas guiadas a españoles, mientras Roi no podía encontrar un empleo. Que se pasaba el día en casa. Que Biel llegaba del trabajo y tenía mil anécdotas. Que Roi escuchaba en silencio, sin nada que contar salvo las grietas en la pared del cuarto. Que sus únicos amigos eran los amigos de Biel. Que en estos seis meses Biel pensó en destruir puentes, mentir, decir «ya no te quiero», dejar de verse. Pero que quiso ser valiente, aunque le llevase más tiempo, aunque no pudiese decir nada hasta esta noche.
Nos llenamos las copas. Ya no sé cuántas llevamos. Biel respira hondo y vuelve a fijarse en los objetos del salón, como arrepintiéndose de todo lo que ha hablado en comparación conmigo.
—Yo también escribo, ¿sabes? —murmura—. Relatos, poemas, algún inicio de novela. Por eso quería venir esta noche a tu casa. Quería saber cómo es ser un escritor de verdad.
—Pues mira, ya tienes lo que querías.
—¿Y qué quieres tú?
—¿Yo?
—Traes a dos chicos jóvenes a casa. Los emborrachas con negronis. ¿Qué esperas de esta noche?
Se ríe. Su mirada es un desafío. Yo estoy cansado. Dejo la copa sobre la mesa y le llamo por su nombre.
—Biel, yo no hago esas cosas. No aquí. Era una especie de pacto con Marta. La casa es sagrada. Algún día sabrás qué es tener algo así. Con Roi o con otro.
Me precede un silencio denso, solo interrumpido por el ruido de los hielos contra el cristal.
—Roi lleva mucho rato en el baño. Quizá debería ir a ver qué pasa —dice Biel. Abandona el salón y cuando vuelve lleva el abrigo puesto—. No me ha dejado entrar. Está teniendo un ataque de ansiedad y ha vomitado. Lo mejor será que pidamos un taxi y volvamos al Airbnb.
Estoy a punto de decirle que no se vaya, que mire qué hora es, que se quede a dormir. En cambio:
—Como queráis. Pero yo os llevo.
—No hace falta.
—Por Dios. Yo os he traído hasta aquí, yo os llevo de vuelta.
—Bueno. Gracias.
No sé si lo hago en son de paz o porque quiero que luego él me dé algo a cambio, pero decido enseñar algo a Biel que solo Marta conocía. Del cajón de una cómoda extraigo un viejo diario, mi cuaderno de bitácora donde anoto cada vida que absorbo, cada día bueno, malo, madriguera. Las pupilas de Biel titilan.
—Así que esto es lo que hace un escritor en Bolonia.
No digo nada, espero. Un poco más y quizá Biel se me ofrezca completamente abierto, me deje entrar en él, permita que anote su nombre en el diario. Pero entonces se oye el ruido de una cadena a lo lejos, llega Roi y todo se acaba.
—Hola. —Su voz es púrpura, débil, enfermiza.
—¿Estás mejor? —pregunta Biel, y luego—: Nos vamos. Ha sido un placer.
—Lo mismo digo. —Asiento con la cabeza—. Voy al baño un segundo y estoy.
No dejo el negroni en ningún momento. En el armarito del lavabo están todavía las cosas de Marta, el cepillo de dientes, el desodorante, las cremas, el maquillaje, los ansiolíticos, el prozac. No hay nada en casa que haya movido desde que se fue. No he limpiado un solo día —espero que los chicos no se hayan dado cuenta, que no sea esa la razón de su desbandada—. De frente, en el espejo sucio, veo a un hombre con un aspecto espantoso. Quién querría irse a casa con una criatura así. De no haber sido por el shock postraumático y los negronis, no hay forma en que habría conseguido que dos chicos como ellos se acercaran a mí. Y ahora se quieren marchar y en el cristal veo el miedo de en quién me convertiré cuando me quede solo, un reflejo que tiembla cuando los nudillos de Biel golpean la puerta, su voz agitada llamando mi nombre, mi nombre en sus labios, sus labios hace poco tan cerca de los míos.
—¿Va todo bien?
Si no digo nada, no podrán irse. No serán tan crueles: antes deberán cerciorarse de que no me ha dado un ictus ni he hecho alguna tontería. Podría retenerlos así toda la noche. Acabar los tres dormidos en el suelo, casi juntos a excepción de una madera vertical, ellos sobre la moqueta del pasillo y yo en el frío mármol, nuestras respiraciones profundas encontrándose a través de la rendija del suelo.
—¿Puedes decirnos algo?
Y otra vez mi nombre en los labios de Biel. Los de Roi no se mueven; seguro que sus ojos vidriosos esperan que su compañero encuentre una solución como cuando ambos corrían por Via Zamboni.
—Abre, por favor. Estamos preocupados.
Están preocupados. Dicen mi nombre todo el tiempo. Esperan algo de mí. En su mente me ha pasado algo atroz y si esa idea se confirma no podrán irse nunca, se quedarán a cuidarme, montaremos en el palacio una enfermería, algo atroz, algo, algo, la copa de negroni entre mis dedos, fuerte, más fuerte, la sangre brotando por tres puntos como tres cascadas, un alarido de dolor, seis orfidales en el armarito, seis orfidales debajo de mi lengua, Biel y Roi y mi nombre a gritos, la puerta cerrada, sangre en la camisa, en el pantalón, en el mármol, sangre en mi cara pálida, azul, casi verde, una toalla apretando las heridas, una toalla roja, un cuarto de baño carmesí.
—Nos vamos a ir.
Oigo a Biel sacar el móvil, llamar a un taxi. Oigo la fricción de unos cuerpos cubriéndose con los abrigos. Oigo pasos encaminarse a la salida.
—¡Ya salgo!
Pero no salgo. No tengo el valor. Pego el oído a la puerta mientras me desangro y trato de descifrar los ruidos en la noche. ¿Irse para siempre, sin despedirse, dejándome solo en este estado, aunque lo desconozcan? Misericordia para este pobre viejo.
—¡Chicos!
Oigo la primera manilla tratando de abrir una puerta.
—¡Esperad!
No tardarán mucho en darse cuenta de que he cerrado con llave todas las puertas y ventanas de la casa. Lo he hecho antes de meterme en el baño, por seguridad, por no dejar que salgan solos a la intemperie y se pierdan, pobrecillos, en los bosques negros de la montaña boloñesa. La civilización está lejos, es apenas una chispa de luz al final de la colina. Entonces oigo ruido de bisagras, madera y cristal y me doy cuenta de que he olvidado la salida del salón.
—¡El jardín no!
Cuando abro la puerta del baño es demasiado tarde. La luz del pasillo ilumina mis heridas y pienso que mi imagen grotesca puede suponer un último intento por pedir clemencia, pero los chicos no pueden verme porque ya no están dentro de la casa. El primer grito, el de Biel, es de asco. El segundo, el de Roi, de dolor. Corro hasta la puerta abierta —un reguero de sangre persigue mis pisadas—, aprieto el interruptor escondido tras la cortina del salón y el jardín deja al fin de ser sombra imaginada.
§
Cuando la depresión entró en la vida de Marta, la naturaleza invadió la de su jardín. La devoró poco a poco, acabando con el orden de sus adoradas flores, las bellas curvaturas de los setos, cubriendo de hiedra las fuentes, levantando muros de zarzas y espinas, pervirtiendo el camino del agua con ortiga, barro y la sangre de las fieras que acudían a la llamada de lo salvaje. Observar a Marta postrada en la cama, decir su nombre y recibir un eco de indiferencia era igual de descorazonador que asomarse al balcón y ver aquella jungla feroz. Y yo no me encontraba con fuerzas de intervenir, las gastaba todas en cuidar de Marta. Cuando se fue, culpé a la codicia de los matorrales, al egoísmo de la lluvia y la terquedad de las ratas. No me quedaba nada en el mundo salvo un palacio embrujado, una urna llena de cenizas y cientos de flores de cerámica guardadas en cajas, vestigios de lo único que Marta pudo hacer en los días buenos de su convalecencia.
Una tormenta se cernía sobre Bolonia el día que volví a casa tras una semana de velatorio en España. Vacié la urna y las cajas de Marta y esparcí el contenido por todas partes, con tanta violencia que la cerámica se rompió en miles de pedazos que, empastados con el fango, convirtieron la tierra enmarañada en campo minado para las bestias que acudían atraídas por el olor a estiércol y se infectaban y morían por los cortes de los dientes de león. El jardín era una zona de guerra. Yo lloraba y me había meado encima o lo parecía, pero era la lluvia corriendo por mis mejillas, empapándome los pantalones, la ropa interior. No lloraba, sonreía, me reía a carcajadas porque estaba consiguiendo lo que quería, acabar con todas las cosas vivas. La cerámica resultó más efectiva que los herbicidas. El jardín se quedó congelado en el tiempo, se transformó en un cementerio de alimañas y las plantas dejaron de crecer ante tanta inmundicia, se secaron, se tornaron obstáculos de un laberinto puntiagudo.
Biel y Roi se han dado cuenta tarde del escenario que ha estado aguardándolos en la noche. Cuando los sorprendo al encender los focos que creían fundidos, ya se encuentran en el centro del caos y es igual de peligroso tratar de avanzar que deshacer lo andado. La luz anaranjada de los faroles ilumina cortes en sus cuellos, sus manos, sus tobillos, sangre que cae al suelo y se mezcla con las vísceras podridas de roedores muertos. Los únicos que logran escapar son los carroñeros noctámbulos que han sido privados de su cena y corretean ahuyentados por un sol artificial que no esperaban. Biel y Roi gritan, alzan los brazos para llamar mi atención y se hacen nuevas heridas en el intento. Sus movimientos son exagerados, como en una obra de teatro, y como en una obra de teatro apago las luces, cierro las puertas. Guarecido de nuevo en el salón, me pregunto quién sobrevivirá antes a esta noche, si los niños perdidos o mi mano infecta. En medio del desconcierto, un retrato de Marta me sonríe desde la repisa de la cómoda. Debajo hay una perturbación que no ha sido cosa mía: un cajón abierto. Dentro, un hueco vacío donde debería estar mi cuaderno de bitácora. Suspiro, busco una linterna que me proporcione el control de la luz, bajo las escaleras de piedra y me adentro en la jungla. Encuentro que yo sí sé dominarla, que soy inmune al lodo, los cadáveres y la cerámica afilada. Biel y Roi también lo ven y exhalan gritos ahogados que expresan entre tanta rabia un atisbo de esperanza. Cuando llego hasta ellos, tiendo la mano buena y espero a que Biel me la dé para tirar de él y buscar mi diario en el bolsillo de su abrigo. Biel trata de resistirse, pero la piel magullada es débil y resbaladiza, yo soy más fuerte y esta es mi casa. Emprendo el viaje de vuelta con el cuaderno en mis manos y lo que no espero es una patada de Biel que me derriba, la cerámica en el suelo que se clava en mi piel como cien cuchillos, la linterna que cae y colapsa, la oscuridad que retorna y Biel y Roi que se abalanzan sobre mí como dos hienas hambrientas. Han tomado la peor decisión posible. Para cuando hayan acabado conmigo se quedarán sin fuerzas para salir de aquí. Quizá crean que este gesto improvisado de violencia los valida como hombres o resucita la llama muerta de su relación, pero lo que provocará es que mañana encuentren tres cuerpos congelados entre matorrales, nada más. Lo pienso mientras veinte dedos se estrechan alrededor de mi cuello. Me pregunto qué es el amor.
Layla Martínez Los prodigiosos milagros del Niño Jerónimo
Layla Martínez (Madrid, 1987) es escritora y editora en el sello independiente Levanta Fuego. Ha publicado el ensayo Utopía no es una isla (Episkaia, 2019) y la novela Carcoma (Amor de Madre, 2021), que se ha traducido a dieciséis lenguas y se encuentra en proceso de adaptación al teatro en México y España. Ha impartido talleres sobre literatura de terror y sobre arquetipos femeninos del mal y coordinado ciclos de cine sobre terror social y sobre la utopía en el cine. Actualmente trabaja en su segunda novela y su segundo ensayo.
Nadie sabe cómo empezamos a adorar al Niño Jerónimo. Salí de casa para ir a quedarme con la Marcela como todos los días y a la vuelta ya estaba allí el altar con la foto del santito, las velas prendidas y hasta los papelitos donde los fieles habían escrito las peticiones. La Marcela había estado agitada aquella tarde, lo que sea que tenga en la cabeza se le había descompuesto más de la cuenta y me había tenido bajándola de la cerca porque decía que los conejos del vecino se le habían aparecido en sueños para pedirle que los sacase de las jaulas, y la verdad es que la Marcela en eso tenía más razón que una santa, en ese empeño en sacarlos no se podía decir que se le hubiese trastornado la cabeza, porque a aquellos conejos daba pena verlos de lo mugrientos y achacosos que estaban, pero no había manera de llevárselos así a las bravas, le dije a la Marcela, no se puede subir usted a la cerca con noventa y siete años, habrá que buscar otra manera. Con eso la contenté un poco y la metí en la cama, donde me explicó que la gramática de los conejos era engorrosa porque no había espacio entre las palabras, hablaban todo corrido y había que estar muy atenta para saber lo que decían, y yo pensé que la verdad es que los conejos tienen pinta de hablar como en arreones. Cuando se durmió por fin era ya tarde, así que me marché bien anochecida y con un genio como un demonio porque esas horas de más a ver quién me las pagaba, que los hijos de la Marcela son manirrotos para todo menos para mi sueldo. La cancela del patio estaba abierta, pero no reparé en ello porque de todas formas muchas veces la dejo así, quién va a robar cuatro tiestos desmayados y dos sillas desparejas. Iba con las prisas de hacerme unos fideos que me había comprado en la tienda de alimentación, que era lo único que quedaba abierto, así que no vi el altar hasta que empujé la cancela y me lo encontré de frente, ahí bajo el arbusto de las camelias.
Entonces no era tan grande como ahora que el Jerónimo es famoso, pero ya tenía la foto del Niño y cuatro o cinco cirios, además de un rosario y un buen puñado de papeles doblados con esmero. Nada más ver el altar con las velas prendidas, lo primero que pensé es que había ocurrido alguna desgracia, que mientras pasaba la tarde bajando de la cerca a la Marcela había ido alguien a morirse a mi patio, pero era raro que nadie me hubiese avisado con lo que les gusta en este barrio chismorrearte una tragedia, más todavía si ha pasado en tu propia casa. Esa idea se me quitó en cuanto me acerqué y vi la foto del santito, porque el niño ese no podía haberse muerto aquella misma tarde, ese niño debía de llevar muerto lo menos cincuenta años. También me acuerdo de que me pregunté quién sería aquel muchacho tan feo, ahora ya le he cogido cariño, pero entonces pensé que el pobre era bien horrible con esos ojos tan juntos y esas orejas tan grandes, que me perdone el santito pero, entre el hambre y el enojo que traía, lo primero que pensé es que era feo a rabiar. La foto ya estaba enmarcada, pero no con el marco que tiene ahora, que debió de traerlo alguien con muchos posibles o muchos pecados porque no se le va el dorado por mucho que lo restriegues, sino con un marco de madera que parecía viejo, eso también lo pensé la primera vez que lo cogí, que el marco debía de tener ya también sus años porque estaba desclavado por una de las esquinas y desportillado por otra. Después me puse a leer los papeles doblados a ver si me enteraba de qué era todo aquello y ahí es cuando supe que el niño se llamaba Jerónimo y que debía de tener fama de milagrero porque todos aquellos papeluchos le pedían algún arreglo.
A esas horas no había nadie por la calle y los vecinos tenían las luces apagadas, así que me metí en la casa y me hice los fideos, que quedaron todos pegados porque de lo trastornada que tenía la cabeza les puse el agua demasiado fría. Me los comí igual porque no había otra cosa que echarse al estómago en toda la casa y tampoco lo habría hasta que agarrase a los hijos de la Marcela, que no me cogían las llamadas ni me contestaban a los mensajes desde hacía más de una semana. Después me metí en la cama, pero no hacía más que retorcerme de un lado a otro pensando a cuento de qué habrían ido justamente a mi patio a ponerle un altar a aquel niño milagrero, a santo de qué habrían escogido precisamente mi casa si yo tengo fama de muchas cosas y al menos de la mitad de ellas bien merecida pero no de andar pidiendo favores ni a los de este lado ni a los del otro, no de andar por ahí molestando a vivos y a muertos con pamplinas y aspavientos. Mi patio tampoco es el más grande de la calle ni la casa la mejor puesta, y nadie en su sano juicio podría decir que es la más bonita con tanto desconchón y tanta mella, así que alguien debía de sacar un beneficio o desearme algún mal, eso tenía que ser, porque aquí solo se hacen las cosas por interés propio o por mal ajeno, no hay manera de que nos levantemos de la cama si no es para ajustar alguna cuenta, ya sean las del dinero o las del rencor. Para espantar miserias también hay quien se levanta, pero eso no lo sabía yo en aquella primera noche del Niño Jerónimo, eso lo aprendí más tarde de ver a la gente peregrinarle desde vete a saber qué pueblo de mala muerte.