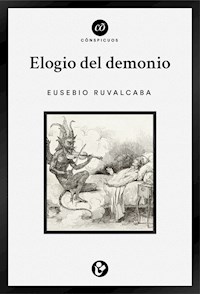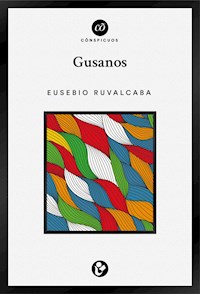
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cõnspicuos
- Sprache: Spanisch
A lo largo de Gusanos, Eusebio Ruvalcaba nos lleva a nuestro interior, a la odisea humana, que nos lacera, nos envuelve, nos fascina y desdeña día a día. Hace un delicado y rudo examen de nuestras almas, conciencias, vidas. Las deja desnudas, extenuadas y contra la pared. Ahí estamos como lo que somos: seres bellos, traviesos, sensuales, miserables, oscuros, malditos, ingratos, apasionados, sórdidos, que vagamos por este camino llamado vida humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gusanos
Gusanos (2013)Eusebio Ruvalcaba
Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]ón: Febrero 2021Imagen de portada: Daniel Moreno / Gabriela LeónCoeditor editorial
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Gusanos
.
El nombre de ella
Una noche con Leonard Cohen
Seudónimo: Kachuchín
El vuelo del búho
Mi madre
Mi mujer odia a los borrachos
En una esquina de la ciudad de México
—Podríamos pensar en un martes. —O en cualquier otro día.
Bajo el agua
Él era todo, menos cobarde
Ten
El coleccionista de almas
El robo
Jornada de trabajo completa
Ése era el día
Los héroes...
La traición
Sígase de frente
El tesoro
Estigma
El vaso delator
—¿Ya desayunaste? —No, ¿y tú?
Fokin sol
Examen en puerta
La Casa de Juan
Todas las decisiones son equívocas
Diego
El mensaje de una macana
Dios estaba de su lado
Así aceleraría su muerte
El ángel guardián
Un alma delicada
Semejante a un trueno
El contingente
—Y eso, ¿cómo se resuelve? —No tiene solución.
Viniera de quien viniera
El último de los evangelistas
Antisonata
Siempre es mejor estar a punto de irse que a punto de volver
Juego de luces
La mesa cuatro
Sus temores se pulverizaron
El buen Eucario
Flashazo
Un bicho en su estudio de escritor
Gusanos
Un padre ejemplar
La ofensa
Una noche en Oaxaca
El despojo soy yo
.
Borges no ha muerto
.
El nombre de ella
Sintió que el piso se hundía bajo sus pies. Allí estaba, a sólo unos metros, la mujer de la que había estado perdidamente enamorado hacía apenas un año. O tal vez menos.
La miró en una combinación de incredulidad, fascinación y reclamo.
Vino a su mente uno de los múltiples pleitos que habían tenido, que al final de su historia, de la historia vivida por ambos, se había convertido en la marca de todos los días. Porque los pleitos eran el pan cotidiano. ¿Cómo había acontecido semejante cosa? No sabría responder a ciencia cierta. Sin duda, los celos eran elemento protagónico. Primero fueron los celos de él, y luego los de ella. Cada uno era proclive a la seducción del sexo opuesto. Se dejaba cautivar y perdía la cabeza. Les había pasado docenas de veces. Y lo que en un principio era divertido y peligroso, o cuando menos atractivo y emocionante, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Porque llegaba un momento en que no había control alguno, y cada quien se precipitaba en su propio abismo. Del reclamo iracundo pasaban al insulto, a las palabras soeces y terribles que el uno y el otro dominaban, y que cada vez parecían adquirir tintes dramáticos, más bien insoportables. Al grado de que amigos mutuos —pues solían echarse en cara lo que fuera aun delante de terceras personas— les aconsejaban ser prudentes antes de que sobreviniera una tragedia sin V de vuelta.
Cuando sus ojos negros se depositaron en aquella mirada verde —la más hermosa del mundo, se decía él—, no pudo evitar una mal disimulada sonrisa. Que lo viera ella, aun de soslayo, pero que lo viera. Que advirtiera cómo alguien era capaz de reírse de tan extraordinaria belleza. Sabía que no podía hacer nada. Ni dirigirle palabra alguna. Iba acompañada de un hombre —seguramente LM, así le decían cuando pasaban lista a los numerosos hombres de los que ella se jactaba— que no le quitaba la mano de encima, es decir, que no la soltaba. Cuántas veces se la había imaginado en brazos de otro. Cuantas veces, con alcohol o sin alcohol, la había imaginado en la cama con otro hombre. Un hombre sin rostro, por cierto. Pero cuyas siglas —LM— lo desquiciaban. Aunque podía ser cualquier otro. Entonces perdía la noción de las cosas. Había extinguido al lado de esa mujer todos los niveles de su resistencia. Sólo verla era la provocación de un estallido. Su cuerpo parecía cargado de una bomba de tiempo. La adrenalina iba y venía desde su estómago hasta la última de sus terminaciones nerviosas. Un millón de veces se había jurado que sólo matándola encontraría la paz. Y esa idea merodeaba por su cabeza hasta que ella se lo propuso: ¿y si nos matamos? Tú no puedes ser mi hombre porque eres casado, y yo no puedo ser tuya porque no estás conmigo cuando me entra el deseo. ¿Y si nos matamos? Pero él se había limitado a responder: ¿Y tu hijo? Que se quede con su padre. Yo no quiero ni puedo vivir más sin ti. Consigo la pistola de mi papá, se la robo, y nos damos un balazo en la sien. Yo primero y luego tú, para que veas que no me voy a echar para atrás. En la sien. Y enseguida te disparas.
Eso hubiera hecho.
Se la imaginó en la cama con ese hombre. Con LM. Una punzada le atravesó la cabeza y lo hizo trastabillar. Los vio haciendo el amor. A ella arriba de él. A él arriba de ella. Nada le provocaba tanto placer, en la medida que nada lo torturaba más. Era algo que escapaba a su entendimiento, pero que ahí estaba. Maldito entendimiento, se repetía y descargaba un puñetazo en la pared.
Pero él también —por fortuna, se dijo— iba acompañado. Y no mal acompañado. De una mujer rubia, que en alguna época remota había sido su amante. La había localizado, le prometió el mejor banquete del siglo, y habían acudido a aquel restaurante. Aquel sitio en el que tantas veces había estado con ella, en el que se habían declarado su amor, en el que se habían besado por vez primera; pero también en el que se habían insultado, vejado, propinado cachetadas y dicho las más atroces maldiciones.
Sin quitarle la vista, no pudo evitar el impulso de acercarse. Así que dejó a la rubia en la mesa que habían reservado, le dijo aguántame un segundo, ahora vuelvo —esperar que le sirvieran el aperitivo era demasiado tiempo—, y encaminó sus pasos hacia aquella mujer, hacia aquel sitio que se le antojaba tan cerca que podía tocar a su ex amante con sólo estirar la mano, y tan distante como una estrella en la bóveda celeste.
Eso hubiera hecho, suicidarse, en lugar de dirigirse hacia aquella mesa. El nombre de ella lo llevaba en la punta de la lengua.
Una noche con Leonard Cohen
Pocos hombres como yo tienen conciencia —o acaso debería precisar: valor— de lo que voy a decir, pese al juramento de verdad que tengan hecho consigo mismos, o a su grado de honestidad probado en el trabajo o en las relaciones amorosas, terrenos ambos que exigen cierta entrega.
Odio a mi madre.
Odio a mi madre, es algo que me gustaría gritar en medio de una cantina ati- borrada de hijos dóciles y educados —como ésta en la que ahora mismo estoy—, de una función de cine para niños donde los mocosos sólo sueltan la mano de su mami para llevarse a la boca un puñado de palomitas, o de un espectáculo por el día de las madres. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué pasaría? ¿A alguno de ustedes le gustaría hacer la prueba? Primero tendría que hacerse un examen de conciencia y atisbar muy dentro de sí, aunque sea con la luz de un cerillo alumbrar ese sórdido interior y descubrir la podredumbre.
La detesto por dos razones. Porque es mi madre, la primera, y porque está viva (porque vive, sería menos brutal decir), la segunda.
Y aquí no cabe aquello de que matamos todo lo que amamos, de que no he podido sublimar complejos o estupideces así. Si las palabras tienen algún signi- ficado es aquel que se manifiesta con su evidencia aplastante y brutal. Te dicen entra, y entras, así de simple; te dicen vete y te vas, así de sencillo; te dicen cállate y te callas, así de fácil. Las palabras son las palabras, y yo aquí, ahora y siempre las utilizo para lo único que sirven: para decir lo que siento y pienso.
¿Quién no odia a su madre?, alguno de ustedes se preguntará por ahí, y añadirá por lo bajo: el tema más trillado del mundo. Cierto, pero qué ocurre cuando el hijo ha sido educado bajo las imbatibles alas del amor, cuando su madre le cantaba canciones de cuna noche tras noche, le narraba cuentos de prodigio y maravilla, le preparaba sus tortas para el recreo, o le almidonaba los cuellos de las camisas, ¿qué sucede entonces? ¿Qué habrá de acontecer en el alma de esa persona cuando en
11
Eusebio Ruvalcaba
lugar de guardarle gratitud al ser que lo trajo al mundo, sólo tenga por él despre- cio, repulsión que se traduzca en odio? ¿Qué tuvo que haber pasado? No sé en el caso de otras personas, ni me importa; en el mío, lo tengo claro: odio a mi madre porque me dio la vida.
Y eso es lo que estoy a punto de gritar. Quiero ver cómo se descompone la cara de todos estos pusilánimes, que no ponen en tela de juicio su presencia en este uni- verso. Porque no es cualquier cosa estar aquí. Y no me refiero a las hambrunas ni a los incendios forestales, todo eso me tiene sin cuidado. En lo que estoy pensando es en la ignominia que significa ser una persona. En el deshonor, en la degrada- ción que simboliza el desastre de estar vivos. Y estoy seguro que estos imbéciles se volverán contra mí a golpes. Que ni siquiera pensarán en la posibilidad de que les esté hablando con la verdad. Con su verdad. Quizás una sola voz se levante y me asegure que a quien hay que odiar es al padre. Que le rebata esa apreciación. Lo cual haría de las mil maravillas. Le preguntaría: ¿qué le duele más, que insulten a su padre o que insulten a su madre? Y cuando me respondiera que a su madre, lo acosaría brutalmente: ¿por qué, por qué? La respuesta es una: porque nunca esta- mos seguros de que nuestro padre sea nuestro padre. En cambio, siempre sabemos que nuestra madre es nuestra madre. Por eso digo que ella es la culpable, la ver- dadera causante de nuestro sufrimiento, de nuestra estulticia, de nuestra miseria.
Desconozco las consecuencias de esto que estoy a punto de hacer. Les abriré los ojos a todos estos estúpidos. Me escucharán. Por un segundo los aturdiré. Algunos fingirán que no han oído bien, o que no es asunto de ellos. Pero cuando identifiquen esa palabra de cinco letras, volverán su cabeza hacia mí. Alguno me dirá que soy un mal hijo, y que mi única salvación es el infierno. Otro me dirá que me calme, e incluso me ofrecerá una copa. Y alguno más se me quedará mirando desconcertado. Pero sin reflexionar, sin contemplar lo que ha sido ni lo que le espera. Por supuesto que existe la posibilidad de que uno entre todos estos me desafíe a golpes, o de plano se levante y me tunda a puñetazos y patadas. Todo esto es claramente posible. Y lo acepto.
Pero si hay uno solo, uno, que por un segundo odie a su madre, que luego de oírme coincida conmigo, entonces me daré por satisfecho.
No sé qué estoy esperando. ¡Una!, ¡dos!, ¡tres! ¡Escúchenme!
Seudónimo: Kachuchín
I
Le producía congoja y taquicardia; no lo dejaba conciliar el sueño de inmediato — como era su costumbre— y menos aún cenar a gusto sus tortas de cochinita pibil. La Convocatoria la tenía grabada tan firme (medidas, límite de tiempo, dirección, seudónimo) como el cochambre en las parrillas de su estufa. Desde que la había leído sus letras nítidas y negras las veía deslizarse cada vez que oteaba el horizonte. Carajo, Efrén, no te preguntes si puedes o no obtener el premio, ¡cien mil pesos te van a caer de perlas, maestro! Concentración, es lo que necesitas, concentración: que las imágenes coloquiales se conviertan en instantáneas de antología, que la preocupación y el desmadre cotidianos queden impresos en el archivero de tu gloria.
Efrén sorbió un trago más a su acostumbrado café (en su acostumbrada cafetería), dio una última chupada a su cigarro mirando de reojo con la típica pose bradpiteriana a su vecina (de grises ojos) más próxima. Pagó su cuenta y se dedicó a recorrer esas calles de Insurgentes que tanto le decían; pero esta vez no las caminaría sin rumbo fijo sino dirigiéndose a la casa de Arnulfo. Era forzoso.
En cada esquina donde existía un puesto de periódicos se aproximaba y se detenía hasta cinco o diez minutos observando. ¿Cuál, joven? No, ninguno, gracias. Con el paso lento, Efrén siguió caminando mientras reflexionaba en la mirada del periodiquero. Pinche expresión, cómo no tengo una cámara chingona, le hubiera tomado unas fotos de poca madre. Ernesto me tiene que prestar su Minolta, a huevo, él ya no necesita gloria, ya está muy bien paradito. Yo sí, yo sí quiero ver mi nombre en los periódicos, mis fotos en alguna galería de la Condesa, que haya reven y toda la cosa, una peda chingona, todo el mundo “felicidades, felicidades, sabíamos que lo lograrías”, “muchacho, qué alegría me da, déjame darte un abrazo, “gracias, eh, sé que no valgo nada, no es cosa de mérito, suerte nada más, muchas gracias”.
Aguascalientes, Campeche, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, fueron quedando atrás. Las micros pasaban veloces. Como embotado, caminaba Efrén Enríquez.
Nadie habría podido imaginarse lo que pensaba. Por lo tenso de sus puños, quizás alguien habría supuesto que se divertía estrangulando diminutas muñecas de aire. Por fin llegó a Álvaro Obregón para doblar a su derecha, cruzar Monterrey y meterse en un viejo edificio amarillo-naranja.
Ernesto se encontraba de pie, recargado en el barandal de su balcón. A sus espaldas, la música reverberaba en la estancia. Sin hacerse sentir, Efrén se sentó en la silla de bambú. Más de diez minutos permaneció en silencio, ora observando los bustos de Mozart y Beethoven simulados en bronce, ora mirando la fiel cámara de Ernesto, que descansaba de su click sobre la mesa esquinera, ora leyendo las inscripciones de los diplomas...
—Cabrón, ¿desde hace cuánto tiempo estás aquí?
—Ya ni la chingas. Tengo como 200 años y ni cuenta te habías dado. Te van a piñar. Fácil me hubiera chingado la camarita.
—¿Quieres un pegue?
—Yo diría. Mientras me la sirves te voy a tirar la neta, a qué vine. Porque ya sabes que estando uno pedo o se confunde el que habla o el que oye. Y... pues... ahorita de una vez. Para acabar pronto.
—Vas.
—Mira, wey, préstame tu cámara.
—No mames.
—Por qué no, si me gusta tanto. No, en buena onda, necesito tu cámara. —¿Y la tuya?
—Es una pendejada, no sirve.
—Seguro le vas a entrar al concurso...
—Sí.
—Si no ganas, que es lo más probable, va a ser una frustración doble. Le vas a echar la culpa a mi cámara. Ándale, chíngate esa cubeta.
—Mira, wey —la preparaste poca madre, ¿eh?—, voy a ganar. Doy el ancho,
estoy seguro. Dicen que este concurso sí va a ser legal. Cuando menos uno de los tres lugares me forro, neta.
—¿Me la vas a cuidar?
—Coño, me extraña.
—Pues va que va. Ojalá y te dé suerte.
—Puta madre, no sabes cómo me alivianas. Mira, wey, tengo un plan. Me voy a lanzar a los barrios más ojetes de la ciudad. Me voy a descolgar hasta los hospitales públicos, las beneficencias y la cruz. Y donde vea un pinche miserable, chíngale, lo retrato. Especialmente a las cabronas marías con sus escuincles y a los boebones de los teporochos. Yo creo que con eso me gano el premio. El pinche jurado se va a ir con la finta.
—Ya ni la chingas, Efrén.
—Mira, wey, la onda está así: hay que escribir sobre la violencia o sobre los pobres, hay que hacer estudios sobre la violencia o sobre los pobres, ¿no te has dado cuenta?
—Sí, y a mí me da hueva.
—¡Hay que fotografiarlos, para acabar pronto! La gente está harta de ver fotografías de la violencia, entonces la alternativa son los pobres. Neta... Total, uno de esos pinches miserables te puede dar el triunfo... y con una pinche Minolta, fácil.
II
Lo ves y te decides. Es algo que se siente, que se presiente, más bien. Este cabrón te va a dar el premio. Tiene un rostro poca madre. Y ahora que no venías a eso. Así pasa. Lo ves y te decides. No pudiste haberte encontrado a nadie mejor, ni antes ni después. Preparas la cámara y lentamente te vas acercando hacia la entrada del metro, donde puedas captar el anuncio del metro y la mano extendida pidiendo limosna; donde puedas captar su cara sucia —tan sucia, que el que vea la foto adivine que apesta, que huele a porquería—; donde brillen sus pelos asquerosos, y, sobre todo, donde resalte su ojo izquierdo, esa canica deforme que parece que le está colgando: roja, fija, sebosa —no te me vayas a mover, un segundo, un segundo y ahí muere. Tomas la foto (tuvo que haber salido, tuvo que haber salido), pasas junto a él y le das diez pesos (cabrón, no sabes cómo me vas a alivianar).
III
Efrén Enríquez, primer lugar. Cien mil pesos en efectivo y diploma. Título del trabajo premiado: La apatía ciudadana. Seudónimo empleado: “Kachuchín”.
Pablo Herrera Molina, segundo lugar. Cincuenta mil pesos en efectivo y diploma. Título del trabajo premiado: La estufa. Seudónimo empleado: “Spiderman”.
Arturo Domínguez, tercer lugar. Veinticinco mil pesos en efectivo y diploma. Título del trabajo premiado: Día de campo. Seudónimo empleado: “Mum, bolita mágica”.
El vuelo del búho
Para Rafael Pastelín
Te levantas, y sin ningún afán melodramático, sin ningún sui generis incentivo ni conducta esnob, decides —así, tan simple como escoger una camisa— echar la hueva, no ir a trabajar, pues.
Piensas —mientras la oficialía de partes se va a mejor vida— que un paseo por el centro, en cambio, te sentará bien. Tal vez quieras recordar antiguas épocas cuando acostumbrabas caminar sin rumbo fijo por aquellas calles colmadas de recuerdos para ti. Del lado de tu madre. Y alguna vez de tu padre también.
Te vistes ligero, desayunas peor, y en un abrir y cerrar de ojos te encuentras saliendo de la estación Juárez.
Ya estás donde querías estar. Con las manos en los bolsillos caminas hasta un edificio que te resulta familiar: el Museo Nacional de Arte. ¿Cuántas veces has estado ahí? Lo ignoras. Pero ahora mismo crees haber visto un cartel en el que se anunciaba a un pintor o escultor que presentaba sus obras más recientes. Un artista aclamado en cielo, mar y tierra. No importa quién sea, pero ya que estás ahí. Será buena oportunidad.
Dos colegialas —¿hermosas?, no lo sabes, pero a ti te lo parecen— ratifican con carne tu decisión. Ellas también van al museo, meneándose sobre sus piernas sólidas y anchas. Seguirlas, mirando el suelo, observando las paredes. Disimuladamente o no, y distraerse mientras transcurre la mañana. No pides más.
Intentas ir tras ellas, pero algo te hace perder el ritmo, te estropea la cadencia que habías empezado a afianzar y que te hacía sentir en las nubes. Entonces vuelves tu vista a uno de los cuadros de los que el museo se jacta: Hacienda de Chimalpa de José María Velasco. Lo ves y algo extraño salta a la vista. No es la primera vez que te detienes ante él. Pero ahora distingues que los colores se están desparramando. Como si se fugaran de la pintura. No es posible. Parpadeas numerosas veces. Como para que la realidad se reacomode. Pero no hay tal. Delante de ti los colores escurren.
Vuelves tu mirada y observas acuciosamente otros cuadros. Nada. Todo está perfectamente normal. Entonces miras uno más de José María Velasco. Su Valle de México de 1890. Y lo mismo. Los colores han terminado por escurrir y ahora empiezan a manchar la pared. Del asombro pasas al terror. Aunque quizás todo no sea más que una maldita confusión. Suele pasar. Algo inexplicable. Las colegialas están tomando apuntes, y te aproximas —en otras circunstancias jamás lo habrías hecho— y les señalas los cuadros de Velasco. Pero ellas deciden poner tierra de por medio. Les das miedo. Y es evidente que no están dispuestas a escucharte. Quién sabe qué piensen de ti. Caminando como si estuvieras ebrio recorres el resto de la sala. Todo está como debe estar. Hasta que te topas con otro cuadro de Velasco: Camino a Chalco con los volcanes. Cuando lo miras, pierdes el equilibrio y caes estrepitosamente al suelo. Como si alguien te hubiera dado una patada en los bajos. La gente se te queda viendo, y alguien se acerca y te ayuda a incorporarte. Te dicen que si necesitas ayuda y dices que no, que gracias.
No te atreves a mirar una vez más las pinturas de Velasco. Si era el artista favorito de tu madre. Mejor aún, de tus padres. Aficionados a la cultura en general y a la pintura en particular, aún tienes presente los libros que te mostraban de la vida y obra de aquel pintor. Paso a paso tu madre te explicaba la grandeza de su obra mientras tu padre observaba la escena, sonriente y ensimismado. Todavía hace poco tú mismo tomaste uno de esos libros y lo hojeaste. Incluso te encontraste una flor a modo de separador, en la lámina correspondiente a la pintura que le gustaba a tu madre por encima de cualquier otra: Los ahuehuetes. Reviviste entonces aquellas intimidades. Pero también vino a tu mente el momento en el que tu madre fue atropellada, precisamente en un recorrido por el centro, por estas calles que acabas de caminar. ¿Por qué no te atropellaron a ti?, siempre te lo preguntaste. Y seguramente tu padre también se lo preguntó cuando decidió darse aquel balazo en la cabeza.
Ves a un policía que acude hacia ti. Pero tú no estás dispuesto a hablar con nadie. Corres. Y el policía corre atrás de ti. Con el rabillo del ojo, ves Los ahuehuetes. Los colores le escurren como si fueran la sangre de la pintura. La sangre de Velasco. Avistas el vacío. La escalera de mármol en espiral. Tres pisos. La gente se hace a un lado para dejarte pasar. Que nadie te detenga. Miras a un hombre de traje que viene hacia ti en sentido opuesto. Su aspecto de guardia es inconfundible. El policía detrás y él delante. Cuando el hombre del traje cree haberte atrapado lo eludes. Él es ahora quien se cae. Prosigues tu carrera. El vacío te llama.
Mi madre
Mi padre era un borracho consumado. Todo lo que yo logré en la vida, lo hice por quitármelo de encima. Murió a dos calles de la casa. Un policía vino a darle la noticia a mi madre. Yo tenía once años. Mi madre me ordenó que la acompañara. Pero me negué. Inventé cualquier pretexto.
Han pasado muchos años desde entonces. Hasta el día de ayer, el nombre de mi padre estaba proscrito en la casa. Mis hijos crecieron sin abuelo, y, lo que es peor, sin memoria de él.
Pero hoy en la mañana me encontré una carta de mi madre que arroja luz en este asunto. No suelo escombrar cajones ni hurgar en los bolsillos de la ropa. Nunca lo he hecho. Y mi esposa menos. Esta carta me la encontré en un libro, El mundo de ayer de Stefan Zweig. No soy aficionado a la lectura, y ni el autor ni el título me dicen nada, pero mi madre lo ocultó toda la vida en el cajón de su buró, y, aunque me duela, quiero compartir el documento. Por la memoria de mi padre.
La carta está fechada hace cinco años y está dirigida a mí, el único hijo que tuvo. Y dice.
Mi hijo adorado: El diagnóstico del médico que visité ayer en la noche fue trágico. No me dio ni un mes de vida. Podría despedirme de ti y partir. Pero no tengo valor. Desde la muerte de tu padre —hace ya veinte años—, dejé que el tiempo pasara con el corazón hecho pedazos. Te di una carrera. Tuve suerte y las cosas se inclinaron a mi favor. Pero conforme tú ascendías en la vida, la figura de tu padre se volvía más y más oprobiosa. Por mi culpa él se convirtió en un alcohólico incorregible. Fíjate lo que te digo, que yo soy la culpable de su vicio. Tú no lo recuerdas, pero él no siempre fue así. Quizá si rascas en la corteza de tu memoria, lo recuerdes como un hombre alegre y trabajador, además de un excelente proveedor. Nunca dejó que el mundo se nos viniera encima, que nada nos faltara. Y así hubiéramos seguido. Pero la vida nos jugó una mala pasada. Y el solo hecho de contártelo hace que la cara me arda de vergüenza. Pero tengo que hacerlo. De una vez y para siempre. Tengo que sincerarme porque no puedo más con esta carga, y qué mejor que con mi hijo. Quiero decirte algo que me he venido guardando: yo traicioné a tu padre. Y él lo descubrió. Si te nace el impulso de romper esta carta, te suplico que aguardes hasta el final. Para mí representa la entrada al infierno, para ti el perdón a este ser inmundo que soy yo, y a tu padre, que no se merece el desprecio que sientes por él. Me acosté con tu tío Luis, el hermano de tu papá. Lo hice por amor, pero lo hice. Venía muy seguido a la casa. Con cualquier pretexto. Con tu papá o sin él. Aún recuerdo aquella vez que se presentó a cumplir una encomienda de tu padre. Un paquete que tenía que entregarme o algo así. Sé que llevo ese pasado a cuestas, pero déjame decirte, en descargo de nosotros dos, que no lo planeamos. Que no hubo dolo. Que fue espontáneo, como la caída de una hoja seca en el otoño. Después, pasó lo que tenía que pasar. No podíamos detenernos. Como si un frenesí se hubiera apoderado de nosotros. Un frenesí que no fue para siempre. Porque el día menos pensado tu papá nos descubrió. ¿Qué podíamos hacer? A partir de ese momento tu padre no hizo más que beber. Alguna vez me lo dijo: Si te hubiera matado a ti o a mi hermano, no bebería. Entonces murió. Y la historia ya la conoces. Pero una sola cosa te digo. Cuando enterramos a tu papá, le juré sobre su ataúd fidelidad absoluta. Tu tío Luis me rogó que nos casáramos, pero ya no quise ni siquiera verlo. Reconozco que fue un modo de castigarme. Pero no me quedaba de otra. También lo admito. Vivimos en una sociedad que señala y castiga, que te inyecta sentimientos de culpa. Y que exige pagar un precio. A costa de lo que sea. Lo único que tengo claro es que mi amor por ti no cambió un ápice; más bien aumentó. Se multiplicó hasta la bóveda celeste. Fuiste mi único hijo y eres mi adoración. No sé lo que pase de aquí hasta el día de mi muerte. Pero me urgía que supieras la verdad de las cosas. No juzgues con dureza a tu padre. Piensa en lo que habrá sufrido. Te escribo esta carta porque lo único que quisiera es que haya paz en tu corazón. Y de paso, perdones a tu madre. Si es que para ti, merezco perdón.
Mi mujer odia a los borrachos
Tengo dos enemigas a muerte: la diabetes y mi esposa. Y con ninguna de las dos puedo. Padezco una diabetes que no es precisamente lo que podría llamarse mortal. Es decir, sí me va a matar pero no en forma inmediata. Le va a llevar su tiempo. Creo. No soy insulino-dependiente; se manifiesta a través de lo que los médicos llaman neuropatías. Las padezco hacia la altura del estómago, debajo de las tetillas, de un extremo a otro de los costados, y son verdaderamente dolorosas, y hoy por hoy, ni el médico alópata ni el homeópata han logrado curarme. Ni modo, cada vez que me dan —son una especie de agujas por debajo de la piel— tengo que detenerme de una pared, de un mueble, o de lo que esté más cerca para no caer. Y según me aseguraron, mientras
beba tendré alta la azúcar, y mientras tenga la azúcar alta padeceré este castigo divino. La otra enemiga, digo, es mi esposa.
Desde antes que yo padeciera diabetes, odiaba el trago. Como mi madre. Que hizo un guiñapo de mi padre, y de cuya tiranía yo jamás pude librarme. Sin que hubiera mayor pretexto, mi esposa se ponía iracunda desde que me veía dirigirme hacia la cocina, donde tengo mis botellas. “¿Ya vas a emborracharte?”, me gritaba.
Y la verdad no estaba muy equivocada.
Siempre he considerado el trago como el placer por antonomasia de la condición masculina. Ningún otro —sea la mujer, el cigarro, la droga o el juego— provoca tanta aceptación. Y aun a pesar de que cada uno de aquellos individuos sepa los riesgos del acto de beber. Que son muchos y que no voy a repetir, por no ser estas palabras parte de una encíclica.
Mi mujer odia a los borrachos porque los considera los tipos más estúpidos del universo. Dice que la humanidad se divide en mitad hombres y mitad mujeres. Y que de la mitad correspondiente a los hombres, 95 por ciento son borrachos —es decir estúpidos—, y 5 por ciento individuos dueños de conciencia y principios —es decir aburridos, apuntaría yo. ¿Pues de qué otro modo se puede calificar a los borrachos, que a sabiendas de las consecuencias que provoca el alcohol beben como locos?
Eso dice.