
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano El lado oscuro
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Alas doradas
- Sprache: Spanisch
Romántica, misteriosa y perturbadora, esta novela juvenil nos conduce al corazón de un juego diabólico. Haven Terra es una estudiante inteligente que, sin embargo, posee un carácter antisocial que la ha convertido en una desadaptada. Un día todo cambia para ella cuando consigue un puesto como pasante en un lujoso hotel de Chicago. Allí conoce a Aurelia Brown, la atractiva dueña del establecimiento, y a Lucian Grove, su segundo al mando. Muy pronto Haven se enamora del atractivo Lucian sin imaginar que este individuo no es lo que parece. De hecho, tanto Aurelia como el resto de los habitantes del hotel ocultan un terrible secreto. Con la ayuda de un misterioso libro, Haven descubre los terribles planes de Aurelia y de quienes la rodean: todos están nada menos que en el negocio de compra y venta de almas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Para Brian
El alma es una realidad terrible. Puede uno comprarla, venderla, traficar con ella. Puede uno envenenarla o hacerla perfecta. Existe un alma en cada uno de nosotros. Lo sé.
OSCAR WILDEEl retrato de Dorian Grey
Primera parte
1
Una oportunidad única
Hasta ese momento la clase de inglés había sido poco interesante. Íbamos a la mitad de El retrato de Dorian Grey. La señorita Harris, con su enorme trasero mal acomodado en la parte delantera de su raquítico escritorio de madera, escudriñaba al salón, ese mar de caras inexpresivas, en busca de un poco de comprensión o al menos de conciencia. Me hundí en mi asiento y dejé que mi escaso cabello largo, todavía húmedo por mi encuentro matutino con la pegajosa aguanieve invernal, cayera a los lados de mi cara, tratando de ocultarla.
Nunca he sido de esas alumnas participativas. Por lo general conozco las respuestas, pero no me gusta llamar la atención. Contesta bien y te ganarás la fama de cerebrito, te convertirás en un marginado sin esperanzas. Contesta mal y no sólo serás considerado como un nerd que se la pasa leyendo, sino alguien que incluso eso hace mal. De cualquier forma pierdes. Así que continué leyendo sin poner atención a la maestra, viendo de vez en cuando al reloj encima del pizarrón, o la ventana en donde un cielo tempestuoso y blanco como gis flotaba sobre otro helado día de enero. Evanston, Illinois. La tundra, que abarcaba la mayor parte del territorio de Chicago, estaría así probablemente hasta abril, pero eso no me molestaba. Me gustaba cómo enfrentar el azote del viento podía hacer sentir a una persona —incluso a una tan volátil como yo— más fuerte.
–Hablemos ahora de la naturaleza del bien, del mal y del hedonismo —recitó monótona la maestra.
Al escuchar la palabra “hedonismo”, por acto reflejo mis ojos volaron como lanzas dos hileras delante de mí. Jason Abington, corte de cabello casi a rape, vestido con camiseta de beisbol con el número nueve, para hacerle publicidad al gran juego del fin de semana, mordisqueaba la tapa de un bolígrafo azul, mi bolígrafo azul. En algún lugar dentro de mi estómago un enjambre de mariposas salió de sus capullos. Ésta era la verdadera razón por la que la bolsa delantera externa de mi mochila, siempre llena de bolígrafos que con optimismo compraba al mayoreo, se veía abultada. Al parecer, Jason nunca tenía a la mano; hacía unas semanas me había pedido prestada una y luego otra y otra, hasta que me convertí casi en su proveedora exclusiva. Una banca al lado de él, una criatura rubia —su criatura rubia— llamada Courtney, acariciaba sus maravillosos, perfectos y artificiales rizos. Esto era lo que los chicos como él estaban condicionados a desear. Yo no era así y no podía imaginar siquiera que alguna vez lo fuera, aunque en realidad no tomaba en cuenta las mágicas metamorfosis que uno puede sufrir en la preparatoria. Yo era un proyecto en desarrollo, pero no tenía ninguna razón para pensar que el producto final sería algo parecido a eso.
Ya había dejado de prestarle atención a la lectura de la señorita Harris cuando ella se dirigió a mí.
–Señorita Terra, Haven, ¿me escucha?
Para ser honesta, no. Rápidamente, me moví a través de los fragmentos que pude recordar de su lectura, busqué cuál podría haber sido su pregunta y lancé una respuesta que pudiera encajar.
–Mmm, quizá Dorian y Lord Henry le apuestan a seguir a sus sentidos, en busca de todo el placer que puedan obtener, em, sin importar las consecuencias, y, em, sin preocuparse si lo que hacen es bueno o malo —mi frente sudaba. Jason volteó su cabeza justo hacia donde yo estaba. También sentí que otros ojos me miraban.
–Gracias, lo que dijiste es adorable —dijo mientras revisaba un pedazo de papel que acababa de dejar una aburrida chica mayor que, sin dejar de masticar chicle, salía ya del salón—, pero te solicitan en la oficina del director.
Un débil “uuuhhh” a coro se oyó mientras tomaba mis libros y los guardaba en mi mochila, que pesaba como si llevara piedras. Cuando me escurrí por el pasillo del salón y pasé junto al banco de Jason, me miró sólo por un instante, de manera inexpresiva, mordiendo aún mi bolígrafo.
En mis dos años y medio en la preparatoria nunca había puesto un pie en la oficina del director, no soy de esa clase de chicas, así que no tenía idea de lo que significaba estar ahí. Mientras me dirigía hacia allá y escuchaba el eco de mis pisadas en las losetas y las voces ahogadas y huidizas que salían de los salones de clase, trataba de entender por qué me habrían llamado. ¿Era a causa de Joan? ¿Había algún problema con ella? Así funciono, siempre espero lo peor.
Pero en mi caso, reaccionar exageradamente estaba plenamente justificado. Así te vuelves cuando te descubren, como me pasó a mis cinco años de edad, metida en un hoyo, llena de lodo, cerca de Lake Shore Drive, al final del invierno. He ahí a la pequeña Jane Doe apenas respirando, sin poder recordar nada antes de esa noche, sin nadie que viniera a buscarla, hasta que una amable enfermera la levanta, se la lleva consigo, le da un nombre, la alimenta y la viste. Después de una experiencia como ésa, preocuparse fue algo más que un acto reflejo; se convirtió en un paraguas destinado a proteger mi vida diaria, que debía usar sin falta cada vez que alguien llegaba tarde a casa o no llamaba por teléfono cuando había dicho que lo haría.
–Señorita Terra, siéntese —dijo la directora Tollman desde la parte superior de los lentes sin armazón que reposaban sobre el arco de su nariz, cuando me vio de pie en el pasillo de su oficina. Se acomodó en su silla.
–Bueno, parece que las felicitaciones están a la orden del día.
Sentí que mis ojos se salían de sus órbitas de manera involuntaria.
–Nos acaban de informar que usted y otros dos compañeros de onceavo grado han sido aceptados en el Programa de práctica de líderes del Departamento de Educación Vocacional de Illinois.
Me tardé un largo medio segundo en entender.
–Vaya, es maravilloso, gracias —le dije, con mayores reservas de las que ella tal vez esperaba, pero algo me preocupaba. Mi mente comenzó a examinar y clasificar todo lo que había solicitado el año pasado. Era tanto. Todo lo que me pudiera dar dinero extra para la universidad o algo que me asegurara una beca en alguna de las escuelas de mis sueños. Prácticas, becas, concursos de ensayo… Mi buzón estaba inundado de solicitudes y plazos y esperanzas. Sin embargo, esto no me sonaba.
La directora se quitó los lentes y me miró con una ligera sonrisa, en espera de la respuesta que quería.
–Suena increíble —dije—. En verdad me siento honrada por haberla obtenido pero, perdón, no me acuerdo de haber solicitado algo así.
Una sonrisa nerviosa apareció en las esquinas de mi boca. Ella soltó una risita encantadora.
–Sí, bueno, eso es porque no lo hiciste. Ésa es la maravilla de estas prácticas. Sólo eligen a los mejores y más brillantes estudiantes, y los ponen en una próspera empresa de Illinois durante un semestre. Es un nuevo programa piloto que el gobierno está probando. Cada uno de ustedes contará con una persona de la empresa que actuará como una especie de tutor independiente de estudios avanzados y como un mentor. Y —los lentes volvieron para leer un papel— parece que te tocó ir al Hotel Lexington en Chicago, lo que es realmente extraordinario. Están por reabrirlo y la dueña se ha convertido en el centro de los negocios de Chicago de la noche a la mañana. Seguro la viste en el Tribune y en los noticieros. Esto es un enorme privilegio. Aquí dice que tendrás habitación y comida, así como un considerable pago a cambio de realizar un buen trabajo a la antigua.
Sus palabras se abalanzaron sobre mí demasiado rápido como para entenderlas. ¿Viviría en ese lugar? ¿En un hotel? ¿Trabajaría de tiempo completo? ¿Sin tomar clases? ¿“Un considerable pago”? Era suficiente para que mi cabeza no parara de dar vueltas. ¿Algo así tan sólo te cae del cielo? Tal vez lo duro que había trabajado para obtener calificaciones casi perfectas, todo el trabajo extra después de clases que había realizado durante más de una década, las noches de sábado que había permanecido en casa estudiando, estaban siendo por fin retribuidas en algo que me podría dar un empujón para llegar a las caras y prestigiosas universidades que estaban en mi lista de deseos.
–Sé que ya empezó el semestre, que no es el mejor momento, supongo que el comité estatal sigue solucionando problemas, pero haremos que esto funcione porque es una oportunidad única —juntó las manos e inclinó la cabeza, lo que significaba que esperaba un efusivo agradecimiento a cambio.
–Gracias, señorita Tollman, se lo agradezco mucho, es maravilloso.
Mi mente estaba ya muy lejos de ahí. Me preguntaba qué opinaría Joan de todo esto. ¿Me dejaría ir? ¿Cómo iba a convencerla? ¿Qué les diría a todos en el hospital?
–Empiezas la semana próxima. Todo lo que necesitas saber debe estar aquí —se levantó y me puso en las manos un delgado sobre de papel manila; luego, para mi sorpresa, tomó mi débil y confiada mano, y la sacudió con firmeza—. Haznos sentir orgullosos, Haven.
Nunca había visto tanta gente amontonada en la media luna del área pediátrica de enfermeras sin que se tratara de una emergencia. Debía haber por lo menos tres docenas de personas salidas de los más lejanos rincones del Hospital General de Evanston, todo un espectro colorido de batas —rosas, azules, verdes, con imágenes de personajes de Disney—que revoloteaba alrededor y mordisqueaba enormes rebanadas de pastel estilo red velvet (mi favorito).
Por supuesto, Joan había orquestado todo el numerito. Inclinada sobre el pastel, con su letrero de ¡FELIZ CUMPLEAÑOS! y ¡FELICIDADES, HAVEN! ¡TE VAMOS A EXTRAÑAR!, servía ahora exactas rebanadas tan rápido como podía mientras, como siempre, sonreía.
Acababa de cumplir cincuenta años, pero salvo por su cabello gris, que nunca se había molestado en teñir, nadie habría sido capaz de adivinar su edad: su agenda social, desde sus clubes de lectura hasta sus noches de bridge, hacía que me avergonzara de la mía. Me habría gustado que tuviera más citas —de nosotras dos, parecía la más capaz de tenerlas—, pero era muy necia al respecto. Eso era en lo único que se mostraba quisquillosa. Joan se había divorciado más o menos un año antes de encontrarme, una vez que descubrió que no podía tener hijos biológicos. No hablaba mucho del asunto, pero como las otras enfermeras no dejaban de hacerlo, con el paso de los años armé la historia completa con todos los pedazos. Ellas pensaban que Joan tenía miedo y por eso la incitaban a tener citas y le tendían trampas en vano. Pero por lo menos tenía muchos amigos. Siempre estaba yendo a una fiesta u organizando otra. Yo deseaba ser algún día tan buena anfitriona como ella. En este momento, no obstante, hacía lo mejor que podía como centro de atención, otro papel difícil para mí. Y hablando de problemas, éste era uno importante; apenas le había dado una mordida a mi pastel, rodeada de tantos simpatizantes, era asediada por un tirón de brazo de alguna bata salmón acá, o emboscada por un abrazo o una palmadita amable en la espalda allá.
–Eso lo sé, lo que no sé es cómo les voy a decir a algunos de mis pacientes sobre esto. ¡Se sentirán devastados! —dijo la rubia enfermera Calloway, de cardiología, y apuñaló su pastel mientras la doctora Michelle, de pediatría, la residente más joven de todo el hospital y mi ídolo, y la canosa enfermera Sanders, con sus ojos centellantes detrás de unos gruesos lentes, asentían condescendientes. Ésta era mi pequeña hermandad.
–Vas a romper sus corazones —continuó Calloway.
–¡Y son corazones muy deteriorados como para soportar algo así! —remató la doctora Michelle.
Todos nos reímos. Así se practica el humor en estos lugares. De hecho, algunos pacientes me decían “rompecorazones”, pero ninguno que no fuera un octogenario con vista defectuosa.
–Te vamos a extrañar, Haven —me dijo sonriendo la doctora Michelle, que podría pasar por una paciente en su departamento, siendo tan enérgica, joven y, como yo, sólo unos cinco centímetros por arriba del 1.50.
–¿Vas a venir a vernos los fines de semana? ¿O en las noches? —sollozó Sanders.
–Ya me estoy empezando a sentir mal —dije—. Tal vez no debería ir.
Al final del área de enfermeras, a unos cinco metros de distancia, apareció la cabeza de Joan agitando el cuchillo del pastel por los aires.
–No están haciendo sentir culpable a mi niña, ¿verdad, señoras? —dijo y cortó finalmente su rebanada de pastel.
Sobre la mesa, atrás de ella, había una foto enmarcada de mí cuando tenía diez años y vestía un diminuto uniforme escolar rayado y tierno. El lugar estaba lleno de fotos mías: era la niña adoptiva de todos, la que sonreía en sus escritorios, armarios y fondos de pantalla. El hospital había sido mi guardería desde que recuerdo; llegaba al trabajo de Joan y todo el mundo me cuidaba hasta que tuve la edad suficiente para que me pusieran a hacer algo útil.
Joan se acercó con un plato en la mano y la boca llena de pastel, y me rodeó con su brazo.
–Dejemos que abra sus alas, ya regresará volando —me guiñó un ojo.
–Estaré aquí a finales de junio, apenas van a tener tiempo de extrañarme —sentí un hueco en lo más profundo de mi corazón—. Voy a hacer un recorrido de despedida antes de irme.
Y así lo hice, busqué a mis amigos favoritos y terminé el día con lo más difícil: pediatría. Hice mi tour a la manera del flautista de Hamelín, recolectando seguidores en pijama, mientras visitaba cuarto por cuarto, daba abrazos y besos y prometía que regresaría pronto. Volvimos a la sala en donde se celebraba la fiesta y nos reunimos alrededor del tablero en el que habíamos pegado un collage de fotografías de los chicos de la sala, que abarcaba toda la pared, enmarcado con colores vistosos. Parecía la enorme página de un anuario y todo el tiempo lo actualizábamos con nuevas fotos. Esto había comenzado como algo sin demasiada importancia, un modesto proyecto de la clase de fotografía del año pasado. Por entonces, les pregunté a algunos chicos si me permitirían fotografiarlos y aceptaron, y luego, de alguna manera, todos querían ser retratados. Jenny, que tenía 14 años y usaba una mascada, lo explicó un día: “Nos vemos mejor en tus fotografías que en el espejo”, yo le aseguré que no usaba Photoshop, que sólo reflejaban lo que ellos eran en verdad.
Lo más extraño de todo había sido la reacción en la escuela. La mayoría de los alumnos de la clase de fotografía estaban ahí por las calificaciones fáciles o eran del tipo de artistas insufribles que se vestían de negro. Y luego, estábamos los que podíamos apreciar el arte pero no teníamos la habilidad suficiente para crear; así que pensábamos que no podíamos ser tan malos en eso de apuntar y disparar. Cuando organicé este proyecto, sin embargo, algo hizo clic. Mirabas las fotografías y saltabas al interior de los ojos de aquellos chicos, y sentías saber todo acerca de ellos. Cada semestre la clase votaba para elegir el trabajo de alguien que era colocado en la vitrina de cristal del pasillo principal de la escuela, y eligieron el mío. Cada vez que pasaba por allí, veía un grupo de gente observando mis fotografías, incluidos chicos a los que nunca parecía interesarles nada. Hasta Jason Abington las había observado varias veces; una vez que iba pasando por la vitrina (porque pasaba mucho por allí) me vio, me dio un pequeño codazo y asintió.
–Oye, ¿tú hiciste esto? Son muy buenas.
Sus palabras significaban para mí más de lo que me gustaba admitir. Pero tenía razón, los dulces rostros de los pequeños fotografiados parecían resplandecer, como si la cámara hubiera penetrado en sus corazones.
Ahora me dirigí a mi pequeña pandilla:
–Oficialmente los declaro responsables del Salón de la Fama —golpeé los nudillos contra el pizarrón—. La doctora Michelle prometió amablemente tomar fotos para que siempre haya nuevas. No le permitan que afloje. Yo regresaré pronto y en mejor forma —terminé sonriendo.
–Mmm… ella no es tan buena fotógrafa —susurró Jenny—. ¿Te acuerdas de la que me tomó con sólo un ojo abierto el día que tú no estabas? Le llevó horas lograr algo bueno.
–Buena observación. Sólo esperamos que haya mejorado desde entonces. O que tú seas la camarógrafa —le guiñé el ojo—. Los voy a extrañar, chicos, vengan esos cinco.
Y choqué mi mano con la de todos ellos.
Ya había caído la noche cuando dejamos el hospital. Las luces de Chicago se veían como destellos opacos a lo lejos mientras Joan manejaba por las calles azotadas por el viento, en los suburbios del tranquilo y acogedor Evanston. La ciudad parecía estar más lejos de lo que en realidad estaba de casa y la cómoda rutina de mi vida. La calefacción del auto se intensificó y sentí debajo de la chamarra cómo unas tiras de sudor frío escurrían por mi piel. Suspiré.
–¿Estás bien? —me preguntó Joan, viéndome de reojo.
–Lo siento, sí, estoy bien —mantuve la mirada en la aterciopelada y escarchada noche—. Resultó más duro de lo que esperaba.
–Por supuesto, cariño, somos como una familia. Además, las fiestas de despedida se hacen para que te sientas culpable de que te vas, son engañosas —sonrió y yo también—. Pero ¿sabes? Estamos bien. No estaremos tan lejos, todo saldrá bien.
–Sí, lo sé, sólo estoy… no sé, un poco nerviosa.
Me remordió la conciencia. No quería que Joan se preocupara y ciertamente no quería recordarle que apenas hacía veinticuatro horas estaba completamente en contra de que me fuera. Había hecho sonar todo tipo de alarmas: ¿Por qué tienes qué quedarte ahí? ¿Qué tanto te van a hacer trabajar si te incluyen en las cláusulas 24/7, aunque vivas a sólo una hora de distancia de Lexington? ¿Es que no saben que hay leyes para menores de edad? Sí, le dije, todo este asunto lo organiza el comité estatal, así que obviamente no me están enviando a una fábrica explotadora de menores. Pero, al final, no se podía negar el honor que parecía traer consigo todo esto, y estaba también la paga (los ojos de Joan se habían salido literalmente de sus órbitas). Yo había vaciado el paquete que me había dado la directora Tollman, con toda la información del hotel, brillantes fotos de su grandeza, y una serie de recortes de las revistas y los periódicos de la ciudad sobre la glamorosa mujer, Aurelia Brown, rubia, deslumbrante, increíblemente joven y poderosa, quien sería mi nueva jefa. Joan tuvo que decir que sí.
Y ahora, mientras la noche del viernes se cernía sobre mí, me programaba para lo que sabía que sería un intenso fin de semana de preparación para este inesperado nuevo capítulo de mi vida y mis nervios se llevaban lo mejor de mí misma.
–No tengo la menor idea de cómo va a ser esto —continué—. No sé si les guste o si voy a hacerlo bien. Y es raro, nunca he salido ni de campamento y ahora me voy a vivir a otro lugar. Sé que quería irme lejos de la escuela, pero se supone que tendría todo un año para prepararme, ¿no? Me siento realmente… fuera de lugar.
Era la única manera de decirlo. Sentía que estaba representando —muy mal, por cierto— el papel de mí misma, en algo que tendría consecuencias en mi vida. El resplandor de los faros transformaba los árboles desnudos que bordeaban nuestro camino en bestias de largos tentáculos. Me estremecí y respiré profundo.
–No te preocupes, ellos te eligieron, ¿recuerdas? Saben que eres una persona especial —me dijo con serenidad—. Además, Dante estará contigo y se apoyarán mutuamente.
–Lo sé, sólo por eso no estoy aterrada. Imagínate si fuera sola.
–Ni de broma.
Dante Dennis había sido mi mantita protectora y mi mejor amigo durante la última década. El hecho de que fuera una de las otras dos personas que irían a Lexington conmigo parecería pura buena suerte, pero él y yo siempre habíamos competido para quedarnos con el primer lugar de la clase (cortésmente, claro). Por eso tuvieron sentido sus simulaciones en el almuerzo, cuando supuestamente avergonzado me miró de reojo detrás de sus rastas, que le llegaban al mentón, y tomó una papa a la francesa de mi plato.
–No tienes nada nuevo que contarme, ¿o sí? —preguntó sutilmente, pero en seguida atacó—. Porque yo sí, y me muero si no tienes nada que contarme, así que dime, por favor, que vas a abandonar este pueblo y que te vas a la ciudad de los vientos, para cierta práctica fabulosa.
Arqueó sus cejas, hacia arriba y hacia abajo, en un gesto de complicidad. De inmediato, una oleada de alivio se apoderó de mí.
–No te vas a hospedar en el Hotel Lexington ¿verdad? —le respondí.
–¡Síííí! —para este momento ya estaba prácticamente saltando en su silla—. ¡Ay, Dios mío, nos vamos a divertir tanto! Imagínate el tipo de gente que vive en un hotel: estrellas de rock, celebridades y tal vez desquiciadas actrices novatas que se apartan de sus padres. ¡Llévame lejos de esta horrenda escuela preparatoria y méteme en la sociedad de Chicago ya!
–¡Sí, por favor! —sonreí. Miramos las mesas que nos rodeaban, llenas de personas que nos nombrarían presidentes de cosas como la Sociedad Honorífica Francesa, pero que jamás nos dirigían la palabra—. ¿Estás un poco…?
–¿Nervioso?
–Sí…
–¿Holaaa? Claro que lo estoy, totalmente nervioso, quiero decir, todo esto parece tan increíble y grandioso… Tollman estaba muy emocionada y yo no quería arruinarlo. Podríamos conseguir las mejores recomendaciones escolares después de esto. Esta gente tal vez pueda meternos en cualquier escuela de Chicago, ¡sin esfuerzo!: Northwestern, la Universidad de Chicago, de seguro conocen a todos. Seríamos muy idiotas si no estuviéramos nerviosos. Pero somos listos, y en verdad trabajamos duro; todo está bien —estrelló mi mano contra la suya, no sudaba.
Y exhalé. En eso consistía el extraño talento de Dante, más impresionante que su permanencia en el cuadro de honor o su aplastante reelección para el consejo estudiantil o la absurda venta de pasteles con fines de caridad que organizaba cada año, llena de las más maravillosas creaciones que jamás se hubieran visto (él era no menos que un artista cuyo medio elegido era el glaseado). No, su gran logro, en lo que concierne a mí, era su habilidad de actuar como mi tranquilizante humano. A su lado me mantenía en un nivel sano y estable, sin importar qué tanto revuelo sintiera en mi interior. Él había demostrado esta aptitud desde el día que lo conocí en el hospital, hacía mucho tiempo.
Por entonces yo tenía cinco años y me la pasaba deambulando por los pasillos de la sala de pediatría, a la espera de descubrir quién era y cuándo iba a salir de ahí. A él lo había llevado a la sala de emergencias su histérica madre, después de caerse de un árbol. Cayó sobre un montón de palos y piedras que había reunido para hacer un fuerte y terminó rasgándose la espalda y destrozándose el brazo. El daño que se hizo en el tendón lo obligó a pasar la noche en el hospital y deambuló hasta mi cuarto con su brazo enyesado en un cabestrillo. Nos quedamos despiertos casi hasta el amanecer, contándonos historias de fantasmas. Por la tarde del día siguiente se regresó a su casa, pero se convirtió desde entonces en una visita regular durante el mes que permanecí ahí. Cada pocos días aparecía corriendo por el pasillo, empujando a su mamá, Ruth, con sus pequeños brazos siempre llenos de libros coloridos de animales o de dibujos que hacía para mí.
Joan condujo el auto hasta la entrada de nuestra casa de campo. Un hogar nunca luce tan bien como cuando sabes que vas a abandonarlo. El nuestro era alto y angosto, con una fachada azul claro, con persianas color café y una estrecha terraza techada. El lugar era lo suficientemente grande para nosotras dos y estaba a sólo unas cuadras del Lago Michigan, que aún estaba congelado, pero que era nuestro escape favorito para darnos baños de sol por las tardes y hacer días de campo cuando el clima era más cálido.
–Entra a la casa, tengo que sacar unas cosas de la cajuela —me dijo Joan como alejándome.
–¿Quieres que te ayude?
–No —insistió—, sólo me tomará un minuto.
Corrí por los primeros escalones y luego por la terraza, lo más rápido que pude; el aire helado me calaba hasta los huesos, mientras el viento aullaba alrededor. Mis dedos enguantados buscaron las llaves y finalmente la puerta se abrió. Una explosión de calor calentó mi piel. Encendí la luz. A través de la sala y atrás de la cocina, un globo plateado con el 16 pintado bailaba sobre la mesa. Un pastel hecho en casa y una caja pequeña, envuelta en brillante papel plateado con un moño del mismo color, me esperaban.
Dejé mi mochila en el suelo y me fui directo al altar de mi cumpleaños; en el trayecto bajé el cierre de mi abrigo y lo dejé en una silla de la sala. Joan apareció en la puerta en el momento en que hundí mi dedo en un esponjoso betún y lo lamí.
–¡Segunda parte del extravagante cumpleaños!
–Está delicioso, pero mi cumpleaños es hasta el lunes.
Al menos ésa era la fecha en que lo celebrábamos, porque no sabíamos con certeza cuándo había nacido. Era el aniversario del día que me encontró y me llevó al hospital, en donde fue la primera que se ocupó de mí, curó mis heridas y rasguños, revisó si tenía huesos rotos y poco a poco me convenció de que le hablara, aunque yo no tenía nada que decir, por lo menos nada útil.
–Pensé que como ya traíamos el espíritu festivo, debíamos continuar la fiesta. ¡Dejemos que fluyan los buenos tiempos! —bajó su bolsa, se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero de la puerta. Tomé la caja brillante y la sacudí.
–¿Entonces puedo abrirla?
–Más te vale —se acercó a la mesa y pasó su dedo sobre el betún—. ¡Anda!
Rompí la envoltura y abrí una caja blanca de terciopelo. El contenido brillaba.
–Sé que las joyas no te gustan, mi pequeña marimacho, pero dieciséis años es algo grande y pensé que debías tener algo bonito.
Enredé una cadena de oro entre mis dedos. Es verdad, nunca me ponía joyas, y las pocas que tenía no salían de sus cajas. Pero esto lo sentí diferente. Para empezar, no se trataba de un corazón, un dije de cumpleaños o alguna de las típicas cosas que usaban las chicas del colegio. En su lugar, este collar, casi en forma de arpa y del tamaño de mi dedo, era algo enteramente distinto: una sola ala de oro, cuya textura suave y ondulante daba la ilusión de que sus plumas fueran reales.
–Lo encontré en la tienda de antigüedades a la que siempre te llevo —dijo Joan.
–Ah, la que está junto a la librería a la que me meto cuando te tardas demasiado.
–Exacto —sonrió—. Pensé que era algo especial, como tú, único —besó la parte superior de mi cabeza—. Me gustó el ala porque estás empezando a conocer nuevos lugares, ¿entiendes? Estás levantando el vuelo, Haven. Tienes tanto por delante…
–Gracias, Joan, me encantó, en serio —y le di un abrazo y la sostuve así por algunos segundos más de lo acostumbrado.
–Tal vez ahora podrías usarlo, ¿no crees? —acarició mi cabello.
–Bueno, voy a probármelo —tomé el collar y me levanté el cabello—. ¿Me ayudas?
–Es un honor —lo abrochó, me volteó por los hombros y acomodó el pendiente justo sobre la pequeña mancha roja de mi garganta—. Perfecto, mírate.
Me observé en el espejo del baño. Mis ojos fueron directamente al collar. Por lo general, mi apariencia me parecía más bien imperfecta o simple. Siempre vi mi nariz como una bola de masa de galleta cruda. Mi cabello, piel y ojos se opacaban mutuamente en el espectro cromático: piel acaramelada, cabello color café-miel ahuesado, ojos ámbar oscuro. Las batas rosas que colgaban en mi cuerpo infantil no hacían nada por mejorar todo esto. Además, traía puesta una inadecuada blusa térmica de manga larga debajo de un suéter con cuello en V. Mi ropa favorita se había quedado en el cesto de la ropa sucia y mi mala planeación me había obligado a ponerme esta ropa vieja con un suéter demasiado escotado. Me miré en el espejo y me pregunté si la punta de mi cicatriz —las tres horribles rayas parecidas a acentos y pecas con textura como de quemaduras, ubicadas arriba de mi corazón— se había estado asomando como ahora durante toda la tarde. Sólo medía cinco centímetros de largo, pero junto con el par de cicatrices que tenía en los omóplatos semejaban un gran lienzo estropeado.
El collar debería verse fuera de lugar en un cuerpo como el mío, que parecía un maniquí común y corriente. Pero de algún modo lucía como si se encontrara en casa. El intenso brillo del oro atrapaba la luz y proyectaba un suave resplandor hacia mi rostro. Me gustaba, de hecho. Tal vez finalmente estaba madurando. Quizás éste era el primer signo de la sofisticación por venir. Dieciséis años. Me sentía seria, sustancial, importante.
–Me encantó —le dije a Joan, mientras me seguía observando en el espejo—. Mil gracias.
2
Las cosas buenas vienen de a tres
Como siempre, el lunes llegó demasiado rápido. Pero esta vez la nueva semana golpeó con fuerza en la boca de mi estómago. El fin de semana me la había pasado empacando. Me sentía como de expedición rumbo al Polo Sur y no de mudanza a un lugar tan cercano como el sur de Chicago. Finalmente, con dos enormes y atiborradas maletas de rueditas, estaba justo frente a la imponente fortaleza del Hotel Lexington.
Mi nueva casa se encontraba en el cruce de la avenida Michigan sur y la calle 22. El mastodonte de ladrillo se elevaba diez pisos hacia el cielo y estaba adornado en el tercero y casi el último nivel por bloques de terracota con diseños garigoleados. Las abultadas orillas verticales de las esquinas del edificio eran ventanales salientes con forma de media luna que destacaban en cada piso. Tal vez ésos eran los mejores cuartos. Siempre había querido un ventanal saliente, me parecía que las chicas de las películas antiguas se arrebujaban en estas ventanas para leer o soñar. En la parte superior, donde las partes del edificio terminaban en punta, una bandera triangular posaba orgullosa, como pendón universitario, pero más rígida, sin ondear, como si estuviera hecha de acero. Y estaba rodeada de luces que iluminaban la palabra LEXINGTON.
–Nada mal para un segundo hogar, cariño —me dijo Joan.
–Sí —el asombro en mi voz fue evidente mientras veía el hotel a través de la ventanilla del coche—. Guau, es cierto.
Joan condujo el coche hacia la entrada principal del hotel, que prometía estilo y sueños románticos. Resguardada con dos pilares de cada lado, la entrada estaba custodiada por una marquesina roja con bordes de piedra salpicados por círculos dorados con el logo del hotel: las letras l y h entrelazadas, una ligeramente arriba de la otra. La puerta giratoria, por encima de unos cuantos pasos de alfombra roja y una rampa paralela, me hizo señas. El exterior de la planta baja, a diferencia del resto del hotel, era de estilo moderno, tenía unas hileras de vidrio polarizado como si fueran ventanas en los ladrillos, que hacían imposible ver a través de ellas, pero daban la sensación de que alguien podría estar observando detrás.
–Vamos, ¿te parece? —dijo Joan. Se bajó del coche y se dirigió a la cajuela para bajar las maletas. Le dije que sí y abrí la puerta del coche para seguirla.
Ya de noche, el viento agresivo y helado del invierno se había convertido en una extraña calidez que no correspondía a la estación. Me quité la chamarra y me subí las mangas. Había hecho todo lo posible por parecer toda una profesional, con una camisa, pantalones negros y flats, pero ni así me sentía a la altura del lugar. Había navegado el tiempo suficiente en Google en busca de información sobre mi nueva jefa y el hotel como para entender que me enfrentaba con un estilo que estaba lejos de tener. La Aurelia Brown que había visto en las fotografías era perfecta: brillante y bella, todo lo que una chica quisiera tener; por si fuera poco, su imagen lucía como si aún no tuviera la edad suficiente como para haber salido de la universidad. Sospeché que tendría mucho que aprender aquí.
Me colgué la maleta al hombro y me tambaleé con el peso.
–Querida, dame eso —dijo Joan, mientras colgaba la otra maleta en su hombro y tomaba la mía—. ¿Quieres que entre contigo? ¿A qué hora llega Dante?
–Hace cinco minutos, en teoría —dije mientras observaba la entrada del hotel. Los latidos de mi corazón se dispararon.
–Ése es nuestro Dante —dijo Joan.
Volteé y sonreí. Dante siempre llegaba tarde, pero era parte de su encanto. Resultaba imposible enojarse con él porque cuando finalmente llegaba, lo hacía con tanto alboroto que lo demás se olvidaba. Miré mi reloj: 8:52. Nos habían citado a las 9:00.
–Creo que me esperaré un minuto más para entrar. Por lo menos, el clima está extrañamente caluroso afuera. Pero tú vete, yo estaré bien, en serio —le dije a Joan. Puse mi chamarra debajo de mi brazo y tomé las correas de las maletas de sus manos.
–¿Estás segura?
–No —le dije, aunque asentí con la cabeza.
–¿No habrá al menos un botones o algo?
–El hotel no ha abierto todavía, además, no soy un huésped. Igual acabaré trabajando como botones.
–Espero que no. ¿Cómo podrías levantar todas esas cosas tan pesadas todo el día?
–Supongo que no, pero sería divertido ponerme un atuendo de esos que usan los botones, ya sabes cuáles.
Joan no me escuchaba.
–No permitas que te pongan a trabajar en algo peligroso —me dijo señalándome con el dedo, en la forma tan particular que lo hacía.
–Voy a estar bien, Joan, lo prometo.
–No te pongas nerviosa —me abrazó, me meció fuerte de un lado a otro y finalmente besó mi frente.
–¡Joan, estoy bien!
–Lo sé, lo sé, no más abrazos y besos en público, ya entendí —se alejó sonriendo—. La vas a hacer en grande. Y tu casa está muy cerca. Me hablas después, ¿ok?
–Claro —me mordí los labios y vi la calle por encima de sus hombros mientras se alejaba caminando. Ninguno de los coches se parecía al viejo auto de la mamá de Dante.
–Feliz cumpleaños, Haven —me dijo Joan mientras se subía a su carro, y se despidió con la mano. Toqué el collar y le devolví el saludo. Observé después cómo se unía al tráfico y desaparecía hacia la parte baja de la calle. Me quedé sola. Un escalofrío recorrió mi cuerpo a pesar de que hacía tanto calor. En un día como éste, Dante era la mejor y más necesaria muleta que pudiera tener. Pero aún no había llegado y ya eran las 9:00. Las campanas sonaron a lo lejos, alguna iglesia en algún sitio parecía advertirme que podía llegar tarde, lo que no sería una primera impresión ideal. No tenía opción.
Coloqué las maletas en cada uno de mis hombros y, tras cruzar la puerta giratoria, me dirigí hacia la alfombra roja. Sólo había caminado unos cuantos pasos dentro cuando me detuve, dejé caer las maletas en el suelo y les puse mi abrigo encima; sin darme apenas cuenta, las abandoné para poder explorar. El lobby del Lexington resplandecía, irreal e impecable, puro y glorioso. Y vacío también. Se sentía mágico, como un lugar que nadie debía haber encontrado todavía, un lugar que debería estar cerrado, para después ser revelado con toda la pompa y circunstancia merecidas. Una alfombra roja y dorada, con la insignia HL, se extendía en todas direcciones y hacia arriba, en la escalera principal. Los pasillos a mi derecha y a mi izquierda prometían hermosos espacios de reunión y habitaciones por ser descubiertas. Más adelante, una lujosa otomana dorada, ubicada en el centro, de forma que parecía un trompo gigante, estaba lista para que se sentaran por lo menos doce personas. Pero el verdadero show sin duda estaba arriba: un candelabro de cristal brillante, que proyectaba prismas en sus infinitas facetas. Más allá, diez pisos arriba, la luz del sol descendía a través de un tragaluz tan inmenso que parecía iluminar todo el lugar sin necesidad de usar electricidad. Una parte de cada piso del hotel tenía barandales que permitían que los huéspedes se asomaran al lobby, hacia abajo, o al tragaluz, hacia arriba. Me senté en la otomana y miré arriba, más allá del magnífico candelabro, y tuve la sensación de estar en una iglesia gótica gigante, en un espacio tan etéreo que sentí que me elevaba. Nunca había estado en un lugar tan grande y espléndido. Majestuosos espacios como éste fueron hechos para que en ellos hubiera mucha gente, tumultos. Pero por ahora era todo mío. Me entusiasmó la libertad que revoloteaba en mi interior, mis dedos hormigueaban. Me sentí libre, por un momento al menos, de cualquier regla o expectativa. No me habría imaginado que esta sensación me iba a gustar, porque llegó como algo incierto. Pero así fue.
No obstante, sabía que alguien en algún lugar de mi opulento nuevo hogar me esperaba, listo para mostrarme todo. Y yo tenía que encontrarlo. Aunque no esperaba un comité de bienvenida, me pareció raro que no hubiera una sola alma alrededor. No había nadie atendiendo detrás del imponente mostrador de mármol que estaba frente a la escalera curva. Nadie en el espacio donde se colocan los botones cerca de las puertas. Nadie esperando los elevadores. ¿Estaría todo el mundo confinado en alguna sala de conferencias?
–¿Hola? —grité, pero mi voz era demasiado débil en un espacio tan grande—. ¿Hola? —me acerqué a la recepción y dejé que mis dedos se deslizaran por la suave y fría superficie de mármol. Me paré de puntillas para ver más allá. Entonces lo escuché: el más leve de los murmullos. Detrás del mostrador había un arco y un pasillo casi oscuro. Una pequeña luz se vislumbraba en el sombrío pasillo a través de una puerta, y distinguí una figura parecida a un reloj de arena. Luego, la voz sedosa de un hombre la siguió, llenándolo todo.
–Se te olvidó algo —una mano la tomó del brazo desnudo. Un hombre de traje, alto y delgado, salió a la luz, jaló la figura hacia él—. Esto —le dio un beso debajo de la oreja y recorrió con los dedos los hombros ondulantes de la figura, luego la besó otra vez.
La mujer levantó la barbilla del hombre con sus delicados dedos y lo miró a los ojos. Yo estaba tan pasmada que no escuché el sonido de la puerta giratoria.
–¡Ahí está! —resonó una voz que me bajó de mi nube. Por reflejo me alejé de la recepción, nerviosa, como si me hubieran atrapado robando, y tropecé mientras corría hacia la puerta. Ahí estaba Dante con sus tres maletas de leopardo a juego y, junto a él, un callado compañero de nuestra clase avanzada de historia europea. Mi mejor amigo abrió sus brazos.
–¡Feliz cumpleaños, cariño!
–¡Gracias! —mi corazón seguía latiendo con fuerza. Traté de calmarme. Dante me abrazó y me besó en la mejilla.
–Perdón por llegar tarde. ¿Nos perdimos de algo?
Le dije que no con la cabeza.
–Nadie ha venido a buscarme todavía.
–¿Recuerdas a Lance? —Dante señaló a nuestro compañero, detrás de él.
–Claro, hola —sabía quién era, pero no estaba segura de haber hablado con él ni una vez en tantos años juntos en la escuela.
–Hola —respondió Lance, en una voz apenas audible, y asintió en mi dirección. Delgado como una caña, con jeans holgados y una camiseta de los Cachorros de Chicago debajo de su chamarra con capucha, era más alto que Dante y que yo, pero parecía compensar esto con una postura cóncava. Se inclinaba hacia delante, como si formara un escudo para proteger el centro de su pecho. Sus manos estaban metidas hasta lo más profundo de las bolsas de sus pantalones—. Y… mmm… feliz cumpleaños, supongo —empujó sus lentes de carey sobre su nariz.
–Gracias —le di una sonrisa rápida e incómoda. Nuestras miradas bailaron alrededor del otro, hasta que bajó la suya.
–Es el tercer elegido, así que ya está aquí todo el grupo —dijo Dante—. Dicen que las cosas buenas vienen de a tres, ¿no?
–Excepto para tres con un cerillo —aclaré—. Ya saben, si encienden tres cigarros con un cerillo alguien muere. O algo así.
–¿Qué? —preguntó Dante en tono molesto, como solía reaccionar cuando escuchaba alguna de mis triviales opiniones en medio de una agradable conversación (lo que ocurría a menudo).
–Sí, eso trae mala suerte —afirmó Lance, mientras miraba a los lados detrás de sus lentes. Sus ojos se engancharon a los míos por otro instante. El gran armazón empequeñecía su rostro. Era lo único que captaba mi atención cuando lo miraba.
–Bueno, entonces tienen suerte de que no haya tenido tiempo para comprar una vela —Dante sacó un recipiente de plástico, al que le dio un giro suave y celebratorio—. ¡Ta-taaaá! Es para ti, amiga —me lo dio.
En el interior del pequeño recipiente había un perfecto cupcake con betún rosa espolvoreado de confeti dulce y un 16 de azúcar hasta arriba.
–Dan, no tenías por qué hacer esto.
–Por favor, no es nada.
–Gracias, eres el mejor —le dije, pero él ya se había puesto a caminar alrededor, transfigurado.
Levantó sus ojos hacia el tragaluz.
–¡Guau! —exclamó.
Lance, también en trance, se arrodilló en la otomana y fijó su mirada en los cientos de pequeñas luces que colgaban suspendidas del candelabro. Sus labios se movían como si estuviera contando.
–Son 1 482, no… 83: 1 483 focos. ¿Qué les parece? —dijo reflexivamente—. ¿Cómo creen que cambien los focos cuando se funden?
Después se aproximó al mostrador de la recepción. Encima, una pantalla proyectaba una serie de historias que habían sido publicadas en el Tribune y en periódicos y revistas locales.
–Este lugar está fuera de control —prorrumpió Dante.
–Sí, ¿verdad? —respondí.
–Me alegra que te guste —desde algún lugar detrás de mí, una voz baja, dulce y rasposa, como un fuego trepidante, cortó mis pensamientos. Era la voz susurrante que había escuchado antes. Bajó flotando por la escalera principal desde el segundo piso, alta y delgada como una modelo. Vestía un apropiado saco negro sobre un vestido también negro, que le llegaba arriba de la rodilla; una tira de encaje flotaba sobre los botones de su saco. Llevaba un portafolios en las manos y tenía el cabello recogido en un moño francés, de donde unos suaves rizos se escapaban para enmarcar los bien delineados y casi irreales rasgos de su cara. La observamos sin decir una palabra. Lance se acercó a Dante y a mí, de modo que los tres quedamos lado a lado, como soldados.
–Hola, soy Aurelia Brown, propietaria del Hotel Lexington. Es un placer conocerlos —estrechó la mano de cada uno. Nunca había visto de cerca a una persona tan extraordinaria. Sus ojos color zafiro eran claros, receptivos y resplandecientes. Su piel parecía porcelana china, suave y firme, sin una sola arruga.
–Gusto en conocerle —dije finalmente. Sus dedos, de tan delgados, parecían pequeñas ramas, pero apretaron los míos y casi los aplastan.
–Y… —señaló hacia atrás. No me había dado cuenta de que había aparecido un hombre, sentado con las piernas cruzadas, reclinado en la otomana gigante sólo lo necesario para demostrar que no tenía que esforzarse para verse así. Vestía un ajustado traje gris y una corbata de satín rosa con cuadros morados. Todo era tan perfecto que me tomó un momento darme cuenta de que parecía recién salido de la preparatoria. Los rasgos de su rostro estaban finamente cincelados, una nariz casi demasiado delicada, pómulos delineados, labios carnosos. Estaba peinado hacia atrás, de manera que parecía sacado de una película antigua. Nunca hasta ese momento se me hubiera ocurrido llamar a un hombre hermoso, pero él lo era.
–Éste es mi segundo a bordo, Lucian Grove —dijo Aurelia, mientras él se puso de pie, se abotonó el saco y se acomodó los puños. Cuando se adelantó para saludarnos, como lo había hecho Aurelia, la emoción de esos segundos de su atención sacudió mi cuerpo.
–Es un placer —le dijo a Lance, y estrechó su mano. Tenían la misma estatura. Todos aquí eran tan altos, que yo me sentía insignificante.
Dante, imperturbable, mostró su espontaneidad.
–Mucho gusto en conocerle, es maravilloso estar aquí —dijo.
Mis dedos temblaban incluso antes de que Lucian tocara mi mano. Cuando lo hizo, una fuerte sacudida cimbró mi cuerpo y un temblor cálido invadió cada uno de mis nervios. Sólo esperaba que al estrechar mi mano no se diera cuenta del ritmo de mi pulso. Sus ojos grises, tejidos con cristal azul, me quemaron por dentro; luego arqueó una ceja —juguetón, calculador— y sonrió. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba esto? Me pregunté si me habría visto cuando estaba con Aurelia detrás de la recepción hacía unos momentos. Sólo había sido un instante, unos segundos. No obstante, cuando me vio sentí como si me hubiera descubierto. Dante, de reojo, se dio cuenta de esto.
–Espero que haya más hombres como él aquí —me susurró en el oído, después de que Lucian nos dio la espalda y regresó al lado de Aurelia—. Yo quiero uno.
Respiré profundo, sentí que mis pies volvían a tocar tierra firme y que mi pulso volvía a la normalidad. Aurelia comenzó a hablar. Con cierto esfuerzo, fijé mi atención en ella.
–Trabajarán muy de cerca con un grupo que hemos formado como parte de nuestro programa de extensión social al que llamamos la Compañía.
Y en ese momento, como si fuera una coreografía, un grupo de personas salió flotando de unos cuartos que estaban a la derecha y a la izquierda. Aunque eran muchos, en conjunto no hacían el menor ruido, como el aleteo de las mariposas. Eran diez hombres y diez mujeres perfectamente arreglados al estilo de Aurelia y Lucian, ornamentados con trajes y vestidos negros. En cuanto a su edad, supuse que sería entre los 18 y los 22 años, cuando mucho. De cualquier manera, se veían bastante más adultos que yo. Su porte era muy especial: regio, digno, con las espaldas erguidas y las cabezas ligeramente inclinadas hacia delante. El caso es que de pronto nos rodearon a los tres y crearon una especie de capullo con sus cuerpos. No dijeron ni una palabra y tampoco nos miraron, mantenían la mirada fija en Aurelia, pero sus rostros parecían envueltos por un aire de serenidad. Entonces, después de intercambiar algunas miradas confundidas entre nosotros tres, también la observamos con atención.
–Jueguen bien sus cartas y ustedes se convertirán en los miembros más jóvenes de esta sociedad exclusiva —dijo Aurelia—. Todos en Chicago quieren formar parte. La gente daría su alma por ello. Tienen mucha suerte de estar aquí, ¿entienden? Síganme, tenemos mucho de qué hablar.
3
Su nuevo ambiente
–Bienvenidos —dijo Aurelia con el tono bajo de su voz melódica y tranquila, como iniciando el recorrido oficial. La Compañía, que aún nos rodeaba a Dante, a Lance y a mí, nos arrastraba mientras seguíamos a nuestra líder más allá de la recepción, de la escalera principal y hasta al centro del lobby. En nuestras manos ahora teníamos unas bolsas con un tesoro adentro: bolígrafos, tazas, libretas, postales, camisetas y dulces, todo con el logo dorado del hotel: HL.
–Hoy los llevaremos a los lugares donde trabajarán, les mostraremos sus habitaciones y los instalaremos para que se sientan en su casa —Aurelia hizo una pausa y miró nuestros rostros.
A través de la puerta abierta a nuestra derecha, alcancé a ver paredes con libreros que iban del piso al techo y una escalera móvil sujeta a un riel dorado. Montones de libros se encontraban apilados en el suelo cerca de una chimenea y un sofá tapizado con terciopelo verde.
–Casi estamos listos para nuestra gran inauguración, pero aún hay que echar a andar algunos proyectos y dependemos de ustedes y de la Compañía —Aurelia hizo un delicado ademán—. Tendrán el privilegio de ver cómo funcionará este establecimiento. ¿Qué esperamos de ustedes? Todo y nada. Por eso han sido reclutados, sabemos que son de los mejores y más brillantes alumnos de su escuela. Estamos orgullosos de contar con ustedes y esperamos que se sientan igual de orgullosos de unirse a nosotros.
El tono de su voz tenía poderes hipnóticos, un flujo y reflujo que tenía el efecto de una canción de cuna. A su lado, Lucian nos observaba con las manos en los bolsillos. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo y sentí que me quemaban. Levanté las mangas de mi blusa y esperé que no se notara que estaba sudando.
–Recuerden que no les ofreceríamos habitación y alimentos si no tuviéramos que llamarlos ocasionalmente en horas inusuales, pero vale la pena. Ya se darán cuenta de que un trabajo bien hecho aquí se traducirá en éxito en cualquier otro lado. Nosotros podemos abrirles puertas.
Al escuchar su última promesa, erguí mi espalda y me estiré lo más que pude. Ahora sí tenía realmente mi atención. Al parecer se dio cuenta y sostuvo mi mirada. Tuve entonces la impresión de que ella podía detectar con sólo ver a alguien si la decepcionaría o no.
Se dio la vuelta, sus tacones otra vez resonaron en el piso. Nos apresuramos para alcanzarla.
–Hay algunas cosas que quizá no sepan, pero que necesitarán saber. Somos la reencarnación del original Hotel Lexington y tratamos de ser lo más respetuosos y atentos que podemos con su historia. Al Capone, el legendario gángster de Chicago, vivió alguna vez aquí, por lo que a menudo referimos sus infamias, mientras también tratamos de ubicarnos como árbitros del buen gusto y la vanguardia en el arte, la gastronomía y la vida nocturna. Buscamos celebrar el peligro y la belleza, porque éstas son las cosas que la mayoría anhela. Alojaremos tanto a las personas de Chicago como a los visitantes de otros lugares. Abrimos al público en pocas semanas, el 14 de febrero, en honor a la Masacre de San Valentín. Estoy segura de que la conocen, ¿me equivoco?
Sabía más o menos que tenía que ver con el asesinato de un grupo rival a manos de Capone y sus secuaces, pero estaba demasiado asustada como para dar una respuesta detallada. No podía arriesgarme a decir algo equivocado frente a todos. Se me hizo un nudo en el estómago. Miré de reojo a mis compañeros. Todos estábamos pasmados. Silencio. Aurelia se detuvo un poco, nos miró y sacudió la cabeza.
–Necesitan documentarse sobre la historia de Chicago, mis corderos. Ahora son nuestros representantes —nos regañó. Su voz era helada.
–Pensé que era una pregunta retórica —Dante elevó su voz. Casi me ahogo, pero me contuve. Lo fulminé con la mirada. Con una ligera sonrisa en los labios, Aurelia lo examinó.
–Vas a descubrir que yo no hago preguntas retóricas. No me gusta perder el tiempo. Si doy órdenes o pregunto algo, pretendo que me contesten.
De alguna manera, sus palabras no sonaron tan agresivas mientras fluían suave y lentamente, pero parecían traer cola. Mientras, la Compañía permaneció en silencio y sin hacer nada, rodeándonos como una cadena de muñecos de papel. Aurelia prosiguió:
–A cada uno de ustedes se le asignará un mentor que le dirá lo que tiene que hacer. Siempre que sea posible, se les darán proyectos diseñados de acuerdo con sus talentos e intereses. Lance —el cuerpo de Lance se sacudió al escuchar su nombre—, tú vas a seguir a todos lados a Lucian, se harán cargo de operaciones del día a día, un buen número de actividades gerenciales y diversos proyectos relacionados con los servicios que ofrecemos: la discoteca, la galería de arte, la biblioteca.
–Gracias —Lance dijo tímidamente a sus espaldas. Lucian lo miró por encima de sus hombros e inclinó la cabeza en reconocimiento.
–Dante, tu mentor es nuestro jefe de cocina, Etan, que tiene planes innovadores para el menú en nuestro restaurante y el lounge. Por ahora está en un viaje de negocios, pero llegará en uno o dos días. Mientras tanto, nos pidió que te familiarizaras con las cocinas. Puedes comenzar con la que está junto al Parlor, nuestro restaurante más informal.
–Claro, ya quiero estar allí —respondió Dante con voz alegre.
–Por último, Haven, tú estarás conmigo —habíamos llegado al final de la planta baja y nos detuvimos ante un elevador de cristal.
–Genial, se lo agradezco mucho —esperaba que me dijera algo más. Quería saber exactamente qué esperaba de mí, para entonces tener claro cómo podría lograrlo e impresionarla. Pero eso fue todo.
–Vayamos ahora a nuestro club nocturno, La Bóveda —oprimió el botón para llamar al elevador—. Lo inauguramos el mes pasado con mucha algarabía y ha sido un magnífico negocio.
A juzgar por lo que había leído sobre el lugar, esto era verdad. Todo el mundo había ido: celebridades de Hollywood, deportistas locales, músicos que estaban de gira por la ciudad.
–Sabemos que ustedes son menores de edad —hizo una pausa, quizá para encontrar la manera de decirnos gentilmente que no se trataba de un lugar para chicos de preparatoria—. Sin embargo —en ese momento los tres la miramos con renovada atención. El elevador se abrió, Aurelia entró, la siguió Lucian y nosotros en seguida, dudosos, Dante primero—, se les permitirá el acceso bajo su propia responsabilidad.
¿Qué? No estaba segura de haber escuchado bien. A mi lado, vi los ojos, las orejas y los dedos de Dante, que proyectaron luces. La Compañía dio media vuelta, caminó por un pasillo lateral, en una única fila, como una larga serpiente elegante, y desapareció.
–Los miembros de la Compañía tienen deberes específicos aquí y, de hecho, ustedes tal vez trabajen aquí alguna vez.
–¡Excelente! —Dante no logró detener su grito.
Los ojos de Aurelia voltearon a verlo. Lucian se inclinó hacia él, casi con complicidad, y dijo:
–Es un lugar fantástico, no los va a decepcionar.
–Adelante —dijo ella. Las puertas del elevador se cerraron y nos sumergimos en las profundidades del hotel.
Una vez abajo, sin embargo, sólo se nos permitió ver la puerta cerrada de la discoteca, una losa negra de acero como la de una bóveda bancaria, que dejó a nuestra imaginación lo que habría en su interior.
El resto del recorrido pareció interminable, un desfile confuso de elegantes cuartos y una avalancha de hechos y cifras. De manera misteriosa, la Compañía nos alcanzó de nuevo cuando llegamos a los pisos más altos, para volver a rodearnos, lo que me puso nerviosa. Me hubiera gustado poder formular algunas preguntas inteligentes, algo que mostrara lo comprometida que estaba, algo que obligara a Lucian a verme. Pero su mirada permaneció fija en Aurelia; sus ojos viajaban sobre su rostro como olas del mar que rompen sobre las rocas, como si la dibujara con atención devota cada vez que ella hablaba. ¿Y quién podía culparlo? Ella tenía esa fuerza. Se podía sentir el control en su voz, en sus cuidados movimientos y en su manera contundente y segura de caminar. Era una mujer por completo distinta a las que yo había conocido en el hospital, sensatas, prácticas, cumplidas como Joan. Aurelia brillaba. ¿Se podría aprender eso o era algo que se tenía o no?; era como esa aptitud misteriosa que había surgido espontáneamente en algunas chicas que de pronto se convertían en seres capaces de seducir y retener al más esquivo de los chicos?
Así como íbamos de un lugar a otro, así mi mente se movía más de lo que hubiera querido. Estaba cansada. Todos lo estábamos. En algún momento, descubrí a Lance reprimir un bostezo. El lugar era gigantesco y ya habíamos caminado demasiado.
Descubrí tantos espacios interesantes que esperaba poder inspeccionarlos más de cerca. En el piso principal, pasando la biblioteca, había un restaurante llamado Capone y un lounge llamado Parlor, que estaban a la derecha y a la izquierda de la entrada principal. En la parte trasera del elevador que conducía a La Bóveda, tras los gruesos pliegues de una cortina de terciopelo dorado y tinto, había una puerta de cristal que llevaba a la galería de arte del hotel, donde habría un museo de artefactos macabros relacionados con la historia sórdida de Chicago, formado con pinturas, dibujos originales y fotografías realizadas por artistas locales. Por el momento, no había más que paredes blancas y vitrinas, listos para ser llenados con hermosos y especiales objetos para exponer. Otro elevador conducía a un tranquilo y elegante spa.
En el segundo piso, en la parte superior de la gran escalera, detrás de las puertas de marfil, se encontraba el salón de baile, con el techo completamente pintado como si fuera la respuesta del hotel a la Capilla Sixtina. Sólo que en lugar de las criaturas celestiales, el techo mostraba un cielo tormentoso con nubes densas y portentosas, relámpagos luminosos tan vívidos que casi podías escuchar los truenos retumbar, cuervos y cornejas volando en formación, y otros oscuros seres alados, personajes en parte humanos que lanzaban flechas; hermosos, pero mortíferos.
Cuando Aurelia nos llevó de regreso por las escaleras, mis pies comenzaron a dolerme, desacostumbrados a caminar tanto en otro calzado que no fuera tenis. Finalmente, se despidió de nosotros.
–Me gustaría que se tomaran el resto del día para familiarizarse con los maravillosos encantos de su nuevo ambiente, que encuentren sus habitaciones y demás. Si los necesitamos para algo, iremos a buscarlos —nos dijo.
Mientras los tres le agradecimos al unísono, la Compañía se retiró en silencio. Lucian se dirigió hacia el pasillo infame y oscuro detrás de recepción y Aurelia se fue rápido hacia la biblioteca. Lance, Dante y yo comenzamos a buscar las llaves de nuestros cuartos en las bolsas de bienvenida, cuando los precisos pasos de Aurelia se detuvieron y escuché de nuevo su voz baja y rasposa:
–Haven, acompáñame un momento —Aurelia me llamó desde el centro del amplio lobby, haciéndome señas.
–Sí, señora Brown —le contesté en mi más claro y respetuoso tono.
Me despedí de Dante y Lance mientras mis nervios comenzaron su irremediable y terrible escalada en la montaña rusa.
–Aurelia, por favor —me corrigió mientras caminaba de nuevo sin esperarme, y yo trotaba detrás de ella, tratando de alcanzarla.
–Claro, Aurelia —intenté, pero sonó raro. No podía llamarla así, aunque si nos hubiéramos encontrado en otras condiciones y estuviera vestida igual que yo, la habría confundido con una compañera. Jadeando, logré alcanzarla.
–Para empezar, tengo un proyecto para ti.
–¡No puedo esperar! —asentí con demasiada fuerza, con demasiada ansiedad. Mi cabeza dio vueltas. Mis pies eran incapaces de seguir su ritmo. Trastabillé.
–La galería será un punto clave del Lexington, un espacio cultural esencial, y hay algo que quiero que trabajes durante los próximos días. Entiendo que eres fotógrafa —me dijo.
–Bueno, sí, quiero decir… —tartamudeé, sorprendida de que también supiera aquello. Me cortó en seco.
–¿Eres o no? —me preguntó en tono firme—. Tenía la impresión de que había contratado estudiantes talentosos.
Atenta, Haven —me dije a mí misma—, no seas modesta.
–Sí —emulé su fuerte tono de voz lo mejor que pude—. Soy buena, gané el primer lugar en un concurso del condado en la escuela por una serie de fotografías que hice…
–Excelente —me interrumpió otra vez—. ¿Sabes por qué nuestro grupo se llama la Compañía?
No lo sabía. Si hubiera podido, me habría informado de todo lo que se tenía que saber sobre el hotel, pero necesitaba más tiempo.
–No, pero me gustaría saberlo.
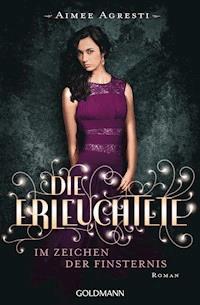













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














