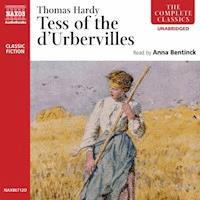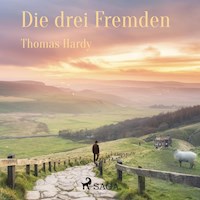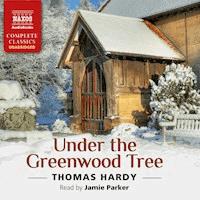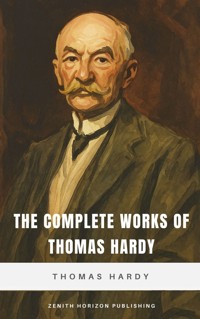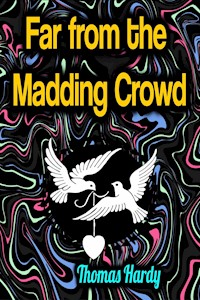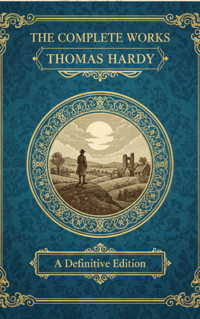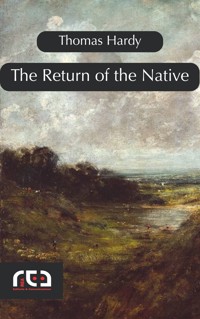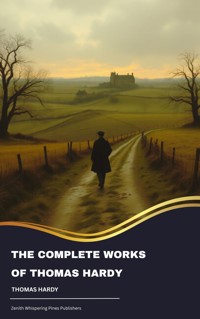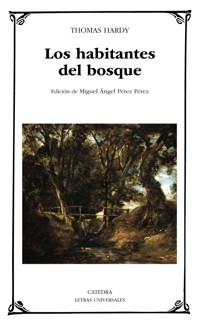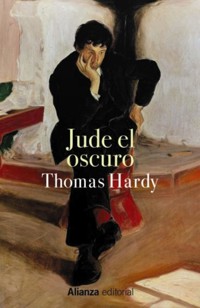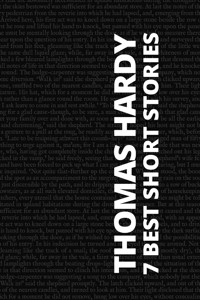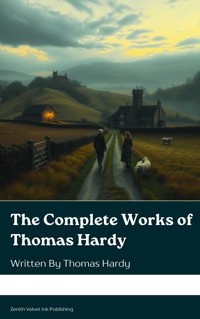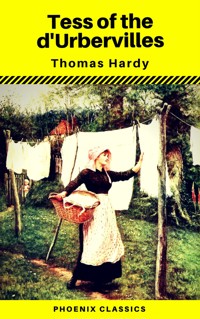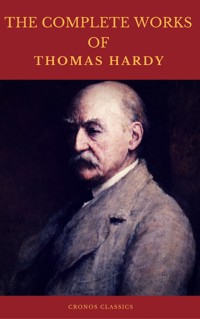Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"En la vida civilizada, la tragedia habitual del amor tiene poco que ver con lo que el amor tiene de trágico en sí, porque la fabrican artificialmente unas gentes que, en estado de naturaleza, se separarían de buena gana en vez de obligarse a vivir unidos…" "Jude el oscuro" fue publicada en 1895 y es considerada como la primera novela de su época que se atrevió a explorar de forma abierta y explícita una narración centrada en la temática del sexo, el matrimonio y la religión. Esta novela, considerada la más incendiara de Thomas Hardy, sigue la vida de Jude Fawley, un hombre que se ve envuelto en una serie de fracasos, incluyendo el abandono de su mujer, su expulsión de la universidad y un romance con su prima vagabunda. A través de sus fracasos, Hardy explora la lucha eterna entre la ley y el instinto humano, y explora sin tabúes propios de su época la idea de las relaciones sexuales como un problema filosófico que debería estar abierto al debate público.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 743
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hardy
Jude El Oscuro
Saga
Jude El Oscuro
Original title: Jude the Obscure
Original language: English
Copyright © 1895, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672305
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRIMERA PARTE EN MARYGREEN
I. 1.
El maestro se marchaba del pueblo y todo el mundo parecía sentirlo. El molinero de Cresscombe le había prestado su pequeño carro blanco y entoldado y el caballo para transportar sus enseres a su ciudad de destino, a unos treinta y dos kilómetros de distancia, ya que el vehículo en cuestión ofrecía sobrada capacidad para ese traslado. La vivienda de la escuela había sido equipada por la administración, y el único trasto engorroso que el maestro poseía, además del cajón de libros, era un piano vertical que había comprado en una subasta el año en que pensó aprender música instrumental. Aunque, pasado el primer entusiasmo, jamás adquirió soltura alguna para tocar, y la dichosa compra se había convertido en una constante molestia cada vez que cambiaba de casa.
El párroco, a quien no le gustaba el espectáculo de las mudanzas, se había ausentado durante todo el día. No tenía intención de regresar hasta el atardecer, cuando el nuevo maestro hubiera llegado, estuviera instalado y todo discurriera normalmente otra vez.
El herrero, el alguacil y el propio maestro estaban de pie en el salón, en actitud perpleja frente al instrumento. El maestro había observado que, aun cuando consiguieran meterlo en el carro, no sabría qué hacer con él a su llegada a Christminster, ciudad a la que iba destinado, puesto que de momento se quedaría solamente en un alojamiento provisional.
Un niño de once años, que había asistido atentamente al embalaje, se unió al grupo de hombres; y al ver que se frotaban la barbilla pensativos comentó, ruborizándose al sonido de su propia voz:
—Tía tiene una leñera grande; podría dejarlo allí hasta que le encuentre sitio, señor.
—Buena idea —dijo el herrero.
Decidieron mandar una comisión a la tía del niño —una vieja solterona de la vecindad— y preguntarle si no le importaba guardar el piano hasta que el señor Phillotson enviara por él. El herrero y el alguacil fueron a tantear la posibilidad de esta sugerencia, y dejaron solos al chico y al maestro.
—¿Sientes que me vaya, Jude? —preguntó este cariñosamente.
Las lágrimas brotaron de los ojos del niño; no era uno de los alumnos de la clase diurna, de esos que entran prosaicamente en la vida del maestro, sino que había asistido a la clase nocturna solo desde que el maestro se encargaba de la escuela. Los escolares corrientes, a decir verdad, se hallaban muy lejos en ese momento, como ciertos discípulos que cuenta la Historia, poco dispuestos a cualquier clase de ofrecimiento entusiasta de ayuda.
El muchacho abrió con embarazo el libro que el señor Phillotson le había dado como regalo de despedida y reconoció que lo sentía.
—Yo también —dijo el señor Phillotson.
—¿Por qué se va, señor? —preguntó el niño.
—¡Ah!... sería largo de contar. No comprenderías mis razones, Jude. Quizá llegues a entenderlo cuando seas mayor.
—Creo que también podría entenderlo ahora, señor.
—Bien..., pero no lo digas por ahí. ¿Sabes lo que es una universidad y un título universitario? Es el sello que necesita todo hombre que quiera hacer algo en la enseñanza. Mi proyecto, o mi ilusión, es graduarme en la Universidad, y luego ordenarme. Yéndome a vivir a Christminster o cerca de allí, estaré en el mismísimo centro del saber como quien dice; y si mi proyecto es factible, creo que viviendo allí encontraré más ocasiones de llevarlo a cabo que en cualquier otro sitio.
El herrero y su compañero regresaron. La leñera de la vieja señorita Fawley carecía de humedades y tenía fácil acceso; y al parecer, ella consentía en que instalasen el piano allí. Así que lo dejaron en la escuela hasta el atardecer, ya que entonces habría más manos disponibles para trasladarlo. Y el maestro echó una ojeada final a su alrededor.
Jude, el niño, asistió a la carga de unos cuantos bultos pequeños y, a las nueve en punto, el señor Phillotson subió junto a su cajón de libros y demás impedimenta, y se despidió de sus amigos.
—No te olvidaré, Jude —dijo sonriendo, mientras el carro se alejaba—. Pórtate bien, recuerda; y sé bueno con los animales y los pájaros; estudia mucho. Y si alguna vez vienes a Christminster, no dejes de pasar a verme, por nuestra vieja amistad.
El carruaje chirrió por el césped y desapareció luego tras una esquina de la rectoría. El niño regresó junto al pozo que había en un extremo de la explanada del prado, donde había dejado los cubos para ir a ayudar en la mudanza a su protector y maestro. Había ahora un temblor en sus labios y, después de quitar la tapa del pozo para bajar el cubo, apoyó la frente y los brazos en el marco, con una fijeza en el semblante propia del niño reflexivo que ha sufrido prematuramente los sinsabores de la vida. El pozo al que estaba asomado era tan antiguo como el mismo pueblo, y mirando desde esa posición, parecía como una perspectiva circular, terminada en un disco brillante de agua temblorosa a unos treinta metros de profundidad. Una felpa de musgo verde tapizaba su interior cerca del borde del agua, y más arriba tenía una orla de helechos y lengua cervina.
Jude se dijo, con melodramático tono de muchacho soñador, que el maestro había sacado agua de este pozo montones de veces en mañanas como esta, pero que nunca más vendría a sacarla. «Le he visto contemplando el fondo cuando se cansaba de tirar, como yo ahora, y cuando descansaba un momento, antes de cargar con los cubos para casa. ¡Pero era demasiado inteligente para aguantar aquí más tiempo... en un lugar tan dormido como este!».
Una lágrima saltó de sus ojos a las profundidades del pozo. La mañana era un tanto brumosa, y el aliento del niño se desparramaba como una niebla aún más espesa en el aire quieto y pesado. Una voz repentina interrumpió sus pensamientos:
—¡A ver si traes ya el agua, haragán!
Era una vieja que había salido hasta la entrada del jardín de una casa de techumbre de paja, no lejos de allí. El niño asintió con presteza, subió el agua con lo que representaba un gran esfuerzo para su tamaño, sacó y vació el enorme cubo en los dos que él había traído y, después de pararse un instante a tomar aliento, cargó con ellos y echó a andar por el húmedo césped que rodeaba el pozo, casi en el centro del pueblecito, o más bien aldea, de Marygreen.
Era este pueblo tan vetusto como pequeño, y descansaba en la falda de una altiplanicie ondulada vecina a las estribaciones del norte de Wessex. A pesar de su antigüedad, el pozo era probablemente el único vestigio de la historia local que se conservaba absolutamente intacto. Muchas de las casas de techumbre de paja y sólidas vigas habían sido derribadas de un tiempo a esta parte, y muchos árboles habían besado el suelo. Sobre todo, la antigua iglesia encorvada, con sus torres de madera y su pintoresca cubierta de cuatro vertientes, había sido echada abajo, y venido a parar o bien en montones de piedra para el camino, o bien en tabiques de pocilgas, bancos de jardín, postes de cercados y rocallas en los macizos de flores de la vecindad. En sustitución, cierto devastador de testimonios históricos —que había venido de Londres y se había marchado el mismo día— había erigido un moderno edificio de estilo gótico, extraño a los ojos ingleses, en un nuevo pedazo de terreno. El solar que durante tanto tiempo había ocupado el antiguo templo de las divinidades cristianas ni siquiera se perfilaba sobre el ras de la hierba del prado, que había sido cementerio desde tiempo inmemorial; y sus tumbas olvidadas no tenían otra señal que unas cruces de hierro de dieciocho peniques y cinco años de garantía.
I. 2.
Aunque Jude Fawley era de constitución endeble, llevó a la casa los dos cubos rebosantes de agua sin descansar. Sobre la puerta había un cartelito azul en el que ponía con letras amarillas: «Drusilla Fawley, panadera». Tras los pequeños rectángulos de cristal del escaparate —esta era una de las pocas casas antiguas que quedaban— había cinco botes de cristal con dulces, y tres bollos en un plato floreado.
Mientras vaciaba los cubos detrás de la casa, podía oír una animada conversación en el interior, entre su tía abuela, la Drusilla del letrero, y algunas mujeres del pueblo. Habían presenciado la partida del maestro y ahora comentaban los detalles del acontecimiento y se dedicaban a predecir el futuro.
—¿Y quién es este? —preguntó una que era más bien forastera, al ver entrar al muchacho.
—No me extraña que lo pregunte, señora Williams. Es mi sobrino nieto... Ha venido después que estuvo usted aquí la última vez. —La anciana lugareña que contestaba era una mujer alta y flaca que hablaba trágicamente de los temas más triviales, y dedicaba una frase de su discurso a cada oyente, por turno—. Vino de Mellstock, del sur de Wessex, hará un año... ¡Qué desgracia, Belinda! —dijo, volviéndose a la derecha—; allí vivía su padre, hasta que le entraron las ansias de la muerte, y en dos días se murió, como tú sabes, Caroline —se volvió a la izquierda—. ¡Habría sido un favor del Cielo que Dios Todopoderoso te hubiera llevado a ti también con tus padres, pobre chiquillo inútil! Me lo he traído para que esté conmigo hasta ver qué puedo hacer con él, aunque no tengo más remedio que dejarle ganar algún penique, si puede. Ahora mismo se dedica a espantarle los pájaros a Troutham, el granjero. Eso le aparta de hacer diabluras. ¿Por qué te vas, Jude? —prosiguió al ver que el muchacho, sintiendo el impacto de las miradas como bofetadas en su rostro, trataba de escabullirse.
La lavandera del pueblo añadió que sin duda era muy buena la idea de la señora o señorita Fawley —que así la llamaban indistintamente—, de tenerle con ella para hacerle compañía en su soledad, traer agua, cerrar las persianas por las noches y ayudar en el horno.
La señorita Fawley lo dudaba...
—¿Por qué no le dijiste al maestro que te llevara a Christminster con él, para hacer de ti un hombre instruido? —continuó en broma, con el ceño arrugado—. Estoy segura de que no habría podido escoger a nadie mejor. Al niño le vuelven loco los libros, esa es la verdad. En nuestra familia es algo corriente. Su prima Sue es igual..., según me han dicho, porque yo no he visto a la niña hace años a pesar de que nació aquí, entre estas cuatro paredes. Mi sobrina y su marido, después que se casaron, estuvieron sin casa un año o más; y luego solo la tuvieron hasta... Bueno, más vale dejar eso. Jude, hijo mío, no te cases nunca. Los Fawley no debemos dar nunca más ese paso. Ella, el único hijo que tuvieron, era para mí como mi propia hija, Belinda, ¡hasta el día de la pelea! ¡Ay, que una jovencita tenga que pasar por esas cosas!
Jude, presintiendo que la atención general se iba a centrar nuevamente en él, pasó a la tahona, donde cogió una torta que tenía para desayunar. Se le había terminado el tiempo de descanso y saltando por el seto del jardín, echó por una vereda hacia el norte, hasta llegar a una inmensa depresión solitaria en medio de aquella altiplanicie, sembrada de maíz. Esta extensa hondonada era el escenario de trabajo que hacía para el señor Troutham, el granjero, y se adentró por ella.
La oscura superficie del campo se elevaba hacia el cielo a su alrededor, perdiéndose gradualmente en la niebla que ocultaba el límite real y acentuaba la soledad. Las únicas notas de variedad en la monotonía del escenario consistían en un almiar, producto de la cosecha anterior, que se elevaba en mitad del terreno labrantío, unos grajos que alzaban el vuelo a su paso, y el camino que cruzaba el barbecho, por donde había venido y por el que apenas si sabía quién transitaba, aunque antaño lo hicieran muchos miembros de su propia familia, ya fallecidos.
—¡Qué feo es todo esto! —murmuró.
Los surcos recientes parecían extenderse como canalillos de una pieza de pana nueva, dándole un aire vulgarmente utilitario a la extensión, eliminando de ella todo matiz, y privándola de toda historia anterior a los últimos meses, si bien cada terrón y cada pedrusco se henchía verdaderamente de sugestivas evocaciones, de ecos de canciones de antiguas recolecciones de cosechas, de palabras pronunciadas y de proezas violentas. En cada palmo de tierra, un día u otro, se habían pasado momentos de energía, de alegría, de brutalidades, de riñas, de fatigas. Los grupos de segadores se habían sentado en cuclillas al sol en cada metro cuadrado. Los matrimonios que poblaban la aldea inmediata se habían forjado allí, mientras segaban y cosechaban. Bajo el seto que separaba el campo de una lejana arboleda, las muchachas se habían entregado a amantes que luego no volverían la cabeza para mirarlas en la cosecha siguiente. Y en
aquel maizal antiguo, muchos hombres habían hecho promesas de amor a unas mujeres cuyas voces les harían temblar a la otra siembra, después de haber pasado por la vicaría. Pero ni Jude ni los grajos que le rodeaban pensaban en estas cosas. Para ellos era un paisaje solitario que poseía únicamente, por un lado, la virtud de ser una tierra que trabajar y, por otro, un granero de donde comer.
El muchacho, de pie junto al almiar antes citado, agitaba su matraca o carraca con viveza a intervalos de pocos segundos. A cada golpeteo, los grajos dejaban de picotear, alzaban el vuelo y se alejaban, bruñidos como el ébano, con sus pausados aleteos; después daban la vuelta, le observaban cautamente, y bajaban a comer a una distancia más respetuosa.
Allí estuvo haciendo sonar la matraca hasta que le dolió el brazo, y finalmente su corazón sintió simpatía por el frustrado deseo de los pájaros. Como él, vivían en un mundo que los rechazaba. ¿Por qué espantarlos? Cada vez los encontraba más amigos y más desvalidos... Eran los únicos en quienes podía inspirar un mínimo interés por él, ya que su tía le decía a menudo que ella no lo tenía. Dejó de agitar la matraca, y los pájaros se posaron de nuevo.
—¡Pobrecitos! —dijo Jude en voz alta—. Comed un poco, comed. Hay bastante para todos. El granjero Troutham puede daros algo. ¡Comed, mis queridos pajarillos, comed lo que queráis!
Se pararon y empezaron a comer, bultos negros sobre el marrón oscuro del suelo, mientras Jude disfrutaba viendo con qué apetito. Un vínculo mágico de simpatía unía su vida a la de ellos. Sus existencias, insignificantes y humildes, se asemejaban mucho a la suya.
La matraca, instrumento sórdido y miserable, injurioso tanto para los pájaros como para él mismo como compañero, había ido a parar lejos. De repente, recibió un golpe violento en las nalgas, seguido de un sonoro claqueteo que revelaba a sus asombrados sentidos que alguien se había puesto a manejar el dichoso instrumento. Los pájaros y Jude sufrieron un sobresalto, y los sorprendidos ojos del niño contemplaron al granjero en persona, al gran Troutham, con el rostro congestionado, mirando de manera furibunda la encogida figura de Jude, y agitando la matraca con la mano.
—¡Conque «comed, queridos pajarillos»! Te voy a calentar las costillas, a ver si así vuelves a repetir eso de «comed, queridos pajarillos». Y además, has estado haraganeando en casa del maestro en vez de venir al trabajo, ¿no es así? ¡Esa es la manera como ganas tú los seis peniques diarios que te pago por espantar los grajos de mi maíz!
Y al tiempo que obsequiaba los oídos de Jude con tan arrebatadas voces, Troutham le había cogido por la mano izquierda y, volteando su enclenque
figura en torno a él al extremo de su brazo, seguía castigando el trasero de Jude con la matraca, hasta que los golpes que le descargaba, uno o dos por cada vuelta, resonaron por todo el campo.
—¡No me pegue, por favor..., no me pegue! —gritaba el volteado muchacho, tan desamparado bajo la centrífuga tendencia de su persona como un pez en el aire atrapado en el extremo de un sedal; mientras, veía desfilar la colina, el almiar, la plantación, el camino y los grajos, girando todo a su alrededor en asombrosa carrera circular—. Yo, señor..., yo solo decía que hay bastante cantidad de grano plantada, porque lo he visto..., y que los pobres grajos podían comerse unos pocos..., y que usted no lo notaría, señor... Y el señor Phillotson me decía que procurara ser cariñoso con ellos. ¡Ay, ay, ay!
Esta explicación sincera exasperó al granjero aún más que si Jude hubiese negado resueltamente haber dicho nada; y siguió sacudiendo al bribonzuelo a la vez que lo hacía girar, y los matracazos continuaron resonando por todo el campo, se hicieron audibles a los lejanos trabajadores —por lo cual suponían que Jude cumplía su tarea de espantar con sorprendente aplicación—, repercutieron en la flamante torre de la iglesia que se alzaba tras la niebla, y resonaron por el edificio nuevo, a cuya construcción había contribuido generosamente el granjero, en testimonio de su amor por Dios y los hombres.
Troutham acabó finalmente por cansarse de su tarea punitiva, y depositando al tembloroso muchacho sobre sus propios pies, sacó seis peniques del bolsillo, se los dio en pago por un día de trabajo, y le dijo que se fuera a casa y no apareciera nunca más por aquellos campos.
Jude escapó del alcance de la mano y emprendió el camino llorando... no de dolor, aunque le dolía bastante; no porque encontrara un fallo en el plan de la vida terrena, por el que una cosa que era buena para los pajarillos de Dios, era mala para su jardinero; sino por el tremendo sentimiento de haberse visto completamente humillado, cuando no hacía el año que pertenecía a aquella parroquia, y que por esto podía convertirse, quizá para toda la vida, en una carga para su tía.
Con este negro sentimiento en el espíritu no quiso aparecer por el pueblo, y regresó a casa por un sendero que se desviaba tras un elevado seto y cruzaba después los pastos. A su paso, vio por todas partes decenas de lombrices apareadas, medio tendidas en la superficie del suelo mojado, como siempre sucedía por este tiempo y en esta época del año. Era imposible dar dos pasos seguidos sin aplastar alguna.
Aunque el granjero Troutham acababa de lastimarle, no era él un muchacho que pudiera herir a nadie. Jamás había llevado a casa un nido de pajarillos recién nacidos sin pasarse después la noche desvelado, sintiéndose miserable, y restituirlo muchas veces a su sitio a la mañana siguiente. Apenas podía soportar el espectáculo de los árboles derribados o cortados, porque imaginaba que sufrirían con ello; y la poda tardía, cuando la savia había subido y los árboles sangraban profusamente, le había causado verdadera aflicción en su niñez. Esta debilidad de carácter, que así puede llamarse, indicaba que pertenecía a esa clase de hombres que nacen para el sufrimiento hasta el día en que caiga el telón sobre sus vidas inútiles, devolviéndoles definitivamente la paz. Siguió su camino de puntillas entre las lombrices, y no tuvo que matar ni una sola.
Al entrar en casa encontró a su tía vendiendo un panecillo a una niña, y cuando esta se hubo marchado, la tía exclamó:
—Bueno, ¿cómo es que estás de vuelta a media mañana?
—Me han echado.
—¿Qué?
—El señor Troutham me ha despedido porque dejaba que los grajos picotearan un poco de maíz. Aquí está mi paga... ¡la última que cobro!
Y arrojó los seis peniques sobre la mesa con gesto trágico.
—¡Ah! —dijo su tía, quedándose sin respiración. Y le soltó un discurso sobre cómo ahora tendría ella que mantenerle toda la primavera sin trabajar—. Si no puedes espantar pájaros, ¿qué vas a hacer? ¡Vamos! ¡Pues la has hecho buena! Ahora, que el granjero Troutham no es más que yo, para que te enteres. Pero, como decía Job, «me escarnecen ahora que son más jóvenes, pero hubo un tiempo en que no habría querido yo a su padre ni entre los perros de mi jauría». Su padre fue jornalero del mío, eso es, y he tenido que estar chiflada para dejarte que fueses a trabajar para él, cosa que no habría hecho si no fuera porque quería evitar que anduvieras haciendo diabluras.
Enfadada con Jude por haberla rebajado a ella, más que por haber abandonado su trabajo, le reñía en primer lugar por esta razón, y solo secundariamente por la falta cometida.
—Pero no tenías por qué dejar que los pájaros se comieran lo que el granjero Troutham tenía plantado. Desde luego, has hecho mal en eso. Jude, Jude, ¿por qué no te has ido con ese maestro tuyo a Christminster o a donde sea? Pero no, eres un niño vulgar; en tu familia nunca tuvisteis donde caeros muertos, ¡y nunca lo tendréis!
—¿Dónde se encuentra esa maravillosa ciudad, tía..., ese lugar adonde se ha marchado el señor Phillotson? —preguntó el niño después de meditar en silencio.
—¡Señor! Deberías saber dónde cae la ciudad de Christminster. A unos treinta kilómetros de aquí. Es un lugar demasiado bueno para que tú tengas algo que hacer allí, pobre chico.
—¿Y el señor Phillotson vivirá siempre en esa ciudad?
—¿Y yo qué sé?
—¿Podría ir a verle?
—¡Dios mío, no! Si fueras de aquí no preguntarías eso. Nosotros no nos tratamos con la gente de Christminster, ni los de Christminster con nosotros.
Jude salió y, sintiendo más que nunca la futilidad de su existencia, se tumbó de espaldas sobre un montón de estiércol que había junto a la pocilga. La niebla se había vuelto más tenue y podía vislumbrar la posición del sol a través de ella. Se echó el sombrero de paja sobre los ojos, y atisbó por entre las ranuras de su entramado la lechosa brillantez que reverberaba vagamente. Comprendió que el hacerse mayor traía responsabilidades. Las cosas no acontecían exactamente como él las había imaginado. La lógica de la Naturaleza era demasiado horrible para ser de su agrado. Que su benevolencia para con una clase de criaturas fuese crueldad para con otras, repugnaba a su sentido de la armonía. Se daba cuenta de que, a medida que te haces mayor, y sientes que te hallas en el centro de tu existencia y no en un punto de su circunferencia como cuando eras pequeño, te da una especie de escalofrío. Por todo tu alrededor las cosas parecen brillar, deslumbran, alborotan, y sus ruidos y destellos lastiman esa pequeña célula que es tu vida, y la trastornan y la confunden.
¡Si pudiera dejar de crecer! No quería hacerse hombre.
Luego, como cualquier niño corriente, se olvidó de su abatimiento y se levantó de un salto. Durante el resto de la mañana ayudó a su tía, y por la tarde, cuando no había ya nada que hacer, se fue al pueblo. Una vez allí, preguntó a un hombre por dónde caía Christminster.
—¿Christminster? Bueno, pues por allá; pero yo no he estado nunca..., desde luego. Jamás he tenido nada que hacer en ese sitio.
El hombre señaló hacia el nordeste, en la mismísima dirección del campo donde Jude se había sentido tan humillado. En un primer momento, hubo algo desagradable en la coincidencia, pero el temor que le produjo aumentó su curiosidad por esa ciudad. El granjero le había dicho que no quería verle otra vez por aquel campo. Con todo, a Christminster se iba por allí, y el camino era de uso público. Así que salió sigilosamente de la aldea, bajó por la misma hondonada que presenciara su paliza aquella mañana y, sin desviarse un centímetro del sendero, subió la pesada cuesta del otro lado hasta llegar al punto donde el camino desembocaba en la carretera, cerca de un bosquecillo. Aquí terminaba la tierra labrada; ante él se abría una llanura fría y desierta.
I. 3.
No se veía un alma por la carretera ni a uno ni a otro lado, y la blanca calzada parecía ascender y disminuir hasta juntarse con el cielo. En el mismísimo coronamiento la cruzaba en ángulo recto un verdeante «camino»: la Icknield Street, primitiva calzada romana que atravesaba el distrito. Esta antigua vía se extendía millas y millas de este a oeste, y aún se recordaba haberla visto transitada por manadas de rebaños camino de ferias y mercados. Pero ahora estaba abandonada y cubierta de hierba.
El muchacho nunca se había alejado tanto como esta vez de la acogedora aldea donde le había depositado el factor de una estación de ferrocarril del sur, un sombrío atardecer, hacía pocos meses; y hasta ahora no había tenido ni la menor sospecha de que a dos pasos se extendía una comarca tan lisa y llana como aquella, al pie mismo de su mundo de tierras altas. Ante él se desplegaba entero el semicírculo del norte, de este a oeste, a una distancia de sesenta a ochenta kilómetros; la atmósfera era más azulenca, más húmeda, evidentemente, que la que él respiraba allá arriba. No lejos de la carretera se alzaba un viejo granero de ladrillo gris rojizo, castigado por las inclemencias del tiempo. Las gentes de la localidad lo conocían como la Casa Marrón. Iba a cruzar por delante de ella, cuando vio una escala de mano apoyada contra el alero; Jude se detuvo y se quedó mirándola pensando que cuanto más alto estuviera, más lejos podría ver. En la vertiente del tejado había dos hombres reparando las tejas. Entonces tomó el camino del cruce y se dirigió hacia el granero.
Cuando ya llevaba un rato contemplando con envidia a los obreros, se armó de valor y subió por la escala hasta que llegó junto a ellos.
—¿Se puede saber qué haces aquí, chaval?
—¿Podría decirme por dónde cae la ciudad de Christminster, por favor?
—Christminster está allá enfrente, cerca de aquel grupo de árboles. Desde aquí se puede ver..., bueno, cuando el día es claro. Ahora desde luego no.
El otro pizarrero, contento de tener un pretexto que le apartaba de la monotonía de su trabajo, se había vuelto también a mirar hacia el lugar señalado.
—Lo normal es que no puedas verla con un tiempo como este —dijo—. Tengo comprobado que el mejor momento es cuando el sol se pone con unos resplandores de fuego, y parece... no sé qué.
—Una Jerusalén celestial —sugirió el serio rapazuelo.
—Eso..., aunque a mí jamás se me habría ocurrido una cosa así... Bueno, pero hoy no se ve Christminster, desde luego.
El muchacho forzó también la vista, pero tampoco pudo vislumbrar la lejana ciudad. Bajó del granero, y renunciando a Christminster con la versatilidad propia de su edad, echó a andar por el camino viejo mirando al suelo por si veía por aquellas pendientes alguna cosa digna de interés. Cuando volvió a pasar por delante del granero, de regreso a Marygreen, observó que la escala estaba todavía en el mismo sitio, pero los hombres habían terminado su jornada y se habían marchado.
Estaba anocheciendo; quedaba aún una bruma tenue, pero se había disuelto un poco, salvo en los parajes más húmedos de la baja región y a lo largo del curso de los ríos. Otra vez pensó en Christminster y en que habría deseado ver al menos por una vez esa atractiva ciudad, ya que se había alejado tres o cuatro kilómetros de la casa de su tía con esa intención. Pero, aun cuando se quedara allí a esperar, era poco probable que la atmósfera se despejara antes de la noche. Sin embargo, no se decidía a marcharse de allí, pues con alejarse del lugar un centenar de metros en dirección al pueblo, perdería de vista toda la perspectiva del norte.
Subió a la escala para mirar una vez más en la dirección que los hombres le habían señalado, y se encaramó hasta el último travesaño, sujetándose en las tejas. Probablemente, hasta dentro de muchos días no podría volver a un lugar tan alejado como este. Quizá si rezaba, le sería concedido el deseo de ver Christminster. La gente decía que si rezas, a veces te llegan las cosas que pides, aunque a veces no. Había leído en un librito piadoso que un hombre había empezado a construir una iglesia y, no teniendo dinero para terminarla, se arrodilló y oró, y el dinero le vino al día siguiente por correo. Otro hombre intentó la misma experiencia y el dinero no le llegó, aunque más tarde descubrió que los pantalones que llevaba al arrodillarse se los había hecho un malvado judío. Este hecho no era desalentador, así que bajó y se arrodilló en el tercer travesaño de la escala y, agarrado a los de arriba, pidió que se levantara la niebla.
Luego se sentó nuevamente y esperó. En el transcurso de unos diez o quince minutos la evanescente niebla se disipó por completo por el lado norte del horizonte, como lo había hecho ya por todas partes, y cosa de un cuarto de hora antes de que el sol se ocultara, las nubes de poniente se disiparon, el sol quedó medio al descubierto y sus rayos fluyeron en líneas visibles entre dos barras de nubes de color pizarroso. El muchacho miró inmediatamente en la dirección de antes.
Más acá de los límites de la extensión del paisaje brillaban unos puntos de luz como cristales de topacio. El aire fue adquiriendo transparencia a medida que pasaban los minutos, hasta que los destellos de topacio, destacando débilmente, se revelaron como veletas, ventanas, mojadas techumbres de pizarra, campanarios, cúpulas, obras de mampostería de los más variados perfiles. Era Christminster, indudablemente; ya fuera su imagen directa o su espejismo en aquella atmósfera peculiar.
El niño siguió mirando fijamente, hasta que las ventanas y las veletas perdieron su resplandor, extinguiéndose casi tan súbitamente como se apaga la llama de una vela. La vagarosa ciudad se arropó entonces en un velo de bruma. Al volverse hacia poniente vio que el sol había desaparecido. El primer término del paisaje se había poblado de oscuridades fúnebres que daban a los objetos más próximos el tinte y la apariencia de quimeras.
Bajó ansiosamente de la escala y echó a correr hacia casa, procurando no pensar en gigantes, en Herne el Cazador, en el Demonio Apollyon apostado al acecho del Cristiano, o en el capitán, con un agujero ensangrentado en la frente y rodeado de cadáveres, que se amotinaba todas las noches a bordo del barco embrujado. Se daba cuenta de que se le había pasado la edad de creer en todos esos horrores, pero respiró aliviado cuando vio la torre de la iglesia y las luces de las ventanas de las casas, aun cuando no era este el hogar donde había nacido, y su tía abuela apenas se preocupaba por él.
Dentro y alrededor del escaparate de la «tienda» de esta vieja, con sus veinticuatro paneles de cristal cercados de plomo (algunos tan oxidados por el tiempo que apenas si dejaban ver los artículos miserables y baratos que dentro se exhibían formando parte de un surtido de mercancías que un hombre robusto podría llevarse él solo) había desplegado Jude su existencia exterior durante un tiempo más bien largo y monótono. Pero sus sueños eran tan gigantescos como insignificantes eran las cosas que le rodeaban.
A través de la sólida barrera de elevado terreno cretácico, seguía contemplando una ciudad grandiosa: aquella que le dio por comparar con la nueva Jerusalén, aunque quizá, en la manera de figurársela, mostraba más imaginación de pintor y menos de mercader de diamantes que el autor del Apocalipsis. Y la ciudad fue adquiriendo consistencia, estabilidad y fijeza en su vida, sobre todo por el hecho capital de que el hombre cuyos conocimientos y proyectos había venerado tanto estaba viviendo realmente allí; viviendo, además, entre pensadores e intelectuales ilustres.
En las épocas húmedas y tristes, aunque él sabía que en Christminster se resistía a creer que lo hiciera de manera tan lúgubre. Siempre que podía escaparse de los límites de la aldea por una hora o dos, lo que no era frecuente, se iba furtivamente a la Casa Marrón, en lo alto de la colina, y allí forzaba la vista con persistencia; y unas veces se veía recompensado con la visión de una cúpula o un campanario; otras, con una tenue hebra de humo que para él tenía cierto misticismo de incienso.
Luego llegó el día en que se le ocurrió de pronto que, si subía al lugar de observación después de oscurecer o se alejaba dos o tres kilómetros más, podría ver las luces de la ciudad por la noche. No tendría más remedio que volver solo, pero ni siquiera esta consideración le disuadió, porque indudablemente esto daría un poco de hombría a su carácter.
Un buen día puso en práctica el proyecto. No era tarde cuando llegó a su puesto de observación: justo después del crepúsculo; pero el cielo negro del nordeste, junto con un viento que soplaba del mismo cuadrante, contribuyeron a dar la impresión de una tremenda oscuridad. Tuvo su recompensa; pero lo que vio no fueron las filas de luces, como casi había esperado. No se veía ninguna luz en concreto, sino solo un halo, un resplandor neblinoso que formaba una bóveda por encima y se recortaba contra la negrura de un cielo que contribuía a que la luz y la ciudad parecieran estar a un kilómetro de distancia.
Se puso a imaginar en qué lugar exacto del resplandor se encontraría el maestro, quien por cierto no se había vuelto a comunicar con nadie de Marygreen, y ahora era como si hubiera muerto para ellos. En aquel resplandor le parecía ver a Phillotson paseándose tranquilamente como un santo en el horno de Nabucodonosor.
Había oído decir que las brisas discurren a unos quince kilómetros por hora, y este dato le vino ahora a la memoria. Abrió los labios de cara al nordeste y aspiró el viento como si se tratara de un dulce licor.
—Tú estabas en la ciudad de Christminster hace una hora o dos —dijo, dirigiéndose a la brisa con ternura—, vagando por las calles, haciendo girar las veletas, rozando la cara del señor Phillotson, dejándote respirar por él; y ahora estás aquí, y soy yo el que te respira... a ti, la misma de allí.
De pronto le llegó algo junto con el aire... como un mensaje de la ciudad... o de alguien que vivía allí, al parecer. Sin duda era un repique de campanas, la voz de la ciudad, tenue y musical, que le decía: ¡Qué felices somos aquí!
Había perdido por completo la conciencia de su situación real durante este arrobamiento, y únicamente le volvió a la realidad una brusca llamada: unos metros más abajo de la cresta del cerro donde estaba, hizo su aparición un tronco de caballos, después de media hora de marcha serpeante desde el fondo de la inmensa pendiente. Traían tras ellos un cargamento: combustible, que solo llegaba a las tierras altas por esta ruta particular. Los conducía un carretero, con un segundo hombre y un muchacho que, en ese momento, calzaba con el pie una gran piedra tras una de las ruedas, y permitía a los jadeantes animales descansar durante un rato, mientras los hombres sacaban una botella del carro y se concedían sendos tragos.
Eran hombres maduros y tenían la voz agradable. Jude se dirigió a ellos y les preguntó si venían de Christminster.
—¡No lo quiera Dios, con este carro! —dijeron.
—Me refiero al sitio aquel de allá. —Se estaba prendando tan románticamente de Christminster que, igual que un joven amante al hablar de su amada, sentía vergüenza de pronunciar su nombre otra vez. Les señaló el resplandor del cielo, casi imperceptible para sus ojos más viejos.
—Sí. Parece que esa parte de allá se ve un poco más brillante que lo demás, aunque yo ni lo había notado; y seguro que es Christminster.
En esto, un librito de cuentos que Jude se había traído bajo el brazo para ir leyendo por el camino antes de que oscureciera, se le escurrió y cayó al suelo. El carretero le miró de reojo mientras lo recogía y enderezaba las hojas.
—¡Ah, chiquillo! —observó—, tendrías que llenarte la cabeza de otras cosas, antes de que puedas leer lo que leen los de allá.
—¿Por qué? —preguntó el muchacho.
—Bueno, ellos no se paran a leer lo que podemos entender las gentes como nosotros —prosiguió el carretero por matar el rato—. No les interesan más que las lenguas raras, esas que se hablaban en los tiempos de la Torre de Babel, cuando no había dos familias que se entendieran. Esas cosas las leen ellos en un santiamén. Allí todo es saber..., nada más que saber; sin contar la religión. Aunque eso también es un saber, porque yo nunca la he podido entender. Sí, es un lugar muy sesudo, lo cual no quiere decir que no se vean mozas por la calle cuando se hace de noche... ¿No has oído decir que allí los curas se dan como hongos? Y a pesar de que se tarda..., ¿cuántos años, Bob?, cinco años en convertir a un mozalbete en un predicador intachable y solemne, lo hacen, si tiene madera, y te lo devuelven con su hocico largo, con su casaca grande y negra, su chaleco, su alzacuellos de religioso y su sombrero, igual que iban los de las Escrituras, hasta el punto de que a veces no lo conoce ni su padre... Allí tienen ese oficio; como cada hijo de vecino tiene el suyo.
—Pero ¿cómo sabe usted...?
—No me interrumpas, muchacho. No interrumpas nunca a una persona mayor. Aparta el caballo delantero, Bobby; parece que vienen... Ten en cuenta que estoy hablando de la vida en los colegios. Allí viven a un nivel superior, no se puede negar, aunque a mí eso me tiene sin cuidado. Tal como estamos nosotros aquí, sobre este mismo cerro, así están ellos en sus espíritus..., espíritus cultivados, desde luego, algunos de ellos..., capaces de ganar una millonada nada más que pensando en voz alta. Y los hay que son valientes y bien plantados, capaces de ganar otro tanto en copas de plata. En cuanto a la música, en Christminster se oye música buena por todas partes. Tú puedes ser religioso o no, pero a veces no tienes más remedio que liarte a cantar como los demás con tu voz ordinaria. Y tiene una calle, que es la calle mayor, que no hay otra igual en el mundo. ¡Ya ves como sí que sé algunas cosillas sobre Christminster!
Durante ese tiempo, los caballos habían recobrado su aliento y tiraban de sus cabezales otra vez. Jude, después de dirigir una última mirada de adoración hacia el halo lejano, dio la vuelta y echó a andar junto a tan bien informado camarada, a quien no le importaba, mientras caminaban, contarle cosas acerca de la ciudad, de sus torres, de sus edificios públicos y sus iglesias. El carruaje se metió luego por un camino lateral; Jude le dio las gracias al carretero por su información, y dijo que le gustaría poder hablar de Christminster la mitad de bien de lo que lo hacía él.
—Bueno, eso no es más que lo que me han contado a mí —dijo el carretero con modestia—. A mí me pasa como a ti: jamás he puesto los pies allí; pero me entero de aquí y de allá, y ahora te lo cuento a ti. Andando de un lado a otro como voy, y mezclándote con gentes de todas clases, acabas enterándote de montones de cosas. Un amigo mío estuvo de limpia en el Hotel Crozier de Christminster, en sus años mozos; luego, más tarde, llegué a conocerlo como a mi propio hermano.
Jude emprendió solo el camino de regreso; iba tan profundamente sumido en sus pensamientos que se olvidó de su miedo. De repente se sentía mayor. Era el vivo deseo de su corazón por encontrar algo a lo que anclarse, algo en que poder confiar y considerar digno de admiración. ¿Lo encontraría en esa ciudad, si por fin lograba llegar a ella? ¿Sería un sitio en el que, sin temor a los granjeros, a los obstáculos o al ridículo, podría observar y mantenerse a la expectativa, y lanzarse a una empresa importante como los antiguos de los que había oído hablar? Lo que el resplandor luminoso había sido para sus ojos mientras lo estuvo contemplando durante un cuarto de hora, eso mismo era la ciudad para su espíritu mientras proseguía su camino en la oscuridad.
—Es la ciudad de la luz —se dijo a sí mismo.
—Allí crece el árbol de la ciencia —añadió unos pasos más adelante.
—Es el lugar de donde salen y adonde van los que enseñan a los hombres.
—Es lo que se podría llamar un castillo custodiado por el saber y la religión.
Después de este símil se quedó un rato en silencio, y finalmente añadió:
—Justo lo que me gustaría a mí.
I. 4.
Andando despacio y ensimismado en sus reflexiones, el muchacho —que por sus pensamientos parecía unas veces una persona mayor y otras que tenía menos años de los que contaba— fue alcanzado por un presuroso caminante; pese a la oscuridad que reinaba, vislumbró en él un sombrero extraordinariamente alto, un frac y una cadena de reloj, que despedía fugaces destellos al balancearse violentamente sobre un par de piernas delgadas y unas botas silenciosas. Jude, que empezaba a sentirse solo, intentó seguirle el paso.
—¡Bien, hombre, bien! Voy con prisa, así que tendrás que apretar el paso si quieres continuar a mi lado. ¿Sabes quién soy?
—Creo que sí. ¿No es usted el doctor Vilbert?
—¡Ajá!... Veo que me conocen en todas partes. Es lo que pasa por ser un bienhechor de la humanidad.
Vilbert era un matasanos ambulante muy conocido entre las gentes del campo y absolutamente desconocido para el resto del mundo, cosa que ya procuraba él que así fuera a fin de evitar investigaciones molestas. Los campesinos constituían su única clientela, y su fama por el vasto país de Wessex se limitaba a ellos nada más. Su condición social era humilde, y su campo de actividad, más oscuro que el de los charlatanes de feria con su capital y su sistema organizado de publicidad. De hecho, era una reliquia de una especie extinguida. Las distancias que recorría a pie eran enormes, pues cubrían casi totalmente el territorio de Wessex. Un día Jude había visto cómo le vendía a una vieja un tarro de cierta grasa coloreada como remedio para una pierna enferma que tenía; la mujer debía abonarle una guinea por el remedio, a razón de un chelín cada quince días, ya que la valiosa pomada, según el curandero, solo podía sacarse de cierto animal que se criaba en el Monte Sinaí, y para capturarlo había que exponer la vida. Jude, aunque tenía sus dudas acerca de los medicamentos de este caballero, juzgó que era un personaje que viajaba mucho, esto era indiscutible, y por tanto podía ser fuente de información sobre cuestiones no estrictamente profesionales.
—Supongo que ha estado usted en Christminster, ¿no, doctor?
—He estado, y muchas veces —replicó el hombre alto y flaco—. Es uno de mis centros.
—¿Es de veras una ciudad maravillosa para el estudio y la religión?
—Así lo tendrías que proclamar, muchacho, si hubieras estado allí. Porque hasta los hijos de las viejas lavanderas de los colegios hablan en latín... No un buen latín; como hombre exigente que soy lo tengo que reconocer: hablan un latín vulgar... un latín macarrónico, como solíamos decir nosotros en mis tiempos de estudiante.
—¿Y griego?
—Bueno..., esa lengua es más bien para el que va para obispo, que tiene que leer el Nuevo Testamento en original.
—Yo quiero aprender latín y griego.
—Noble deseo. Debes hacerte entonces con una gramática de cada lengua. —Pienso ir a Christminster algún día.
—Cuando vayas, di por allí que el doctor Vilbert es el único que posee las célebres píldoras que curan infaliblemente todos los trastornos del aparato digestivo, y también el asma y las afecciones respiratorias. Tengo cajas de dos y tres peniques..., especialmente autorizadas con el sello del Gobierno.
—¿Puede traerme usted las gramáticas, si yo le prometo decir eso por aquí?
—Te venderé las mías con mucho gusto..., las que yo usé de estudiante.
—¡Oh, muchas gracias, señor! —dijo Jude, agradecido, aunque sin aliento, porque la asombrosa rapidez con que caminaba el médico le obligaba a mantener un trotecillo que le estaba produciendo dolor de costado.
—Creo que sería mejor que te quedaras atrás, jovencito. Te diré lo que voy a hacer: te traeré las gramáticas y te daré una primera lección, si te acuerdas de recomendar en cada casa del pueblo el ungüento dorado del doctor Vilbert, las pastillas de la vida y las píldoras para mujeres.
—¿Dónde le podré ver con las gramáticas?
—Pasaré por aquí de hoy en quince días, a esta misma hora, o sea, a las siete y veinticinco. Mis movimientos están cronometrados con la misma precisión que los planetas en sus órbitas.
—Aquí le esperaré —dijo Jude. —¿Con encargos para mis remedios? —Sí, doctor.
Jude se quedó entonces atrás, aguardó unos minutos para recobrar el aliento, y volvió a casa con la sensación de haber dado un paso importante hacia Christminster.
Durante aquel par de semanas anduvo de un lado para otro sonriéndoles a sus propios pensamientos como si se tratara de personas a las que saludara al pasar... Sonreía con esa luminosa sublimidad que emana de los rostros jóvenes cuando se les ocurre alguna idea genial, como si tuvieran en el interior de sus naturalezas transparentes una luz sobrenatural que despertase la embriagada fantasía que el cielo derrama alrededor de ellos.
Cumplió puntualmente la promesa que le hizo al hombre de los mil remedios, en el cual confiaba ahora sinceramente, recorriendo kilómetros y kilómetros de aquí para allá, por las aldeas de los contornos, como si fuera un enviado del médico. La tarde convenida subió a la meseta, se apostó en el mismo lugar en que se había separado de Vilbert, y allí aguardó a que viniera. El médico ambulante fue bastante puntual; pero para sorpresa de Jude, al acomodar su marcha a la del viajero, que no la moderó ni una unidad de fuerza, este no reconoció a su joven acompañante, pese a que en el transcurso de los quince días las tardes habían alargado. Jude pensó que quizá se debía a que llevaba otro sombrero, y saludó al médico con dignidad.
—¿Bien, muchacho? —dijo este, abstraído.
—He venido —dijo Jude.
—¿Tú? ¿Y quién eres tú?... ¡Ah, ya..., claro! ¿Traes algún aviso, chaval? —Sí.
Y Jude le dio los nombres y las direcciones de los campesinos que estaban dispuestos a probar las virtudes de las mundialmente famosas píldoras y pomadas. El charlatán tomó nota mentalmente con sumo cuidado.
—¿Y las gramáticas de latín y griego? —La voz de Jude temblaba de ansiedad.
—¿Qué gramáticas?
—Las que usted tenía que traerme, las que usó antes de graduarse.
—¡Ah, sí, sí! ¡Se me olvidaron por completo! Es que son tantas las vidas que dependen de mis cuidados, muchacho, que no puedo atender a otras cosas como sería mi deseo.
Jude se dominó lo suficiente para comprender lo que le decían, y luego repitió con una voz de tremenda desdicha:
—¡No me las ha traído!
—No. Pero tú me vas a traer más avisos de personas enfermas y yo te las traeré la próxima vez.
Jude se quedó atrás. Era un muchacho ingenuo, pero ese destello de fugaz intuición que a veces tienen los niños le reveló inmediatamente cuán burda era la naturaleza de que estaba hecho aquel charlatán. Ninguna luz intelectual podía provenirle de esa fuente. Se le cayeron las hojas a su imaginaria corona de laurel. Se acercó a una valla, se recostó en ella y lloró amargamente.
A la decepción siguió un período neutro y vacío. Quizá podía haber comprado las gramáticas en Alfredston, pero para eso hacía falta dinero y saber qué libros tenía que pedir; y aunque materialmente estaba atendido, se encontraba en tan absoluta indigencia que no poseía ni un solo penique.
Por esas fechas, el señor Phillotson envió por el piano, y esto le abrió una posibilidad a Jude. ¿Por qué no escribir al maestro y pedirle por favor que le enviase las gramáticas de Christminster? Podía deslizar la carta dentro de la caja del instrumento, y seguro que llegaría a las manos deseadas. ¿Por qué no pedir que le enviara un manual cualquiera de segunda mano, que tendría todo el encanto de estar sazonado por el ambiente de la universidad?
Contarle a su tía este proyecto era echarlo a perder. Era preciso actuar solo.
Después de meditarlo un tiempo se puso manos a la obra, y el día, que fueron a llevarse el piano, que coincidió casualmente con su cumpleaños, metió la carta secretamente en la caja del embalaje, dirigida a su muy admirado amigo. No se atrevió a revelar la hazaña a su tía Drusilla por temor a que descubriese el motivo y le obligara a abandonar su proyecto. Se facturó el piano, y Jude esperó días y semanas; y todas las mañanas, antes de que su tía abuela se despertara, pasaba por la oficina de correos. Por fin, efectivamente, llegó un paquete para él, y a través de la envoltura notó que contenía dos libros delgados. Se lo llevó a un lugar solitario y se sentó a abrirlo en el tronco de un olmo derribado.
Desde el éxtasis de su primera visión de Christminster, Jude había meditado mucho y con gran interés sobre cuál sería el proceso por el que las expresiones de una lengua se, transformaban en expresiones de otra. Y concluyó que la gramática de una determinada lengua debía contener en primer lugar una regla o clave para descifrar un contenido secreto, la cual, una vez conocida, le permitiría, con solo aplicarla, cambiar a voluntad todas las palabras del idioma propio en las de un idioma extraño. Esta idea pueril, de hecho, consistía en llevar hasta su último extremo la precisión matemática conocida en todo el mundo como Ley de Grimm, o sea, elevar las reglas rudimentarias a la perfección ideal. Y así, suponía que quienes poseían el arte de descifrar lenguas debían descubrir siempre las palabras del idioma propio, ocultas de algún modo en las del idioma extraño, y que este arte se adquiría mediante los citados libros. Por tanto, cuando —después de observar que el paquete traía el matasellos de Christminster— cortó la cuerda, abrió los libros y hojeó la gramática latina que venía encima, apenas pudo dar crédito a sus ojos.
Se trataba de un libro viejo: un libro que databa de treinta años atrás, sucio, con la firma de un nombre extraño trazada en un garabateo que era lo más opuesto a la letra de molde, y plagado de fechas de hacía veinte años. Pero no era esta la causa del asombro de Jude. Ahora se daba cuenta por vez primera de que no había ley alguna de transmutación, como había supuesto ingenuamente —la había en cierto modo, pero el gramático no la admitía—, sino que cada palabra griega y latina debía ser retenida separadamente en la memoria a fuerza de años de perseverancia.
Jude tiró los libros al suelo, se recostó en el enorme tronco y se sintió el ser más desdichado del mundo por espacio de un cuarto de hora. Como solía hacer a menudo, se echó el sombrero sobre la cara y atisbó los mitigados rayos del sol a través de las ranuras de su entramado. ¡Así que eso era el latín y el griego, esa gran decepción! El encanto que él había imaginado que le aguardaba era, en realidad, una labor comparable a la de Israel en Egipto.
¡Qué talento tendrían entonces los de Christminster y los de los grandes colegios, pensaba, para aprender miles y miles de palabras, una por una! Él no tenía cabeza para una empresa semejante; y mientras contemplaba la escasa luz del sol filtrada a través de su sombrero, deseó no haber visto jamás un libro, no llegar a ver ninguno más, y no haber nacido.
Cualquiera que hubiese pasado por allí podía haberle preguntado qué era lo que le causaba tanta aflicción, y podía haberle consolado diciéndole que sus ideas eran más avanzadas que las del que había escrito aquella gramática. Pero no pasó nadie, porque nadie pasa; y abrumado por el sentimiento de su gigantesca equivocación, Jude siguió deseando no estar en el mundo.
I. 5.
Durante los tres o cuatro años siguientes se estuvo viendo circular un vehículo singular y extraño por las trochas y senderos de los alrededores de Marygreen, conducido de manera igualmente extraña y singular.
En el transcurso de un mes o dos, después que recibiera los libros, la sensibilidad de Jude se había endurecido con la mala pasada que le habían jugado las lenguas muertas. De hecho, su desencanto ante la índole de esos idiomas había contribuido, al cabo del tiempo, a que aumentara su admiración por la erudición de Christminster. Aprender lenguas, ya fueran vivas o muertas, le parecía una proeza hercúlea por los inmensos escollos que ofrecían; y poco a poco se fue interesando en ellas aún más que si las cosas hubieran discurrido como él tenía previsto. Lo montañoso del material bajo el que se hallaban las ideas de esos libros polvorientos llamados los clásicos, le decidió a adoptar el procedimiento tozudo, ratonil, de eliminarlo a pocos.
Se había empeñado en hacer su presencia tolerable a su áspera tía ayudándola lo mejor que podía, y el negocio de la pequeña panadería rural había aumentado en consecuencia. Había comprado un viejo caballo de cabeza bamboleante por ocho libras en una subasta, un chirriante carricoche de toldo descolorido por unas cuantas libras más, y con este medio de transporte realizaba Jude su trabajo de llevar pan tres veces por semana a los aldeanos y campesinos aislados de las inmediaciones de Marygreen.
Con todo, la susodicha singularidad radicaba menos en el vehículo en sí que en la manera de conducirlo Jude por los caminos. Su interior era el escenario donde se desarrollaba la mayor parte de la formación de Jude por medio de «estudios privados». Tan pronto como el caballo se aprendió el camino y las casas ante las que tenía que estar parado un rato, el muchacho, sentado en la parte delantera con las riendas sobre el brazo, el libro abierto y sujeto ingeniosamente con una correa del toldo, y el diccionario desplegado sobre sus rodillas, se sumergía en los pasajes más sencillos de César, Virgilio u Horacio, según el caso, a su manera torpe y desmañada, con un esfuerzo tal que habría hecho derramar lágrimas a cualquier pedagogo un poco sentimental; sin embargo, lograba descubrir de algún modo el significado de lo que leía y, más que comprender, adivinaba el espíritu del original que a menudo se apartaba, a juicio suyo, de lo que se le enseñaba a buscar.
Los únicos textos que había podido conseguir eran unas ediciones viejas de los Clásicos Delphin que habían caído en desuso, y que le habían costado poco por esa razón. Pero si eran malos para los escolares perezosos, para él, en cambio, resultaban bastante aceptables. El ensimismado y solitario panadero ambulante tapaba escrupulosamente las traducciones marginales, y solo recurría a ellas cuando necesitaba una explicación, como habría recurrido a un compañero o a un profesor al cruzarse con él. Y aunque Jude tenía pocas probabilidades de llegar a ser un hombre de ciencia con tan rudimentarios procedimientos, se hallaba en camino de encauzarse por donde él quería.
Mientras iba ocupado con estas páginas antiguas ya sobadas por manos que tal vez estaban ya en la tumba, desenterrando los pensamientos de estos espíritus tan remotos y tan próximos a la vez, el viejo y escuálido caballo proseguía su camino, y Jude despertaba de los lamentos de Dido cuando el carro se detenía y oía la voz de alguna vieja que le gritaba:
—Hoy dos, panadero; y te devuelvo este que está duro.
Los viandantes y demás solían cruzarse con Jude por los caminos sin que él los viera, y la gente de la vecindad comenzó a murmurar sobre este método suyo en el que combinaba el trabajo con la distracción (que así consideraban ellos el estudio), la cual, aunque probablemente resultara conveniente para él, en cambio atentaba contra la seguridad de los que frecuentaban las mismas vías públicas. Corrieron las habladurías. Entonces, un individuo de un pueblecito próximo a Marygreen fue a decirle al guardia municipal que no debía consentirle al chico de la panadera que leyese mientras conducía, y aun insistió en la obligación que tenía el alguacil de cogerle in fraganti y llevarle al tribunal de Alfredston, y encerrarle por prácticas peligrosas en la vía pública. Así que el guardia espió a Jude, y un día se encaró con él y le reprendió.
Como Jude tenía que levantarse a las tres de la madrugada para encender el horno, amasar y cocer el pan que distribuía después durante el día, por las noches se veía obligado a meterse en la cama en cuanto terminaba; de modo que, de no leer sus clásicos por los caminos, difícilmente dispondría de tiempo para estudiar. El único recurso, por tanto, era mantener los ojos bien abiertos a su alrededor, y dejar caer el libro disimuladamente tan pronto como viera aparecer a alguien a lo lejos y al municipal en particular. Para ser justos, hay que decir que este no tenía el menor deseo de tropezarse con el carro de Jude, considerando que, en un distrito tan solitario, el principal peligro lo corría el propio Jude; y así, cuando veía el toldo blanquecino asomando por encima de los setos, tomaba otra dirección.
Un día, cuando Fawley iba ya muy adelantado, pues contaba unos dieciséis años, después de haber estado luchando con el Carmen Saeculare camino de casa, alzó los ojos y vio que su carro pasaba en ese momento por el reborde de la meseta, cerca de la Casa Marrón. La luz había cambiado, y eso fue precisamente lo que le hizo levantar la vista. El sol se estaba ocultando al mismo tiempo que surgía la luna llena por detrás de los bosques, en el otro extremo del horizonte. Su espíritu se sintió tan embarazado por el poema que, llevado por la misma emoción que años antes le hiciera arrodillarse en la escala de mano, detuvo el caballo, se apeó y, mirando a su alrededor para cerciorarse de que no venía nadie, se arrodilló en el borde del camino con el libro abierto. Se volvió primero hacia la resplandeciente diosa, que parecía mirarle con gran dulzura y sumo rigor por sus acciones, luego hacia el resplandor agonizante del otro lado, y comenzó:
Phoebe silvarumque potens Diana!
El caballo permaneció inmóvil hasta que hubo terminado el himno, que Jude entonó bajo el influjo de un sentimiento politeísta al que jamás se habría atrevido a entregarse en pleno día.
Una vez en casa, meditó sobre la curiosa superstición, innata o adquirida, que le había impulsado a hacer eso, y sobre el extraño aturdimiento que había conducido a semejante desviación del sentido común y de las costumbres a