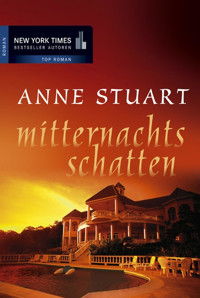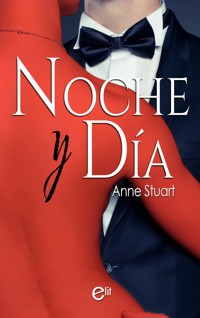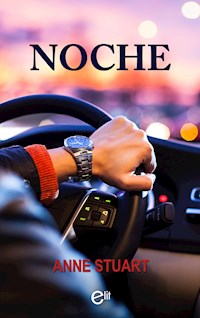4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantic Stars
- Sprache: Spanisch
Adrian Alistair Rohan había perdido la fe, se había convertido en un devoto miembro del Ejército Celestial y se había abandonado a la búsqueda del placer, a la seducción y al libertinaje, en compañía de bellas mujeres. Era rico, encantador y experto en las artes amatorias, y nunca fracasaba en sus conquistas… hasta que conoció a Charlotte Spenser. Charlotte se enfrentaba a un futuro desolador, sin pasión, pero eso no era de la incumbencia de Adrian, que la veía como un juguete hasta que llegara una presa mejor. Sin embargo, más allá de su apariencia sosa y sin gracia, Charlotte era una mujer tan brillante como deliciosa, y después de que Adrian hubiera conseguido atraerla a su mundo, ella se convirtió en la seductora, y él en el seducido… Anne Stuart nos ofrece una inteligente mezcla de romance, intriga y pasión que atrapará al lector. Es posible que le robes horas al sueño para poder acabar un libro de Anne Stuart. Romantic Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Anne Kristine Stuart Ohlrogge
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Juegos de seducción, n.º 85 - abril 2014
Título original: Reckless
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá
Publicado en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Romantic Stars y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4310-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Para mi compañero del circo del mundo editorial, Adam Wilson, excelente equilibrista, genio del malabarismo, artista del trapecio (magnífico portor), y maestro de ceremonias extraordinario, todo sin látigo.
El comienzo
Inglaterra, 1804
–Mueve el puñetero culo –dijo Meggie.
–¿No es demasiado claro? –preguntó la señorita Charlotte Spenser–. Tengo visiones...
–No lo penséis. Sólo decidlo –insistió la doncella.
–Mueve el puñetero culo –dijo Charlotte, en el tono de voz cortés de una mujer de buena educación.
–Bien.
–Bien. Entonces, deja que lo repita todo junto. Por todos los demonios, mueve el puñetero culo, eso es un montón de mierda, y –tragó saliva– Jódete. ¿De verdad digo eso?
–Si queréis, sí. Es necesario que estéis muy enfadada para decirlo, y tal vez vuestro hombre os abofetee con el dorso de la mano, pero algunas veces merece la pena.
–¿Abofetearme?
–Sí. Con el dorso de la mano duele mucho, por los nudillos, y los anillos, y todo eso.
Charlotte miró a su criada con curiosidad.
–¿Alguna vez te hizo eso tu marido?
–Oh, eso y cosas peores. Es una pena que se cayera por la ventana aquel día, pero estaba demasiado borracho como para saber lo que hacía –continuó la doncella alegremente–. Hará falta que las ranas críen pelo antes de que yo deje que se me acerque otro hombre. Son todos unos bastardos malditos y mentirosos.
–Bastardos –dijo Charlotte. Le gustaba cómo sonaba aquello–. Maldito bastardo. Maldito culo bastardo.
–No, señorita Charlotte. Debe tener sentido en inglés. Los culos no son bastardos.
–Cierto. Debe tener sentido. ¿Dices también «Mier-da»?
–Oh, sí, sí.
–Espléndido –respondió la señorita Charlotte Spenser–. Practicaré.
Y continuaron caminando por la acera, doncella y señora en perfecto acuerdo.
Acababan de asistir a la reunión semanal de la Asociación de Mujeres Progresistas e Intelectuales de Richmond Hill. La tarde había sido muy provechosa, porque Meggie había enseñado a las damas de la asociación a decir palabrotas y a jurar. A Charlotte, para su consternación, no se le había dado bien, pero estaba avanzando mucho con las clases privadas.
Cuando subía por las escaleras de mármol de la entrada de Whitmore House, la puerta se abrió de par en par y dejó vislumbrar el caos. Los sirvientes corrían de un lado a otro portando cestas de flores y sillas doradas y enormes bandejas de plata. Su prima Evangelina iba a dar un baile, y a Charlotte se le había olvidado por completo.
–Caramba –le dijo a Meggie en voz baja–. Mi prima va a celebrar una fiestecita esta noche.
–Intentad decir «Mierda» –le sugirió Meggie–. Y lo suyo no es una fiestecita. Van a venir unas doscientas personas, si no me equivoco.
–Pues sí –dijo Charlotte–. Mierda.
Meggie se echó a reír.
–No habéis sido muy vehemente, señorita Charlotte. Tenéis que practicar si queréis que parezca natural.
Después, la doncella se encaminó hacia la entrada lateral, la puerta de los criados, pero Charlotte no hizo ademán de detenerla. Había aprendido rápidamente que sus ideales democráticos no eran del gusto de todo el mundo. Charlotte tenía principios igualitarios, y había rescatado a Meggie de la prostitución y de uno de los barrios más pobres de Londres. Al principio, Meggie se negaba en redondo a que la salvaran, pero durante los dos últimos años se había convertido en la compañera de confianza de Charlotte. No obstante, se negaba a entrar por la puerta principal, aunque como era la doncella de Charlotte, aquello habría sido perfectamente aceptable. En una ocasión, Charlotte había intentando unirse a ella y al ejército de sirvientes que habitaba en el piso de abajo para tomar una taza de té, pero el ambiente se había vuelto muy incómodo. En aquella ocasión Charlotte aprendió, para su tristeza, que no había nadie más esnob que un miembro del servicio doméstico británico. Los sirvientes le habían demostrado, con miradas fulminantes, que no era bienvenida, y ella no había vuelto a intentarlo.
Suspiró. Hubiera preferido sentarse y tomar una taza de té con unas galletas en las dependencias de los criados, con los pies delante de la chimenea, que subir las escaleras a los pisos superiores de Whitmore House. Sin embargo, no tenía alternativa. Asintió al pasar junto a los lacayos, que estaban prendiendo guirnaldas de flores primaverales en el portón, y entregó su capota, el abrigo y los guantes a la doncella que estaba esperando, Hetty, que le hizo una reverencia y la miró nerviosamente, como si tuviera miedo de que la señorita hiciera un gesto amistoso.
Sin embargo, Charlotte había aprendido la lección.
–¿Dónde está lady Whitmore? –preguntó con frialdad.
–En su vestidor, señorita Spenser –dijo Hetty–. Le dejó recado de que subiera con ella en cuanto volviera a casa.
–¿Y sabes por qué?
–No sabría decirle, señorita.
–No, claro que no –dijo Charlotte con un suave resoplido, y subió a la habitación de su prima.
Evangelina, la condesa viuda de Whitmore, estaba sentada en su tocador, mirándose en el espejo mientras Louise, su doncella francesa, le arreglaba el pelo. Estaba claro que no se sentía satisfecha con su aspecto, cosa que no dejaba de asombrar a Charlotte. Evangelina era considerada una de las mujeres más bellas de Inglaterra. Tenía el pelo negro, brillante y rizado, los ojos azules y brillantes, con un matiz violeta, el cutis de alabastro, la nariz delicada y una boca carnosa y sensual. Nunca había tenido una peca. Era diminuta, delicada y exquisita, y tenía dos años menos que Charlotte, que contaba ya treinta. Evangelina se estaba mirando al espejo del modo en que normalmente Charlotte miraba sus vestidos.
–Estoy demacrada –dijo a modo de saludo, y con desesperación–. ¿Por qué siempre que voy a dar una fiesta acabo con el aspecto de una moribunda?
–Estás maravillosa –dijo Charlotte con energía, y después recordó su plan–. Ojalá pudiera acompañarte –añadió en un tono más lastimero.
–¡Oh, no, ni lo pienses! –exclamó Lina, y para consternación de su doncella se giró a mirar torvamente a su prima–. No te vas a echar atrás en el último momento fingiendo que estás enferma. Eso sólo funcionó las tres primeras veces. Te necesito a mi lado.
–Ni siquiera vas a darte cuenta de si estoy ahí o no –dijo Charlotte, sentándose sobre la cama de su prima. Su imagen apareció junto a la de Lina en el espejo.
Hacía mucho tiempo que había aceptado que tenía un aspecto muy corriente, pero al verse junto a la belleza de su prima, se sintió insignificante.
Charlotte no se hacía ilusiones en cuanto a sus defectos. Era demasiado alta. Medía un metro ochenta centímetros, con lo cual superaba a la mayoría de los hombres. Tenía un horrible pelo color anaranjado, pecas y demasiado busto. Además de todo lo anterior, era corta de vista y necesitaba gafas para leer.
Como si todas aquellas indignidades biológicas no fueran suficientes, también era pobre, estaba soltera y era demasiado inteligente para su propio bien, como muchos caballeros, entre ellos su difunto padre, solían decirle. Las mujeres debían tener poca estatura, ser guapas y no contradecir nunca a los hombres, aunque éstos estuvieran diciendo tonterías. Y si eran miopes, podían pasarse la temporada social reconociendo a la gente por la voz, demonios. ¿Qué necesidad había de leer?
A mediados del año de su triste presentación en sociedad, Charlotte se había puesto las gafas, había rechazado los tratamientos con leche para hacer desaparecer las pecas y había decidido convertirse en una solterona.
–Claro que voy a darme cuenta –dijo Lina–. Por lo menos durante la primera media hora –añadió con su acostumbrada sinceridad, la que reservaba para Charlotte y pocas personas más–. Además, si tú no me estás apoyando, ¿cómo voy a poder flirtear con el vizconde Rohan?
A Charlotte se le formó un nudo en el estómago.
–Puedes esperar a una ocasión mejor. Por ejemplo, la semana que viene, en la reunión de Hensley Court.
–Ah, pero para entonces él ya habrá encontrado otra mujercita que lo encandile, y yo estoy decidida a conseguirlo. Es guapísimo y deliciosamente pícaro, y se rumorea que es un verdadero diablo en la cama –añadió con un suspiro de lascivia.
–Seguro que sí –dijo Charlotte, sin parpadear siquiera–. Sin embargo, la destreza amatoria de lord Rohan no es de mi interés.
Lina se volvió hacia el espejo y permitió que la doncella siguiera arreglándole el cabello.
–Eres una inflexible, Charlotte –dijo–. Realmente, no sabes lo que te pierdes. Yo estoy disfrutando inmensamente de mi viudez.
Charlotte tenía sus dudas sobre aquello, pero no dijo nada. Cuando su prima favorita le había rogado que fuera a vivir a su casa, una vez que su horrendo y viejísimo marido había pasado a mejor vida, ella había aceptado con gratitud. Charlotte era la única hija de unos padres distantes y fríos, y cuando habían muerto, se había quedado sin un penique y, de no ser por Lina, se hubiera quedado también sin amigos.
Compartir una casa con Evangelina le había parecido el cielo. El único problema era la alegría febril de Lina: tan genuina como la supuesta falta de interés de Charlotte en el vizconde Rohan. Pero, bueno, no iba a pensar en aquello.
–Lo prefiero así –dijo Charlotte–. Media hora en un segundo plano mientras tú saludas a tus invitados, y después me voy.
–Una hora –dijo Lina–. Tal vez Rohan se ponga difícil, y tal vez te necesite para manejarlo.
Charlotte se quedó helada.
–No pienso acercarme al vizconde Rohan.
Lina apartó de unas palmaditas las manos de Louise y se volvió a mirarla.
–¿Por qué no? No sabía que lo conocieras. ¿Te ha hecho algo ofensivo alguna vez?
–¿Aparte de tener una horrible falta de moralidad? No. Sólo he hablado con el vizconde Rohan una vez, y nunca he estado a solas en su presencia, gracias a Dios.
En aquella ocasión, habló en el tono más remilgado que pudo, en un tono de pura desaprobación. Porque si Lina supiera la verdad, sería insoportable.
–Gracias a Dios –dijo Lina–. Entonces, ¿por qué no quieres...
–Prefiero guardar las distancias.
–Como prefieras. Si le has tomado antipatía, seguro que alguna de mis amigas podrá ayudarme. Lo único que pasa es que no puedo estar segura de que no se lo quede.
–Por lo que he oído del vizconde, seguro que ya ha estado con todas.
Lina se echó a reír.
–Seguramente. Y si yo no hubiera estado viajando todo el año pasado por el continente, me habría conseguido a mí también. Ah, pero bueno, si no es esta noche, entonces será en la reunión. ¡Estoy impaciente! ¡El Ejército Celestial, con toda su escandalosa gloria! ¡No puedo esperar más!
El nudo que Charlotte tenía en el estómago se hizo más tenso.
–Ni yo tampoco –dijo, sabiendo que la doncella de su prima no lo entendería.
Lina miró a Charlotte durante un largo instante.
–¿Estás segura de que es lo mejor, querida? –le preguntó, por fin–. Yo estoy de acuerdo en ampliar tu educación, pero pasar de una vida recogida de soltera a una reunión del Ejército Celestial es como pasar del St. James Palace a los barrios bajos de Londres. Admiro tu mente científica y tu interés en observar los instintos más básicos de la humanidad, pero tal vez eso sea ir demasiado lejos. Podrías empezar un poco más despacio.
El hecho de que Charlotte estuviera totalmente de acuerdo con ella la empujó a responder con contundencia.
–Entiendo lo esencial de la cría de animales y la fornicación, Lina. He vivido en el campo durante muchos años, y allí no hay misterios. Pero si voy a pasarme toda la vida en el celibato, deseo observar qué es lo que me estoy perdiendo. Además, tengo cierta curiosidad científica. Las prácticas de las que he tenido noticia parecen insalubres o anatómicamente imposibles, y tengo interés en ver cómo lo consiguen.
Todo le había parecido muy razonable cuando Lina y ella habían hablado de aquella idea por primera vez, e intentaba convencerse de que no tenía nada de indecoroso.
Lina se echó a reír.
–No puedo prometerte que satisfagas tu curiosidad sólo como observadora.
–¿Crees que debo participar?
–¡Dios Santo, no! No es la mejor iniciación en los placeres del dormitorio, mi querida prima –dijo Lina, con una carcajada de inquietud–. Y supongo que no hay nada de lo que preocuparse. Si deseas observar algunas de las prácticas sexuales más interesantes, el mejor lugar para hacerlo es una reunión del Ejército Celestial. Siempre hay asistentes que obtienen su excitación primaria de la observación de los demás. Y tú vas a ir vestida con un hábito de monje y con la capucha puesta, que ocultará tu rostro y tu pelo. Nadie sabrá si eres hombre o mujer y a nadie se le ocurrirá abordarte siempre que lleves el lazo blanco atado al brazo. Es completamente seguro.
–Parece que estás intentando convencerte a ti misma. Tal vez esto no sea buena idea –dijo Charlotte.
–Y fue idea mía, en vez de responder a tus preguntas. No, yo creo que sí será beneficiosa para ti. Si no ves nada demasiado extraño, puede que incluso superes tu aversión por los hombres.
–Yo no siento aversión por los hombres –replicó Charlotte–. Siento aversión por el matrimonio, que esclaviza a las mujeres como...
–Sí, lo sé. Y verdaderamente, verás a los hombres poner en práctica sus actitudes más viles. Eso puede alejarte de ellos definitivamente. No es que yo esté a favor del matrimonio, sino más bien todo lo contrario. Sólo tengo motivaciones diferentes.
–De todos modos, no creo que nadie me solicite, así que no habrá ningún problema. Y sabes que tengo un intelecto ávido. Esto no es nada que pueda estudiar en los libros.
–Depende del libro en cuestión... Bueno, no importa. Cuando estemos de vuelta en casa nos divertiremos mucho hablando de cómo están los grandes hombres de Londres sin calzoncillos. En la mayoría de los casos no es una visión agradable.
–Entonces, ¿por qué...?
–No es el mirar, querida. Es el tocar. Aunque tú no vas a permitir que te toque nadie. Si lo intentan les cortaré las... orejas. Eres mi prima, y tengo intención de defenderte –afirmó, y la miró fijamente–. Ponte el vestido de seda verde esta noche, y Louise irá a peinarte a ti también. Puedes hacer un último intento antes de que tus ilusiones se vayan al traste.
–No tengo ilusiones, ni tampoco interés en hacer un último intento, tal y como tú dices tan delicadamente. Meggie se encargará de mi peinado.
–¡Eres imposible! –exclamó Lina con un suspiro–. Por lo menos, ponte el traje verde, y no ese vestido color melocotón tan espantoso. Te queda muy mal con el pelo.
Charlotte se levantó y le dio un beso a su prima, mientras contenía el impulso de responder que todo le quedaba muy mal con su pelo. Salvo, tal vez, aquella seda, que resaltaba el matiz verde de sus ojos.
–Nos veremos después –le dijo, y se marchó.
Lina vio desaparecer a su prima, y después volvió a mirarse en el espejo sin hacer caso de las atenciones de su doncella. Seguramente estaba haciendo lo correcto. Con echarle un solo vistazo a lo que ocurría en una de las celebraciones del Ejército Celestial, su inocente prima Charlotte sentiría tanta repugnancia que nunca volvería a plantearse la idea del matrimonio. Así no cometería el mismo error que había cometido Lina.
Conocía a su prima mucho mejor de lo que pensaba Charlotte. Entendía perfectamente bien lo que significaba su mirada cada vez que el vizconde Rohan entraba en una sala. Adrian Rohan era lo suficientemente guapo y atractivo como para tentar a Charlotte, que se empeñaba en decir que a ella no le importaban los hombres en general ni el vizconde en particular. Y, en realidad, seguramente estaba a salvo. Rohan podía conseguir a cualquier mujer que quisiera, y normalmente la conseguía. No tendría predilección por una mujer demasiado alta con el pelo color cobre, tan aferrada a la soltería que iba a empezar a llevar cofia y a sentarse con las viudas. Cosa que Charlotte haría, sin duda, si Lina se lo permitiera.
Y, por si acaso, cuando Lina hubiera terminado con él, Adrian ya no tendría ni el más mínimo interés en Charlotte.
No, no era muy probable que Rohan se acercara a ella, y Lina estaba bastante segura de que Charlotte era inmune a todos los demás, por muy guapos, ricos o encantadores que fueran. Y, en cuanto a los hombres a los que su prima podría atraer, algún viudo gordo y viejo, o incluso peor, un vicario piadoso... Cuando Charlotte viera aquello de lo que eran capaces esos hombres, los rechazaría a todos. En realidad, iba a llevarla a los bosques de Sussex, a aquella reunión que celebraba el Ejército Celestial, para protegerla.
Charlotte sólo conocía parte de los horrores que había padecido Evangelina en su matrimonio con el viejo conde de Whitmore, y Lina no tenía intención de contarle las partes más terribles, detalles que era mejor dejar en las sombras. Se negaba a pensar en aquellas cosas, salvo en mitad de la noche, cuando no podía evitarlo, y tenía que taparse la boca con la almohada para ahogar sus propios gritos. Había terminado. Todo aquello pertenecía al pasado. Sin embargo, no iba a arriesgarse a que a su querida Charlotte le ocurriera lo mismo.
Tal vez aquello no fuera necesario. Después de todo, Charlotte tenía razón, desafortunadamente. Lo más seguro era que ningún hombre quisiera casarse con ella. Tenía treinta años, era demasiado alta y demasiado curvilínea como para lucir con gracia la moda del momento, demasiado resuelta, demasiado contraria a halagar a los vanidosos hombres. Con observar durante unas cuantas noches los Deleites del Ejército Celestial, no volvería a plantearse cambiar de estado civil.
Era una pena, porque Charlotte sería una madre maravillosa. Pero la maternidad iba acompañada de los maridos, y el precio era demasiado alto.
–Voilà, enfin! –exclamó Louise, dando un paso atrás con satisfacción.
Lina se miró al espejo. Estaba deslumbrante. Una obra de arte. Una creación fría, sin vida, bellísima. Suficiente para atraer al disoluto vizconde Rohan a su lecho, y asegurarse así la muerte de los sueños de Charlotte.
–Eh bien –dijo monótonamente.
Y se levantó del tocador, lista para terminar el trabajo.
Uno
Charlotte sólo miró el vestido de seda verde durante un breve momento y lo descartó a favor del de melocotón insípido, que volvía su cutis del color de la ceniza. Hizo caso omiso de las objeciones de Meggie y esperó hasta el último minuto para entrar al salón de baile. Lina habría sido capaz de enviarla de vuelta a su habitación para que se cambiara, si no fuera demasiado tarde. Ya habían llegado los primeros invitados, y Lina estaba bellísima con un traje rosa de seda que se ajustaba a sus curvas delicadas. Miró a Charlotte y se encogió de hombros, como si esperara su mala elección de atuendo. Charlotte se colocó detrás de su prima.
De haberse salido con la suya, Lina la habría tenido a su lado, saludando a los invitados como si fuera su igual, pero Charlotte se negaba en rotundo. Ser una pariente pobre tenía pocas ventajas, y una de ellas era no tener que permanecer en fila y sonreír a jóvenes idiotas y a viejos villanos. Aquél la iba a ser una de las grandes celebraciones de la temporada social. Lina había invitado a todo el mundo, y Charlotte se mantuvo en su lugar durante todo el tiempo que pudo. Sólo tuvo pánico al ver la melena negra y canosa de Etienne de Giverny, cuya cabeza superaba al resto. Allá donde iba el comte de Giverny lo seguía su primo pequeño, el vizconde Rohan, y ella no iba a correr el riesgo de encontrárselo.
Se alejó sin decir una palabra para mezclarse con el gentío y abrirse paso hacia el final del salón de baile. La única manera de poder escapar a su habitación era subir por la escalera de servicio. La escalinata principal estaba junto a la puerta del salón, y todo aquél que llegara y que se marchara la vería si intentaba escapar por aquella ruta. Lo más seguro era que nadie se preocupara de lo que hacía una pariente pobre, pero Charlotte no quería arriesgarse.
Por lo menos, había tenido la suerte de poder escapar antes de soportar la perezosa mirada de lord Rohan, si acaso conseguía al menos eso de él. Cuanto menos viera a aquel caballero en particular, mejor. Adrian Rohan era tan salvaje como había sido su padre, y aunque a casi todas las mujeres les gustaban los libertinos, a ella no. Siguió su camino, invisible como lo eran todas las mujeres sin riqueza, belleza ni juventud, y ya casi había divisado la puerta de las escaleras de servicio cuando, de repente, una figura masculina surgió ante ella, y Charlotte chocó con él, porque estaba demasiado concentrada en escapar como para detenerse a tiempo.
Unas manos fuertes la agarraron de los brazos para sujetarla, y ella se encontró mirándole la cara al guapísimo Adrian Alistair de Giverney Rohan. Era uno de los pocos hombres lo suficientemente altos como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás, y se sobresaltó tanto que no pudo contener la lengua.
Claramente, la suerte no estaba de su parte. Por primera vez, la educación de Meggie surtió efecto y Charlotte pronunció la fatídica palabra «Mierda».
Su Señoría ya la había soltado, había murmurado una expresión cortés de disculpa y estaba a punto de continuar su camino, después de haber ignorado la existencia de Charlotte una vez más, cuando ella enunció la palabra, en voz baja pero con claridad, y él fijó los ojos azules y fríos en su persona, seguramente, por primera vez en la vida, a pesar de que los habían presentado una docena de veces durante aquella temporada y habían bailado juntos en una horrible ocasión.
El vizconde parpadeó. Y entonces, una sonrisa lenta se dibujó en su boca, que era verdaderamente la boca más escandalosa, embustera y atractiva del mundo. Estiró el brazo y la agarró por el codo con la mano enguantada antes de que ella pudiera escapar. Fue el más ligero de los roces, muy en los límites del decoro, y había tela entre su piel y la de ella, pero, sin embargo, el contacto era de fuego.
«Mierda», pensó Charlotte de nuevo. Por fin se sentía cómoda con aquella palabra. ¿Por qué, de entre todos los invitados a la fiesta, había tenido que toparse con lord Rohan?
–¿Señorita...? –claramente, él estaba estrujándose el cerebro–. Señorita Spenser, ¿no es así? ¿Os he ofendido de algún modo?
Charlotte hizo una rápida reverencia, algo difícil entre tanta gente, e intentó zafarse de él subrepticiamente. ¿Cómo era posible que él recordara su nombre? Ella no formaba parte de su mundo. Él apretó los dedos.
–Por supuesto que no, milord. Os pido perdón. No tengo excusa para un lenguaje tan horrible.
En aquellos momentos en los que él la estaba mirando de verdad, la oleada de emociones era incluso peor, pensó Charlotte con un gesto ceñudo. Ya era lo suficientemente malo tener que verlo siempre al otro extremo de los salones de baile abarrotados, y luchar contra sus estúpidos sueños de cuento de hadas, porque sabía que aquél no era un príncipe azul, sino un hechicero perverso, un mago malvado que quería embrujarla.
Sin embargo, tenerlo tan cerca era mucho peor. Charlotte sintió calor en el vientre, congestión en el pecho y un cosquilleo en lugares en los que ni siquiera iba a pensar. Y la piel le quemaba bajo su mano.
Él la estaba mirando.
–Sois la acompañante de lady Whitmore, ¿no es así?
–Su prima.
De nuevo, aquella vaga sonrisa.
–Ah, tomo nota. Sin embargo, ¿acaso los parientes pobres no son a menudo requeridos para dar compañía?
Era una pregunta grosera, pero nada comparada al lenguaje que ella había utilizado. Y él no le soltaba el brazo.
–Si me disculpáis, lord Rohan –dijo con firmeza, y tiró del brazo con un poco de brusquedad.
Él la soltó, pero la tomó de la mano. Entonces sonrió, y su sonrisa estaba llena de malicia.
–Creo que me debéis un baile como compensación por vuestra terrible falta de buenos modales.
–Yo no bailo –dijo ella–. Por favor, soltadme.
Él no lo hizo, por supuesto. Charlotte pensó que, verdaderamente, tenía una mirada inquietante; la estaba evaluando con destreza, y ella dio las gracias al cielo por todos los años durante los que había practicado para evitar que el rubor apareciera en su piel pálida, por mucho que se estuviera muriendo de vergüenza.
–Vaya, vaya. ¿Por qué me da la impresión de que no tenéis un buen concepto de mí? –preguntó él.
–No os conozco, lord Rohan. ¿Por qué no iba a tener buen concepto de vos?
–Tal vez sea porque mi reputación me precede. Por vuestra expresión, cualquiera diría que habéis probado algo muy desagradable.
La gente los estaba observando, y ella nunca había hablado públicamente con un hombre durante más que unos breves momentos, y nunca con uno de los hombres más guapos de la alta sociedad, como Rohan.
Además, él nunca le prestaba atención a nadie aparte de a sus más recientes conquistas, que siempre eran bellezas deslumbrantes. Él no se interesaba por solteronas feas como Charlotte Spenser.
Él no le había soltado el brazo, y ella se dio cuenta con horror.
–¿Dónde está vuestra tarjeta de baile?
–Ya os he dicho que no bailo –respondió ella entre dientes–. Soltadme. Ahora.
Utilizar un tono autoritario no había sido la mejor elección, porque él entrecerró los ojos.
–Me parece que no.
Charlotte llevaba unas zapatillas suaves y ligeras, hechas para el baile en el que ella se negaba a participar. Sonrió a lord Rohan y se acercó a él, y le pisó un pie con todas sus fuerzas.
Con aquellas zapatillas no podía hacerle todo el daño que deseaba, pero lo sorprendió tanto que él aflojó por un momento la mano, instante que ella aprovechó para soltarse, darse la vuelta y escapar.
Temía que la siguiera por la puerta y entrara tras ella en el pasillo de las dependencias del servicio, pero había sobreestimado su fascinación. Cuando se atrevió a mirar atrás, él no estaba.
Había llegado a la escalera cuando comenzó la música. Era una tonta, pero en el segundo piso de la escalera había un lugar que ofrecía una vista perfecta del salón de baile, y Charlotte se dirigió hacia allí para observar. Había hecho aquello muchas veces cuando era pequeña, con Lina, fascinadas por el funcionamiento de la sociedad y por el comportamiento superficial de los padres de ambas. En su infancia, a las dos niñas les había parecido muy aburrido.
Lina había cambiado de opinión y había debutado brillantemente en su primera temporada, al término de la cual se había casado en una ceremonia extravagante con el viejo, riquísimo y todavía guapo conde de Whitmore.
Charlotte, por otra parte, se había retirado después de un fracaso total. Su aspecto corriente, su falta de suerte y su desafortunada tendencia a decir lo que pensaba le habían granjeado la indiferencia y el rechazo de la sociedad, y se había retirado a la destartalada casa de sus padres.
Recordaba al vizconde Rohan de aquella primera y espantosa temporada social, aunque pensaba que él la había olvidado por completo. Una anfitriona bienintencionada se lo había presentado como pareja de baile adecuada, y aunque él se sintiera aburrido, cumplió con su deber y bailó con ella, con una ligera expresión de martirio.
A ella nunca se le había dado bien bailar. Su familia no tenía dinero para pagarle las clases de baile, y había tenido que aprender con las lecciones de Lina. Y el nerviosismo por estar en presencia de su amor secreto había terminado de estropearlo todo: Charlotte lo había pisado, había confundido los pasos de baile y había desorganizado todo el grupo de danza folclórica.
Él no había dicho nada. Su boca elegante había adquirido un mohín grave mientras intentaba salvar el baile sin conseguirlo. Cuando aquella suprema tortura terminó por fin, ella le hizo una reverencia y él se inclinó cortésmente.
Y entonces, murmuró:
–No sabía que el baile era un deporte sangriento, señorita Samson. Tal vez debáis advertir a vuestras futuras parejas que arriesgan su vida si bailan con vos.
Aquellas palabras ligeras y despreocupadas iban acompañadas de una mirada brillante que Charlotte no supo descifrar.
Y no lo había intentando, porque había sentido una vergüenza abrumadora. El hecho de que él no supiera su apellido era un insulto más, y Charlotte no había vuelto a bailar jamás. Por lo menos, en público, y nunca con una pareja.
Algunas veces, después de que Lina se retirara a vivir al campo, Charlotte se encontraba sola en la enrome casa solariega. Si entraba en un pasillo vacío o salía a un prado, se daba cuenta de que estaba canturreando y comenzaba a bailar libremente, moviéndose con el viento, feliz.
Sin embargo, ni siquiera las palabras burlonas y crueles de Rohan habían conseguido que le tomara antipatía. En las pocas ocasiones en las que Charlotte acompañaba a Lina a alguna fiesta, lo buscaba ávidamente con la mirada, y cuando él se había marchado al continente, Charlotte sintió a la vez alivio y decepción.
Desde su regreso, había coincidido dos veces con él, y sus ojos azules habían pasado sobre ella con el mismo desinterés y vago aburrimiento con el que miraba a todo el mundo, con la excepción de las grandes bellezas. Charlotte Spenser sólo era parte de la horda anónima de vírgenes feas que buscaban marido desesperadamente.
Pero ella no. Nunca. Sus padres habían muerto, y la casa solariega había pasado a manos del pariente varón más cercano, un primo tercero a quien Charlotte ni siquiera conocía. Evangelina ya se había quedado viuda, y le rogó que fuera a vivir con ella, y Charlotte había aceptado con alegría. Se las había arreglado para evitar asiduamente los eventos sociales, y en realidad, aquélla había sido la temporada más feliz de su vida. Vivía con su prima, que era también su mejor amiga, asistía a la Asociación de Mujeres Intelectuales y Progresistas para ocupar su tiempo y Adrian Rohan estaba en el extranjero.
Sin embargo, sabía que aquello no podía durar. Rohan había vuelto inesperadamente de Europa, que una vez más se preparaba para la guerra, y aquello destruyó la paz de espíritu de Charlotte. No tenía duda alguna de que Lina volvería a casarse, y de que en un matrimonio más feliz, tendría hijos. Tal vez ella pudiera convertirse en una tía honoraria y útil, si el nuevo marido de Lina la toleraba.
Miró hacia abajo, al salón de baile, por última vez. Adrian Rohan ya había encontrado a otra y la había olvidado. Estaba bailando con una joven muy bella, de busto generoso. En realidad, el hecho de que olvidara a Charlotte con tanta facilidad era el único consuelo para su orgullo. No quería que él la considerara ridícula ni necesitada. Rohan había encontrado otro foco de atención, y así, Charlotte no tenía que preocuparse de que se burlara de ella.
Se dirigió lentamente a las lujosas habitaciones que le había asignado su prima y comenzó a desnudarse, puesto que no sabía dónde había podido meterse Meggie. Después se cepilló el pelo y se lavó la cara con agua fresca.
Las sábanas también estaban frías, y al taparse con ellas hasta la nariz, se dio cuenta de que todavía notaba la mano de Rohan en su brazo, fuerte, autoritaria. Ella no podía soportar que la obligaran a hacer algo, que la acobardaran. Así que, ¿por qué estaba acariciando con ternura el lugar por el que la había sujetado el vizconde?
Se había vuelto loca. Se había trastornado. Había perdido la razón.
Sin embargo, había algo que no se escapaba a su formidable intelecto, una verdad desagradable: estaba enamorada de Adrian Rohan, llevaba años enamorada de él, y nada, ni su grosería ni los chismorreos sobre sus excesos, ni el propio discurso racional de Charlotte, iban a remediarlo.
Una vez más, reprochándose su idiotez, Charlotte se sumió en un sueño profundo, pero inquieto.
Adrian Alastair Rohan miró el vestido de la exquisita, bella y tonta señorita Leonard. Todo lo que decía aquella joven le aburría, aunque estuviera respondiendo con cortesía. Normalmente, un flirteo amable era una buena manera de pasar una noche interminable. Sabía que no iba a conseguir nada más allá de un beso por parte de la señorita Leonard, pero sabía de muy buena tinta que ella era toda una experta besando. Tal vez fuera entretenido comprobar si podía enseñarle algo nuevo.
Sin embargo, Adrian hubiera preferido enseñar a la nerviosísima y deliciosa señorita Charlotte Spenser, aunque no supiera el motivo. Ella llevaba una ropa atroz, tenía una actitud mucho menos que cordial y, siempre que la veía, aquella mujer se comportaba como si él hubiera cometido un crimen horrendo. Sí, Adrian sabía que tenía muy mala reputación, pero, por experiencia, sabía también que a las mujeres eso les parecía irresistible.
Era el resto del tiempo lo que le interesaba. Porque la honorable señorita Charlotte Spenser no podía quitarle los ojos de encima, algo que le resultaba divertido. Pese a su declarado rechazo por él y por todo lo que él significaba, Adrian sabía que ella lo observaba cuando creía que nadie se daba cuenta, y que él supiera, no prestaba atención a nadie más en particular.
Adrian estaba más que acostumbrado a que las mujeres lo miraran con admiración y con anhelo, incluso. Era rico, heredero de un gran título y, además, era alto y guapo, con los ojos muy azules y profundos, iguales a los de su padre. Sin embargo, él no era el joven más guapo de la alta sociedad; ese puesto lo ocupaba Montague. Ni tampoco era el más rico, ni tampoco era encantador. Tenía una lengua desagradable y fama de no soportar a los tontos.
Y, sin embargo, ella lo miraba cuando bailaba con la última belleza, cuando se estaba riendo con sus amigos, cuando le paraba los pies a algún advenedizo o cuando se emborrachaba y hacía el idiota. Adrian se preguntaba por qué.
Una posibilidad, su favorita, era que la señorita Spenser estuviera planeando su asesinato. La pariente pobre, ignorada demasiadas veces, estaba decidida a vengarse, y tal vez él encontrara veneno en su siguiente copa de vino o sintiera deslizarse un cuchillo entre sus omóplatos.
No era nada que Adrian no se mereciera, pero él dudaba que Charlotte tuviera intención de hacer algo así. En realidad, sabía por qué lo miraba, y era por el mismo motivo que la mitad de las mujeres de la buena sociedad, jóvenes y viejas, casadas y solteras, feas y guapas. Pensaba que estaba enamorada de él.
Si alguna vez ella quisiera mantener una conversación cortés con él, Adrian le explicaría gustosamente que el amor no existía. Todos pensaban que las mujeres eran puras y románticas, y que los hombres no eran más que bestias lujuriosas y sucias. Para su inmenso placer, Adrian sabía la verdad.
La señorita Spenser lo deseaba. Cierto, lo deseaba con ramos de flores, cumplidos y el matrimonio de por medio, pero quería sentir sus manos en el cuerpo, quería que le quitara aquella ropa tan fea.
Adrian estaría más que contento de agradarla, pero nunca tocaba a vírgenes de buena cuna. La mera idea de verse atrapado entre las piernas de una criatura ceñuda y puritana como la señorita Spenser le producía horror. Y su padre le obligaría a cumplir con su deber, pasando por alto que él también tenía un pasado de libertino.
La señorita Spenser tendría que conformarse con mirarlo encubiertamente y suspirar. Y él tendría que resistir la tentación de descubrir si podía suavizar los severos labios de Charlotte.
–Mi querido muchacho, te he buscado por todas partes –le dijo su primo con un marcado acento francés, cuando él terminó de bailar y le cedió a la señorita Leonard, y su impresionante busto, al siguiente afortunado.
Adrian miró a Etienne de Giverney. En realidad era primo de su padre, y más cerca de su edad que de la de Adrian. Sin embargo, Etienne le tenía mucho afecto a su primo pequeño, y Adrian disfrutaba en su compañía. Por un lado, sus padres no estaban de acuerdo con aquella amistad, y eso era un punto a favor. Por otro, Etienne tenía inclinación por lo escandaloso. Y, si Adrian había respaldado la entrada de su primo en el círculo más exclusivo de la alta sociedad inglesa, Etienne le había conseguido acceso a las filas exaltadas del Ejército Celestial, pese al hecho de que su padre, que una vez había presidido sus reuniones, despreciara ahora a aquel grupo.
Etienne, como era francés, estaba más que familiarizado con prácticas oscuras que la buena sociedad no toleraba. Había iniciado a su primo en el consumo del opio y en otras cosas tan inventivas como peligrosas.
Al contrario que su padre, quien aparentemente había olvidado su deshonrosa juventud, Etienne fomentaba la afición de Adrian por las carreras de carruajes y apostaba cantidades más altas, incluso, que su primo, y con más éxito. Con Etienne nunca se aburría.
Así pues, no iba a pensar más en aquella Charlotte Spenser, y pensaría en los tres días de delicioso libertinaje que tenía por delante, además de en la visita que le debía, desde tiempo atrás, a su querido amigo Montague.
–Hay poca diversión, aquí, ¿no te parece? –le preguntó Etienne–. Veamos si podemos encontrar alguna en Le Rise.
Le Rise era el burdel más célebre y atrevido de toda la ciudad. Las apuestas de juego eran muy altas, el vino tolerable y los otros entretenimientos, irresistibles. Era casi imposible poder acceder al establecimiento si uno no pertenecía a las más altas instancias. Adrian había sido uno de sus primeros miembros, por supuesto, y Etienne había sido admitido como invitado suyo.
–Si no podemos, es que estamos realmente hastiados –dijo Adrian en un perfecto francés.
Etienne se echó a reír. Adrian se preguntó, en silencio, si no acababa de decir la verdad.
Dos
Normalmente, un viaje al campo sería la idea de la perfección para Charlotte. Nunca le había tenido demasiado cariño a Londres. Era ruidoso, olía mal y estaba muy sucio, y aunque las oportunidades para ir al teatro y las bibliotecas, y la compañía de otras mujeres de sus mismas ideas eran estimulantes, alejarse de la ciudad durante una temporada era algo divino.
Sin embargo, el modo en que Charlotte tenía pensado pasar aquellos días en Sussex no tenía nada de divino. Los Monjes Locos iban a celebrar una de sus reuniones libertinas, y ella iba a formar parte de aquella reunión.
El viaje, en el moderno carruaje de Lina, había sido casi demasiado corto. Su prima le había sugerido que se pusiera un sombrero que le ocultaba la mayor parte de la cara, y que mantuviera la cabeza agachada. Su altura podía delatarla, pero tenía intención de caminar encogida para parecer más baja y más servil. Nadie le prestaría atención, y si alguien la miraba, pensaría que era la doncella de Lina. Meggie las había acompañado, y si alguien hubiera preguntado, la respuesta habría sido que la condesa de Whitmore necesitaba su propia peluquera. Pero nadie preguntó; detalles como ése no tenían importancia. Para cuando estuvieron instaladas en sus dormitorios en Hensley Court, no habían visto a nadie, ni siquiera a su anfitrión, que estaba enfermo, y Charlotte comenzó a sentirse menos nerviosa.
–Es muy sencillo, querida –dijo Lina mientras tomaban el té que les habían servido los excelentes criados de Montague–. El hábito de monje te cubrirá de la cabeza a los pies, y como eres tan alta, todo el mundo pensará que eres un hombre. Intenta no encorvarte, querida. Echa los hombros hacia atrás y mantén la cabeza agachada. No tienes que hablar. El color marrón de tu hábito indica que has hecho voto de silencio, y con la cinta blanca que llevas atada al brazo señalas tu estatus de observador. Puedes moverte libremente por todos los jardines, pero no te acerques a la Puerta de Venus. Más allá de esa puerta no hay reglas. Te la mostraré antes de... eh... distraerme. Puedes ir a cualquier otro lugar que te apetezca, a menos que encuentres una puerta cerrada, pero, normalmente, eso se indica con un pañuelo de cuello masculino atado al tirador de la puerta. Significa que la pareja o el grupo que están dentro de una determinada sala no quieren ser molestados.
–¿Grupo? –preguntó Charlotte débilmente. Lo que había empezado como una tontería estaba convirtiéndose en algo demasiado real, y se preguntó si era demasiado tarde como para cambiar de opinión, si quería hacer aquello.
–Cariño –le dijo su prima pacientemente–. Eso es una orgía. Si participan dos personas sólo es sexo, pero si hay tres o más, es una orgía. Pero no te preocupes. Hay muchos a quienes les gusta tener público para sus actividades. Te prometo que es más probable que puedas observar la orgía que recibas una invitación para participar en ella.
–Eso me tranquiliza –dijo Charlotte con la voz apagada
Lina la inspeccionó. Ella se había puesto un hábito de monja, aunque confeccionado en seda y hecho a medida. Todavía no se había puesto el velo, y con el pelo negro y rizado, y los ojos relucientes, parecía verdaderamente una monjita joven y llena de picardía.
–Si has cambiado de opinión no hay ningún problema –le dijo a Charlotte–. El cochero puede llevarte a casa, o puedes quedarte aquí, en estas habitaciones, y disfrutar de la hospitalidad de Montague. Tiene los mejores chefs del país. Aunque algunos de los invitados vuelven aquí para descansar durante estos tres días, la mayoría de ellos permanece en la abadía, que ha sido completamente remodelada al efecto, así que no es probable que te topes con ninguno de ellos. Y hace falta un bote para ir y venir, lo cual desanima a la gente. Podrías estar muy tranquila aquí...
–Voy a ir contigo –dijo Charlotte con firmeza–. El hermano Charles, a vuestro servicio.
Lina cabeceó.
–Como quieras, querida. Estoy segura de que el único daño que vas a sufrir va a ser en tu sensibilidad de inocente, pero nadie te va a tocar. Y si lo hacen, sólo tienes que gritar muy fuerte.
–¿Y no llamaría demasiado la atención? Se supone que soy un hombre, ¿no? No llevo hábito de monja como tú.
–Bueno, muchas mujeres prefieren la libertad que da un hábito de monje. Si no tienes cuidado, es fácil que los demás supongan que eres una mujer por tu forma de andar.
–Puedo caminar como un hombre –protestó Charlotte.
–Pues no, querida, no. Tienes un movimiento de caderas delicioso, tanto, que yo he intentado imitarlo muchas veces. En ti es algo natural, y a mí me da celos. Es una bendición que te niegues a bailar. Si los demás vieran cómo caminas, ya no podrías quedarte siempre junto a la pared. Los hombres te rodearían.
–Yo no quiero que me rodee ningún hombre –volvió a protestar Charlotte–. Estoy feliz siendo tu acompañante. Pero si mi presencia empieza a parecerte tediosa, siempre puedo...
–Ahora sí que estás siendo tediosa –respondió Lina–. Tú eres mi prima, mi hermana, y la única persona en la que confío. Y nunca me has juzgado, cuando está claro que quieres hacerme ver el error que cometo con mis actividades disolutas. Quiero que estés a mi lado todo el tiempo que puedas soportarlo.
–¿Y si vuelves a casarte? Dudo que tu marido quiera que yo esté con vosotros.
–No tengo ninguna intención de volver a casarme –respondió Lina lacónicamente, con una voz muy apagada. Parecía que se había puesto a mirar hacia el pasado, algo muy desagradable, y Charlotte tenía la sospecha de que sabía lo que era.
Entonces, Lina se recuperó y se echó a reír.
–Y si soy tan tonta como para cambiar de opinión, entonces dame una buena paliza para que recupere el sentido común.