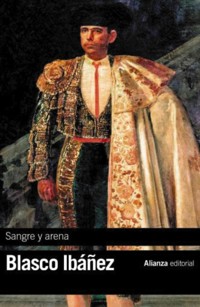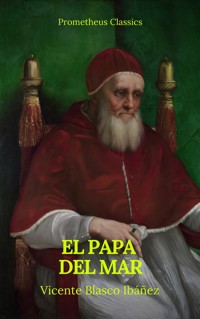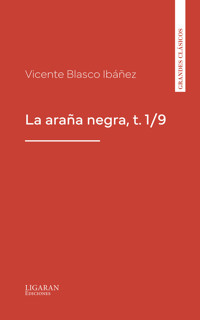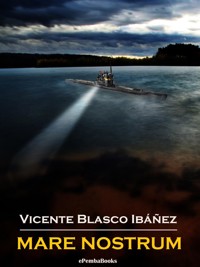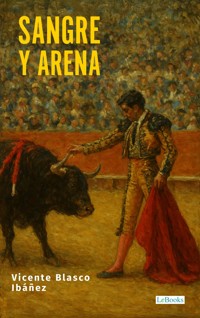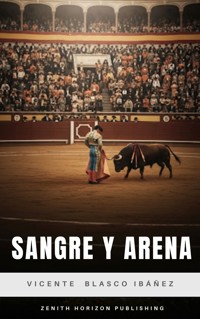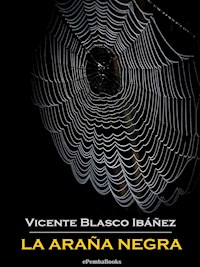
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ePembaBooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Esta edición incluye la siguiente introducción elaborada por el editor: Vicente Blasco Ibáñez, el impacto político e histórico de un gran literato con repercusión internacional
Publicada en 1892, “La araña negra” es una de las novelas más importantes del escritor español Vicente Blasco Ibáñez. Esta obra de su juventud, sorprende por la gran madurez literaria que hay en ella y por su realismo en cuanto a la descripción del ambiente social de la época.
Compuesta de dos tomos, “La araña negra” fue considerada una obra folletinesca (subgénero, que en Francia se conoció como feulleton-roman, en boga entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX) probablemente para restarle importancia a la durísima crítica contra la Compañía de Jesús que esta obra contiene.
Vicente Blasco Ibáñez dedicó gran parte de su tiempo al estudio de la Iglesia y su funcionamiento. Éste es el germen de la novela, en la cual se narra la historia de los Baselga, una familia noble de la España de comienzos del siglo XIX, íntimamente relacionada con los Jesuitas. En la novela, la Compañía de Jesús teje con infinita paciencia una tela de araña contra esta acaudalada familia con el fín de apropiarse de su fortuna. A lo largo de toda la novela se trata esta relación, analizando el comportamiento y funcionamiento de la Compañía de Jesús de una forma extensa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Vicente Blasco Ibáñez
La araña negra
Tabla de contenidos
Vicente Blasco Ibáñez, el impacto político e histórico de un gran literato con repercusión internacional
LA ARAÑA NEGRA
Libro Primero
Prólogo
I
II
III
Parte Primera. El Conde de Baselga
I. Un defensor del absolutismo
II. El 7 de julio
III. La casa misteriosa
IV. El señor Antonio
V. Niña Pepita
VI. Galantería y devoción
VII. Sigue la conquista
VIII. Una sorpresa
IX. La confesión
X. 1823
XI. Cómo termina un calavera
Parte Segunda. El padre Claudio
I. Los negocios de la Orden
II. La policía jesuítica
III. El lobo de París al lobo de Madrid
IV. Los pesares de Baselga
V. La víbora y el lobo
VI. Fiat Lux
VII. El jesuíta pierde la partida
VIII. La cólera de Baselga
IX. La moral jesuítica
Parte Tercera. El señor Avellaneda
I. El hombre de la rue Ferou
II. La familia del señor Avellaneda
III. ¡Tú serás su madre!
IV. Crisálida
V. Mariposa
VI. Mentor y Telémaco
VII. Lo que había sido de Baselga
VIII. Realización de un sueño
IX. La pasión y el sentido común
X. Declaración
XI. En el despacho del padre Fabián
XII. Espionaje de jesuíta
XIII. La cólera de Avellaneda
XIV. El padre Fabián y el conde de Baselga
XV. El jesuíta próximo a triunfar
XVI. El olfato de Tomasa
XVII. Se deshace la trama
XVIII. La felicidad de Baselga
XIX. El fin de un jesuíta
Parte Cuarta. El capitán Álvarez
I. Un aspirante a héroe
II. Álvarez y su asistente
III. La vi por vez primera…
IV. Quién es ella
V. Se eclipsa el astro
VI. El señorito dice misa
VII. El que se entrega a la Compañía es un esclavo para siempre
VIII. Doña Fernanda
IX. El caballo padre
X. Los hijos del conde de Baselga
XI. Auxilio inesperado
XII. Declaración de amor
XIII. Ejercicios piadosos
XIV. Primavera de amor
XV. El amigo de Baselga
XVI. El padre Claudio en campaña
XVII. Un tesoro de amor descubierto
XVIII. El padre y la hija
XIX. La fuerza y la astucia
XX. El lazo tendido
XXI. La confesión
XXII. De cómo el padre Claudio tendió la tela de araña
XXIII. Baselga convertido en mosca
XXIV. Baselga cae en la red
XXV. Donde el padre Claudio da el último golpe a Baselga y vuelve a ocuparse del capitán Álvarez
XXVI. La última buena obra del padre Claudio
XXVII. Revelación inesperada
XXVIII. Dúo de amor
XXIX. Los planes de Quirós
XXX. Desenlace inesperado
XXXI. Maestro y discípulo
Libro Segundo
Parte Primera. La señora de Quirós
I. Propaganda jesuítica
II. A la puerta de la iglesia
III. El presente de Enriqueta
IV. Renuévanse las relaciones
V. Mal encuentro
VI. En demanda de auxilio
VII. La abnegación de Perico
VIII. El fracaso de Quirós
IX. Triste amanecer
X. El 22 de junio
XI. La barricada de la plaza de Antón Martín
XII. El último día de Quirós
XIII. La última escena de la revolución
Parte Segunda. De cómo se fabrica un jesuita
I. Ricardito Baselga
II. San Luis Gonzaga
III. De cómo habló la Virgen a Ricardo
IV. El Corazón de Jesús, buzón de correo
V. El noviciado
VI. La entrada en la Orden
VII. El golpe anhelado
VIII. El gran descubrimiento de la Orden
IX. La tempestad se aproxima
X. La justicia jesuítica
XI. Humillación
XII. La última misa
XIII. La agonía del padre Claudio
Parte Tercera. Marujita Quirós
I. La baronesa y la revolución
II. Lo que fue del revolucionario Álvarez
III. Álvarez después de la revolución
IV. Un revolucionario y una beata
V. La resolución de la baronesa
VI. El colegio de Nuestra Señora de la Saletta
VII. La primera época de colegiala
VIII. Sinfonía de colores
IX. Se oye un violín
X. Amor en torno a un violín
XI. Dúo de amor en el tejado
XII. Mecidos por la brisa
XIII. Una carta. Jesús, María y José
Parte Cuarta. Juventud a la sombra de la vejez
I. La viuda de López
II. El sobrino en la calle y el tío en la casa
III. Lo que fue de María al salir del colegio
IV. Reanúdanse los amores
V. En el despacho del padre Tomás
VI. Cambio de decoración en casa de la baronesa
VII. En el Teatro Real
VIII. Trato cerrado
IX. El vicario de España al padre general
Parte Quinta. En París
I. La orilla izquierda del Sena
II. El primer amigo
III. La vejez del revolucionario
IV. El padre de María
V. Las hijas de la noche
VI. Judith la rubia
VII. La primera noche
VIII. Nuevas caídas
IX. El entierro de Álvarez
X. Se aclara el misterio
Parte Sexta. El casamiento de María
I. Sospechas
II. Amor propio herido
III. Una respuesta del doctor Zarzoso
Parte Séptima. Paquito Ordóñez
I. La clínica de los niños
II. ¡La familia está completa!
III. La bofetada
IV. La mansedumbre del padre Tomás
V. Asesinato legal
VI. El porvenir de la familia Ordóñez
VII. Un telegrama
VIII. La muerte del niño
Parte Octava. Donde acaba de cumplirse el plan del padre Tomás
I. Señora y criado
II. La última advertencia
III. La muerte de María
Epílogo
Vicente Blasco Ibáñez, el impacto político e histórico de un gran literato con repercusión internacional
Nacido en Valencia en 1867, Vicente Blasco Ibáñez fue un personaje incómodo para el poder. Político, periodista, escritor... se manifestó abiertamente en contra de la política conservadora de los monárquicos alfonsinos y de la Iglesia. Sus posturas políticas le valieron aliados y grandes enemigos. Se licenció en Derecho en 1888, aunque nunca ejerció. Ingresó en la masonería un año antes, con el nombre de Danton. Asistió a las reuniones del Partido Republicano Federal. En sus intervenciones públicas, descubrió que estaba dotado para la oratoria, con una gran capacidad de persuasión. Blasco Ibáñez se enfrentó a la realidad de Valencia, una región que en aquellos años sufría de precarias condiciones de vida y analfabetismo, denunciando los abusos contra los pobres. Cuando el pretendiente carlista, el marqués de Cerralbo, visitó Valencia en 1890, hizo un llamamiento desde el periódico La Bandera Federal para boicotearlo. Blasco Ibáñez fue acusado de injurias a los poderes públicos. Tuvo que huir vestido de pescador: se escondió en algunos pueblos antes de ir a París, donde pasó el invierno de 1891. Comienza su etapa periodística. Desde su regreso hasta 1905 se dedica por completo a la política. Será el político más popular de Valencia, el más temido por su capacidad de convocatoria. Un diputado carlista gritará: " En Valencia no se puede salir a la calle sin el permiso del señor Blasco Ibáñez y sus amigos". La actividad de Blasco Ibáñez se centró en su oposición a la monarquía y en sus ideales republicanos. En 1894 fundó el periódico El Pueblo, donde publicó cerca de mil artículos e innumerables gacetas o crónicas sin firma. Las clases populares reconocieron y se identificaron con el medio. En torno a su figura se creó un movimiento político llamado " blasquismo": propugnaba el republicanismo, el anticlericalismo y la reforma económica mediante el reparto de la propiedad (los antecedentes se encuentran en los sans-culottes de la Revolución Francesa: la soberanía popular no se delega, se ejerce). Fue perseguido por la justicia y encarcelado en varias ocasiones por manifestarse contra la Iglesia y la monarquía. Durante los años de activismo político escribió sus novelas más conocidas: “ La araña negra” (1892), “Arroz y tartana” (1894), “Flor de mayo” (1895), “La barraca” (1898), “Entre naranjos” (1900), “Cañas y barro” (1902), “La catedral” (1903), “El intruso” (1904), “La bodega” (1905), “La horda” (1906)... En 1908 abandonó la política para centrarse en la literatura. Se traslada a Madrid, donde mantiene una intensa relación con otros escritores y artistas. Ese año publicó “Sangre y arena”, una de sus novelas de mayor éxito internacional. Tras el extraño proyecto de colonizar la Patagonia con campesinos valencianos, que le arruinó, Blasco Ibáñez decidió convertirse en un escritor internacional, fabricante de best-sellers. Se fue a París y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en el verano de 1914, vio la oportunidad de colocar grandes reportajes en la prensa. Comenzó a publicar en su editorial valenciana una "Historia de la Guerra Europea" en cuadernillos.Visita los frentes y la retaguardia, adoptando un punto de vista favorable a los aliados. Al mismo tiempo, comienza a escribir la novela que le haría mundialmente famoso y definitivamente rico: "Los cuatro jinetes del Apocalipsis". Le siguieron la novela "Mare Nostrum" (1918), y "Los enemigos de las mujeres" (1919), que completó la trilogía sobre la Gran Guerra. Volvió a la vida política para luchar contra la dictadura de Primo de Rivera (1923-1928). Ante la tumba de Emile Zola, pronunció unas hermosas palabras: " Nació en una época en la que había que defender la libertad y la verdad, y las defendió ofreciendo el bienestar, la fama y la vida... ningún hombre que pueda tener eco en España y en el mundo entero puede callar en esta época". Blasco Ibáñez publicó posteriormente "Una nación secuestrada", donde ataca duramente la dictadura del general Primo de Rivera, un texto de gran repercusión, extendido tras la denuncia de Primo de Rivera por supuestas injurias al rey. El escritor también dimitió de la Academia. La prensa, en su conjunto en manos de la derecha de la época, inició una dura campaña denigratoria contra el político y escritor. Justo cuando comenzaba una nueva novela, un relato de su vida, "La juventud del mundo", murió de neumonía en su residencia de Fontana Rosa, en Menton (Francia), el 28 de enero de 1928, un día antes de cumplir 61 años. Sus restos fueron trasladados a Valencia tras la proclamación de la Segunda República.
Blasco Ibáñez fue un político y un escritor maldito para las dictaduras del siglo XX. No querían que se conociera su obra y su activismo político, por su republicanismo y anticlericalismo. Su enorme prestigio internacional molestaba a los poderes fácticos: buscaban desacreditarlo con mentiras y falsedades, para hacerlo "desaparecer". La obra de Blasco Ibáñez es actualmente poco y mal conocida.
El Editor, P.C. 2022
LA ARAÑA NEGRA
Vicente Blasco Ibáñez
Libro Primero
Prólogo
I
—No es ésta la mejor hora para hacer visitas. En este colegio se guardan muy bien las reglas, señor; no sé si la madre directora podrá recibirle pero a pesar de esto preguntaré.
Y el hermano Andrés, al decir estas palabras, se llevaba indolentemente una mano a su puntiagudo y mugriento gorro de seda, como queriendo medir con justo patrón un saludo que no fuera descortés, pero tampoco amable; uno de esos saludos que se guardan para las personas misteriosas que no se sabe de dónde vienen ni lo que quieren. Y sonreía con la expresión de un cancerbero, abriendo aquella bocaza frailuna, oscura, maloliente, de profundidad interminable y adornada en su entrada con tres dientes gastados, retorcidos y amarillentos como las fichas de un dominó de café.
Aquel portero de religioso colegio, en su juventud lego de las disueltas órdenes religiosas, defensor después del Altar y el Trono a las órdenes de Cabrera, criado de los jesuitas en Francia y en España y empleado por fin de la pensión del Corazón de Jesús, miraba al recién llegado con la recelosa y hostil curiosidad propia de quien ha pasado casi toda su vida entre gente inquieta y aficionada a la sospecha, que cree la desconfianza un sentimiento natural y el espionaje un deber ineludible. Se veía en el hermano Andrés, con un poco de observación y a pesar de los estragos que la edad había hecho en su cuerpo flacucho, al antiguo lego, tosco, brutal, de puños tan férreos como su estómago y dispuesto lo mismo a barrerle la celda al padre prior como a empuñar el trabuco carlista; pero su posterior roce con los jesuitas habíale creado una nueva personalidad que se adaptaba sobre su antiguo natural como el traje sobre el cuerpo y en virtud de aquella cepilladura loyolesca sabía sonreír con mansedumbre evangélica, mirar a todas partes con los ojos fijos en el suelo y dar a su voz una entonación meliflua y humilde que hacía exclamar a más de una de las ricas devotas que visitaban el colegio: «Este hermano Andrés es un santo varón».
Y al santo no le caía muy en gracia aquel caballero, apeándose a la puerta del colegio de un carruaje con cierto misterioso recato, había entrado de sopetón en su portería. Había en él algo que alarmaba su olfato amaestrado en la sacristía y en las partidas carlistas, algo que el hermano Andrés había ya rotulado en su imaginación con el terrible título de tufillo liberal.
«Este hombre no es de los nuestros» —se decía el seráfico portero mirándole al sesgo con desconfianza—, y, efectivamente, todo en él se diferenciaba del aspecto de los asiduos visitantes del colegio. Estos eran buenas gentes que nunca hablaban alto, que decían al entrar ¡Ave María! que preguntaban con cierta veneración por la reverenda madre superiora y de paso dirigían una sonrisa al conserje hermano en Cristo; que inclinaban la cabeza ante las innumerables estampas de santos de todas clases y tamaños que colgadas de las paredes de la portería convertían ésta en una verdadera corte celestial al cromo barato, y el recién llegado no decía una palabra sin mirar a los ojos de aquel a quien se dirigía; tenía un acento enérgico y vibrante que no se esforzaba en disimular, mostraba en sus ademanes una noble franqueza, había preguntado con desfachatez revolucionaria por la señora directora y al fijarse en los bienaventurados de vivos colorines que adornaban el cuarto, ¡horror de los horrores! al hermano Andrés le había parecido que a los labios del incógnito apuntaba una fugaz y amarga sonrisa.
Además, aquel rostro moreno de facciones pronunciadas, aquellos bigotes gruesos de un color rubio oscuro con reflejos metálicos y aquella frente surcada por una arruga vertical, signo en ciertos caracteres enérgicos lo mismo de cólera que de contrariedad, por un no sé qué misterioso afirmaban cada vez más al religioso portero en la creencia de que aquel hombre que por su aire marcial parecía un antiguo militar no tenía nada de común con el Sagrado Corazón, con las monjas ni con sus visitantes.
«¿Si será alguno de esos revolucionarios arrepentidos que ahora han subido al poder?» —y esa consideración que mentalmente se hacía el portero, era la que le impulsaba a mostrarse fríamente amable y no contestar con aquella insolente sequedad que guardaba siempre para los impíos poco temibles.
—Voy a ver si dan permiso para que usted pase, y entretanto puede usted descansar aquí.
Esto lo dijo el portero tras el largo silencio transcurrido después de las palabras con que recibió al recién llegado.
Nada contestó éste, y el hermano, que había tomado de las monjas la curiosidad femenil, no se resolvió a moverse sin practicar algún sondeo en aquel incógnito, que él calificaba de misterioso.
—¿Y qué nombre tendré que anunciar a la madre superiora?
—Es inútil; no me conoce.
—¿Creo que no vendrá usted por asuntos de ninguna señorita de las que están aquí a pensión?
—Vengo a ver a la señorita María Álvarez y Baselga, que hace tres años está en este colegio.
—Perdone usted, señor; aquí no hay ninguna señorita Álvarez.
—¡Cómo…! —exclamó con sorpresa el desconocido, mirando fijamente al portero.
—Usted se referirá sin duda —continuó éste tomando un aire de compungido servilismo—, a la señorita María Quirós de Baselga, condesa de Baselga.
Al oír estas palabras, el rostro de aquel hombre se transfiguró rápidamente, su habitual expresión noble y franca trocóse en reconcentrada y feroz, y con voz temblona por la cólera, gritó:
—Eso de Quirós es mentira; la señorita Álvarez, esa niña…
Pero calló como si comprendiera lo ridículo que resultaba discutir sobre apellidos con un portero curioso, y mirando a éste con aire de superioridad, le dijo:
—Estoy perdiendo un tiempo precioso para mí. Anuncie usted inmediatamente a la señora directora que hay un caballero que desea hablarla.
El hermano Andrés obedeció saliendo de la portería no sin antes saludar a aquel hombre que tal aire de imposición sabía mostrar, y abriendo la mampara de pintados cristales se internó en el patio del colegio.
El incógnito sentóse en el conventual sillón de cuero del conserje y esperó, dejando vagar su mirada sobre los mamarrachos artísticos que recibían el homenaje del fanatismo.
Reinaba la calma propia de un edificio que, a pesar de encontrarse en la parte más céntrica de una ciudad, aunque no muy grande, bastante populosa, tenía la defensa que le proporcionaba el estar enclavado al extremo de una calleja sin salida que en su entrada de embudo recogía los ruidos propios de la vida y de la agitación para irlos disminuyendo y conducirlos amortiguados hasta las puertas del colegio donde se extinguían como temerosos de salvar los umbrales de aquella casa dedicada a las oraciones y a una educación tan religiosa como extravagante.
Cuando el distraído incógnito, saliendo momentáneamente de su ensimismamiento fijaba su mirada en la pequeña ventana de cristales algo empañados y orlada de estampitas que en la fachada se abría al lado de la gran puerta del colegio, veía a continuación de la mercenaria berlina, la callejuela en toda su extensión, solitaria, monótona y fría como la plegaria de una religiosa, y allá, a su término, el cruzar rápido de carruajes, el encuentro de transeúntes y todos los detalles propios de una vía concurrida, o más bien, de la arteria principal de una ciudad de provincia.
De vez en cuando, sobre el confuso rumor que se producía en la gran calle y que llegaba al colegio como el rugido de un mar lejano, dominaban gritos estridentes que se repetían con metódica precisión.
Era el vocear de los vendedores de papeles públicos. Desde la portería no podían precisarse las palabras del oral anuncio, pero el desconocido lo había oído momentos antes y sabía lo que significaba.
Era la hoja extraordinaria que anunciaba cómo en la madrugada del día anterior el general Pavía había penetrado en el palacio de la Representación Nacional para disolver a viva fuerza las Cortes Constituyentes de la República.
El golpe de Estado tan esperado por los elementos conservadores se había realizado; la República no había caído aún de nombre, pero estaba muerta de hecho y el país buscaba ya con mirada indiferente cuál era el nuevo amo que iba a proporcionarle el soldado de fortuna, burlesco héroe del 3 de Enero.
Cada vez que sobre el popular rumor alzábase el estridente chillido de uno de los voceadores, el desconocido pestañeaba como queriendo alejar una idea dolorosa que venía a turbarle en sus meditaciones harto graves.
No tardó el portero en volver. Sus pasos tardos y acompasados sonaron al otro lado de la mampara de cristales, ésta se abrió y el hermano Andrés, asomando medio cuerpo, dijo con su eterna sonrisa:
—Cuando el caballero guste puede seguirme.
Levantóse el interpelado, precedido de aquél, atravesó el patio y dejando a un lado la gran escalera, obra maestra de pasados siglos, propia de aquel viejo caserón, con su gruesa baranda de labrada piedra, sus berroqueños follajes, sus leones rampantes roídos por el tiempo, sosteniendo escudos borrosos y sus peldaños gastados y angulosos como encías viejas, subieron una escalerilla de construcción moderna y poco extensa que conducía al entresuelo, donde estaban la habitación y el despacho de la madre superiora y el salón para recibir a los visitantes.
El que ahora entraba en el colegio fue conducido al despacho, pieza que a más del indispensable crucifijo gigantesco, cromos devotos y estanterías con libros empolvados encuadernados en pergamino, ostentaba varios grandes cuadros, el uno fiel retrato del pontífice, puesto en seráfica actitud, y los otros representando imágenes de santos, bulas concediendo indulgencias y labores caligráficas de las educandas.
Cuando quedó solo el visitante, sentóse en una butaca y esperó mirando fijamente el blanco retrato del Papa. Un ligero roce consiguió muy pronto sacarle de tal contemplación, y volviendo la cabeza un poco le pareció columbrar por los resquicios que quedaban entre un pesado cortinaje y el hueco de la puerta, blancas tocas, ojos de mujeres y bocas que cuchicheaban suavemente.
La fugaz visión desapareció, el desconocido engolfóse otra vez en sus contemplaciones y por tres o cuatro veces volvió a mirar a la puerta, viendo siempre alguien en acecho, sólo que en una ocasión no fueron tocas monjiles lo que distinguió, sino una negra sotana y unos ojos de ave de rapiña que desaparecieron con la rapidez de las fantasmagorías del sueño…
El incógnito sonrió pensando en la revolución que había causado en el convento su llegada y que tal vez habría hecho más misteriosa con sus palabras el mastuerzo del portero.
De pronto la cortina se levantó y entró en el despacho la superiora: una buena moza que, a pesar de hallarse ya lejos de los cuarenta, ostentaba con cierta satisfacción femenil su carne fofa, pero blanca, tersa y sonrosada a juzgar por los abultados carrillos y llevaba con majestad, no exenta de coquetería, su blanca toca y sus gafas de oro.
Hablaba con gran corrección, pero a las cuatro palabras demostraba su origen francés, pues ciertas letras no podían pasar por su lengua sin ser graciosamente desfiguradas por aquella esposa del Señor.
—Dios guarde a usted, caballero —dijo al entrar—. Siéntese usted y diga en qué pueden servirle en esta santa casa destinada a educar a las jóvenes en el temor de Dios.
Y la buena madre, después de decir con gran calma estas palabras, sentóse majestuosamente en su poltrona, interponiendo entre ella y el visitante la mesa de trabajo cargada de papeles, de rosarios y de un sin número de baratijas religiosas, y clavó en aquél sus gafas deslumbrantes.
El caballero acercó un poco la silla a la mesa como para hablar más bajo, y con voz no muy segura, comenzó:
—Señora —(aquí la religiosa hizo un mohín de disgusto, como rechazando tan mundano tratamiento).
—Señora —volvió a decir aquel hombre como para demostrar que no retiraba la palabr—. Tengo gran prisa por terminar el asunto que aquí me arrastra, y en usted consistirá el verse pronto libre de mi presencia que de seguro la distrae de más graves ocupaciones.
—Diga usted lo que desea —contestó impasible la superiora.
—Acontecimientos imprevistos me obligan a salir de España. No sé cuándo volveré; tal vez nunca, tal vez muy pronto. Una reciente tempestad ha caído sobre mí y otros muchos, y voy lejos, aunque proponiéndome volver así que cese lo que hoy me empuja. En tal situación, señora, antes de partir a un destierro en el que tal vez pierda la vida, vengo aquí a cumplir el más santo de los deberes, el deber de padre, que es el que con más fuerza conmueve mi corazón. En fin, señora, vengo a ver a mi hija; déjeme usted que la dé un beso y me voy al momento.
Y aquel hombrón todo músculos y energía que en ciertos momentos miraba con una fiereza que no por ser noble imponía menos, al decir estas palabras hablaba con voz cada vez más temblona, y al final tiró con cierta violencia de sus grandes bigotes y se rascó en la frente como si con esto quisiera ocultar que sus ojos se ponían lacrimosos a causa de la emoción.
La superiora continuaba en tanto impasible con el aire de una persona que oye cosas que no entiende.
El desconocido tomó tal expresión por una muestra de extrañeza, y dijo, sonriendo con melancolía:
—No extrañe usted, señora, que casi me ponga a llorar. Aquí donde usted me ve, me he conmovido muy pocas veces y eso que en más de una he visto la muerte de cerca. Pero ya puede usted considerar lo que es un padre que en muchos años no ve a su hija y… además no sé si el beso que ahora la dé será el último.
Y el caballero, que luchaba por serenarse, pareció sentir nuevo enternecimiento.
Entretanto la monja despegó los labios y dijo con la solemnidad de una antigua Sibila:
—Debo manifestar a usted que no entiendo lo que dice ni a qué hija se refiere.
El interpelado se incorporó en su asiento con nervioso arranque, manifestando en su mirada la mayor extrañeza; pero después pareció reflexionar, y sonriendo, dijo:
—Es verdad; usted dispense, señora. En mi cariñoso aturdimiento he olvidado manifestar a usted a quién quiero ver y cuál de sus educandas es mi hija. Mi hija es…
—Ante todo, caballero —dijo la superiora interrumpiéndole—. Es la primera vez que veo a usted y por tanto excusado es preguntarle si ha sido usted el que ha traído a este colegio la señorita en cuestión.
—No la he traído yo.
—Ni la habrá conducido aquí alguien por encargo expreso de usted.
—No, señora.
—Pues ninguna de las educandas de la casa se encuentra en tal caso. Todas están aquí por la voluntad y disposición de sus padres o de las personas encargadas de su vigilancia.
—Señora, acabemos, y a ver si logramos entendernos. Yo vengo en busca de María Álvarez y Baselga, que es mi hija.
La monja hizo como quien repasa su memoria con gran detenimiento, y después dijo con sequedad:
—No hay aquí ninguna educando de tal nombre.
—Señora —contestó el caballero con voz que iba inflamándose y tomando una entonación enérgica—, no perdamos el tiempo y vayamos rectamente al asunto. Aquí está la joven de quien hablo y necesito verla; si es que para entendemos debemos ir discutiendo apellidos le preguntaré ya que así usted lo quiere, en vez de por la señorita Álvarez por la señorita Quirós.
Y al nombrar este apellido, recalcó las letras con cierta amargura despreciativa.
—Eso es diferente —dijo la superiora—. Aquí está como educanda hace tres años, la señorita María Quirós y Baselga, condesa de Baselga, pero ignoro con qué derecho quiere usted verla.
—Soy su padre.
—Su padre murió hace mucho tiempo.
—¡Mentira! —exclamó el hombre con iracunda voz—. Aquel no era más que un miserable, un autómata que para sus fines particulares movieron los…
Pero al llegar aquí se detuvo como si el lugar en que estaba y el sexo y clase de la persona a quien se dirigía le hicieran variar de tono.
—Perdone usted, señora —continuó—, este rapto de cólera hijo de mi carácter arrebatado. Hace dos días que estoy fuera de mí y en algunos instantes me tengo por próximo a la locura. Créame usted, señora directora, créame pues le aseguro por mi conciencia de hombre honrado, de hombre que jamás ha mentido, que esa niña de quien usted habla, es mi hija. Usted tal vez me conozca, tal vez haya oído hablar de mí. Si la persona que trajo aquí a María, ¡a mi hija querida! ha hecho ciertas revelaciones de familia de seguro que mi nombre no le será a usted desconocido.
Se detuvo un momento para estudiar el efecto que sus palabras causaban en la superiora, y al verla impasible, dijo con cierta satisfacción propia del que ostenta un nombre que no tiene por qué ocultar:
—Yo, señora, soy Esteban Álvarez, ex-comandante del ejército y uno de los pocos que huyen de su patria por no ver la deshonra consumada en la madrugada de ayer.
Y el que así se revelaba, bajó un instante la cabeza como para devorar la amargura que le causaban sus últimas palabras; momento que aprovechó la monja para fijarse rápidamente en el cortinaje que se había agitado ligeramente y dirigir una mirada a alguna persona oculta, a la que parecía decir: «¡Qué tal! ¿Me engañaba yo?»
Cuando don Esteban volvió a fijar su vista en los espejuelos de la superiora, ésta con cierta desdeñosidad no exenta de evangélica lástima, dijo calmosamente:
—Efectivamente conocía su nombre, señor Álvarez. ¿Y quién lo ignora en España? Por desgracia hasta el fondo de las santas moradas en que se rinde culto a Dios, llega el infernal rumor del hervidero revolucionario y se conoce de oídas a los hombres impíos que olvidando los más preciosos sentimientos, declaran la guerra al cielo y a sus servidores, dirigen a las hordas armadas para destruir lo tradicional y venerando de nuestra patria y después en ese centro de escándalos que llaman las Cortes, tienen el satánico atrevimiento de negar la existencia del que es autor del mundo y algún día ha de juzgarnos. ¡Señor Álvarez, le conozco, le conozco bastante! Ojalá que su nombre no fuera tan popular, que con ello ganaría su alma y tendría más segura su salvación.
—No se trata de eso, señora —dijo don Esteban que había oído con impaciencia—. Deje usted a un lado todas esas apreciaciones nacidas de sus ideas políticas y religiosas y que yo respeto. No le he preguntado si usted conocía mi nombre por la fama que mis actos peores o mejores le han dado, sino por haberlo oído en sus conversaciones con la persona que aquí trajo a mi María.
—La condesita de Baselga fue traída a este colegio por su tía, la señora baronesa de Carrillo.
—Justo. ¿Y nada le ha dicho a usted de mí esa señora?
—No creo que la baronesa, persona devota y temerosa de Dios como pocas y perteneciente a una de las familias más ilustres, haya tenido nunca relación con los hombres de la República.
Estas palabras con acento melifluo causaron a don Esteban el efecto de un latigazo e incorporándose en el asiento contestó:
—Valiente jesuitaza es la tal señora, y en cuanto a que yo haya podido tener relación con ella, cosas hay que tal vez usted no ignore (aunque finja lo contrario) y que nos ligan muy de cerca. En fin, señora, terminemos. Hágame usted el inmenso favor de que pueda ver a mi hija un solo instante.
—Aquí no tiene usted ninguna hija y extraño mucho que un hombre como usted, a menos de haberse vuelto loco, venga en circunstancia tan crítica para su seguridad, cuando tal vez le buscan para castigarle por sus excesos, a perturbar la tranquilidad de esta santa casa.
—Tiene usted razón, señora —dijo don Esteban con tristeza—. Me encuentro en circunstancias muy críticas y esto es lo que más debe moverla a acceder a mis deseos. En la madrugada de ayer cuando vi mis ilusiones deshechas y que todos huían olvidando su deber creí volverme loco y mi único pensamiento fue defender lo que tanto nos había costado alcanzar: esa República que ustedes maldicen y en cuya caída pueden reclamar parte pero cuando me convencí de que la resistencia era imposible, de que estaba próximo a perder mi libertad y que lo más racional era la fuga, mi ferviente deseo consistió en ver a mi hija, al único ser que me liga a este mundo y por eso exponiéndome a la venganza de rencorosos enemigos que me odian por mis pasadas hazañas y me temen a causa de lo mucho que aún puedo hacer para que reviva la República, exponiéndome, digo, a tantos peligros, he abandonado Madrid, no para huir rectamente a Francia como aconseja la conveniencia, sino para venir antes a esta ciudad a contemplar, sin duda por última vez, al ser inocente cuyo recuerdo llena mi existencia y derrama dulce calma en mi ánimo cuando me encuentro amargado por las luchas de la vida. Mi mayor felicidad sería lograr que mi hija, ¡mi María!, me acompañase en el destierro que me aguarda, que fuese mi sostén en la vejez prematura que las circunstancias me preparan; pero sé muy bien, señora, que esto no lo lograré, pues ni usted me dará mi hija, ni yo a los ojos de la sociedad tengo derecho para reclamarla; pero ya que esto es imposible, señora, no ya como a directora de este establecimiento, como mujer de tierno corazón, como ser que aun recordará las tiernas caricias del hombre que la dio la existencia, la pido que antes de que yo parta, me deje besar a la pobre niña víctima en su nacimiento de un miserable engaño y sobre la cual un oculto poder que no quiero nombrar, porque con ello heriría la susceptibilidad de usted, parece que arroja una maldición. Señora, ¿quiere usted concederme lo que le pido?
Calló don Esteban y esperó ansiosamente la contestación de la religiosa; pero ésta no parecía apresurarse en hablar, por lo que aquel pobre padre añadió para reforzar sus anteriores palabras:
—Señora; en nombre de ese ser ideal, todo amor y bondad que continuamente tienen ustedes en los labios, en nombre de Dios, no niegue usted tan mezquino favor a un hombre que lo pide cuando más abrumado está por la desgracia.
La superiora como mostrándose ofendida de que don Esteban introdujera a Dios en la conversación, se incorporó en su asiento y con voz acompasada después de envolver a su interlocutor en una mirada de olímpico desdén, dijo por fin:
—Este colegio, caballero, tiene reglas estrictas aprobadas por la superioridad, de las que no puede salir y a las que yo no faltaré nunca.
—¿Acaso esas reglas pueden privar que un padre dé un beso a su hija?
—Ya le he dicho a usted antes que no es padre de ninguna educanda ni menos de la señorita Quirós por quien pregunta, y como tampoco le tengo a usted por pariente ni por amigo de la familia, de aquí que me vea obligada a negarle lo que pide, pues nuestras reglas prohiben que las educadas sean visitadas por personas extrañas.
—¡Yo persona extraña! —exclamó don Esteban con indignación—. ¡Yo considerado como un desconocido cuando vengo en busca de mi hija! Señora… acabemos ya, pues la paciencia me falta y me siento capaz, cegado por la indignación, hasta de faltar a las conveniencias que un caballero debe siempre a una señora, aunque ésta se muestre cruel tan sólo por obedecer los mandatos de la negra institución que la dirige y de la que es miserable ruedecilla sin conciencia ni voluntad en sus actos. Por última vez, señora; déjeme usted ver a mi hija.
Estas postreras palabras las dijo don Esteban en actitud humilde, suplicante, con los ojos casi llorosos y extendiendo sus brazos como si rogase.
Conmovía aquella hermosa figura varonil, en actitud tan tierna, pero en el rostro de la superiora no se notó la más leve emoción y contestó con su seco acento:
—También yo digo que acabemos, caballero. Se acerca la hora de comer para las educandas, tengo que presidir la mesa y mi presencia es necesaria arriba para otros asuntos. Creo que no podrá usted quejarse de la calma con que he estado oyendo sus palabras, mezcla confusa de halagos e insultos. Le perdono a usted y le ruego se marche, pues me urge quedar libre.
—¿Marcharme yo? ¿Y sin ver a mi hija? Señora, eso jamás lo haré.
Y don Esteban se afirmó en su asiento, como si pretendiera clavarse en él, y quedó en actitud provocativa, retando con la vista a la superiora a que lo arrojase del colegio.
Pronto abandonó tal actitud, para caer en una dulce abstracción. Llegaron a su oído, lejanas, amortiguadas y sueltas, algunas notas de armónium que sirvieron como de preludio a un coro de voces infantiles que estalló, a juzgar por lo lejano que sonaba, en el otro extremo del edificio.
La monástica calma que reinaba en el colegio permitía apreciar en sus detalles aquella agradable confusión de voces frescas, y aunque algo desentonadas y rebeldes a las reglas del canto, ingenuas y agradables, que evocaban en la imaginación grupos de atractivas cabecitas rubias o morenas y ramilletes de inocentes bocas entreabiertas por el indefinido anhelo propio de las soñadoras.
Don Esteban escuchaba con tal atención y arrobamiento, que su rostro había adquirido gran semejanza con el de los místicos que representa la pintura sagrada en los momentos de amoroso éxtasis.
En cada una de aquellas voces creía encontrar la de su hija, y tan pronto saltaba su imaginación de una a otra sin saber por qué, como acababa confundiéndose y dudando de su cariño de padre, que no le revelaba por el eco producido en el corazón cuál de los sonidos procedía de su adorada niña.
De pronto aquel hombre experimentó un rudo estremecimiento, una conmoción nerviosa que le sacó del rápido éxtasis, arrojándole nuevamente a la realidad.
Pensó en que su hija, aquel ser que llenaba de continuo su pensamiento, estaba allí, bajo el mismo techo que él, y que un ser sin sensibilidad, la monja que tenía enfrente, era el único obstáculo que se oponía a que él fuera a estrechar su tesoro entre sus brazos.
Esta última consideración conmovió su temperamento sanguíneo, terrible en las explosiones de ira. La sangre, agolpándose tempestuosamente en la cabeza, coloreó fuertemente su rostro, sus ojos brillaron con reconcentrado fuego, y con voz algo enronquecida dijo a la directora:
—Señora… No soy hombre que vuelvo atrás en mis propósitos. Me he propuesto ver a mi hija y la veré, por encima de todos los obstáculos que usted y las demás monjas opongan.
Y don Esteban, levantándose, dirigióse con marcial continente hacia la puerta, mientras la monja, haciendo la señal de la cruz sobre su frente, como si fuese a morir, y con un espanto teatral digno de mejor escenario, fue a cortarle el paso, interponiéndose entre él y la salida.
Ya llegaba el militar junto a la monja, ya extendía su brazo rígido y potente como un ariete para separar a la importuna de su camino, cuando la pesada cortina se levantó y entró en el despacho otra monja, o más bien dicho un hábito tieso y unas tocas mirando el suelo, bajo las cuales presentíase, aunque no con mucha certeza, que existía una cabeza y algo semejante a una inteligencia.
—Reverenda madre —dijo una voz gangosa que surgió por bajo de las tocas, tan lejana y apagada como si saliera de una caverna—, don Tomás acaba de llegar y desea verla.
—Que pase el buen padre.
La superiora dijo estas palabras después de examinar con una rápida ojeada a su enfurecido interlocutor y conocer que éste había experimentado una pasajera calma en su ira con el anuncio de la visita.
«El talento de nuestro director —pensó la superiora—, me sacará pronto de este compromiso».
II
Entró en el despacho don Tomás, arrastrando con tanta humildad sus hábitos clericales, que su tierna mirada parecía pedir perdón a la alfombra, porque la rozaba con los bajos de la sotana.
Su edad, unos cincuenta años; su estatura más que regular, su defecto físico saliente, un arqueo de espaldas que casi llegaba a ser joroba, y su rostro el de un hombre que en su juventud tuvo el pelo rojo y ahora, por causa de las canas, lo ostentaba de un color indefinido y sucio; sus mejillas chupadas, su boca contraída por una eterna sonrisa, mezcla de la mansedumbre del esclavo y de la abnegación del mártir, pero que en ciertos momentos desaparece para que pase con la rapidez del relámpago una expresión altiva, sarcástica y soberbia, que parece indicar que sobre aquellos labios está en su casa, pues representa el verdadero carácter del individuo.
En cuanto a los ojos, eran fieles imitadores de la boca, pues miraban con la dulzura de la paloma… cuando no tenían la misma expresión cruel, avarienta y cobarde del milano ladrón.
Saludó varias veces don Tomás con cierta cortedad, llevándose el mugriento sombrero de teja a la picuda nariz, hizo dos o tres genuflexiones, invocó la gracia de Dios para aquella santa casa y todos los presentes, y fue a sentarse en una silla inmediata a la que antes había ocupado don Esteban.
Este permanecía en pie en medio del despacho, mirando fijamente a don Tomás, que ponía su vista en todas partes menos en el rostro del militar.
Le conocía perfectamente don Esteban. Era el mismo cura que al entrar en el despacho había entrevisto tras el portero, atisbando en compañía de las monjas. Sin duda había seguido escuchando toda la conversación y entraba ahora como un recién llegado para auxiliar a la superiora.
«Maniobra jesuítica —se decía don Esteban—, buena para algunos imbéciles, pero que no sirve para mí. Este hombre debe ser de la célebre Compañía. Ahora veremos por dónde sale».
—Vaya, vaya —dijo en esto don Tomás, con su voz meliflua y humilde, al mismo tiempo que golpeaba acompasadamente una mano en otra bondadosamente—. He venido a interrumpir a ustedes y lo siento mucho. Ha sido una verdadera inoportunidad el llegar a estas horas. Lo único que me consuela es que el asunto no será de gran interés, ya que la buena madre me ha permitido la entrada.
—Mire usted, caballero —contestó don Esteban plantándose frente al cura con el aplomo de un soldado—. Ni cuanto esta señora y yo hemos hablado, ni el asunto que aquí me ha traído, le importan a usted nada, así es que hará muy bien en no mezclarse en ello. Por lo demás, le advierto que a mí no me gustan comedias en la vida, que las farsas las conozco inmediatamente, que usted ha oído escondido tras esa cortina, todo cuanto hemos hablado y que yo veré a mi hija a pesar de la oposición de esa señora y de la hipocresía de usted. Y den aún gracias que no me propongo llevármela, pues si en ello me empeñara, tenga por seguro que lo lograría aunque hubiera de pasar por encima de usted, de esa monja y de todas las gentes que encierra esta santa casa.
—Conozco muy bien a don Esteban Álvarez —contestó el cura con su eterna sonrisa—, para no dudar que sabe cumplir cuanto se propone, y más si es contra los respetos que se deben a las personas sagradas.
—Veo que no le es desconocido mi nombre y que no me equivocaba al creer que usted nos oía desde la puerta.
—Señor don Esteban —contestó el cura cambiando repentinamente su aspecto encogido y humilde por el aire de un hombre de mundo algo escéptico—. Con usted no valen engaños, cosa de que me alegro mucho, pues tampoco a mí me place la mentira. No he espiado tras esa cortina intencionadamente como usted cree; pero sí debo manifestarle que he oído sus últimas palabras y a lo que usted viene aquí.
—Sabe usted amoldarse a todos los caracteres —dijo don Esteban con rudeza—. Es usted un perfecto jesuíta.
—¡Jesuita!, ¡jesuíta! —exclamó el cura con un asombro angelical—. En España no hay jesuítas; los arrojaron ustedes el año 68.
—Eso no importa, saben disfrazarse muy bien tales parásitos, y si usted no lo es, merece serlo. Pero en fin, esto nada me importa. ¡Adelante! ¿Decía usted…?
—Que por deberes de mi ministerio hace tiempo que le conozco a usted de nombre. He sido por algún tiempo el confesor de la baronesa de Carrillo… No haga usted por eso mala cara. Mi dirección espiritual data de corta fecha; yo no conocía a la señora baronesa en la época que usted tuvo con ella y su sobrina la condesa asuntos de que no hay por qué hablar ahora. Continuando en lo que le decía, debo manifestarle que conozco sus pretensiones sobre la señorita Quirós, que se educa en este colegio por encargo de su tía la baronesa, su empeño en pasar por padre suyo y el cariño que dice profesarle, y por tanto, comprendo esta situación y me felicito de haber llegado en ocasión para servir de intermediario entre usted, víctima ciego de su arrebatado carácter y esta santa mujer que, esclava de sus deberes, no quiere faltar a las leyes del establecimiento que dirige.
La santa mujer, al oír que don Tomás en vez de apoyarla enérgicamente comenzaba por ceder, le dirigió una mirada, mezcla de sorpresa y reproche, a la que él contestó con otra rápida e intensa, que demostraba autoridad y parecía decir: «Confía en mí; de este modo lograremos más que con una ruda oposición».
—Según eso, ¿usted está dispuesto a influir para que yo vea a mi hija?
—Sí, señor; y al ruego de usted uno el mío para que la reverenda madre permita que venga aquí la señorita de Quirós. ¿Accede usted a ello, madre directora?
Esta, cada vez mas asombrada y bajo la fascinación de aquel hombre que parecía ejercer sobre ella una gran influencia, contestó haciendo con la cabeza un signo afirmativo.
—Ahora mismo —continuó el cura—, verá usted a esa señorita. Va usted a cumplir su deseo, pero antes, en interés a su bienestar y tranquilidad de corazón, le ruego que desista de su empeño y se retire.
—¿Qué quiere usted indicarme con tan extraño consejo?
—Que esa señorita le odia a usted, pues se estremece de espanto al solo nombre de don Esteban Álvarez.
—¡Imposible! ¿Temblar una hija ante el nombre de su padre? Eso es absurdo; alguna infame maniobra de los jesuítas, de ustedes, miserables, que pretenden robarme cuanto amo en el mundo. ¡A ver… pronto… venga aquí mi hija! Ahora más que nunca necesito verla.
Don Esteban dijo estas palabras con tal entonación, que la superiora temiendo volviera a repetirse la escena de momentos antes, hizo sonar el timbre de su mesa, ordenando a la hermana que se presentó en la puerta, que fuera en busca de la señorita Quirós.
Pasaron algunos minutos sin que ninguno de los tres pronunciara una palabra. Don Esteban, cruzando el despacho en paseo precipitado, la faz contraída y la vista fija en el suelo; la superiora, inmóvil, y don Tomás, pasándose de vez en cuando su repugnante pañuelo de hierbas por la cara y aprovechando tal telón para dirigir a aquella rápidas miradas de inteligencia.
Sonaron ligeros y menudos pasos al otro lado del portier; levantóse éste, y entró en el despacho, con desenvoltura encantadora, una niña de ocho años, morena, de grandes ojos, de nariz un tanto gruesa, y llevando con cierta gracia ingenua el ingrato y desgarbado uniforme del colegio.
Saludó con un respetuoso mohín a la monja y al capellán y se quedó mirando fijamente a don Esteban como si quisiera adivinar quién era aquel desconocido.
Este no se pudo contener. Sonrió con el dulce entusiasmo de un iluminado que en sus desvarios ve la gloria, y abalanzándose a la niña con los brazos abiertos dejó escapar las palabras de cariño que a borbotones acudían a sus labios.
—¡Hija mía! Cada vez eres más semejante a tu pobre madre.
La niña, al sentir el abrazo rudo y cariñoso a la vez, el cosquilleo de los bigotes y el besuqueo de aquella boca ávida, miró a su directora y al confesor del colegio como preguntándoles quién era aquel hombre.
—Señorita —dijo don Tomás poniendo por primera vez serio su rostro y dando a sus palabras cierta intención—, al señor lo conoce usted perfectamente. Es don Esteban Álvarez.
Fue algo más que emoción lo que aquella niña experimentó al oír tal nombre. Su cuerpecito tembló nerviosamente como si estuviera en presencia de un gran peligro, su rostro tornóse pálido, y despojándose rápidamente de aquellos brazos que la oprimían, dio un salto de algunos pasos mirando a todas partes como si no supiera por dónde huir.
—¡Cómo! ¿Qué es esto? —exclamó con extrañeza don Esteban—. ¿Huyes de mí? ¿Huyes de tu padre?
—¡Mi padre! —dijo la niña con pasmo que la obligaba a balbucear—. ¡Qué horror! Usted no es mi padre. Usted es don Esteban Alvarez, el verdugo de mi mamá, el ángel malo de mi familia.
Don Esteban mostró en los primeros momentos un asombro cercano al de imbecilidad. Miró a su alrededor como si dudara de lo que había oído y dio algunos pasos hacia la niña; pero ésta, exhalando un grito de miedo, fue a refugiarse tras la superiora.
Este grito pareció volver a la realidad al angustiado padre. Miró con todo el furor propio de tan dramática situación al cura y a la religiosa, y rugió:
—¡Infames! Habéis hecho más aún de lo que yo creía. Auxiliados por una familia fanatizada no sólo me habéis separado de mi hija sino que la enseñáis a que se horrorice ante el nombre de su padre. ¿Qué espantosas mentiras habéis dicho a esa infeliz niña? ¿Qué tremendas calumnias habéis dejado caer sobre mi pasado? ¡Canalla vil! Hace un momento os despreciaba, pero ahora me causáis asco y temor; siento ansia de vengarme aplastándoos, y ¡por Cristo! que no saldré de aquí, sin que sepáis quién soy, y cómo respondo a las maquinaciones del jesuitismo contra mi persona.
Y don Esteban, agitándose como un loco y hablando atropelladamente, agarró una silla, y levantándola como una pluma, se abalanzó sobre el cura y la monja.
Esta había perdido ya su presencia de ánimo y temblaba, pero el clérigo no se inmutó y fue retrocediendo hacia la pared, únicamente para ganar tiempo y poder decir antes de que descargara sobre su cabeza el primer golpe:
—Piense usted que los suyos han caído del poder, que el gobierno le persigue, y que si da usted un escándalo la servidumbre del colegio llamará a la policía, y resultarán inútiles todas sus precauciones para huir.
A las primeras palabras ya se detuvo don Esteban como si adivinara todo el resto. Aquel cura había sabido desarmar tanta indignación recordando hábilmente un peligro.
Como rendido por la realidad bajó lentamente su silla, recogió su sombrero, pasóse una mano por los ojos como si despertara de un sueño cruel, y se dirigió lentamente a la puerta:
Cuando llegó a ésta volvióse pausadamente y abarcando en una mirada a la niña y a los dos seres sombríos, dijo:
—Confieso que sois muy fuertes y que se necesita gran energía para luchar con vosotros. ¡Adiós sabandijas infames! ¡Adiós jesuíta! Derrama sin piedad tu saliva venenosa sobre mi historia; sigue tejiendo la negra tela de araña alrededor de esa familia cuya fortuna desea tu orden, y escarnéceme e insúltame cuanto quieras, que día llegará en que pueda devolverte golpe por golpe. Hoy el porvenir es tuyo, pues viene la reacción a hacer de la desdichada patria blanda cama para que te revuelques a su sabor. Mucha guerra os hice al triunfar la revolución, pero veo que aquella no ha causado gran mella en vosotros, y os juro que no seré tan blando el día en que nuevamente estén los sucesos de nuestra parte. ¡Adiós miserables! Seres sin piedad ni corazón, insensibles a todo sentimiento. Si tú eres la esposa de Dios y ese su representante, yo os digo que Dios es un mito, pues si existiera tendría méritos suficientes para ingresar en un presidio.
—En cuanto a tí, hija mía —continuó don Esteban con acento enternecido, algún día te acordarás con pena de este infeliz que ahora te causa espanto. Tal vez dentro de algunos años cuando te veas víctima de estas gentes que hoy te rodean, llames en tu auxilio a tu padre y éste no podrá acudir por haber muerto ya, o encontrarse lejos de la patria e imposibilitado de volver a ella.
Y el infortunado, al decir esto último, rompió a llorar y como si no quisiera dar tal prueba de flaqueza ante sus enemigos, salió corriendo de la habitación después de lanzar a su hija una postrera mirada de cariño.
Al pasar frente a la portería dio un rudo empujón al hermano José que quiso acercársele con su ademán obsequioso, y montando en el carruaje de alquiler que aguardaba a la puerta del colegio, gritó al cochero:
—¡A la fonda!
Al apearse don Esteban y atravesar el patio del hotel oyó que le llamaban y volviéndose tropezó con Benito, su antiguo asistente, después ayuda de cámara y en el momento compañero de aventuras políticas.
—Arriba en el cuarto aguardan, don Esteban. Son varios correligionarios de esta ciudad que desean saber por usted la actitud que deben tomar.
—¿Cómo han sabido que estamos aquí?
—No lo sé. ¡Qué diablos! Cree uno que no lo conocen, y donde menos lo espera… En fin, que esto nos demuestra la necesidad de marcharnos a Francia cuanto antes. Esta tarde a las cuatro sale el vapor para Marsella.
—Arréglalo todo para embarcarnos a tal hora, y alejémonos pronto de aquí. Ahora vamos a ver qué quieren esos amigos aunque yo no tengo hoy la cabeza para estas cosas.
Cuando don Esteban entró en su habitación levantáronse de sus asientos para saludarle respetuosamente tres hombres de rostro honrado y enérgico que por sus trajes demostraban pertenecer a esa clase de pequeños industriales que son el principal nervio del país y el primer elemento de toda revolución.
Venían a cambiar impresiones, a recibir órdenes, a ofrecer su vida y la de algunos centenares de amigos en defensa de la forma de gobierno que acababa de caer. Habían sabido, por un compañero que reconoció a don Esteban al bajar del tren, que el célebre agitador se hallaba en la ciudad y deseaban ponerse a sus órdenes si es que el antiguo revolucionario quería desenvainar la espada vengadora contra los pretorianos del 3 de Enero.
Aquellos honrados patriotas demostraban en su palabra defectuosa, pero firme, una completa confianza. Aun no era tarde; la reacción había triunfado en Madrid, pero todavía podía desvanecer tal victoria una protesta armada en las provincias y para ello nada mejor que iniciarla en una capital de importancia.
Don Esteban oía con agrado aquellas valientes proposiciones y por única contestación decía con triste acento:
—No puede ser: es ya muy tarde. Juzgamos por nuestro entusiasmo al país y éste se halla frío e indiferente.
Cuando los revolucionarios agotaron todos sus argumentos para convencer a don Esteban, éste les dijo:
—Es inútil que ustedes insistan. Saben hace ya mucho tiempo que estoy dispuesto a todas horas a dar mi vida por las doctrinas que profeso; pero en esta circunstancia no me arriesgaré a nada porque conozco perfectamente la situación. Nuestra República ha caído en medio de la mayor indiferencia del país; triste es confesarlo, pero entre nosotros debemos guiarnos ante todo por la verdad. Nació cuando menos lo esperábamos y más por las desavenencias de nuestros enemigos los progresistas que por nuestro propio esfuerzo; se implantó sin ser precedida de esas tremendas pero saludables convulsiones revolucionarias, y ha sido semejante a esas criaturas exiguas y débiles que al venir al mundo no producen a sus madres los dolores de un laborioso parto, pero que en cambio carecen de vida y llevan en su sangre la más espantosa anemia. Creedme, ciudadanos, no nos empeñemos en dar vida a un feto abortado. La República vino cuando la nación estaba ya cansada por las repetidas e infructuosas agitaciones de los partidos y lo que hoy desea el país es paz y por esto se irá indudablemente con aquel que se la dé. ¿Quién sabe si, guiada por tal deseo, aceptará dentro de poco la restauración monárquica? Afortunadamente, el espíritu republicano y federal existe cada vez más arraigado en el pueblo español y algún día fructificará dando resultados más firmes y duraderos. En resumen, amigos míos, guarden ustedes sus energías sin límites para el porvenir y no expongan en el presente, sin esperanza alguna, unas vidas que son preciosas y de las que necesita nuestro partido.
Los tres revolucionarios, si no convencidos, mostráronse anonadados por la certeza de tales observaciones, y se despidieron de don Esteban tristes por no poder realizar sus nobles deseos.
Algunas horas después don Esteban Álvarez y su fiel acompañante salían de la fonda en un carruaje cerrado, dirigiéndose al puerto donde se preparaba a levar anclas el vapor que semanalmente salía para Marsella.
III
—¡Qué escándalo, padre mío!
Estas fueron las primeras palabras que, elevando los ojos al cielo y poniendo las manos juntas en dulce actitud, pronunció la directora del colegio apenas don Esteban salió de su despacho y la niña fue internada nuevamente en el colegio.
—Efectivamente, reverenda madre —contestó el cura—, ese hombre es un pecador empedernido que para atacar a los representantes de Dios no vacila en insultar al rey de cielos y tierra.
—Decir que Dios… Vamos; que el cielo me libre de repetir, ni aun de recordar tanta blasfemia.
—¡Y atacar tan calumniosamente a nuestra compañía!
—A la Compañía de Jesús, reverendo padre; a esa inmortal institución del más grande de los santos: del glorioso que supo crear con su orden la más firme columna del catolicismo y del Santo Padre.
—Es abominable. Ese infeliz tiene a Satanás en el cuerpo…
—Y a Voltaire en la lengua.
El reverendo padre acogió con una amable sonrisa ese rasgo de erudición de la religiosa, y tras eso quedaron ambos silenciosos, como en un asunto importante, pero que ninguno de los dos quería ser primero en exponer.
—Ese hombre —dijo por fin la superiora, no pudiendo resistir más tiempo el silencio—, es un ser peligroso que algún día puede introducirse en la noble familia de Baselga, como ya lo hizo en otros tiempos, y matar la santa influencia que sobre ella ejerce la Compañía.
—Eso no puede ser reverenda madre; don Esteban Álvarez no volverá nunca a España.
—Padre mío, las aministías políticas son frecuentes en este país, y aunque ahora se vea perseguido ese hereje, pronto podrá volver a España.
—Eso sólo sucedería si nuestro hombre fuera culpable sólo de delitos políticos; pero ya arreglaremos las cosas, de modo que aparezca complicado en delitos comunes para los que no haya indultos y que forzosamente conduzcan a un presidio. Esto le mantendrá alejado de España mientras viva.
—No es eso fácil, padre.
—¡Santa mujer! Para la Compañía no hay nada difícil. Don Esteban Álvarez meses antes de la caída de Don Amadeo, mandó partidas republicanas en los montes de Cataluña, y ya sabemos que en España esa guerra irregular de guerrillas siempre es causa de atropellos, de los que bien pueden sacarse responsabilidades criminales para hacerlas caer sobre quien convenga. Nosotros tenemos en todas las esferas buenos amigos que nos sirven, y además los sucesos políticos no pueden marchar mejor. Esto va, reverenda madre, y pronto quedará desvanecido el andrajo de revolución que aun nos cubre. Dentro de poco, o triunfan los carlistas, cada vez más poderosos en el Norte, o surge victoriosa la restauración borbónica en la persona de don Alfonso. Nosotros jugamos en ambas partes, ayudaremos a las dos causas, y resulte quien quiera victoriosa, los amos seremos siempre nosotros; ved, pues, si podemos lograr que ese hombre peligroso no vuelva a España.
—Admiro vuestro talento padre.
—No, hija; entusiasmaos ante la grandeza de la institución de la que formamos parte. Deseando extender la gloria de Dios, trabajamos sin descanso con el santo propósito de que el mundo entero adore su poderío tomándonos a nosotros como intermediarios. Grande es la empresa, inmensos medios se necesitan para ella y por esto no hay misión más noble ni meritoria a los ojos de la divinidad que la que ahora os toca desempeñar dando a Dios el alma tierna de una joven y al tesoro de la Compañía una respetable fortuna que nos pertenece y que hace tiempo vamos persiguiendo.
—Padre mío: humilde sierva soy del Señor, pero haré cuanto pueda por dirigir las aficiones de esa niña a la más santa de las vidas, y que su fortuna venga a aumentar el tesoro de la gran empresa… para la mayor gloria de Dios.
—El os premiará, hija mía. Mucho tenemos que batallar para alcanzar la conquista del mundo y que en él se inaugure el verdadero reino de Dios; pero lo lograremos, reverenda madre, lo lograremos porque nuestro ejército es invencible; los años pasan sobre él sin hacer mella, los huecos que la muerte causa en sus filas se llenan inmediatamente y camina sin descanso lentamente a la sordina, siempre con el mismo derrotero y a la conquista de idéntico fin. La impiedad no supone obstáculos y los saltamos, escudados en nuestros santos fines no reparamos en los medios, nuestras armas invulnerable son el oro, cebo eterno de los mortales y la persuasión dulce y embriagadora cuyo secreto poseemos; todo cuanto el diablo inventó para halagar las pasiones de los hombres lo empleamos para la mayor gloria de Dios y seguimos adelante tranquilamente y confiados, más que en nuestro propio valor en los estatutos de la orden que la hace inmortal. ¿Qué importa que nosotros, soldados de Cristo y del Papa, pasemos rápidamente por la esfera de la vida sin darnos cuenta exacta de las conquistas que realizamos, si sobre nuestras tumbas queda siempre ese ejército invencible, esa sublime Compañía, eterno fénix que renace sobre las cenizas y que no descansará hasta el día del triunfo?
—¡Oh! Seguid, padre mío, seguid —dijo la superiora, a través de cuyas gafas se escapaba el brillo del entusiasmo—. Decidme esas palabras que me llenan de vida.
—Tened fe en el porvenir de nuestra orden y cumplid con entusiasmo la misión que ella os confíe. El mundo será nuestro. Las primeras fortunas de la tierra irán entrando poco a poco en nuestro tesoro. La confesión, el continuo consejo en el seno de las familias y la dirección espiritual realizarán tales milagros. Poco a poco nos apoderaremos en todos los países de las principales fuentes de producción; llegará un día en que el comercio y la industria de la tierra serán nuestros y entonces sonará la trompeta apocalíptica y comenzará el reinado de Dios. El Papa será el rey del mundo, la Compañía de Jesús estará como ahora encargada de dirigir al Santo Padre, y esos reyes, manada de imbéciles a quienes los revolucionarios atacan con razón, serán al frente de sus Estados simples gobernadores obedientes a la autoridad pontifical y al mandato de la Compañía. Cada nación por grande que sea, equivaldrá a una provincia del inmenso estado de la Iglesia, ideal gigantesco que un día soñó el gran Gregorio VII y que realizaremos nosotros los hijos de San Ignacio. Acabará esa escandalosa doctrina que se llama democrática; la libertad morirá porque los pueblos han de ser cual los arbolillos de jardín, que son más hermosos al crecer guiados por la férrea mano del hortelano; eso que llaman progreso desaparecerá de entre los humanos; el hombre no creerá satánicamente, cual hoy, que lleva en su cabeza una cosa que titula razón y con la que quiere explicarse todo lo existente; el pentamiento universal, será la adoración a Dios y a sus representantes los compañeros de Jesús y el mundo ofrecerá el hermoso espectáculo de una vasta congregación de devotos dirigidos espiritual y materialmente por nosotros, ¿Os agrada el cuadro? ¿Sentís renacer vuestra fe al pensar que trabajáis por tan santa causa?
La religiosa hizo con la cabeza enérgicas señales de aprobación y don Tomás añadió cambiando su anterior tono de apóstol por el insinuante y dulce que le era peculiar: