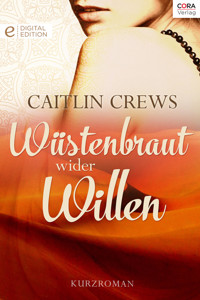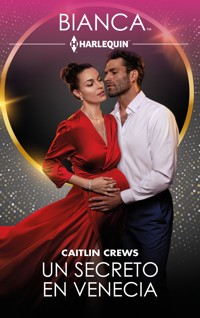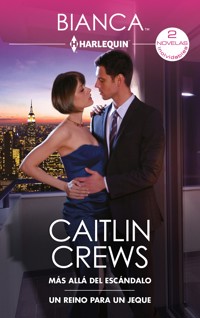2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
La venganza se sirve fría… pero entre ellos surgió una pasión ardiente Josselyn Christie había accedido a casarse, para complacer a su amado padre, con el rico y poderoso Cenzo Falcone, pero el día después de la boda descubrió que su marido solo tenía una cosa en mente: ¡vengarse de su padre a través de ella! Para llevar a cabo su venganza, la llevó a un islote a varios kilómetros de la costa de Sicilia donde la retendría durante un mes, en un antiguo castillo de su familia. Allí, aislados del mundo exterior, planeaba seducirla hasta anular por completo su voluntad y convertirla en una marioneta a su merced. Sin embargo, cuando Cenzo sufrió un accidente y perdió la memoria, se volvieron las tornas. Aquel Cenzo amnésico la deseaba y la trataba como ella había soñado cuando se habían prometido, pero… ¿seguiría sintiendo lo mismo por ella cuando recobrara la memoria?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Caitlin Crews
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La esposa olvidada, n.º 2910 - febrero 2022
Título original: The Sicilian’s Forgotten Wife
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-375-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
JOSSELYN Christie había tenido claro desde un principio que no iba a disfrutar del día de su boda. ¿Cómo podría disfrutarlo cuando no era una boda por amor y apenas conocía al hombre con el que acababa de casarse? Sin embargo, sí había albergado la esperanza de que al menos él se condujese con un mínimo de urbanidad.
El convite posterior a la ceremonia estaba en pleno apogeo. Miembros de las familias más adineradas de Filadelfia llenaban el salón de baile en la mansión de su padre, una de las más elegantes y antiguas de Pennsylvania.
Debería haber sabido que aquel había sido siempre su destino, un matrimonio como aquel en el que acababa de embarcarse. Había sido una ingenua al pensar que se libraría de algún modo, que no tendría que sacrificarse por su familia como habían hecho tantas jóvenes de alta alcurnia como ella.
–Pareces pensativa, cariño –dijo a su lado una voz familiar.
A pesar de todo, Josselyn esbozó una sonrisa al volverse hacia su anciano padre, Archibald Christie. Lo quería muchísimo y haría cualquier cosa por él, como acababa de demostrar. Su padre estaba convencido de que aquel matrimonio sería bueno para ella, y tras la pérdida de su madre y de su hermano, aunque ya hacía años del accidente, Josselyn comprendía que para él lo más importante era asegurar su futuro.
Sus ojos se movieron involuntariamente hacia el hombre alto y serio que estaba en el otro extremo del salón, conversando con otros multimillonarios, pero se obligó a mirar de nuevo a su padre. No quería ponerse más nerviosa. Preocuparse no cambiaría nada.
–Bueno, es un gran cambio comenzar una vida en común con otra persona –le contestó a su padre en un tono fingidamente alegre, rodeándole los hombros con el brazo.
Su padre suspiró y le dijo:
–Aunque sea un viejo bobo, puedo entender que tal vez esto no fuera lo que querías, pero creo que con el tiempo te darás cuenta de que he hecho esto por tu bien.
–Lo comprendo –repuso Josselyn, tratando de parecer calmada–. Si no lo comprendiera, jamás habría accedido a esta boda.
Precisamente ese era el problema, que ella había accedido. Por muy agitada que se hubiese sentido esa tarde avanzando hacia el altar, no podía decir que nadie la hubiese obligado a hacerlo.
Un viejo amigo de la familia se acercó y se puso a hablar con su padre, pero Josselyn no tenía ganas de unirse a la conversación. Nerviosa, deslizó las manos por el cuerpo de su vestido de novia. Era una réplica casi idéntica del que había lucido su madre el día de su boda. Tenía que tranquilizarse, se dijo, y sonreír. Pero en vez de eso, se encontró mirando de nuevo hacia el que ahora era su marido, Cenzo Falcone. Descendía de la realeza europea y formaba parte de la nobleza siciliana. Tenía propiedades en todo el mundo y una fortuna tal que se decía que no podría gastársela ni en diez vidas.
Un camarero que pasaba le ofreció una copa de champán a Josselyn, que la tomó agradecida. Se sintió tentada de apurarla de un trago, pero luego se lo pensó mejor. Aunque el alcohol la ayudaría a relajarse, tampoco quería acabar bebiendo de más porque los minutos pasaban y pronto tendría que marcharse de allí con «él». Con su marido, se corrigió, tomando un sorbo. Si se lo repetía una y otra vez quizá todo aquella acabaría pareciéndole menos surrealista. Y quizá también menos abrumador. Había un montón de mujeres con marido; aquella palabra no tenía por qué intimidarla.
Sin embargo, mientras escrutaba sus varoniles facciones notó que una ola de calor la invadía y se le secaba la boca. Quizá fuera el brillo de esos irresistibles ojos color miel, pensó, ese brillo que hacía que pareciera que estaba riéndose de todos los presentes que, ajenos a su burla, comían canapés, charlaban y bailaban.
Antes de la boda solo se habían visto dos veces. La primera había sido dos años atrás, en Northeast Harbor, Maine, donde los Christie llevaban veraneando más de un siglo. Josselyn se había licenciado en Vassar cuatro años antes, y desde entonces había estado haciendo de «secretaria personal» de su padre. Aquel día, una tranquila tarde estival, había estado respondiendo la correspondencia de su padre en la salita blanca y azul. Era jueves, el día que libraba su empleada del hogar, así que, mientras tarareaba y escribía, estaba pensando que prepararía una sopa fría y unos sándwiches.
Y entonces, de pronto, había oído a su padre llamarla desde el salón.
–¡Josselyn, hija, ven a conocer a nuestro invitado!
Había notado una nota de emoción apenas contenida en su voz, y se había levantado con el ceño fruncido porque no esperaban ninguna visita. Allí en Maine los únicos amigos que tenía su padre eran del club de golf al que iba a jugar, y cuando los invitaba le pedía a ella con bastante antelación que se encargara de organizarlo todo.
No estaba demasiado presentable, porque el aire de mar le encrespaba el cabello y llevaba una blusa de cambray, bermudas y chanclas, pero tampoco era culpa suya que su padre no la hubiera avisado de que iban a tener visita.
Cuando llegó al salón, se quedó paralizada en el umbral. Su padre estaba sentado en su sillón preferido con una sonrisa de oreja a oreja, pero eso no fue lo que la alarmó. Lo que la alarmó fue ver a Cenzo Falcone apoyado en la chimenea. El corazón se le había desbocado, como si fuera a salírsele del pecho, y le entraron ganas de salir corriendo.
Mientras su padre los presentaba –una presentación que Josselyn apenas escuchó–, Cenzo la miró de arriba abajo, y entonces, para su espanto, su padre abandonó el salón, dejándola a solas con él.
–No… no sé qué te habrá dicho mi padre, pero… –había comenzado ella, balbuceante.
–Lo justo y necesario –la había cortado Cenzo.
Era la primera vez que oía su voz. Una voz profunda, peligrosa y aderezada con un sensual acento italiano que la hizo estremecer por dentro.
–No entiendo a qué te refieres.
–Entonces te lo explicaré –le había contestado él. Seguía con el brazo apoyado en la repisa de la chimenea como si fuera el dueño y señor del lugar–. Tu padre, que fue compañero de cuarto del mío en la universidad de Yale, me ha hecho una propuesta intrigante, y la he aceptado.
–¿Qué propuesta? –había inquirido ella con el corazón martilleándole, aunque conocía la respuesta.
Siempre había sabido que ese día llegaría, que su padre concertaría su matrimonio como era la costumbre en su familia. Lo raro era que no lo hubiese hecho antes, y había sido una ingenua al convencerse de que tal vez hubiera renunciado a aquella idea, cuando siempre llevaba a cabo lo que se proponía.
–Vamos a casarnos –le había dicho Cenzo con un brillo cruel en la mirada–. Es el deseo de tu padre, y he aceptado.
–¿Antes siquiera de conocerme? –le había preguntado ella, aturdida.
–Conocernos no es más que una formalidad, cara. Nuestro matrimonio, ahora que he accedido a la propuesta de tu padre, ya es cosa hecha –le había contestado Cenzo con una sonrisa burlona.
Y ella, aunque le habían inculcado que debía guardar siempre las formas, había reaccionado como una chiquilla. Había abandonado el salón toda temblorosa, había salido de la casa y había echado a correr, como alma que lleva el diablo hasta encontrarse en medio del bosque, bien lejos de él.
Aquella reacción la había avergonzado en los meses que siguieron, cada vez que recordaba la risa de Cenzo a sus espaldas mientras ella abandonaba el salón. Se había prometido que esa vez no iba a ser una hija complaciente, que iba a rebelarse. Su padre no podía esperar que se casase con un extraño. Sin embargo, no había logrado convencerlo de que aquel matrimonio no era una buena idea. De hecho, apenas la había dejado explicarse. Había escogido a Cenzo Falcone como marido para ella y no había más que hablar.
No había vuelto a ver a Cenzo hasta un año después, en su fiesta de compromiso, que se celebró en Filadelfia, en un restaurante con unas vistas increíbles, pues estaba en uno de los últimos pisos de un rascacielos, y un menú a la altura de sus ricos invitados, pues contaba con varias estrellas Michelin.
Josselyn ni siquiera había hecho ademán de protestar, por más que sus amigas hubieran tratado de convencerla de que tenía que rebelarse. Su tragedia era que comprendía a su padre. Sabía por qué quería hacerla pasar por aquella anticuada tradición, y no se atrevía a negarse porque no quería herirlo. Llevaban tanto tiempo los dos solos… Nadie sabía lo dura que había sido su pérdida. Eran los únicos que aún sentían que los espíritus de su madre, Mirabelle Byrd Christie, y de su hermano, Jack, los acompañaban allá donde iban.
No, habría sido incapaz de desafiar a su padre. Sobre todo cuando lo que se esperaba de ella no era más que lo que se había esperado de cientos de mujeres antes que ella durante siglos, incluida su madre.
Ese pensamiento la había ayudado a aceptarlo, a atenuar muchos de sus temores. Su madre había tenido diecinueve años cuando la habían comprometido con su padre, veinte cuando se habían casado, y apenas veintiuno cuando había dado a luz a su hermano Jack.
El padre de su madre, es decir, su abuelo materno, Bartholomew Byrd, un hombre bastante estricto, era quien había organizado el compromiso entre ambos. Se contaba que su madre había llorado como una Magdalena el día de la boda, y que se había encerrado en el cuarto de baño de su suite en el lujoso hotel de Filadelfia donde habían pasado la primera noche de su luna de miel.
Y, sin embargo, a pesar de ese comienzo tan poco propicio, sus padres habían acabado enamorándose.
«Confía en mí; solo quiero para ti la misma felicidad que tuvimos tu madre y yo», le había dicho su padre esa mañana. Josselyn también lo quería. Y por eso se había asegurado, por ejemplo, de que su vestido de novia estuviera a la altura para agradar al exigente hombre con el que iba a casarse. Y aun en el caso de que no fuese de su agrado, se había dicho, cuando menos tendría la seguridad de que valdría para unas fotos bonitas en las páginas de sociedad.
Se había repetido que tenía que confiar en su padre, como él le había pedido. Tenía que estar equivocada, se había dicho; Cenzo Falcone no podía ser tan frío e inhumano como parecía, porque su padre jamás escogería a un hombre así para ella.
Había intentado obviar todos los cotilleos que había leído sobre él: sobre todas las mujeres bellas y famosas con las que había estado, sobre lo destrozadas que se habían quedado cuando había cortado con ellas.
De hecho, lo que había averiguado sobre él, lejos de calmarla, había hecho que le resultara aún más intimidante. Al igual que su padre antes que él había estudiado allí, en los Estados Unidos. Primero en el prestigioso internado Choate Rosemary Hall, en Connecticut, y luego en la Universidad de Yale, donde había destacado por su brillantez y como jugador de fútbol americano. Y después de licenciarse allí había hecho un máster en Ciencias Empresariales en Harvard.
Con una pequeña fracción de su fortuna había fundado una empresa que iría creciendo hasta convertirse en una multinacional. Había llegado a figurar en la lista Fortune 500 de las quinientas empresas más importantes de los Estados Unidos, y la había vendido hacía cinco años por una cifra astronómica. Había quien decía que había levantado aquella empresa solo para demostrar que podía hacerlo, para demostrar que, a pesar de haberse criado entre algodones, era capaz de valerse por sí mismo.
«Allí por donde pasa Cenzo Falcone, tiembla la tierra», había leído en un periódico italiano. Aquella frase le había provocado la risa. Sin embargo, no se había reído la noche en que pasó a recogerla para llevarla al restaurante donde celebraron su compromiso, porque cuando entró en la casa le pareció como si el suelo temblase bajo sus pies.
Le molestó el modo en que la miró de arriba abajo, como si fuese una vaca a subasta en una feria de ganado. Él estaba muy elegante con el esmoquin que llevaba, que hacía resaltar sus anchos hombros y su musculoso tórax.
Josselyn se había quedado paralizada cuando él tomó su mano sin decir nada, pensando que iba a insinuársele, hasta que vio que le estaba poniendo un anillo en el dedo.
–Este anillo ha pertenecido a mi familia durante generaciones –le explicó–. Siempre lo lleva la mujer que se convierte en la esposa del hijo mayor y en madre del siguiente heredero.
Josselyn dejó a un lado aquel recuerdo y bajó la vista a ese anillo que había sellado su compromiso. Tenía engarzado un diamante azul oscuro y era una reliquia familiar excepcional. Como Cenzo le había dicho, había pasado de generación en generación durante siglos, y tenía su propia historia. El anillo había sido robado en el siglo XVI, aunque había sido recuperado finalmente tras muchas acusaciones y sufrimiento. También había sido objeto de intrigas y traiciones.
No podía decirse que fuera un anillo elegante, ni delicado. Era lo que era: un «sello» de propiedad, la marca del feroz clan Falcone, que había arrebatado poder a casi todas las monarquías europeas que habían existido, y aun así había sobrevivido y prosperado.
Su anillo de casada era mucho más sencillo, un simple anillo de oro sin adorno alguno. Recordó la expresión torva de Cenzo en la iglesia cuando se lo había puesto, con la mandíbula apretada y el ceño fruncido. Y luego, cuando había pronunciado sus votos, casi habían sonado como amenazas.
La música cesó en ese momento, y cuando levantó la cabeza vio que la gente estaba mirándola de una manera que oscilaba entre la lástima y las conjeturas que sin duda estaban haciéndose sobre aquel matrimonio. Y entonces vio a Cenzo avanzando entre los invitados, que se apartaban para dejarlo pasar. Iba directo hacia ella, y la expresión triunfante en su rostro casi hizo que el pánico se apoderara de ella.
No, no podía permitirlo, aunque el corazón estuviera martilleándole en el pecho. «Reponte», se ordenó a sí misma. Giró la cabeza hacia un lado, quizá buscando de manera inconsciente la salida más próxima, pero sus ojos se encontraron con los de su padre. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, y su mirada rebosaba de esperanza y felicidad, a pesar de que ella no las sentía.
Volvió a recordarse por qué estaba haciendo aquello. Estaba haciéndolo por él, por el hombre que tan cariñosamente la había criado tras la muerte de su madre y de su hermano. El hombre que no la había dejado al cuidado de niñeras o de sirvientes, como tantos otros de su posición habrían hecho. El hombre que le había secado las lágrimas, que la había abrazado y consolado. Ahora era su turno, su oportunidad de corresponder a todo lo que había hecho por ella.
Por eso, cuando Cenzo Falcone se detuvo ante ella y le tendió su mano, sonrió, como si verdaderamente fuera el día más feliz de su vida. Tomó su mano y dejó que la llevara con él, lejos de todo lo que hasta entonces había conocido.
Capítulo 2
LA PALMA de Cenzo aún ardía horas después, mientras sobrevolaban el Atlántico en su jet privado, por haber tomado a su esposa de la mano para abandonar la casa de su padre. Sentado en el asiento de cuero del pequeño estudio, abrió y cerró los dedos con el ceño fruncido. Lo irritaba profundamente el efecto que Josselyn tenía en él.
Cuando esta se había excusado y se había retirado a descansar al camarote, al fondo del avión, la había dejado ir sin decir nada, en un gesto magnánimo, porque pronto descubriría las implicaciones de su matrimonio, y había pensado que le iría bien estar a solas para ir haciéndose a la idea de que ahora estaban casados.
El resentimiento volvió a rugir en su interior. Él lo llamaba su «dragón», una bestia que habitaba en él desde el día en que su padre se había quitado la vida. Aquella «criatura» que escupía fuego dentro de él lo había llevado hasta Archibald Christie y aquello que era más querido para él: su hija.
«Mi hija es mi tesoro; espero poder confiarla a tu cuidado», le había dicho el viejo cuando había tenido la temeridad de ponerse en contacto con él para ofrecerle su mano, como si ignorara por completo el daño que le había hecho a su padre.
Como Falcone que era, había sabido desde muy joven cuál era su deber. Por eso había tenido claro que, lo quisiera o no, antes o después tendría que casarse. De él dependía dar continuidad a la dinastía Falcone y asegurarse de que su legado no se perdiese con él, o que acabase recayendo en uno de sus primos lejanos, a los que su madre siempre había llamado «esos buitres que vuelan en círculos sobre nuestras cabezas».
Sin embargo, siempre había dado por hecho que podría posponer unos años el cumplir con ese deber. Varios años más. Pero cuando Archibald Christie le había hecho aquella propuesta tan sorprendente, había tenido muy claro que no podía rechazarla. Porque solo podía haber algo mejor que cobrarse su venganza con aquel hombre: destruir a su hija y hacer que el viejo viviera con eso a sus espaldas durante el resto de su miserable vida.
Y entonces había ocurrido algo impredecible el día en que la había conocido. Cuando el viejo Archibald le había invitado a visitarlos en su casa de veraneo, en Maine, había buscado información sobre su hija. Quería saberlo todo acerca de ella porque, cuanto más supiera, más munición tendría para usarla en su contra y en contra de su vil padre.
Por las fotografías que había visto de ella podía decir que era muy bonita. Mucho más que las anodinas americanas a las que había conocido hasta la fecha, y que lo irritaban con los aires que se daban, cuando su país apenas tenía doscientos años de historia. El árbol genealógico de los Falcone se remontaba al Sacro Imperio Romano. ¿Qué era a su lado el pueblo americano sino un mero parpadeo en el tiempo?
Sin embargo, la hija de su enemigo lo había descolocado el día en que la había conocido, cuando había aparecido vestida de un modo tan informal, tan natural. Había esperado que se arreglase un poco, o que intentase flirtear con él, porque eso era lo que hacían las mujeres cuando se quedaban a solas con él. Pero en vez de eso Josselyn Christie lo había mirado espantada cuando le había anunciado que iban a casarse, y había salido corriendo.
No había dejado de darle vueltas a esa extraña reacción durante el año siguiente, mientras llevaba a cabo los trámites necesarios para su plan y preparaba a su resentida madre –lo más difícil– para que transigiera con lo que iba a hacer.
Había examinado detenidamente, en busca de escándalos, el informe del detective privado al que había contratado, en busca de cualquier cosa que pudiera inclinar la balanza a su favor, hacer que la hija pareciese al menos tan corrompida como su padre y, lo más importante de todo, porque sería munición que podría utilizar.
Y entonces había llegado el día de su fiesta de compromiso, el día que había puesto en su dedo el anillo que había pertenecido a su familia durante generaciones. Un anillo que les había traído tantos problemas como alegrías. Más, quizá.
«¿Pero qué propósito tiene la alegría si no conlleva el peso del dolor?», solía decir su padre. «No puedes tener lo uno sin lo otro, mio figlio. La alegría y el dolor solo cobran sentido cuando se funden en una única cosa».
De sus padres, su madre, Françoise Falcone, siempre había sido la más severa y no podía decirse que fuera muy alegre. Sin embargo, ella no se consideraba adusta, sino más bien realista, algo que para ella era parte de su carácter francés.
Desde la muerte de su marido la viuda Falcone también había considerado su más sagrado deber proteger el apellido de su marido –y sus intereses– a cualquier precio. No quería entregar su anillo de compromiso, aquella reliquia familiar, a una advenediza americana. Le daba igual que solo fuera a casarse con Josselyn para vengarse de su padre.
«La gema cuesta una fortuna, desde luego», le había dicho cuando él le había contado sus planes, «pero su verdadero valor es que otros la codician. Siempre ha sido así: el mito en torno al anillo lo hace mucho más valioso».