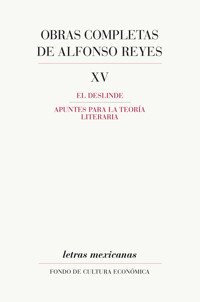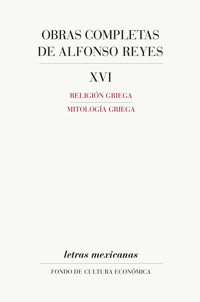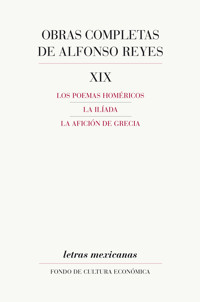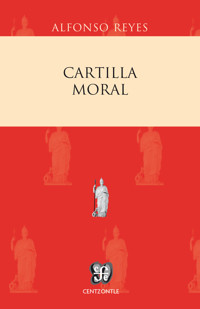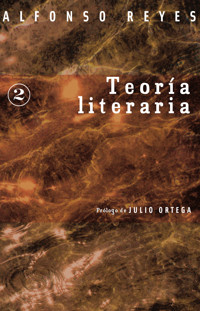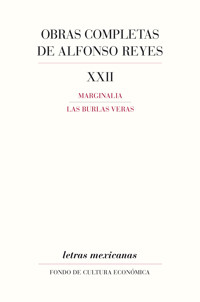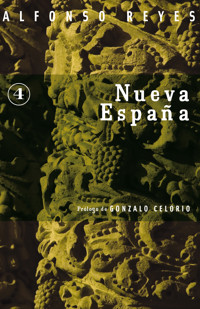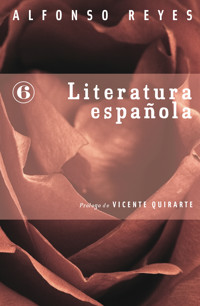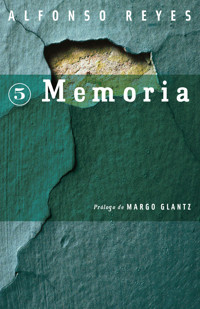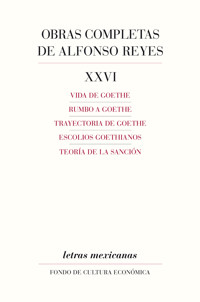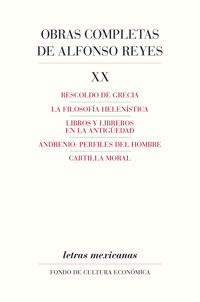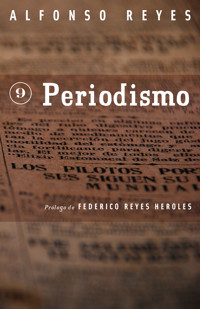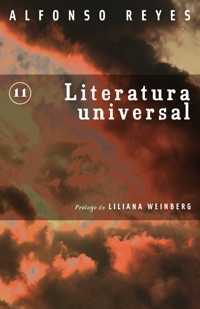4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fundación Banco Santander
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
La experiencia literaria y otros ensayos recoge lo más destacado de la prosa de este gran narrador, crítico y ensayista. La selección de textos se estructura en torno a tres ejes: su vinculación con la generación del 27 como crítico y escritor, su papel en la reelaboración de la realidad cultural iberoamericana y su exploración de la experiencia literaria.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
LA EXPERIENCIA LITERARIA Y OTROS ENSAYOS
ALFONSO REYES, 1958
ALFONSO REYES
LA EXPERIENCIA LITERARIA Y OTROS ENSAYOS
Selección y prólogo de
Jordi Gracia
COLECCIÓN OBRA FUNDAMENTAL
© Fundación Banco Santander, 2009
© De la introducción, Jordi Gracia
D.R. © (1995) Fondo de Cultura Económica (Carretera Picacho-Ajusco 227, C.P. 14200, México, D.F.)
Alfonso Reyes / Pedro Henríquez Ureña, Correspondencia 1907-1914, ed. de José Luis Martínez, México, FCE, 1986.
Gutiérrez Vega, Zenaida, ed., Epistolario Alfonso Reyes-José M.ª Chacón y Calvo, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1976.
Alfonso Reyes / Valery Larbaud, Correspondance, 1923-1952, ed. de Paulette Patout, París, Didier, 1972.
Alfonso Reyes, Obras completas, II, México, FCE, 1956; III, México, FCE, 1956; IV, México, FCE, 1956; VII, México, FCE, 1958; VIII, México, FCE, 1958; XI, México, FCE, 1960; XII, México, FCE, 1960; XIV, México, FCE, 1962; XV, México, FCE, 1963; XXI, México, FCE, 1981.
Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 534-bis del Código Penal vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización.
ISBN: 978-84-92543-91-5
Para Domingo Ródenas, por sus lecciones
ÍNDICE
Alfonso Reyes o la continuidad del saber, por Jordi GraciaSobre la bibliografíaNota para esta selección MÉXICO, MADRID, PARÍSCartas a Pedro Henríquez UreñaEl reverso de un libro (Memorias literarias) [fragmento]Apuntes sobre AzorínCartones de MadridLas roncasCanción de amanecerValle-Inclán, teólogoGiner de los RíosHuelga (Ensayo de miniatura)Ramón Gómez de la SernaEn la casa de GarcilasoCarta a José María Chacón y CalvoParís cubista (Film de «Avant-Guerre»)Los libros de notasMontaigne y la mujerSobre EsproncedaApuntes sobre José Ortega y Gasset [1916-1922]Juan Ramón y los duendesLa Residencia de EstudiantesCarta a Valery LarbaudCalendarioLa melancolía del viajeroRomance viejoUn apunte sobre Eça de QueirozCompás poéticoEN AMÉRICA LATINADiscurso por VirgilioA vuelta de correoNotas sobre la inteligencia americanaLA EXPERIENCIA LITERARIAJacob o idea de la poesíaApolo o de la literaturaCategorías de la lecturaLas jitanjáforas [fragmento]Meditación sobre MallarméCarta a José María Chacón y CalvoLos estímulos literarios [fragmento]El deslinde [fragmento]Carta a José María Chacón y CalvoArma virumque (El creador literario y su creación)Carta a José María Chacón y CalvoJORDI GRACIA
ALFONSO REYES O LA CONTINUIDAD DEL SABER
EL ALFONSO REYES que llega a París con veinticinco años, en 1913, lleva ya mucha y muy agitada historia encima. Acaba de vivir las primeras sacudidas dramáticas de la revolución en México en una familia comprometida contra el proceso revolucionario: en él habrá perdido la vida su padre, su hermano se exilia forzosamente y a él no parecen quedarle muchas ganas de seguir en un equívoco político en el que está familiarmente atrapado. En 1913 es un exiliado voluntario cuya imagen en México está asociada a la contrarrevolución que derrocó a Madero. En el fondo ha huido de la revolución que él mismo había anhelado desde la juventud y no se sentirá capaz de reasumir su compromiso con la misma hasta el golpe que derroca a Carranza en 1920 y habilita el poder para quienes habían sido sus antiguos amigos en el Ateneo de la Juventud desde 1909, entre ellos José Vasconcelos, nombrado rector de la Universidad Nacional.
Está ya en Madrid desde 1914 precisamente porque teme quedar atrapado en el sello político de su familia. La licenciatura de Derecho terminada a toda prisa en 1913 sirvió para escapar de las redes políticas de su país, y algunas de las formidables cartas a Pedro Henríquez Ureña expresan sin tapujos el sentimiento de invalidación que significaría la profesión política para su vocación de intelectual. El asesinato de su padre, gobernador de Nuevo León, aconseja al joven la fuga hacia París para llegar a Madrid enseguida, en 1914. Y es que la complicidad original del general Reyes en el inicio de la revolución se ha convertido en conspiración contra Francisco Madero desde 1912. La revolución mexicana estará en pleno proceso de marcha y contramarcha al menos hasta 1920, y Alfonso Reyes ha sido desde 1909 uno de los activos miembros, oxigenantes entonces y legendarios hoy, del Ateneo de la Juventud, junto con los citados José Vasconcelos o Pedro Henríquez Ureña: «Ya triunfó la Revolución […]. Nos espera una época agradabilísima y de civismo serio», le escribe al dominicano en junio de 1911, cuando todavía Francisco Madero y su padre son aliados. Alfonso Reyes cree que Madero «trae propósitos de fundar Universidad a la gringa, con edificios extramuros y fondos particulares». Y no quiere quedar fuera de ese proyecto: asume en 1912 responsabilidades universitarias y es secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios, semilla de la futura Facultad de Filosofía y Letras, pero la rebelión que inicia su padre contra Madero va a cambiar su destino personal. El intento de golpe fracasa, Madero le conmuta la pena de muerte pero desde la cárcel el general Reyes conspira en un nuevo golpe de fuerza e intenta una nueva sublevación. Ese mismo 9 de febrero de 1913 muere alcanzado por la metralla al intentar la toma del Palacio Nacional, cuando empieza la decena trágica que acabará también con la vida de Madero dos semanas después, fusilado por el general que se hace con el mando del golpe de Estado, Victoriano Huerta. Reyes deja de ser secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios el 28 de febrero de 1913, muertos ya tanto su padre como el presidente Madero. En agosto de ese año inicia su exilio en Europa, como si huyese de las agudas contradicciones en que anduvo su familia (porque su hermano Rodolfo había estado activamente implicado en el golpe contra Madero que libraría a su padre de la cárcel) y quizá como si huyese también de los rumores de infancia: «Desde niño oigo hablar de que nos persiguen y nos quieren matar. Mi padre fue toda la vida una impopularidad potencial», le escribe el 16 de junio de 1914 a Henríquez Ureña, lo cual define de un modo doméstico el complicado papel que la familia Reyes desempeñó en los primeros tiempos de la revolución. Alfonso sólo se sentirá seguro cuando el presidente de México sea Álvaro Obregón y él mismo se convierta gracias a los amigos de juventud en diplomático en Madrid (pese a que en Madrid vive refugiado también su hermano, lo que rompe por completo sus relaciones personales)1.
ITINERANCIA FECUNDA
En todo caso, entre los veinticinco y los cincuenta años, Alfonso Reyes va a vivir el mundo desde fuera de México y lejos del Monterrey donde nació en 1889 —«toda mi ciudad de sol y urracas negras, de espléndidas y tintas montañas y de casas bajas e iguales», recuerda en sus Cartones de Madrid, de 1917—. En España rendirán sus frutos, en forma de liberación fecunda y expansiva, las amarguras vividas desde los once años en el rígido Liceo Francés de la capital mexicana, y multiplicará de manera vertiginosa una actividad que ha contado él, han contado otros a menudo, y quedó siempre como una etapa irrepetible en su memoria2. Con su buen amigo cubano José María Chacón y Calvo, que residirá en España entre 1918 y 1936, se cartea a menudo, y en los primeros años de Madrid Reyes le propone ser corresponsal de la Revista de Filología Española por encargo de Menéndez Pidal. El anzuelo determinante es su propia experiencia en Madrid: la síntesis de sus trabajos a la altura de 1917 es que «estoy tan ocupado que tiemblo por mí, sinceramente. Pronto le enviaré publicaciones mías. ¡Dioses! ¿Qué furia se ha apoderado de mí? Yo soy víctima de algo o de alguien que me va empujando por detrás. Digo como Horacio al Dios: “¿Adónde me llevas, lleno de ti mismo?”»3.
Pero conviene verlo más despacio, a pesar de que el lector encontrará algunos pedazos de la biografía de Reyes en Madrid en las primeras páginas de la antología, incluido un espléndido mosaico de relatos vanguardistas de ese mismo y vivísimo año 1917, Huelga. Pero no vale resumir esa actividad porque es desaforada. Quizá sí conviene reparar sin embargo en el acierto y el tino en la selección de sus aliados primeros, sus mejores amigos, y también en algún otro vector del muchacho de la alta sociedad mexicana que llega a Madrid con la necesidad de ganarse la vida, cuando aún no disfruta del empleo diplomático que tendrá desde 1920, como secretario de la Legación de México en España. Marcel Bataillon lo ha conocido el año anterior mientras toma una caña de cerveza con Américo Castro, y todavía lo percibe como un exilé besogneux4. Ninguno de sus contactos iniciales, empezando por el Ateneo de Manuel Azaña, será banal, y aunque haya querido recordar más de una vez su amistad con Azorín, quizá tampoco basta eso para percibir la implicación de Reyes en la sociedad literaria de la etapa más vibrante de la cultura española hasta entonces. Dicho de otro modo: Alfonso Reyes funge entre 1914 y 1924 como un escritor más de la nueva y potente hornada que va a inundar las prensas de materiales que son vanguardia y son cultura histórica, que son munición del nacionalismo liberal español, y son audacias de jóvenes atrevidos que preparan un futuro de solvencia intelectual y académica y alimentan las baterías de una industria cultural reconectada con la Europa del presente.
Por todos lados está o aparece el nombre de Reyes y a ninguno se le escapa la figura del escritor. Asiste a la tertulia de Valle-Inclán y también a la de Ramón Gómez de la Serna, acude al Teatro Real o ve a Adolfo Salazar. Hace numerosos encargos para las ediciones de La Lectura a través de Díez-Canedo, o para la colección de Saturnino Calleja. Organiza en 1923 con Juan Ramón Jiménez la revista Índice y publica en la colección de la misma la segunda edición de su Visión de Anáhuac (la primera apareció en Costa Rica, en 1917) y la primera de la Fábula de Polifemo y Galatea de Góngora, prologada y comentada por Reyes. Decide impulsar con José Moreno Villa y con Enrique Díez-Canedo (es el amigo «casi por antonomasia», le escribe a Valery Larbaud) la colección Los Cuadernos Literarios y no deja de acudir a la Residencia de Estudiantes como oyente de conferencias ni, desde luego, como amigo de varios residentes, ni renuncia a la metódica tarea de trabajar con mesa propia y aliado de Ortega y Gasset en el Centro de Estudios Históricos que dirige Ramón Menéndez Pidal, rellenar centenares de fichas bibliográficas, encargadas y revisadas, o informar de las novedades filológicas en las publicaciones del Centro y en la misma Revista de Filología Española desde 1915.
Es un filólogo accidental, pero lo es plenamente, como los demás, y por tanto también va al cine y escribe sobre cine, y con Martín Luis Guzmán inventa el seudónimo de Fósforo para las notas que alternan en España; escribe poemas y escribe prosas, y no sólo usa la prosa en su función ancilar (como explicará él mismo muchos años después) sino creativa, literaria, y sigue el impulso de creador que llevaba dentro desde México y que ni París ni Madrid van a borrar sino todo lo contrario: «Más que una obra, es una enfermedad», le dice a Valery Larbaud en 1923 mientras le manda Los dos caminos5. Algunos de los relatos nuevos y vanguardistas más felices de entonces (al decir experto de Domingo Ródenas) son del propio Reyes: los más antiguos desde México están recopilados en libros como El plano oblicuo, de 1920, y otros más recientes en libros como Calendario (1924), y el lector encontrará un par de microrrelatos tomados de este volumen. De hecho, es Ortega mismo quien lo involucra en las operaciones periodísticas más importantes de la década cuando decide encargarle una página de geografía e historia —lo que no deja de ser extraño: ¿escribía ya entonces de todo?— para el diario El Sol, y es Ortega también quien lo llama primero para la revista España y después, desde 1923, como colaborador natural de la Revista de Occidente, del mismo modo que Manuel Azaña ha requerido su colaboración para la revista La Pluma. En realidad, la pregunta habría de ser a la inversa: ¿dónde no estuvo Reyes, dónde no apareció su firma, a quién no conoció en sus primeros años en España, mientras todavía no tenía asegurada la subsistencia laboral por la vía diplomática?
Su actividad en el entorno del Centro de Estudios Históricos es igualmente trascendental, como va a serlo también veinte años después, cuando ayude en 1939 a los exiliados que ha conocido en su primera juventud (José Gaos, Adolfo Salazar, Moreno Villa, Díez-Canedo) y entienda esa ayuda como una forma de restitución de lo perdido. Su labor de filólogo y divulgador es muy intensa, con adaptaciones, que leyeron numerosos muchachos entonces, del Poema del Cid o del Libro de buen amor de Juan Ruiz, del teatro de Lope o la poesía de Quevedo. O aparece como defensor de la estética literaria de Góngora cuando todavía Góngora no es el estandarte de ningún grupo literario, allá por 1915, 1917, diez años antes de que se reúnan unos cuantos jóvenes en homenaje a Góngora… Muchos de los prólogos, artículos, notas, semblanzas, crónicas, visiones y recreaciones de esos años fueron a parar a las páginas de sus cuantiosos libros de entonces (o sobre entonces), y la vivacidad del estilo y la prosa son un rasgo dominante de esa producción literaria de papel, opinión, literatura y vanguardia… veloz.
El propio Reyes advirtió de la caducidad implícita en sus cuentos y diálogos de El plano oblicuo, de 1920. El libro lleva varios años traducido al francés por Jean Cassou pero no ha aparecido aún en Gallimard y «lo que sé es que me perjudica el paso de los años, y mi libro (escrito entre los años 1910-1914, y anterior al surréalisme) envejece por instantes, como acontece (permítame la palabra jactanciosa) con todos los precursores de las revoluciones!!». Por eso en 1929, todavía sin publicarse la traducción, le parece, «trasladado a la gran temperatura de Francia, un libro débil»6. Es el tiempo también de los ensayos y divagaciones de El cazador, escritos entre 1910 y 1920 y publicados en Madrid al año siguiente en Biblioteca Nueva, o las páginas de El suicida. Libro de ensayos, de 1917, impulsado por el suicidio de Felipe Trigo y leído con simpatía por Unamuno. De esta etapa proceden también los cinco volúmenes de Simpatías y diferencias, publicados entre 1921 y 1926, y son los materiales que reúne en un volumen de título ya tocado por la guerra, Las vísperas de España, en 1937: a él, a Pasado inmediato, de 1941, y a los Capítulos de Literatura española (primera serie, 1939, y segunda, 1945) fueron a parar muchos de esos trabajos que contaban y evocaban su paso por Madrid, el mundo que estaba dejando de existir.
Nada de eso desapareció, sin embargo, de su biografía intelectual, y es gran parte de la razón que anima a Reyes a trabajar en favor de los intelectuales republicanos desde 1937 en lo que será El Colegio de México —primero La Casa de España—, cuando sabe que el presidente Lázaro Cárdenas simpatiza con la idea. No va a olvidar a quienes conoció allí y devolverá la solidaridad activa a quienes fueron generosos ante sus «escasos recursos», cuando llegó a Madrid «en busca de un asilo, víctima de cosas semejantes»7. No es difícil entender que la década madrileña de Alfonso Reyes fue crucial, y manadero desatado de múltiples páginas de su obra, a veces en forma de autobiografía fragmentada. Cuando su vida esté ya en América de nuevo, desde 1927, cuando se mueva entre Buenos Aires y Río de Janeiro como embajador durante los años siguientes, seguirá cerca de España y sobre todo de los mejores amigos que hizo en España y también en Francia. Por eso Guillermo de Torre se permite felicitarlo, «por su porción española», unos días después de la proclamación de la Segunda República y a Enrique Díez-Canedo ha de confesarle en carta de unos meses después, en agosto de 1931, que «Madrid es una etapa central de mi vida, un peso definitivo en mi conciencia —lo mejor que me ha dado la tierra después de los años de mi infancia junto a mis padres». Y el tono se hace estremecido cuando han pasado los meses, la República ha entrado en una fase menos explosiva y la distancia a Reyes se le hace aguda: «Yo quiero volver, yo necesito volver, yo me quedé allá para siempre. Las luchas de ustedes son mis luchas; sus afanes son mis afanes». Apenas unos meses antes le había dicho lo mismo a Guillermo de Torre sin asomo de retórica, y expresaba desde Río de Janeiro, con la República recién iniciada, su sueño de volver a España porque «nuestra España, a cambio de cierta pobreza, nos da lo que sólo allí se encuentra»8.
El listado más completo y temprano de reseñas de sus obras o comentarios a propósito de sus actividades en Madrid apareció reunido en la primera monografía dedicada a su obra por Manuel Olguín en 1956, y es apabullante y sobre todo una guía meticulosa de los afectos que creó y guardó, a veces de manera realmente conmovedora. La historia de El Colegio de México está contada en varios lugares9, pero la microhistoria que reconstruyen los epistolarios se hace más prieta y densa todavía, por ejemplo, cuando Reyes escribe a Juan Ramón Jiménez informándole del curso de sus gestiones para acoger a los intelectuales en México (y eso sucede ya el 4 de marzo de 1937) o, mejor aún, cuando Reyes agradece a la altura de junio de 1945 el libro que le dedica Adolfo Salazar, Delicioso el hereje: «Otro lazo en nuestra amistad firme, vieja, cierta, necesaria y natural». Y es que la larga dedicatoria de Salazar valía como introducción a ese libro, como cuenta la editora de su epistolario, Consuelo Carredano. En ese par de páginas Salazar medita en torno a los bárbaros actuales y el sentido hondo de leer, seguir leyendo y seguir publicando en artículos las lecturas hechas, cuando «el aire de México, el sol que llama temprano a mi ventana, tienen una claridad radiante»: «Si se les hubiese dicho [a los bárbaros] que el honesto deleite y el ocio digno eran fines más nobles [que el trabajo], quizá hubieran cambiado por un ideal de silencio su criminal garrulería»10. Ni una ni otra vieja amistad, como tampoco la de Gaos o la de Díez-Canedo, Guillermo de Torre o Moreno Villa, sufrirá la quiebra de lealtad que un Ortega mal aconsejado (o muy desorientado) propició tras la guerra civil.
A España ya no va a volver más. Su profesión de diplomático es una rueda de destinos como embajador desde 1927, en que reside en Buenos Aires y allí entra en contacto con los jóvenes nuevos, los que están haciendo Sur desde 1931, mientras en Madrid nace la Segunda República o en Barcelona el futuro fundador de Editorial Sudamericana, Antoni López-Llausas, crea la editorial y librería Catalonia… Pero es noticia de nuevo demasiado breve porque la etapa entre 1924 y 1927 es densa en encuentros, reencuentros y felices nuevas amistades en Francia, extensamente contadas en el libro de Paulette Patout Alfonso Reyes et la France. La primera de todas, la de Valery Larbaud, pero no sólo Larbaud: también relató esta etapa en numerosos artículos y hasta cedió algún episodio menor, como la emoción de vivir en la misma finca en que murió Proust, en la rue Hamelin, y compartir los recuerdos de los vecinos… Como en el caso de España, tampoco son vivencias de tránsito porque se quedan en la biografía intelectual de un viejísimo devoto de Mallarmé (sería en 1923 el impulsor de los famosos cinco minutos de silencio que recoge la Revista de Occidente), al que no olvida y a quien no deja de leer y comentar en los años posteriores, como sucede con Góngora o con Goethe. Fue también ese ámbito revisitado tras los meses en París de 1913 el que propició un impulso creador y valiente, innovador y atrevido que puede verse en la semblanza de la ciudad que tituló «París cubista», o sus reflexiones sobre Montaigne o sobre el mismo Proust, su amistad con Fouché-Delbosch, con Marcel Bataillon o con Jean Cassou. Por algo se burló de sí mismo, un poco harto de la vida social, cuando se llamó «cupletista a la moda»11 mientras residía en París.
DE REGRESO A AMÉRICA
Pero el quiebro central de su biografía es el regreso a América desde Europa y su residencia prolongada casi una década más en dos nuevas capitales como embajador. Llega a Buenos Aires para vivir entre 1927 y 1929 encantado de lo que él mismo llamó, en su «Saludo a los amigos de Buenos Aires» de la revista Nosotros, «la gitanería dorada de la diplomacia». Entra en contacto con los jóvenes escritores, con Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo o Eduardo Mallea, pero en privado se siente también desplazado y demasiado solo «en la margen del Plata (¡cosa monótona y triste si las hay!)». A pesar de haber fundado la colección Cuadernos del Plata con obras nada menos que de Jorge Luis Borges, Ricardo Güiraldes o Ricardo Molinari, le pide a Larbaud en marzo de 1929 que «no me olviden mis amigos de París, porque me muero de frío. Aquí todo es pálido y liso. Mi tierra vale mucho más que esto en todos los sentidos. Pero yo prefiero a todo vivir en Francia, y sueño con irme allá definitivamente algún día»12, aunque sueñe un año y pico después con regresar a Madrid, porque París y Madrid son dos nombres casi intercambiables para un único sueño, Europa. Sin embargo, desde 1930 está en Río de Janeiro y todavía tuvo que volver a Buenos Aires, entre 1936 y 1937, que es cuando deja de confeccionar una especie de revista unipersonal iniciada en Río, «órgano de relación con el mundo literario» o «carta circular a los amigos» que llamó Monterrey. Es un correo literario del que aparecieron trece números entre 1930 y 1936, que sirvieron para hacerlo presente en México y en toda América a través de artículos y notas que mandaba expresamente a sus amigos y rebajaban la asfixia formal de sus labores diplomáticas13.
Pero la vuelta a México en 1939 es complicada, primero porque llega después de veinte años de ejercicio diplomático, segundo porque regresa con la autoridad de un hombre prolífico, crecido y acogido en las élites de la vida política y la vida literaria, y tercero porque nunca ha dejado de estar allí, y eso mismo es casi lo peor… Ese año está atravesado de amarguras, y alguna página de sus diarios de 1939, entresacada por Alicia Reyes y otros estudiosos, traslada un Reyes desnudo e insospechado fuera de la veladura simbólica de los versos. Algún artículo publicado, como «Pro domo sua», de 1952, no puede ser más claro al atrapar la sensación del propio Reyes cuando conoce al otro Reyes que han construido en México algunos, «un yo que yo apenas conocía, un tipo engreído, inaccesible, criado en aire de invernadero, y que apenas resistía la democrática experiencia de cruzar la calle». Hacia 1938, en sus cartas a José María Chacón, está desesperanzado, pese a su proximidad cordial al presidente Lázaro Cárdenas, y lo último que desea es «volver otra vez a reimpregnarme en un medio que, después de todo, ya se consideraba asimilado y superado»14. Durante ese año 1939 rescata los libros que hasta entonces custodió su suegra y construye la «biblioteca con anexos» que habitará hasta su muerte y pronto se llamará por ironía de Enrique Díez-Canedo capilla Alfonsina. En adelante, e invenciblemente, no faltará ya la miopía que «lo acuse de dar la espalda a México» por haber dedicado su tiempo a griegos y franceses, a españoles y alemanes, o por haber emprendido la traducción de la Ilíada… La frase entrecomillada la escribe Octavio Paz tan tarde como en 1949, porque sabe demasiado bien que ese había sido un recelo o un resentimiento que seguirá vivo todavía, cuando es ya un autor mexicano dentro de México.
Si tiene razón, como suele, George Steiner y Reyes pertenece a la familia «de diplomáticos poetas y peregrinos letrados», el hecho le pasó factura. Tanto Reyes como los fundadores de Contemporáneos (Villaurrutia, Jorge Cuesta, Gorostiza, Torres Bodet) conocieron el recelo o la desconfianza de sus sociedades literarias, y en 1932 Reyes mismo viviría el episodio más agudo de esta incomprensión. Aprovechó un ataque periodístico de escasa entidad para redactar una suerte de autodefensa razonada y emotiva de su función intelectual, mientras todavía permanecía en su destino diplomático de Río de Janeiro. Con el intencionado título de A vuelta de correo, y a vueltas con su propia biografía itinerante, es una de sus más explícitas apologías de la cultura humanística como instrumento de civilización para su país y América entera. Pero también era el preludio de las asperezas que iba a sentir desde 1939, y el lector encontrará el texto en la antología como muestra desarmante y directa de la dureza de la costra nacionalista —de México o de aquí, de cualquier sitio— y lo que el propio Paz identificará como el vicio de creer que «ser mexicano consiste en algo tan exclusivo que nos niega la posibilidad de ser hombres a secas»15.
Y sólo un año atrás, con escasa resonancia también, había aparecido en Río de Janeiro su Discurso por Virgilio, reproducido después en Monterrey (del que habla largamente en A vuelta de correo) y también en Contemporáneos en febrero de 1931. Todo él es otro alegato no tanto por la latinidad cuanto por una manera abierta y fecunda de entender los estudios humanísticos y la formación del ciudadano, ajena a las estrecheces patrióticas y los enredos domésticos: «¿Qué diría Platón del mexicano que anduviera inquiriendo una especie de bien moral sólo aplicable a México?». Toda su lección es de porosidad y es una lección pensada contra la proliferación de patriotismos viscerales, de allí sin duda, pero de la misma Europa también, «comida de su polilla histórica»: «Hace muchos siglos las civilizaciones no se producen, viven y mueren en aislamiento, sino que pasean por la tierra buscando el lugar más propicio, y se van enriqueciendo y transformando al paso, con los nuevos alimentos que absorben a lo largo de su decurso». Llevaba más de quince años fuera de México y todavía lo estaría algunos más: el futuro posible de América pasa por la capacidad de comprender, de seleccionar y atender, «de vivir alerta, de aprovechar y de guardar todas las conquistas».
La lección del optimista se mezcla con la lección del humanista frente al catastrofismo o la atonía, bajo el ejemplo y la invocación de Virgilio, pero también bajo su propia experiencia de observador y partícipe activo de otras culturas. Igual de grotesca es la españolada que el mexicanismo profesional, y de ahí que en septiembre de 1936 formule de manera concisa algunas de las condiciones de una maduración cultural de América Latina. La primera de todas, asumir que ha llegado tarde a la civilización occidental y que entre sus deberes está la aceleración del proceso de absorción: «América vive saltando, apresurando el paso y corriendo de una forma a otra, sin haber dado tiempo a que madure del todo la forma precedente». Ese avance a saltos se explica porque la tradición ha pesado menos que en Europa, «pero falta todavía saber si el ritmo europeo […] es el único “tempo” histórico posible; y nadie ha demostrado todavía que una cierta aceleración del proceso sea contra natura», como escribe en esas Notas sobre la inteligencia americana de 1936 que también encontrará el lector un poco más adelante. Y aunque un desalentado y acre José Bergamín, ya en México, crea que todo está por empezar —«si en Europa el hombre se deshumaniza, aquí no puede: porque no se ha humanizado todavía»—16, el propio Reyes fue una de esas partículas aceleradoras fundamentales y lo hizo con plena conciencia de rendimientos intelectuales al reunir desde entonces diversos ensayos admirables en torno a La experiencia literaria (Coordenadas) en 1942. Los que afectaban a la América de los últimos veinte años fueron a parar a Última Tule, del mismo 1942, y dejó para esta etapa un empeño mayor, la originalidad reflexiva e interpretativa de El deslinde (1944), subtitulado Prolegómenos a la teoría literaria porque había de ser el inicio de un vasto proyecto que no llegó a culminar.
La recepción o la percepción de Alfonso Reyes en España es muy distinta. Su relevancia en México sólo sería comparable a la de Ortega en España, y no digo Unamuno porque la vivencia de la guerra y el franquismo son decisivos en las semejanzas y disimilitudes. Alfonso Reyes es hoy, en la conciencia cultural española, responsable decisivo de la acogida que vivió desde 1939 el exilio gracias a El Colegio de México (y a pesar de que competía y en el fondo rivalizaba con el Centro Español que existía ya en la capital mexicana). Esa memoria ha sido activa y firme en nuestro imaginario, y se agranda a medida que conocemos más datos de sus múltiples operaciones, entre páginas de epistolarios que lo aluden constantemente con uno u otro pretexto. El exilio entendió muy bien la labor esencial de Reyes desde 1939: reencarnar en México lo que la guerra había devastado y reencarnar como fuera posible las actividades de una élite intelectual en tierra mexicana. Un Centro de Estudios Históricos mezclado con una École d’Hautes Études (como sugiere Marcel Bataillon) podía resucitar en México en forma de El Colegio de México17. Reyes cesa en su actividad diplomática en los momentos en que termina la guerra civil y es ya un hombre mayor y respetado: quizá entre las muchas interrupciones culturales que la guerra causó, una más es la disolución de Reyes como escritor en la cultura española contemporánea, como si no hubiese sido uno de los más activos colaboradores del Centro de Estudios Históricos, como si no hubiesen creído que era un español más embarcado en las labores del nacionalismo liberal de los años veinte, como si no hubiese sido su amistad con Azorín o Enrique Díez-Canedo, con Ramón Gómez de la Serna, con Max Aub, con Guillermo de Torre o con José Gaos un pedazo central de nuestra historia reciente.
Como tantos otros, tampoco Luis Cernuda pudo agradecer públicamente la ayuda financiera mensual que le facilitó El Colegio de México en los años cincuenta para redactar los Estudios sobre poesía española contemporánea o su otro gran conjunto de ensayos de entonces, Pensamiento poético en la lírica inglesa. Reyes desaconsejó la dedicatoria que Cernuda quería anteponer al libro porque era norma de la casa evitarlas18. Todavía no sucedía así en los primeros años, los más urgentes, del exilio protegido en México, y José Gaos es sin duda el más trascendental personaje de esta primera etapa: allí adquiere la conciencia de ser un trasterrado, mejor que un desterrado, y así lo explica tan tempranamente como en 1940, cuando ha decidido aceptar la oferta de Reyes de programar al menos un año (pero será un año renovado ya indefinidamente) de cursos filosóficos, y lo mismo sucede con Adolfo Salazar en el ámbito de la música. Sólo cuatro años después, cuando Gaos ha preparado ya una gran Antología del pensamiento de lengua española en la edad contemporánea (Séneca, 1945), redacta una dedicatoria tan contundente como expresiva sobre el valor civil y político de Reyes pero también sobre su obra: «A Alfonso Reyes, representante por excelencia de la nueva unidad histórica de España y la América Española, y en ella de una de las figuras humanas esenciales: la del humanista». Era Reyes el último autor seleccionado de la antología —el último de los españoles es Ortega, después de Menéndez Pelayo, Giner de los Ríos y Unamuno— y comparecía en ella con tres capítulos de El deslinde. Nada había semejante en las letras hispánicas, ni nadie pensaba así la literatura tampoco, y Gaos sabe que por primera vez en lengua española alguien abordaba una «filosofía de la literatura», como le escribe por carta en 1945 y suscribió también tras su muerte en otros trabajos19.
Lo significativo sin embargo es que Gaos cuenta con él como «la más alta manifestación personal y viva de la misma [unidad]»: en esas cursivas que pone el propio Gaos van muchas cosas implícitas, pero la más importante de todas afecta a Ortega y Gasset y a un amargo enredo que involucró al exilio español y a Reyes, de un lado, y a Ortega y al franquismo del otro. Esas cursivas señalan que quien ha mantenido la lealtad a un ideal de vida noble, de estirpe liberal y libre de toxinas viciosas, ha sido Reyes con su apoyo a los exiliados. Y a pesar de que Ortega siga siendo Ortega, su regreso a Europa en 1942 ha causado una decepción demasiado honda como para que la estimación del exilio no se desplace, al menos en el caso de Gaos y de Guillermo de Torre, de José Bergamín y de quienes fundan los Cuadernos Americanos en 1942, desde Ortega hacia Reyes por su ejemplaridad, su generosidad y su lucidez: «Un Maestro que me ha concedido su amistad íntima», escribe Gaos, «el espectáculo de grandeza que ello representa en una de las dimensiones humanas esenciales, la intelectual, ha sido uno de los órganos regulativos de mi vida —permítame usted que le llame así: porque en España lo fue don José Ortega y Gasset, en América ha venido siéndolo usted»20.
No será Gaos menos expresivo en 1947, en otra carta pública conmovedora: a México ha llegado la noticia de una entrevista a pie de obra que Armando Chávez Camacho ha hecho a Ortega, que está en San Sebastián en 1947. Allí Ortega ha hablado de «la porción de tonterías» que ha hecho Reyes y eso ha salido en El Universal del 15 de septiembre. Una semana después, Gaos puntualiza con amargura profunda que el afecto que ha tenido siempre por Ortega no ha de hacer dudar a Reyes sobre su posición actual: «Qué hondo y sincero pesar encontrarnos empujados hacia la pérdida de un respeto que creíamos necesario», después de haber tenido que defender tantas veces «el silencio de Ortega en años anteriores, aduciendo razones que nos parecían las suyas mismas: que cuando los hombres están lo bastante locos para no querer oír, el intelectual no tiene nada que hacer, porque su hacer es decir»21. La carta de Reyes a Ortega, dos días después de hacerse públicas sus declaraciones, ha sido en parte reproducida y contiene alguna línea profundamente amarga para justificar que «mi único delito consiste en haber procurado un techo para aquellos compañeros que usted mismo educó y embarcó en la aventura, pues sólo me he ocupado en los que pertenecían a nuestra familia». Y por familia hay que entender que no ha acogido bajo el paraguas del Colegio de México a los comunistas ni radicales de ningún signo, y es eso mismo lo que ha hecho de Reyes «víctima de los ataques de ambos extremos. Es nuestro destino común. Creí que usted, desde allá, lo percibía»22.
En todo caso, la estima de Ortega por Reyes no debió de ser muy grande, o eso percibió el propio Reyes. Cuando Ortega visitó Argentina en 1928 salió de allí sin despedirse de Reyes, pese a haber disfrutado de una hospitalidad incluso extraordinaria, a la vista de la carta que Reyes escribe a Amado Alonso contándole su melancolía a propósito del comportamiento de Ortega. En la traducción que publicó Barbara Bockus Aponte, Reyes apunta que «this man has always been very strange in his manner with me»23, pese al buen entendimiento al que llegaron en otros aspectos humanos y que Reyes contó donde tocaba, en un Anecdotario publicado póstumamente por su nieta Alicia Reyes en 1968 e incorporado después al tomo XXIII de las Obras completas, titulado Ficciones.
A la altura de 1947, sin embargo, Reyes está acumulando más problemas y tristezas, y quizá Ortega no está entre sus preocupaciones fundamentales (sobre él volverá a escribir con la ecuanimidad y probidad habituales…). Ha estado este tiempo, como dice tan expresivamente a su amigo Chacón, «moribundo»: «Cinco meses de cama o, al menos, de reclusión, trombosis coronaria, espada de Damocles, recuperación relativa, salud mentirosa, vida pendiente de un hilo, y así sigo aunque ya lo bastante valiente para preguntarte por tu vida»24. Y el siempre chismoso epistolario de Pedro Salinas y Jorge Guillén cede de nuevo una percepción privada del personaje particularmente valiosa. Ya en 1950, Salinas no llega a entender que un hombre como Reyes, «tan mesurado y grecolatino», pierda algo de su imagen pública, de su «figura, su persona histórica». Pero es que Guillén no había ahorrado nada al narrar la hirsuta reacción mexicana ante la proyección de Los olvidados de Luis Buñuel —«¡Majadero nacionalismo, qué peste!»— y derivar por ahí hacia la tristeza de Reyes, «muy activo en su Weimar —El Colegio de México— consolándose así de su apartamiento de la Acción, vibrante, combativo y amargo. (Se siente solo, no admirado por su Patria. Y de ahí, incesantes recriminaciones amargas)»25.
De algunas de esas recriminaciones no llegó a enterarse, y mejor así. Apenas tres meses antes de su muerte, Jorge Luis Borges come en casa de Bioy Casares, como solía hacer varias veces por semana en los años cincuenta. Es un 5 de octubre de 1959, es lunes y esta vez la conversación es larga y está minuciosamente anotada por Bioy. Se ocupan de asuntos tan diversos como la narrativa de Arnold Bennett —porque le chiflaba a la abuela de Borges— o de la tradición «de libros de maestro y discípulo». Se han remontado esa misma tarde hasta la vida de Apolonio de Tiana escrita por Filóstrato y han reparado sin piedad en una anécdota sexual que pagaba un favor político y un delito… Pero es Bioy quien se acuerda entonces de Alfonso Reyes con una sorna que rebaja la estima que públicamente le profesaba (según cuenta Octavio Paz en sus cartas de los años cincuenta). A Bioy le admira que al parecer Alfonso Reyes «lo incluye todo en sus obras completas», y para entonces lleva ya diez gruesos volúmenes editados y preparados por el propio Reyes. No parece tampoco que hayan visto ninguno, pero la burla sanguinaria salta enseguida: «¿Habría que felicitarlo —se pregunta Borges— por la manera en que busca el olvido? Los estudiosos no tendrán nada que hacer; ya estará todo servido y por demás, ad nauseam. ¿O habrá que felicitarlo porque sabe que sólo mostrándose como un ser absurdo se logra la inmortalidad?». Enseguida Bioy se hace eco de otro de los chismes que tanto le gustan —«Marcos Victoria me dijo que Ortega llamaba a Reyes el Tontín»— y remata la página con otra maledicencia, pero esta procedente de un viejísimo amigo de Reyes, aliado de batallas intelectuales y políticas al menos desde 1906, el dominicano Pedro Henríquez Ureña. Bioy pone en su boca otra frase para la posteridad caudalosa de la obra de Reyes: «Bueno, lo malo es que no hay obra»26.
Con el inicio de la edición de las Obras completas de Reyes en 1955, Borges había redactado una página donde Reyes figura no como el primer ensayista sino como «el primer hombre de letras de nuestra América», y por tanto, «menos que un individuo, es ya un arquetipo». Al año siguiente de su muerte, Borges incluye en El Hacedor un poema titulado «In memoriam A. R.» —a Reyes la Providencia le dio no el sector o el arco sino «la total circunferencia», dicen los versos— y ocho años después, en la revista Life, la contundencia aumenta para señalar el 11 de marzo de 1968 que «para mí el mejor prosista de la lengua española de este y del otro lado del Atlántico sigue siendo Reyes». Cuando piensa en la perduración de su obra, matiza mejor y puntualiza que «suponiendo lo más triste, que no perdurara nada de ella, cosa que no creo, siempre perdurará el ejercicio de la prosa». Y después un paso más, algo alucinante: «Si tuviera que decir quién ha manejado mejor la prosa española, sin excluir a los clásicos, yo diría inmediatamente: Alfonso Reyes»27. Son hipérboles desasosegantes, en la línea de exageración neutralizadora de esas otras efusiones de Borges por la obra de Rafael Cansinos Assens o de Manuel Machado, e incluso la imagen de la circunferencia tiene una resonancia incómoda para un hombre a quien Melchor Fernández Almagro describió «menudo y redondo» en un artículo de Cuadernos Hispanoamericanos en 1951 y a quien Juan Ramón Jiménez había descrito en un hermoso retrato de 1933 como «hombre breve y lleno» cuyas dos caras no miraban al pasado y al presente sino que eran «dos en una y en fundición general esférica, giratoria, presente, con eje en la médula espinal»28.
Esas apreciaciones contradictorias, y a pesar de los distintos registros de cada una de ellas, anticipan algo de la problemática memoria de Alfonso Reyes más allá del respeto por la magnitud de una obra intelectual inabarcable. Es un asunto crónico y algo fastidioso porque la obra de Reyes es desde luego ingente pero el juicio de sus aciertos es evidentemente incontestable en términos de crítica literaria, de reflexión filosófico-literaria, en términos de divulgación y quizá en el más puro de todos, que acertó a expresar George Steiner a pesar de su escasa (y confesada) familiaridad con la obra de Reyes: «Casi me atrevería a decir que él era, en un sentido maravilloso, un amateur, si recordamos lo que la palabra significa: amatore, un amante. A partir del Renacimiento, el amateur no era un crítico sino algo complementario de la universalidad y el ecumenismo del amor y de la simpatía. Vivimos ahora un clima mucho más amargo y más estrecho, ya sólo a muy pocos les está permitido ser amateurs, pues estos son castigados por sus pasiones». Quizá también Alfonso Reyes lo fuera, y acabase jugando en su contra la curiosidad militante por lo clásico y lo nuevo, lo de hoy y de ayer, de aquí y de allí, y la pulsión de contarlo y decirlo, editarlo y repartirlo, difundirlo y hacerlo vivo como instrumento de felicidad, o de sabiduría moral y utilitaria para vivir mejor29.
A todos los prolíficos les espera antes o después una mezcla de cicatería y fatiga, de desatención y reticencia, como si no hubiese manera de escapar del destino de desdén ante el exceso, la proliferación, la sobreabundancia de una obra. Es posible que Reyes llevase por mucho tiempo esa marca invisible —el polígrafo prolífico…— y puede que también se haya hecho antipática la sobreprotección paternal de Reyes por su propia obra: desde mucho antes de cumplir los cuarenta años piensa ya en el proyecto de reunirla en unas obras completas, poco después emprende las publicaciones del Archivo Alfonso Reyes y, a veces, ese afán recolector le lleva a poblar los volúmenes de las completas, u otros tomos sueltos de su etapa de madurez, con títulos como Briznas, Astillas, Residuos, Reliquias y otras metáforas de lo provisional o secundario. Parece una carrera de la ansiedad contra la amenaza del olvido o del menosprecio, y simultáneamente es también el cumplimiento de un afán autorreivindicativo, particularmente agudo desde su regreso a México en 1939, pero no sólo entonces. El púdico decoro de su figura pública no llega a ocultar hoy, a la luz de sus ya numerosos epistolarios publicados, la urgencia sentimental de un hombre que se sintió querido fuera de México y menospreciado en México, el mismo México del que huyó con veinticinco años para iniciar algo parecido a un exilio. En México es percibido demasiadas veces como poco mexicano, en España es casi confundido con un español, por dentro se siente un poeta sin la plenitud soñada, la narración pura ha ido siendo cada vez más escasa… Hacia fuera, sin embargo, su nombre proyecta autoridad en el sentido fuerte y fecundo de la palabra: es decir, con un ejercicio generoso y no autoritario de su autoridad moral y literaria.
La ansiedad por una obra fatal e intensamente dispersa desemboca en el primer volumen de sus Obras completas porque aspira así a «acercarse a la Unidad cuanto sea posible», según escribe en los preliminares del primer volumen, en 1955. Quizá desde este ángulo mixto entre lo público y lo privado se entienda mejor la rara observación de un gran poeta como José Emilio Pacheco a propósito de la memoria intelectual de Reyes. En 1989, cuando se celebra el centenario de su nacimiento, Pacheco anotaba en un artículo para el diario Proceso la dificultad de escribir sobre Reyes. Había que hacerlo «siempre a la defensiva», como si suscitase resquemores a tantas bandas que nunca había plena seguridad de estar entre lectores respetuosos de su legado o de su obra30. Octavio Paz no había olvidado en 1949, cuando acaba de publicar Libertad bajo palabra con ayuda de Reyes, algo de la incomprensión que un sector intelectual de México demostró hacia su labor de civilización quince años atrás, y Rafael Gutiérrez Girardot quiso subrayar en su estudio preliminar a Última Tule, en 1990, que el fondo de un proyecto civilizador está en la depuración de la asfixiante huella católica por la vía de la difusión utilitaria de la Antigüedad grecolatina, la cultura clásica acosada y marginada en la América hispana frente a la cultura católica: «El descubrimiento de Grecia debía encauzar en la educación y en la vida social las fuerzas y esperanzas que desató la Revolución Mexicana»31. La cultura clásica era un programa moral contra el peso represivo de la tradición católica y era una garantía de ensanchamiento y curiosidad inquieta y gratuita, una forma de aprender a ver el mundo fuera del propio corral. Un reciente estudioso lo ha dicho con contundencia a partir de Visión de Anáhuac y otros textos reunidos en El suicida, ambos de 1917: el trabajo de Alfonso Reyes es «mucho más revolucionario que el de sus contrapartes nacionalistas», y sugiere que su impregnación en la cultura española es lo que «constituye el archivo privilegiado que Reyes utilizará para contrarrestar las ideologías nacionalistas»32.
Por eso creyó siempre que en América podía alentar la última esperanza o el último refugio de la esperanza (que eso significa última tule) de un proyecto de civilización solvente y estable, como si la lección de las catástrofes europeas del siglo XX hubiese de valer de guión o pauta para un proyecto de civilización más seguro o, en todo caso, más capaz de cumplir las promesas que entregaba por escrito desde hacía dos mil años la Grecia clásica que tanto frecuentó Reyes y la misma tradición occidental. Su estudio y divulgación tenían un objetivo práctico, utilitario, político: acercar a América un sueño humanista de realización plena. Y ese rasgo utópico es quizá uno de los vértices más secretos de una actividad tan hiperactiva como la suya: la entrega de los materiales que habrían de hacer mejores las vidas de los lectores. Vale tanto para el lector que ignora quién es Gómez de la Serna como para el que necesita leer el Poema del Cid prosificado, vale tanto para el lector actual de la Ilíada como para quien pueda aprovechar la diáspora de la inteligencia republicana tras la guerra española. Reyes pensó alguna vez, entre las páginas de un diario todavía en su mayor parte inédito, que el sacrificio de su voz más veraz y dramática —la del dolor y el llanto, la del quebranto y la pena— debía servir para aumentar el caudal de saber disponible, debía servir para hacer más felices a los demás: más sabios.
VIGENCIA DE UN ESCRITOR Y ENSAYO DE UNA ANTOLOGÍA
Lo que no es tan seguro es que en España perviva la conciencia del Reyes escritor y ensayista, a pesar de que algunos de los autores más relevantes del ámbito hispánico han sido deudores explícitos de su magisterio o de su colaboración. Nadie ha olvidado que La región más transparente de Carlos Fuentes debe su título a uno de los textos más celebrados de Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac. El arco y la lira, de Octavio Paz, ha sido uno de los ensayos más influyentes en nuestras letras del último medio siglo, y ese libro se abre con una explícita nota de agradecimiento a Reyes en términos nada retóricos aunque sí algo rimbombantes a propósito de varios ensayos que «me hicieron claro lo que me parecía oscuro, transparente lo opaco, fácil y bien ordenado lo selvático y enmarañado. En una palabra: me iluminaron». No son desde luego virtudes menores de un ensayista: hay en esa página de reconocimiento una excelente medida de lo más perdurable hoy mismo del ensayista Alfonso Reyes, objeto preferente de esta antología, y en particular el ámbito estético y literario.
Estas son algunas de las razones por las que la selección de textos quiere rehuir la reproducción en miniatura del macrocosmos de las Obras completas de Reyes. He optado por dar una inventada coherencia interna al libro, con su larga cuota de sacrificio de otros Reyes posibles, como el narrador ficticio o semificticio o el divulgador de la Grecia clásica o de la actitud vital de Goethe. No aspira a ser un microcosmos de su obra sino sólo una antología posible armada en torno a tres ejes: su vinculación intelectual y biográfica con la España de la Edad de Plata, como crítico, escritor y personaje de su vida literaria; su papel como repensador de América Latina, y, por fin, su exploración de La experiencia literaria tal como aparece en su libro así titulado y en El deslinde, que no es un ensayo sino un acercamiento metódico y muy trabado a la teoría literaria. Las lecciones de un lector están por todas partes en su obra, pero las que recojo aquí quieren mostrar el brío de prosa y libertad de un lector que disfruta de los clásicos y los modernos desde una locuacidad irreprimible y juvenil. En la madurez, sin embargo, prefiere atrapar y sistematizar el sedimento teórico y reflexivo de esa frecuentación literaria. Mientras tanto habrá ido haciendo miles de cosas y se habrá ocupado de centenares de libros, habrá traducido a Chesterton y a sus clásicos griegos y habrá explicado la Antigüedad grecolatina, habrá hecho exploraciones minuciosas en el pasado americano y habrá seguido atento a la actualidad política como diplomático en activo, y nunca habrá renunciado a la vocación secreta y mágica de seguir siendo poeta ni tampoco al uso literario, narrativo, de la prosa.
Pero no aparece aquí nada de eso, o apenas nada, por imposibilidad material de incrustarlo en una antología limitada y esencialmente divulgativa como es esta. Adolfo Castañón anotó que Eugenio d’Ors fue uno de los «maestros secretos»33 de Reyes, y la observación ha de enlazarse con una estrategia habitual del escritor: la aptitud para trepar a la abstracción desde la agilidad del relato, la aptitud para mostrar la bonhomía de Giner de los Ríos o la peculiaridad de Valle-Inclán con unos cuantos retales de sus figuras humanas. Pero también la intuición con la que encuentra en sus trabajos más ásperos la cita oportuna, el modelo de referencia, los versos que ilustren el caso teórico que explica, y nunca limitado a una sola tradición literaria ni a una sola época. Quizá el dato decisivo de sus mejores páginas está en el equilibrio de un escritor que entrega una mirada empapada de experiencia de lector feliz con memoria prodigiosa, y muy renuente al palmetazo o la lección ejemplarizante (eso lo separa tantas veces de Eugenio d’Ors como la suntuosidad retórica aleja a Ortega de la prosa más habitual de Reyes). Al contrario: su estilo de pensar es compartir. Busca la generosidad difundidora antes que la rectificación o la condena. Ese don conciliador que tantas veces se le ha reconocido está también como actitud crítica en su prosa de ensayista: conciliar desde una comprensión respetuosa de lo examinado, sin perder de vista el objetivo final de explicar claro lo complejo. Lo dijo en una frase con aire improvisado en 1924, a instancias de un periodista de México: «Yo siempre escribo bajo estímulos —¿cómo diré?— constructivos»34. Porque el tono de su ensayo es una prolongadísima conversación literaria —Díez-Canedo puso bajo ese título buena parte de su propia obra crítica, dictada por la necesidad de comunicar palpitantemente el hallazgo o la idea, el gozo del hallazgo—. Rara vez afluye a su prosa publicada el quejido o el lamento, reservado episódicamente para el diario y muy disfrazado de figuras y mitos en su poesía. Por eso escribió con perspicacia Adolfo Castañón que de haberlo leído en los años cincuenta, los jóvenes habrían perdido todo interés por Alfonso Reyes, por su placidez reflexiva y su jovialidad sin estridencia: «Le hubiésemos reprochado a don Alfonso su falta de desesperación. Probablemente lo hubiésemos enterrado junto a Giraudoux y France, con Valera y Rodó, antes de seguir debatiéndonos entre La peste y La náusea»35.
Y sin embargo, Reyes es escritor nato. En la misma entrevista citada de 1924, confesaba que «cuando llega el apremio de escribir, hay palpitaciones cardíacas semejantes al sobresalto amoroso, e iguales descargas de adrenalina en la entraña romántica». Su pulso es genuinamente creativo porque crea en el lector el efecto de ser parte atrapada en algo que le importará, o ha de importarle para su propia vida de persona adulta, de sujeto civil. Y esa es una tarea inagotable, como inagotable fue su ambición intelectual sin fronteras de tiempo ni de espacio: un humanista luminoso y capaz de poner en práctica los ensayos espléndidos de una nueva narrativa de vanguardia con una formación y gusto netamente clásicos, y capaz también en la madurez de meditar el fenómeno literario desde una percepción rasa y básica de sus mecanismos sin caer víctima de sí mismo, de sus gustos o prejuicios, con una ejemplar mirada abierta a lo imprevisto y lo nuevo. Esa actitud la delatan frases tan simples como su apreciación de que «algunos lectores no sienten la imagen, y otros se fascinan con ella hasta perder el sentido», como explica en uno de los artículos de La experiencia literaria. El fin es interiorizar y disfrutar la riqueza imprevista de registros y recursos que entrega la literatura leída como ella pide, y no como cada lector (más o menos averiado) exige. Ante pocos ensayistas sobre literatura se percibe tan nítidamente como en el caso de Reyes la gratitud por lo mucho que ha recibido y la generosidad con la que devuelve la experiencia de leer: un aristotélico inyectado de platónico, un clásico inyectado de romántico.