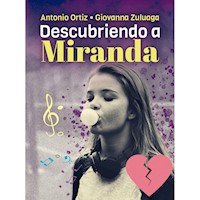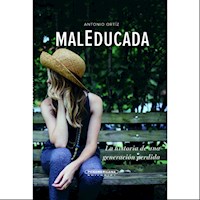Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
"Nunca se presentó, no sabía cómo se llamaba, pero me acompañaba en todo momento como si fuese mi madre. En silencio estuvo allí por muchos años esperando hacer su aparición. Por momentos me hacía sentir culpable de las cosas que sucedían". Vania nos lleva al interior de su agonía y nos muestra de cerca el rostro de una enfermedad como la depresión, que hoy padecen millones de adolescentes. El autor de MalEducada nos trae otra emocionante y conmovedora historia real que impacta y conmueve.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ortiz, Antonio
La extraña en mí / Antonio Ortiz. -- Edición Margarita Montenegro Villalba. -- Bogotá : Panamericana Editorial, 2016
184 páginas : ilustraciones ; 22 cm.
ISBN Impreso 978-958-30-5331-3
ISBN Digital 978-958-30-6260-5
1. Novela colombiana 2. Novela psicológica 3. Depresión en la adolescencia - Novela 4. Depresión mental - Diagnóstico I. Montenegro Villalba, Margarita, editora II. Tít.
Co863.6 cd 21ed.
A1546679
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Primera reimpresión, marzo de 2017
Primera edición, octubre de 2016
Primera edición de Antonio Ortiz, 2014
© 2014 Antonio Ortiz
© 2016 Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30. Tel.: (57 1) 3649000
Fax: (57 1) 2373805
www.panamericanaeditorial.com
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Edición
Margarita Montenegro Villalba
Diseño de imágenes interiores
María Paula Forero
Diagramación
La Piragua Editores
Diseño de carátula y guardas
Rey Naranjo Editores
ISBN Impreso 978-958-30-5331-3
ISBN Digital 978-958-30-6260-5
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.
Impreso por Panamericana Formas e Impresos S. A.
Calle 65 No. 95-28. Tels.: (57 1) 4302110 - 4300355. Fax: (57 1) 2763008
Bogotá D. C., Colombia
Quien solo actúa como impresor.
Créditos de imágenes: carátula © Volkan Ölmez; pp. 127, 159 © TatjanaRittner/Shutterstock; pp. 131, 132, 171 © Bodik1992/Shutterstock; p. 174, 179 © jannoon028/Shutterstock
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Yo solía pensar que era la persona más extraña del mundo, pero luego pensé que hay tanta gente en el mundo, que tiene que haber alguien como yo que se sienta tan extraña y disfuncional como yo me siento. Me la imagino, e imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, espero que si estás por ahí y lees esto, sepas que, sí, es verdad, yo estoy aquí y soy tan extraña como tú.
Rebecca Katherine Martin
(…) caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Antonio Machado
UN MAR DE ABRAZOS, un tsunami de besos y un terremoto de buenos deseos es lo que se vive en un fin de año como el de hoy. El nuevo comienzo es lo que ilusiona a los que quedamos atrapados en este mundo, anhelando a los que ya no están, mientras sigue siendo un enigma si los volveremos a ver. Es una costumbre casi ancestral para mi familia hacer un resumen, un análisis, un inventario de sucesos, para así determinar qué tan bueno fue este ciclo de tiempo. Volver al pasado no es una obsesión, pero, si pudiera lograrlo, sería la primera en hacer cambios sustanciales en mi vida, corregiría todo aquello que hice mal y repararía el sufrimiento que causé.
Las luces en el cielo se encienden y los destellos explosivos iluminan la noche; aunque por ley está prohibido usar cualquier tipo de pirotecnia, esta sociedad no permite que le digan que no. Cada una de esas explosiones pareciera traerme a destajo una multitud de recuerdos que hoy quiero compartir, para que mi historia no se repita y se multiplique lo positivo hacia todos aquellos que alguna noche miren el cielo esperando que algo cambie.
* * *
Mi nombre es Vania de la Roche y, aunque mi vida durante estos casi diecinueve años ha sido simple, también es digna de contar. Crecí junto a mi hermana Melissa, quien nació unos minutos antes y con quien compartí un mundo casi ideal, hasta que mis padres lo dividieron en dos durante un cataclismo de egos. Mi padre, un hombre trabajador y responsable, siempre laboró en concesionarios de autos y a punta de esfuerzo logró darnos una vida material satisfactoria, aunque también ha sido una persona recia y negligente, llevada por la creencia de que el mundo se rige por sus reglas. Mi madre, asesora de finca raíz, creyó obtener la información necesaria, por medio de sus clientes, para moldearnos a imagen y semejanza de otros, según sus criterios.
Nuestra vida como familia se comenzó a resquebrajar cuando Meli y yo cumplimos nueve años; dos meses después, para ser exactos. Durante el año anterior, mis padres tuvieron disputas muy frecuentes y nuestra casa se convirtió en un campo de batalla. Dos ejércitos en retirada anunciaban muy a su manera una tregua llamada divorcio. Atrás dejaban a sus víctimas: dos niñas inocentes e indefensas que habían sido testigos silenciosos de las mutuas agresiones de un amor que estallaba en pedazos, una supernova romántica que llegaba a su fin. Estas dos pequeñas, inocentes en todo actuar, habían quedado en medio de una balacera de palabras y amenazas; simplemente a merced de dos adultos inmaduros.
Hoy solo celebramos la llegada de un nuevo año, pero nos queda el sinsabor de una vida desperdiciada. Las cicatrices en mi cuerpo describen un momento tortuoso de mi existencia, pero en mi muñeca, un tatuaje de una mariposa de color anaranjado con visos negros, simboliza quién soy. Hace tres años fui recluida en una clínica de reposo.
* * *
La depresión nunca se presentó, no sabía cómo se llamaba, pero me acompañaba en todo momento como si fuese mi madre. En silencio estuvo allí por muchos años esperando hacer su aparición. Por momentos me hacía sentir culpable de las cosas que sucedían. Sabía que algo me pasaba, pero no entendía qué ni por qué. Fui tan mal diagnosticada con tantas enfermedades asociadas a la depresión que era difícil saber cuándo atacaba alguna, lo que incluyó dos intentos fallidos de suicidio y muchos episodios de tristeza y depresión.
Aunque intentaba sonreír y ser feliz como lo eran otros, no lo lograba. No eran ganas de llorar, tampoco rabia y mucho menos desilusión. Mi oscuridad empezó a cubrirme a los ocho años. Era una profunda tristeza que me embargaba como un manto del cual no se puede escapar; sus tentáculos me sumían en un profundo abismo de melancolía. A pesar de los regalos, los abrazos, los besos o los chistes, mi sensibilidad estaba en un alto nivel; hasta una caricia podía causar una herida profunda que se anidaba en mi piel. Era un sentimiento infinito de desgracia.
Mi compañera eterna de pesares empezaba a materializarse por medio de mis reacciones agresivas y violentas; mi profunda melancolía estaba a flor de piel. Comprobé que cualquier situación, por superficial que fuera, me causaba una angustia insoportable. Cargaba un mundo de dolor que se volvía insufrible. La dama que me acompañaba encontró una grieta por donde salir y, cuando afloró, se había convertido en un monstruo capaz de aplastar la moral y el amor de una familia entera. Su misión era producirnos una lenta y exasperante agonía.
Meli tomó otro rumbo. Mientras yo navegaba en un mar muerto, entre una sombra de penas, ella lograba, a mi manera de ver, toda la felicidad anhelada. Era alegre, sin complicaciones, extravertida y una excelente conversadora.
En el transcurso de nuestro noveno cumpleaños conocí la cara oculta de la soledad y de ahí en adelante me hizo compañía, aunque era una pésima consejera. Me aislé por completo de mi hermana y, como dos embarcaciones que navegan las mismas aguas, pero por rumbos distintos, nos distanciamos, en una lejanía tan cercana que dolía de tan solo sentirla así.
Fui el hazmerreír del colegio, aunque puede que lo haya permitido o que tal vez haya querido que así sucediera. En varias ocasiones deseé que me cambiaran de colegio, pues mis compañeros me hacían la vida imposible y yo no me ayudaba en absolutamente nada. Mis padres insistían en que no era bueno para mí estar lejos de mi hermana y en que el colegio era lo mejor que habían encontrado. Creo que las directivas del colegio, haciendo uso de sus “conocimientos”, forzaban e influían en estas decisiones de dejarme, solo porque pensaban que se les iba un cliente y no porque les preocupara mi bienestar.
Mientras mi hermana entendió cómo funcionaba el mundo superfluo y se quedaba con las “mejores amistades”, a mí me tocaba lo que quedaba por descarte, es decir, María Paula Abril, una niña con los mismos o con peores traumas que los míos. No éramos amigas porque quisiéramos, sino porque la selección natural de la sociedad así lo exigía. Los trabajos en grupo, las presentaciones, todo lo que implicara formar una microsociedad, significaba una sola cosa: el ritual de ver cómo mis compañeros de salón movían sus puestos con un ritmo cadente y destructor de cualquier autoestima, dándoles ellos un orden “natural” a estas uniones. María Paula y yo ya sabíamos que nada ni nadie avanzaría hacia nosotras. Las dos éramos tan patéticas que muchas veces nuestras conversaciones en los descansos se basaban en la contradicción.
—¿Sabes, Vania? Me encantaría ser como tú. Eres delgada y bonita.
—No, Mapa, estás loca. Soy gorda y fea. En cambio tú eres delgada y bonita si te comparas conmigo.
En las mañanas nuestros saludos no eran los más positivos:
—¿Cómo estás?
—Mal, pero podría ser peor.
Ese era nuestro ritual de amistad y lo repetíamos hasta el cansancio. Competíamos por demostrar quién tenía la autoestima más baja. Cuando ella no iba al colegio, la soledad era más tangible. Aun así, lograba sentirme menos miserable y podía ver las cosas desde otra perspectiva, una menos influenciada por la tristeza.
En mi casa me convertí en un fantasma, en una especie de entidad invisible que dejó de existir el día en que mis padres volvieron a formar una familia, eso sí, cada uno por su lado. Papá se casó y tuvo dos hijos más con su nueva esposa. Mi mamá, sin razón aparente, se dejó embarazar por el novio de la época y tuvo a mi hermano menor. A Meli y a mí nos tocó compartir el poco tiempo que nos dedicaban. Otra vez la vida se empeñaba en darme las sobras.
Traté de ser siempre responsable y de hacer lo posible por callar a los demás, me destaqué en el estudio dando lo mejor de mí, pero como sucede en esta sociedad, ese fue un motivo más para que mis compañeros me odiaran, mis padres se ufanaran de lo que no habían hecho y mi hermana se distanciara más y más de mí.
Solo me quedaba María Paula, pero como no éramos tan íntimas y solo compartíamos los descansos y algunas tardes, no podía refugiarme en ella.
A nadie parecía interesarle lo que sucediera conmigo y, sin tener persona con quien hablar, me dejé seducir por el superfluo encanto de las redes sociales.
Primero fue Facebook, aunque tenía muy pocos amigos y solo algunas fotografías de lo que me gustaba. No me sentía bien conmigo misma y, por ese motivo, ver mi rostro y mi cuerpo no significaba una actividad que me generara placer.
La cuenta, por obvias razones, la tendría que cerrar más temprano que tarde.
Recibí muchos ataques por medio de mi perfil. Sin embargo, lo peor estaba por venir. En una de mis poco inteligentes decisiones, opté por abrir una cuenta en algo que me pareció genial: “Hazme una pregunta”, más conocido como Ask.
Les di a mis verdugos el arma con la cual me podían ejecutar.
Al comienzo de todo, al abrir la cuenta de Ask, las preguntas y los comentarios tenían más que ver con la razón por la cual yo era tan tímida y menos con otras cosas. Sin embargo, apenas un poco tiempo después, las agresiones se volvieron cotidianas.
Abrí la puerta al infierno. Leía eso y me dolía. Mi reacción fue dramática y peligrosa porque, en la privacidad de mi cuarto, mi vulnerabilidad estaba al límite. Descubrí que me odiaba a mí misma y empecé a atentar contra mi cuerpo. Los raspones y las cortadas comenzaron a dibujarse en mi piel: por cada insulto, una cicatriz; mis piernas, brazos, muslos y espalda servían de lienzo al autoflagelo.
* * *
El día que vi a mi papá marcharse de la casa, mi mundo de cristal se rompió en mil pedazos. Traté de llorar, pero algo me lo impedía; era una coraza, un escudo que se había generado en mí desde hacía ya algún tiempo. Entonces tomé mi mano en forma de puño y empecé a golpear el borde de la mesa del comedor. Fue ahí donde, de forma repentina, encontré esa sensación, algo que sería una adicción cuando la oscuridad me cubría. Mi puño se resbaló por todo el borde de la mesa y levantó con furia titánica la piel de mis nudillos. Tomé mi puño izquierdo e intenté hacer lo mismo varias veces, hasta lograr el mismo resultado. Sentí que algo hacía clic dentro de mí; es doloroso pensar que destruirse a uno mismo pueda generar algún tipo de alivio.
Desde entonces, cada vez que tenía esa sensación incontrolable, que me convertía en una especie de Hulk, tomaba una tapa metálica de gaseosa y con su borde rasgaba la piel de mis brazos y muslos. Frente a mi espejo me atacaba con palabras hirientes, me ofendía en un ritual decadente, llena de culpabilidad y con una desesperación angustiante. Llegué a pensar que no eran culpables los que me atacaban, sino yo. Mi dolor borraba cualquier vestigio de maltrato por parte de mis atacantes. Empecé a tener pensamientos extraños en la oscuridad de mi cuarto: “¿Por qué no te mueres? ¡Debiste haberte muerto en el nacimiento! Eres horrible, fea, tienes cara de engendro”.
Cuando tuve entre nueve y diez años, ninguno de mis padres notó mi comportamiento extraño. Tal vez estaban más concentrados en volver a rehacer sus vidas que en lo que sucedía con sus hijas.
Meli era más fuerte y se refugió en sus amigas. Era como si ella se hubiese quedado con todo lo bueno: se puso más linda, no le tocó el acné, sus dientes no se torcieron y su pelo siempre se veía arreglado. Aprendió a combinar su ropa y logró mostrar carisma. Solo al cumplir los once años, mi madre descubriría con horror que su hija menor tenía un tornillo suelto.
Después de nuestro undécimo cumpleaños, mi madre tuvo que ir al médico porque se sentía mareada. Allí le pidieron que se practicara unas pruebas, esos exámenes que se realizan para descartar cualquier enfermedad. La noticia para mí fue como una bomba que se aloja en tu corazón y estalla con todo su poder: un embarazo no planeado, un nuevo ser que vendría a quitarme lo poco que poseía, y mi reacción no se hizo esperar.
Mientras mi madre estaba contándole a su novio la buena nueva para ellos, le quité el celular y, como pude, lo estrellé contra la ventana. El vidrio se reventó y los pedazos cayeron desde un cuarto piso, hiriendo en su trayecto a una pareja de ancianos. Mi madre levantó su brazo casi hasta el techo y lo hizo descender con la mano abierta hacia mi rostro. El impacto me derribó. La bofetada solo encendió la chispa que faltaba para hacer explotar la bomba que estaba en mí; era lo último que la Dama Oscura esperaba para surgir de las tinieblas. Me enceguecí, perdí los estribos y todo el resto de mi cordura. Maldije a mi madre, a mi padre, al bebé, les grité toda clase de groserías y le dije a mi madre que me aseguraría de que la causante de todos mis problemas desapareciera.
En el apartamento había unas herramientas que habían dejado los obreros que estaban remodelando, de modo que tomé un destornillador y me dirigí con él hacia mi madre. Cuando estaba por golpearla, Meli me tomó del brazo e intentó quitármelo. Arrebatada y con una fuerza descomunal, la arrojé al suelo, con tan mala suerte que, al caer, se fisuró el hueso de un codo. Solo eso me hizo detener. No me hubiera perdonado haberle hecho más daño a mi hermana. Me detuve y corrí a mi cuarto como lo hacen aquellos que se dan cuenta de que han cometido un crimen, pero mamá no me dejó cerrar la puerta. Comencé a golpear todo y a romper lo que veía. El portero del edificio y el conserje me detuvieron mientras yo gritaba como alma poseída. El edificio entero se enteró de mi crisis; era incontrolable, toda una escena poco digna de ver. Esa película de terror terminó con la llegada del doctor Tapias, quien como pudo me aplicó un sedante.
No sé cuánto dormí, solo sé que cuando desperté, mi padre estaba junto a mi cama, con una cara de tristeza que, tal vez, representaba la forma en que me sentía cada día. Pasó su mano por las cicatrices de mis brazos aún frescas y me preguntó desde cuándo hacía algo así. Vi lágrimas en su rostro e impotencia en sus ojos y, aunque parte de mí, una muy pequeña parte, quería abrazarlo y llorar junto a él, mi mirada se desvió hacia otro lado, sin importarme los sentimientos de terror que había creado a mi alrededor. La Dama Oscura y melancólica estaba más que satisfecha.
Semanas después tuve dos o tres episodios más, y cada año se volvieron más frecuentes. Un día, en pleno laboratorio de Biología, en una de las diapositivas apareció una fotografía de una niña de Mauritania. Era un poco robusta y tenía mejillas regordetas. Carolina Cantor tuvo la gran idea de burlarse de mí:
—Vania, mírate, eres adoptada. Ese cuerpo redondo viene desde el otro lado del mundo. Tu nombre debería ser ba-lle-na.
Mientras los demás se reían, la Dama Oscura y nostálgica llenaba mis venas con su odio hacia mí. Sentí que quería desvanecerme y anhelé la cara de la muerte, ese momento en que tu cuerpo dejará de respirar. A veces es más fácil decir algo que hacerlo.
Durante la clase estábamos trabajando con mecheros. No recuerdo el experimento, pero sí tengo presente que alguien sacó un celular y, mientras unos trabajábamos, otros miraban una fotografía que le habían tomado a Carolina disfrazada de enfermera. Su cuerpo se veía muy bien moldeado gracias a que practicaba pole dance, pero lo que me enervó fue lo que ocurrió después: primero hicieron un montaje en el que pegaron mi rostro al cuerpo de un marrano; todos se rieron sin parar. Luego, y lo más imperdonable, hicieron un montaje fotográfico y me pusieron en el cuerpo de Carolina. La ira, la rabia y el dolor se mezclaron en un coctel mortal que casi logra su cometido.
Me rocié alcohol por la cabeza y amenacé con prenderme fuego. Creo que fue la peor de las situaciones que les haya tocado vivir a todas las personas que estaban ese día en el salón. Los rostros de terror no se pueden describir; era como una obra macabra. Cualquier escena de guerra se queda en pañales comparada con las caras de mis compañeros, sus gritos, sus lágrimas, y eso hizo que me sintiera con mucho poder. Para mí era una sensación casi de placer. La extraña que habitaba dentro de mí dirigía la obra teatral y me mostraba que, por un momento, era yo la que tenía el control o, mejor dicho, que ese personaje sumiso, el de esa oscuridad latente, florecía en mí. Como perro rabioso, podía oler el miedo, sentía el sufrimiento alrededor, y entonces ya nada volvería a ser igual.
Los videos y las fotografías llenaron cuanta página de Facebook había. Los celulares estallaron cargados de tanta información, y más de medio país se sintió en libertad de juzgar y comentar lo que ni siquiera alcanzaban a comprender. Mis padres decidieron llevarme a un psicólogo, y este a su vez me remitió al psiquiatra. Permanecí en un estado catatónico durante dos semanas, me sepulté en el silencio de mi mente y, otra vez sedada, fui como un león que es transferido del zoológico.
Después de las diferentes pruebas, charlas y explicaciones científicas, me dieron un diagnóstico que en ese momento no entendía; no sabía por qué lo que padecía me hacía comportarme de esa manera: depresión severa con trastorno afectivo emocional. Como quien dice: un combo total. La oscuridad que me dominaba ya tenía nombre, pero no rostro. Un coctel de tranquilizantes y sedantes en frascos rotulados sería mi desayuno, almuerzo y cena durante no sé cuánto tiempo, además de todas las terapias a las que asistí y en las que mis respuestas fueron monosilábicas.
Mi capacidad para pensar y analizar se redujo en un alto porcentaje, debido a que los tranquilizantes dejaban mi cerebro como una piedra. Mi nivel académico bajó y mis problemas aumentaron, pues llegó una adolescencia marcada por todos los altibajos propios de esa etapa. El colegio me dio la oportunidad de hacer los trabajos desde casa por un tiempo, y estuve detenida en lo profundo de mi apartamento, como prisionera aislada, bajo la vigilancia estricta de mi madre, que ahora se quedaba para cuidar a mi hermanito y evitar que yo cometiera una tragedia. No podía ser peor ese panorama oscuro.
* * *
Aquel día en que abrí las puertas al infierno, lo hice porque dos de los frascos que contenían las píldoras para calmarme habían llegado a su límite. En ellos ya no era posible encontrar, por el momento, los tranquilizantes que evitaban que surgiera el monstruo que yacía en mí.
Una tarde que volvimos de una cita odontológica, me senté frente al computador y, mientras buscaba unas imágenes, encontré una fotografía que me llevó a Tumblr, una red social cuyo principal objetivo es que la gente comparta blogs y fotografías. Lo dicho, la tecnología no es mala, lo malo es el uso que hacemos de ella, y mi familia y yo estábamos a punto de comprobarlo.
A los trece años, una niña en una sociedad como esta debería ser feliz, aunque desafortunadamente muchas veces no es una realidad, pues las mujeres a esa edad entramos en un sube y baja de emociones que nos lleva a perder todo rastro de comunicación con nuestros padres. Mi caso no era la excepción. Mis padres llevaban más de cuatro años separados y tenían nuevos hogares en los cuales, la verdad sea dicha, yo no encajaba para nada. Cuando iba a casa de mi padre, sentía que era de todo menos su hija. No hablábamos mucho y yo sentía que se avergonzaba de mí. Meli parecía llenar los vacíos que yo dejaba. En casa de mi madre las cosas eran a otro precio. Con un bebé en nuestras vidas y con una hija tan problemática, mi mamá no tenía de otra y, tal vez, por eso era tan recia conmigo: imponía reglas, horarios y en mi cuarto no podía haber nada que me lastimara a mí ni a otros; también tenía prohibido acercarme al bebé.
Dicen que el cuerpo expresa cómo se siente uno en un momento dado. Si esa teoría es cierta, se pueden imaginar lo que reflejaba por fuera, pues por dentro solo había miseria y pesadumbre. Al no tener cómo ni con quién comunicarme, y al no poder expresar naturalmente lo que sentía, me encerré en el calabozo de mi mente y boté la llave al vacío de la nada. Volví a rasgar mi piel muy lentamente e intenté tomarme con un trago de whisky unas píldoras que mamá tenía para dormir; los resultados no pudieron ser más nefastos.
Meli, sin saber qué hacer y con su amor de hermana, trató de acercarse en varias ocasiones e intentó comprender lo que me sucedía. Nunca pensé que al hacerme miserable estaba también destruyendo la vida de todos los que me rodeaban. Eran seres humanos viviendo una pesadilla sin límites, un caos de incertidumbre y tal vez la peor vida que pueda tener una persona.
—No puedo dejar de decirte lo mucho que me duele verte sufrir. Si tan solo pudiera meterme en tu corazón, en tu mente, en tu alma y cambiar lo que te pasa. —El rostro de Meli era un mapa detallado de la agonía que sufría toda mi familia.
En la calle, las personas que sabían de mí, me evitaban de forma evidente, agachando la cabeza con tal de no saludarme, como aquel que evita mirar a un perro que está a punto de atacar.